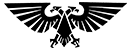
VEINTIUNO
VENGANZA
EL PRECIO DEL AISLAMIENTO
EL HIJO PRÓDIGO
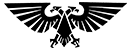
VEINTIUNO
VENGANZA
EL PRECIO DEL AISLAMIENTO
EL HIJO PRÓDIGO
Amor marcado por la muerte
La Forja de Hierro se había convertido en el refugio de Manus Ferrus desde la monstruosa traición que había cometido su antaño hermano. Las paredes relucientes estaban agrietadas, ya que el dolor que sentía el primarca lo había impulsado a destruir todo los objetos por los que sentía afecto por la furia que le provocaba que en aquel lugar se hubiera pronunciado una traición tan espantosa. Gabriel Santar pasó por encima de armas y armaduras esparcidas por todo el suelo. Muchas de las piezas estaban retorcidas como si se hubieran fundido en el corazón de un horno de forja. Llevaba con él una placa de datos con noticias recientes de Terra, y tenía la esperanza de que aquello apartaría a su primarca de la depresión provocada por la ira que lo envolvía como un sudario desde que el traidor hubiera intentado atraerse a los Manos de Hierro al bando de los renegados.
Cada artificiero, forjador, tecnomarine y operario había trabajado de un modo incesante para reparar los daños sufridos en sus naves por el ataque sorpresa de la flota de los Hijos del Emperador. Gracias a ello, y en un tiempo increíble, la 52.ª Expedición quedó preparada para partir en dirección a Terra y advertir al Emperador de la perfidia del Señor de la Guerra.
Sin embargo, aquello había sido imposible, ya que ni los navegantes ni los astrópatas habían sido capaces de penetrar en la disformidad. Unas tormentas monstruosas de potencia terrorífica habían estallado en las profundidades del immaterium, lo que impidió cualquier contacto con Terra. Aventurarse en la disformidad mientras se estremecía con aquella fuerza tan poco habitual era prácticamente un suicidio, pero a Gabriel Santar le había hecho falta toda sus capacidad de persuasión para vencer la barrera de furia de Ferrus Manus, calmarlo y luego persuadirlo de que esperara a que se apagaran las tormentas.
Un centenar de astrópatas habían muerto en los intentos por penetrar en las emanaciones de las tremendas tormentas de disformidad. Sin embargo, aunque su heroico sacrificio quedó conmemorado en la Columna de Hierro, sus esfuerzos fueron en vano, y los Manos de Hierro permanecieron incomunicados.
Las naves de la 52.ª Expedición viajaron durante semanas, utilizando los motores convencionales de plasma con la esperanza de localizar una brecha entre las tormentas de disformidad, pero daba toda la impresión de que aquel plano paralelo se mostraba hostil hacia ellos, ya que los astrópatas no encontraron ni un solo modo de entrar allí y seguir vivos.
Ferrus Manus había recorrido, enfurecido, la Puño de Hierro a todo lo largo y ancho rugiendo ante la injusticia de haber sobrevivido a aquella traición y ser incapaz de avisar al Emperador por algo tan trivial como una tormenta de disformidad.
Cuando el astrópata Cistor le había informado de que los miembros supervivientes del coro astropático habían recibido una serie de débiles mensajes emitidos por toda la galaxia, la noticia había sido recibida con gran alegría, pero sólo hasta que fueron descifrados y transferidos a las máquinas lógicas del puente de mando.
La guerra azotaba a la humanidad por todo el Imperio. En incontables mundos, las masas traidoras se rebelaban contra los dirigentes leales. Muchos comandantes imperiales se habían declarado a favor de Horus y habían renegado de la autoridad del Emperador. Muchos de esos traidores ya se habían lanzado al ataque contra los sistemas vecinos que se mantenían leales al Imperio, y la magnitud de la guerra amenazaba con englobar a toda la galaxia. Horus había extendido de forma muy amplia su entramado de traiciones, y harían falta muchas hazañas heroicas, similares a las que habían conseguido forjar el Imperio, para salvar el sueño del Emperador de mantener una galaxia unida.
Incluso el Adeptus Mechanicus había sido atraído al bando de los traidores, y dos facciones se enfrentaban por el control de las grandes forjas de Marte. Las instalaciones más atacadas estaban siendo las de la fabricación de las armaduras de los miembros del Adeptus Astartes. Los servidores leales al Emperador suplicaban que les enviaran refuerzos, ya que sus enemigos habían empezado a utilizar antiguas tecnologías armamentísticas que habían sido prohibidas mucho tiempo atrás.
Y lo que todavía era peor: llegaron informes de que habían aumentado de un modo alarmante los ataques alienígenas contra planetas humanos. Los pielesverdes campaban a sus anchas por el borde sur galáctico; las hordas salvajes de los kalardun arrasaban los mundos recién conquistados de la Región de las Tormentas, y los repugnantes devoradores de carroña de Carnus se habían apoderado de los Nueve Vectores de una forma tremendamente sangrienta. La humanidad se estaba destrozando a sí misma con aquella guerra civil, e incontables razas alienígenas se disponían a alimentarse del cadáver.
El primarca de los Manos de Hierro estaba apoyado en el yunque situado en el centro de su forja. De sus relucientes manos plateadas surgía el destello de un fuego azul parpadeante mientras trabajaba sobre un largo trozo de metal brillante que descansaba sobre el yunque. Las heridas del primarca se habían curado con rapidez, aunque la mandíbula todavía le sobresalía bastante en el punto donde su traicionero hermano lo había golpeado con el martillo que le había robado, Rompeforjas. Estaba prohibido incluso mencionar el nombre del traidor, y Santar jamás había visto tan enfurecido a su primarca.
El primer capitán sabía que tenía mucha suerte de seguir con vida. La tremenda herida que le había infligido el primer capitán de los Hijos del Emperador le había atravesado el corazón primario, los pulmones y el estómago. Tan sólo la atención inmediata de los apotecarios de la legión y la determinación de vengarse de Julius Kaesoron había conseguido mantenerlo con vida el tiempo suficiente como para restaurarle el cuerpo con diversos componentes biónicos.
La sombría figura del astrópata Cistor lo seguía, cubierta por una túnica de color crema y negro. Con una mano de nudillos blancos se aferraba a un báculo de cobre. No se podía captar expresión alguna en los rasgos angulosos del rostro del telépata bajo la luz temblorosa de la forja, pero incluso para alguien con unos sentidos psíquicos tan menguados como Santar resultaba evidente que estaba preocupado.
Ferrus Manus alzó la vista cuando se acercaron. Su rostro marcado parecía una máscara de furia hecha de hierro frío. Había anulado la restricción de entrada a la Forja de Hierro, ya que tales normas y reglas carecían de toda importancia en un momento de crisis como al que se enfrentaba el Imperio.
—¿Y bien? ¿Por qué me molestáis? —exigió saber Ferrus Manus.
Santar sonrió con cierta tensión antes de contestar.
—Traigo un mensaje de Rogal Dorn.
—¿De Dorn? —gritó Ferrus. El fuego que brillaba en sus manos disminuyó al mismo tiempo que su rostro se iluminaba con un interés repentino y salvaje. Dejó el reluciente metal sobre la forja—. Creía que el coro astropático no era capaz de ponerse en contacto con Terra.
—Hasta hace unas pocas horas no podíamos hacerlo —admitió Cistor, al tiempo que daba un paso adelante para ponerse al lado de Santar—. Las tormentas de disformidad que han estado frustrando todos nuestros esfuerzos por comunicarnos a lo largo de las semanas anteriores se han disipado por completo, y mis astrópatas no dejan de recibir mensajes urgentes de lord Dorn.
—¡Es una noticia excelente, Cistor! —exclamó Ferrus Manus—. ¡Felicita a tu personal de mi parte! ¡Habla, Gabriel, habla! ¿Qué dice el mensaje de Dorn?
—Mi señor, con vuestro permiso —dijo Cistor antes de que Santar pudiera responder—. Esta repentina calma en la disformidad me preocupa.
—¿Te preocupa, Cistor? ¿Por qué? —quiso saber Ferrus Manus—. Está claro que es buena.
—Eso todavía está por ver, mi señor. Estoy convencido de que alguna clase de fuerza externa ha actuado sobre la disformidad para ayudarnos a atravesarla y a enviar mensajes por el vacío del espacio.
—¿Y por qué crees que eso es malo, Cistor? —le preguntó a su vez Santar—. ¿No es posible que sea el Emperador quien lo haya hecho?
—Es sin duda una posibilidad —admitió Cistor—, pero no es más que una entre muchas. Faltaría a mi obligación si no expresara mi preocupación sobre la posibilidad de que alguna otra causa, quizá al servicio de nuestros enemigos, haya calmado el Mar de las Almas.
—Tu preocupación queda anotada, astrópata —le replicó Ferrus Manus—. Y ahora, ¿alguno de los dos me dirá de una vez lo que ha enviado Dorn, o tendré que sacároslo a golpes?
Santar se apresuró a entregarle la placa de datos.
—El Paladín del Emperador nos envía los informes sobre su plan para destruir a Horus. —Ferrus se la arrancó a Santar de las manos mientras éste seguía hablando—. Al parecer, la traición del Señor de la Guerra se encuentra confinada a aquellas legiones que lucharon a su lado en Isstvan III. Como dice Cistor, el Cuerpo Astropático ha logrado por fin ponerse en contacto con muchos de vuestros hermanos primarcas, y en estos momentos ya se están movilizando contra Horus.
—Por fin —gruñó Ferrus Manus, mientras sus ojos plateados leían a toda prisa el contenido de la placa de datos. Una sonrisa feroz de triunfo contenido se extendió poco a poco por su cara—. Los Salamandras, la Legión Alfa, los Guerreros de Hierro, los Portadores de la Palabra, la Guardia del Cuervo y los Amos de la Noche… Si incluimos a los Manos de Hierro, eso son siete legiones completas. Horus no tiene ninguna oportunidad.
—No, no la tiene —dijo Santar mostrándose de acuerdo—. Dorn está siendo muy meticuloso.
—Sí, lo es. Isstvan V… —musitó Ferrus Manus.
—¿Mi señor?
—Al parecer Horus ha establecido su cuartel general en Isstvan V, y es allí donde debemos aplastar su rebelión de una vez por todas. —Ferrus Manus le devolvió la placa de datos—. Envíale un mensaje al capitán Balhaan de la Ferrum. Dile que me traslado a su nave para convertirla en la insignia de la flota. Que la prepare para partir de inmediato hacia el sistema Isstvan. Traslada a todos los morlock que puedas y que quepan en sus barracones. El resto de la legión tendrá que seguirme con toda la rapidez de que sea capaz para reunirse con nosotros lo antes posible.
Santar frunció el entrecejo mientras Ferrus Manus se concentraba de nuevo en el metal reluciente que había sobre el yunque. El capitán bajó la vista a la placa de datos para asegurarse de que no se había equivocado al leer las órdenes que contenía, unas órdenes que procedían directamente del Paladín del Emperador. Dudó el tiempo justo como para que Ferrus Manus se diera cuenta de su tardanza en marcharse.
—Mi señor, nuestras órdenes son reunirnos con todos los efectivos de nuestra legión.
Ferrus Manus hizo un gesto de negación con la cabeza.
—No, Gabriel, nada me impedirá que me vengue de… por llegar tarde y permitir que otros lo destruyan antes que yo. La Ferrum fue la nave que menos daños sufrió por la traición de los Hijos del Emperador, y es la más veloz de toda la flota. Gabriel, debo… debo enfrentarme a él y destruirlo para recuperar mi honor y demostrar mi lealtad.
—¿Honor? ¿Lealtad? —exclamó Santar—. Nadie puede dudar de vuestra lealtad o de vuestro honor, mi señor. El traidor vino a vos con mentiras y vos se las rechazasteis en plena cara. En todo caso, sois un ejemplo para todos nosotros, un hijo fiel y obediente del Emperador. ¿Cómo podéis ni siquiera pensar en algo semejante?
—Porque otros lo harán —le contestó Ferrus Manus, mientras tomaba la larga pieza de metal liso que había sobre el yunque. Un creciente brillo rojizo comenzó a surgir de las profundidades plateadas de sus manos—. Fulgrim no se habría atrevido a intentar convencerme de que me uniera a la causa del Señor de la Guerra a menos que creyera que iba a hacerlo. Debe de haber visto alguna debilidad en mí que le hizo pensar que lo lograría. Eso es lo que debo purgar en el calor de su sangre. Aunque quizá no lo dirán en voz alta, muchos otros llegarán a la misma conclusión, ya lo verás.
—¡No se atreverán!
—Lo harán, amigo mío —insistió Ferrus Manus—. Se preguntarán qué es lo que hizo que Fulgrim se atreviera a realizar una maniobra tan arriesgada. Pronto llegarán a la conclusión de que quizá tenía razón al pensar que yo lo seguiría en el camino de la traición. No. ¡Me dirigiré a toda velocidad al sistema Isstvan para limpiar la mancha de este deshonor con la sangre de los traidores!
* * *
Le hizo falta un auténtico esfuerzo de voluntad para no acercarse a la estatua, y Ostian tuvo que dejar con un gesto deliberado la lima sobre una banqueta de metal desgastado que tenía al lado. Una parte de lo que hacía grande a un artista era saber cuándo algo estaba terminado, cuándo había que dejar a un lado la pluma, el escoplo o el pincel. La obra ya pertenecía a la posteridad, y cuando miró a los visores del casco del Señor de la Humanidad, supo que estaba terminada.
El mármol pálido se alzaba impecable por encima de él. Cada curva de la armadura del Emperador estaba tallada con un cuidado exquisito para replicar con exactitud la majestuosidad que emanaba. Las grandes hombreras con águilas rampantes enmarcaban un casco alto de diseño antiguo, rematado con una larga cresta de crin de caballo cincelada con tanto detalle que hasta Ostian esperaba que, en cualquier momento, se ondulara con el aire fresco que movía los papeles y el polvo a su alrededor.
La gran águila de la placa pectoral del Emperador daba la impresión de estar a punto de saltarle del pecho, y los rayos de las grebas y de los avambrazos emitían un poder tal que cargaban de energía a la estatua. Una larga capa recurvada de mármol blanco bajaba por la espalda de la estatua como una cascada de leche. La magnificencia de la obra era tal que estaba seguro de que el Señor del Imperio vería con gusto, aunque sólo fuera por un momento, su imagen representada de ese modo.
Una corona de laurel dorado resaltaba la palidez del mármol, y Ostian sintió que se le detenía un momento la respiración cuando algo maravilloso se despertó en su interior ante la perfección de la estatua.
A Ostian lo habían calificado con muchos epítetos durante su carrera, entre ellos obsesivo y perfeccionista, pero bajo su punto de vista hacían falta la obsesión y una búsqueda continua de la verdad en los detalles para que un artista fuera merecedor de ese nombre.
Desde que había recibido el bloque, el proceso de esculpido le había llevado prácticamente dos años. Cada momento del día lo había pasado trabajando en el mármol o pensando en el mármol. Había tardado poco, en realidad, pero cuando se veía el resultado final, era algo milagroso. Lo normal era que en una pieza maestra como aquélla se invirtiera mucho más tiempo, pero el carácter cambiante de la 28.ª Expedición había inquietado mucho a Ostian, y no había salido de su estudio durante muchos meses.
Se dio cuenta de que necesitaba volver a ponerse en contacto con lo que ocurría en la Gran Cruzada.
¿Qué nuevas culturas se habrían descubierto? ¿Qué grandes hazañas se habrían realizado recientemente?
La idea de salir de su estudio lo llenaba de nerviosismo y de emoción, ya que con la exhibición de su estatua podría disfrutar de nuevo de la adulación de sus admiradores, algo que habitualmente detestaba, pero que en esos precisos momentos ansiaba.
Ostian no se dejaba llevar por la falsa modestia a la hora de valorar su propio talento, no, su genio, después de completar una de sus obras de arte. A lo largo de los días, meses o años venideros aparecerían fallos que sólo él sería capaz de ver, y maldeciría sus manos torpes para luego comenzar a pensar en cómo mejorar su siguiente obra.
Si un artista creía que ya no podía mejorar en nada, ¿qué sentido tenía ser artista? Cada obra debía ser un peldaño que llevara a cotas más y más altas dentro del arte, donde un individuo podría mirar atrás, hacia las obras de su vida, y asentir satisfecho al ver que le había sacado todo el partido posible a su existencia.
Ostian se quitó la bata y la dobló con cuidado antes de colocarla en la banqueta. Una vez depositada allí, tuvo un cuidado exagerado en alisar el tejido desgastado antes de dar un paso atrás. Admirar su propia obra con tanta avidez una vez que ya estaba acabada parecía algo ilógico, pero cuando la hiciera pública, ya no sería suya y sólo suya; pertenecería a todo aquel que la viera, y un millón de ojos juzgaría su valía. En momentos como aquél podía llegar a comprender un poco la duda autodestructiva que acechaba en el corazón de Serena d’Angelus, aunque, en realidad, acechaba en el de todos los artistas, ya fueran pintores, escultores, compositores o escritores. En la obra de cada artista iba un poco de su alma, y el miedo al rechazo o al ridículo era muy fuerte.
Una ráfaga de aire frío le hizo estremecerse.
—Está claro que lo has representado a la perfección —dijo una voz cantarina.
Ostian se sobresaltó y se giró en redondo. La terrible y bella figura del primarca de los Hijos del Emperador apareció delante de él. La Guardia del Fénix no estaba presente, lo que no era habitual, y Ostian se dio cuenta de que había empezado a sudar a pesar del frescor que reinaba en el estudio.
—Mi señor —dijo dejándose caer sobre una rodilla—. Perdonadme. No os oí entrar.
Fulgrim se limitó a asentir y pasó a su lado. Iba vestido con una larga toga púrpura con bordados plateados cegadores que resaltaba su físico espectacular. Por debajo de la toga asomaba la empuñadura dorada de una espada, y sobre la frente lucía una puntiaguda corona de laurel. El rostro del primarca se asemejaba al de un muñeco a causa de la gruesa capa de maquillaje blanco y a las pinturas de colores intensos y olor penetrante que le resaltaban el borde de los ojos y los labios.
Ostian no sabía qué pretendía conseguir el primarca con aquella clase de embellecimiento facial, pero a menos que quisiera parecer vulgar y grotesco, había fracasado por completo. Fulgrim actuaba con un comportamiento similar a los actores de la Antigua Terra. Le indicó a Ostian, con un gesto, que se pusiera en pie y se detuvo delante de la estatua. Su expresión era indescifrable bajo aquellas capas de maquillaje.
—Lo recuerdo exactamente así —musitó Fulgrim. Ostian captó un atisbo de tristeza en el tono de voz del primarca—. Eso fue hace muchos años, por supuesto. Tenía este aspecto en Ullanor, pero no es así como lo recuerdo ese día. Estaba frío, casi distante.
Ostian se puso en pie, pero mantuvo los ojos apartados del primarca para evitar que se diera cuenta de lo inquieto que se sentía ante su aparición. El orgullo que había sentido por la escultura desapareció en el mismo instante que Fulgrim se puso a contemplarla, y contuvo la respiración mientras esperaba la opinión crítica del primarca.
Fulgrim se volvió para mirarlo, y la grotesca máscara de maquillaje y pintura se agrietó con una sonrisa. Ostian se relajó un poco, y aunque los ojos, semejantes a oscuras gemas lisas, del primarca no mostraron emoción alguna, el escultor captó una hostilidad que lo aterrorizó. La sonrisa desapareció del rostro de Fulgrim.
—Ostian, que esculpas una estatua del Emperador en un momento como éste demuestra una completa estupidez por tu parte o una ignorancia reprensible.
Ostian sintió que su compostura se desvanecía ante lo que le había dicho Fulgrim, e intentó en vano pensar algo para responderle.
Fulgrim se le acercó, y un miedo asfixiante se apoderó del frágil cuerpo del rememorador. El terror que sentía ante el primarca lo dejó inmovilizado. El comandante de los Hijos del Emperador caminó a su alrededor, y la presencia imponente del primarca amenazó con destruir la poca que voluntad le quedaba a Ostian.
—Mi señor… —susurró.
—Has hablado —lo cortó Fulgrim en seco, y lo agarró para levantarlo en el aire y ponerlo de espaldas a la estatua—. ¡Un gusano como tú no merece el honor de hablarme! Tú, que me dijiste que mi obra era demasiado perfecta, creas una obra como ésta, perfecta en cada detalle. Perfecta en cada detalle excepto en uno…
Ostian miró a los pozos negros de los ojos del primarca y, a pesar del terror que sentía, vio en ellos una angustia torturada que iba más allá de su propio miedo, una alma en conflicto que se enfrentaba a sí misma. Vio el ansia de hacerle daño y el deseo de pedirle perdón en la profundidad de los ojos del primarca.
—Mi señor Fulgrim… —dijo Ostian a través de las lágrimas que le corrían a raudales por las mejillas—. No lo entiendo…
—No —contestó Fulgrim, caminando hacia adelante y obligándole a retroceder paso a paso hacia la estatua—. No lo entiendes, ¿verdad? Al igual que el Emperador, te has dejado poseer por tus propios deseos egoístas; tanto como para no prestar atención a todo lo que ocurre a tu alrededor: rememoradores desaparecidos y amigos traicionados. Cuando todo lo que querías se desploma a tu alrededor, ¿qué haces? Abandonas a los seres más queridos y te dedicas a una tarea que en teoría tiene un propósito más elevado.
El terror de Ostian alcanzó nuevas cotas cuando su espalda chocó contra el mármol de la estatua y Fulgrim se inclinó hasta que su rostro pintado quedó pegado al del escultor. Sin embargo, en mitad de aquel horror en el que se había convertido el Primarca. Ostian sintió piedad por él, ya que en cada palabra torturada se captaba un gran dolor.
—Si te hubieras preocupado por prestar atención a los grandes acontecimientos que ocurrían a tu alrededor te habrías apresurado a destrozar esta estatua y a suplicarme que me convirtiera en la nueva inspiración de tu última obra. Hay un nuevo orden que se está alzando en la galaxia, y el Emperador ya no es su señor.
—¿Qué? —exclamó Ostian, sorprendido. Fulgrim soltó una carcajada, pero el sonido fue amargo y desesperado.
—¡Horus será el nuevo amo del Imperio! —le informó Fulgrim, al mismo tiempo que desenvainaba la espada desde debajo de la toga con un movimiento elegante.
La empuñadura dorada relució bajo la luz del estudio, y Ostian sintió que una humedad cálida comenzaba a correrle por los muslos ante la visión ominosa de aquella espada sin alma.
Fulgrim se irguió, y Ostian sollozó de alivio cuando las enloquecidos ojos del primarca se apartaron de los suyos.
—Sí, Ostian —comentó Fulgrim con voz despreocupada—. La Orgullo del Emperador lleva una semana en órbita alrededor de Isstvan V. Es un planeta desolado y ennegrecido que no tiene importancia alguna, salvo que aparecerá en los libros de historia como un lugar legendario.
Ostian se esforzó por respirar con cierta normalidad y se dejó caer contra el mármol fresco mientras Fulgrim daba vueltas alrededor de la estatua.
—Ya que será en este mundo polvoriento y anónimo donde el Señor de la Guerra destruirá por completo el poder de las legiones más leales al Emperador como preparativo para nuestro ataque contra Terra —continuó diciendo Fulgrim—. Verás, Ostian, Horus es el legítimo gobernante de la humanidad. Es él quien nos ha llevado a triunfos que jamás hubiéramos soñado. Es él quien era conquistado decenas de miles de mundos, y es él quien nos llevará a la conquista de decenas de miles más. ¡Juntos derribaremos al falso emperador!
Las ideas le daban vueltas sin parar en la cabeza a Ostian mientras se esforzaba por captar la enormidad de lo que Fulgrim estaba sugiriendo. Cada palabra rezumaba traición, y el escultor se dio cuenta de repente de que estaba pagando el precio de haber permanecido aislado. No hacer caso de acontecimientos porque simplemente no le importaban lo había llevado a aquello, y deseó haberse tomado un tiempo para…
—Tu obra todavía no es perfecta, Ostian —dijo Fulgrim desde detrás de la estatua.
Ostian intentó pensar en una respuesta cuando oyó el horrible sonido del metal al rozarse con la piedra: la punta de la espada alienígena del primarca traspasó todo el pedestal de mármol y le atravesó la espalda.
La reluciente hoja gris le salió por el pecho con un crujido de huesos. Ostian intentó gritar de dolor, pero la boca se le llenó de sangre cuando la hoja le seccionó un pulmón y el corazón. La fuerza del primarca hizo que la espada se hundiera en la estatua hasta que los gavilanes dorados de la empuñadura chocaron con el mármol y la punta de la hoja sobresalió más de treinta centímetros por el pecho de Ostian.
La sangre le salió por la boca acompañada de gruesos chorros de saliva y entrecerró los ojos. La vida se le escapó a Ostian como si se la hubiera arrancado un depredador voraz.
El escultor logró levantar la mirada con sus últimas fuerzas y percibió débilmente que Fulgrim se había colocado delante de él.
El primarca lo miró con una mezcla de desprecio y arrepentimiento mientras señalaba a la escultura manchada de sangre de la que colgaba.
—Ahora sí que es perfecta —le dijo Fulgrim.
* * *
La galería de las Espadas de la Andronius había cambiado mucho desde la última vez que Lucius había estado en ella. Antes se abría una avenida de estatuas monolíticas que representaban a grandes héroes que juzgaban la valía de aquellos guerreros que caminaban entre ellos. Esas mismas estatuas habían sido transformadas de un modo brutal con martillos y escoplos para tomar la forma de unos extraños monstruos de cabeza taurina y cuernos de hueso equipados con armaduras tachonadas de gemas. También habían sido pintados de colores llamativos, y el efecto general que causaban era el de participar en un extravagante desfile de carnaval.
Eidolon caminaba por delante de él, y Lucius notó el desprecio que el comandante general sentía por él casi como un resentimiento físico. Que hubiera matado al capellán Charmosian todavía enfurecía a Eidolon, además de que lo hubiera llamado traidor a gritos en dos ocasiones, pero eso había sido en una época pasada, cuando los estúpidos leales que quedaban en Isstvan III todavía se resistían a lo inevitable.
Lucius le había entregado en bandeja al comandante general la oportunidad de conseguir una gran victoria, pero Eidolon, como el idiota que era, había desperdiciado la oportunidad de obtener un triunfo glorioso. Cuando Lucius mató a todos sus guerreros, la zona oriental del palacio quedó completamente desguarnecida, y Eidolon encabezó un ataque de los Hijos del Emperador para flanquear a los defensores y acabar con su patética resistencia bajo una oleada de sangre y de fuego. Sin embargo, había abierto demasiado sus líneas y había dejado expuestas sus fuerzas a un contraataque. Fue un fallo imperdonable por el que Saúl Tarvitz lo había castigado, ya que había flanqueado a los flanqueadores.
Lucius todavía estaba resentido por su último enfrentamiento con Tarvitz. Recordó el duelo que había librado en la misma cúpula en ruinas donde había matado a Solomon Demeter. Tarvitz, al igual que Loken antes que él, no había luchado con honor, y Lucius había tenido suerte de escapar con vida.
Sin embargo, nada de eso importaba ya. Después de reunirse con su legión, las fuerzas del Señor de la Guerra se habían retirado de Isstvan III y las naves habían comenzado un bombardeo orbital que había pulverizado la superficie del planeta hasta que no había quedado en pie ni una sola estructura edificada. El palacio del Señor del Coro había quedado convertido en una serie de ruinas de piedra vitrificada, y la fuerza del bombardeo había aplastado incluso todo el poder del Sagrario de la Sirena. No quedaba nada vivo en Isstvan V. Lucius sentía la emoción de un nerviosismo delicioso mientras pensaba en lo que le depararía el futuro.
Se entretuvo en imaginarse las cotas de gloria a las que llegaría, y las nuevas sensaciones que experimentaría cuando marchara de nuevo al lado de su primarca. Se detuvo un momento al lado de la estatua que antaño había sido el comandante general Teliosa, el héroe de la campaña de Madrivane, y Lucius recordó que Tarvitz le había comentado que sentía una predilección especial por él.
El espadachín se echó a reír al imaginarse lo que Saúl Tarvitz pensaría de los cuernos tallados y los pechos al descubierto que le habían añadido los escultores de un modo entusiasta, aunque torpe.
—El apotecario Fabius nos está esperando —le dijo Eidolon, desde un poco más adelante. Era evidente que se impacientaba.
Lucius sonrió y giró sobre sí mismo para reunirse con Eidolon, aunque a paso tranquilo.
—Lo sé, pero puede esperar un poco más. Estaba admirando los cambios que ha sufrido la nave.
Eidolon soltó un bufido.
—Si por mí fuera, te habría dejado morir allí abajo.
—Pues entonces me siento muy agradecido de que no dependiera de vos —se burló—. De todas maneras, después de la derrota ante Saúl Tarvitz, me sorprende que conservara el mando.
—Tarvitz… —gruñó Eidolon—. Ha sido una espina clavada en el costado desde el día que lo nombraron capitán.
—Bueno, pues ya no es ninguna espina, comandante general —le dijo Lucius al recordar la última visión que había tenido de Isstvan III: el brillo salpicado de nubes de su atmósfera que parpadeaba por las columnas de humo provocadas por las explosiones atómicas e incendiarias.
—¿Lo viste morir? —le preguntó Eidolon.
Lucius negó con la cabeza.
—No, pero vi lo que quedó del palacio. Nada podía haber sobrevivido a eso. Tarvitz está muerto, lo mismo que Loken y ese cabrón arrogante, Torgaddon.
Eidolon tuvo al menos la elegancia de sonreír ante la noticia de que Torgaddon había muerto, y asintió, aunque con cierta reticencia.
—Al menos son buenas noticias. ¿Qué hay de los demás? ¿Solomon Demeter? ¿Rylanor el Anciano?
Lucius se echó a reír al recordar la muerte de Solomon Demeter.
—Demeter está muerto. De ése sí que estoy seguro.
—¿Y cómo puedes estar tan seguro?
—Porque lo maté yo —le respondió Lucius—. Me encontró cuando estaba acabando con los guerreros asignados a la defensa de la zona oriental de las ruinas del palacio, y se unió con presteza a mí cuando le grité que me estaban atacando.
Eidolon sonrió con malicia cuando comprendió la treta.
—¿Quieres decir que Demeter mató a sus propios guerreros?
—Sí que lo hizo y, además, con grandes ganas.
Eidolon soltó una tremenda carcajada, y Lucius notó que la actitud del comandante general hacia él se relajaba un poco al pensar en la ironía de los últimos momentos de vida de Solomon Demeter.
—¿Y Rylanor el Anciano? —quiso saber Eidolon mientras lo conducía por la galería de las Espadas hasta la entrada al apotecarion.
—De él no estoy seguro. Después del bombardeo, se metió en las profundidades del palacio del Señor del Coro. No volví a verle más.
—No es propio de Rylanor huir de un combate —comentó Eidolon.
Doblaron una esquina y empezaron a recorrer un pasillo que llevaba a las grandes escaleras del apotecarion central de la nave.
—No —respondió Lucius mostrándose de acuerdo—, aunque Tarvitz comentó algo sobre que estaba protegiendo… alguna cosa.
—¿Protegiendo qué?
—Eso no lo aclaró. Los rumores decían que había encontrado alguna clase de hangar subterráneo, pero si eso fuera cierto, ¿porqué Praal no lo utilizó para escapar cuando llegaron las legiones?
—Es cierto —admitió Eidolon—. Está en la naturaleza del cobarde huir antes que luchar. Bueno, no importa, fuese cual fuese la intención de Rylanor, ya es irrelevante, porque está enterrado bajo miles de toneladas de restos radiactivos.
Lucius asintió e hizo un gesto en dirección a las escaleras.
—El apotecario Fabius… ¿qué es exactamente lo que va a hacerme?
—¿Es miedo lo que noto en tu voz, Lucius? —le preguntó Eidolon.
—No —replicó Lucius—. Sólo quiero saber en qué me estoy metiendo.
—En la perfección —le prometió Eidolon.
* * *
Los pasillos de la Orgullo del Emperador ya no estaban nunca en silencio. Unos altoparlantes instalados apresuradamente emitían una cacofonía constante de sonido procedente de La Fenice. Después de oír un fragmento de la obertura de la Maraviglia, Fulgrim había ordenado que en todas sus naves sonara la música, y los registros extrañamente distorsionados de las sinfonías de Bequa Kynska resonaron por todos los pasillos, día y noche.
Serena d’Angelus se abrió paso a través de los pasillos cegadoramente iluminados de la nave insignia de Fulgrim, tambaleándose de un lado a otro como si estuviera borracha. Llevaba las ropas manchadas de sangre y de materia fecal. Lo que le quedaba de cabello estaba repugnantemente sucio, y el resto se lo había arrancado a mechones en sus ataques.
Una vez acabadas las pinturas de Lucius y de Fulgrim, se había encontrado sin inspiración, como si el fuego que la había impulsado a profundidades y a alturas inconcebibles se hubiera consumido por completo. Había pasado días enteros sin moverse de su estudio, y los meses transcurridos desde que la expedición llegara al sistema Isstvan habían pasado por su vida en una confusión de catatonia y de horrible introspección.
Los sueños y las pesadillas se habían desarrollado en su mente como cintas pictográficas mal montadas, unas imágenes de horrores y degradaciones que no sabía que era capaz de visualizar y que la atormentaban con su intensidad y el espanto que le producían. Las escenas de muerte, de violaciones, de execraciones y de actos tan viles que, sin duda, ningún ser humano sería capaz de cometer sin perder la cordura quedaron expuestos ante ella como los sueños febriles de un demente para que los escrutara contra su voluntad.
A veces recordaba que tenía que comer, y no reconocía a la mujer de aspecto salvaje que veía en el espejo, o la carne llena de cicatrices que la recibía cada mañana cuando se despertaba, desnuda entre la ruina en que se había transformado su estudio. A lo largo de las semanas, en su interior creció la sospecha de que las visiones repetidas que la acosaban cada noche no eran pesadillas… sino recuerdos.
Se acordaba de haber llorado con tremenda amargura cuando esas sospechas se vieron horriblemente confirmadas el día que había abierto el apestoso barril que se encontraba en una esquina del estudio.
El hedor de la carne humana en descomposición y a compuestos ácidos la asaltó con una fuerza casi física. La tapa se le cayó al suelo cuando vio que contenía los restos viscosos y parcialmente disueltos de al menos seis cadáveres. Varios cráneos aplastados, algunos huesos serrados y una espesa sopa de carne licuada chapoteaba contra los bordes del barril. Serena pasó varios minutos vomitando de forma incontrolable ante el horror de aquella visión.
Se apartó, arrastrándose, del barril y lloró desesperada por el aborrecimiento que sentía. Lo que había hecho amenazó con destrozar su ya deteriorada cordura.
Su mente se tambaleó en el borde de la locura hasta que un nombre surgió en el miasma de su conciencia, un nombre al que pudo aferrarse: Ostian… Ostian… Ostian…
Se puso en pie como alguien que se estuviera ahogando se aferraría a una rama. Se lavó y se aseó todo lo que pudo y se marchó tambaleante, llorosa y ensangrentada, al estudio de Ostian. Él había intentado ayudarla y ella le había rechazado. En esos momentos fue consciente de que había sido el amor lo que había impulsado su altruismo, y se maldijo a sí misma por no haberse dado cuenta antes.
Ostian podía salvarla. Cuando llegó a la puerta corredera sólo esperaba que no la hubiera abandonado por completo. La puerta estaba parcialmente abierta y llamó golpeando con la palma en el metal corrugado.
—¡Ostian! —gritó—. Soy yo…, Serena… Por favor… ¡déjame entrar!
Ostian no contestó, y ella golpeó de nuevo el metal hasta que se hizo sangre. Gritó su nombre y sollozó mientras seguía gritando y le suplicaba que la perdonara. Ostian siguió sin responder, y en un acto desesperado bajó las manos y tiró de la corredera hacia arriba.
Serena entró tambaleándose en el estudio débilmente iluminado y captó de inmediato un olor repugnante y familiar, antes incluso de que sus cansados ojos se fijaran en la espantosa visión que tenía ante ella.
—Oh, no —susurró cuando vio el descompuesto cuerpo de Ostian.
Estaba empalado en la hoja de una espada centelleante que sobresalía de una maravillosa escultura del Emperador. Se derrumbó de rodillas delante de él.
—¡Perdóname! ¡No sabía lo que hacía! ¡Por favor, Ostian, perdóname!
Lo poco que quedaba de la mente de Serena se derrumbó por completo ante aquella atrocidad. Se puso en pie y colocó las manos en los hombros del cadáver.
—Me amabas —susurró—. Y yo nunca lo vi.
Serena cerró los ojos y rodeó el cuerpo con los brazos. Sintió la afilada punta de la espada entre los pechos.
—Pero yo también te amaba —dijo, y se incrustó con fuerza contra la espada.