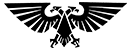
ONCE
EL VIDENTE
LA ANOMALÍA PERDUS
EL LIBRO DE URIZEN
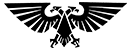
ONCE
EL VIDENTE
LA ANOMALÍA PERDUS
EL LIBRO DE URIZEN
En mitad de la vacía vastedad del espacio brillaba un diminuto punto de luz. Resplandecía como una joya colocada sobre un tapete de terciopelo. Era un destello doliente perdido en el cosmos en el que viajaba. Era una nave, aunque se trataba de una nave que nadie podría reconocer a excepción del rememorador más diligente y que además hubiera registrado las profundidades de la Librarium Sanctus de Terra en busca de referencias relativas a la perdida civilización eldar.
La poderosa nave era en realidad un mundo astronave, y poseía una gracia y una elegancia con la que los armadores de Terra tan sólo podían soñar. Su enorme fuselaje estaba realizado a partir de una sustancia que parecía hueso amarillento, y su forma daba la impresión de algo que más que haber sido construido, hubiera crecido. Unas cúpulas semejantes a piedras preciosas reflejaban la débil luz de las estrellas, y su interior irradiaba un resplandor parecido al fósforo, que salía a través de las superficies semitransparentes.
Unos delicados minaretes se alzaban en forma de dispersos grupúsculos de marfil. Los extremos superiores resplandecían como la plata y el oro, y de los flancos de la nave sobresalían unas amplias torres de hueso donde estaba atracada una flota de elegantes naves parecidas a los antiguas galeones oceánicos. En la superficie del gigantesco mundo astronave se veían enormes conglomerados de habitáculos de diseños maravillosos, y una hueste de luces parpadeantes describía bellos trazados a través de las ciudades.
La gran vela negra y dorada se alzaba a una altura gigantesca por encima del cuerpo principal de la nave y captaba los vientos estelares mientras avanzaba por su rumbo solitario. El mundo astronave viajaba sin compañía, y cruzaba el vacío entre estrellas igual que si fuera la última peregrinación de un actor anciano antes de que cayera el último telón.
Perdido en la inmensidad del espacio, el mundo astronave flotaba en la soledad más absoluta. Ninguna estrella iluminaba sus torres esbeltas y, lejos del calor de cualquier estrella o planeta, sus cúpulas daban a la oscuridad del espacio vacío.
Pocos aparte de aquellos que tenían unas vidas largas y melancólicas a bordo de la grácil nave planeta podían saber que era el hogar de los escasos supervivientes de planetas abandonados eones atrás en mitad de una destrucción terrorífica. En aquel mundo astronave vivían eldars, uno de los pocos restos de un pueblo que antaño había dominado la galaxia y que por un simple sueño habían sido capaces de destruir planetas y apagar soles.
El interior de la cúpula de mayor tamaño de toda la superficie del mundo astronave relucía con un brillo pálido. Su superficie translúcida cubría una multitud de árboles de cristal que se alzaban bajo la luz de estrellas muertas mucho tiempo atrás. Unos senderos tranquilos serpenteaban atravesando el bosque reluciente. Sus trazados no los conocían ni siquiera los que caminaban por ellos. Una canción silenciosa resonaba por toda la cúpula, invisible y oída por nadie, pero deseada con anhelo por su ausencia. Los fantasmas de eras pasadas y de eras por llegar llenaban la cúpula, ya que se trataba de un lugar de muerte y, por una ironía perversa, de inmortalidad.
Una figura solitaria se encontraba sentada con las piernas cruzadas en el centro del bosque, convertida en una mancha de oscuridad en mitad de aquellos resplandecientes árboles de cristal.
Eldrad Ulthran, vidente del mundo astronave de Ulthwé, sonrió con melancolía a medida que las canciones de los videntes muertos mucho tiempo atrás le llenaban el corazón de alegría y de tristeza a partes iguales. Sus rasgos suaves eran alargados y angulosos, con unos ojos estrechos y almendrados de mirada brillante. El cabello negro, que le caía por encima de unas orejas puntiagudas pero gráciles, lo llevaba recogido en una larga coleta pegada a la parte posterior del cuello.
Iba vestido con una larga capa de color crema y una túnica de un tejido negro y suave que llevaba ceñida a la cintura con un cinturón dorado tachonado de gemas y decorado con runas complejas.
La mano derecha de Eldrad estaba apoyada en el tronco de uno de los árboles de cristal, cuya estructura estaba cubierta de tracerías de luces. En sus profundidades se discernía un atisbo de rostros que flotaban en paz. En la otra mano empuñaba un largo báculo de vidente creado con el mismo material de la nave. Su superficie, cubierta de piedras preciosas, estaba cargada de energías poderosas.
Las visiones le llegaban de nuevo, y con más fuerza que antes. Sus sueños lo inquietaban por su posible significado. Eldrad había guiado a su raza a través de los momentos de crisis y de desesperación desde la época de la Caída, una era sangrienta y siniestra en la que los eldars habían pagado un terrible precio por su hedonismo y autocomplacencia. Sin embargo, ninguna de esas crisis se acercaba a la inmensa calamidad que sentía como una tormenta que se estuviera formando justo en el borde de su capacidad de visión.
Una era de caos estaba a punto de llegar a la galaxia, tan calamitosa como la Caída e igual de repentina.
Pero no lograba verla con claridad.
Sí, gracias a su viaje por la Senda del Vidente había conseguido salvar del peligro a su raza en más de un centenar de ocasiones a lo largo de los siglos, pero su visión había disminuido recientemente. Había perdido el don mientras se esforzaba por penetrar el velo que había descendido sobre la disformidad. Llegó a temer haberlo perdido por completo, pero la canción de los antiguos videntes lo había convocado a la cúpula y le había calmado el espíritu al mostrarle el sendero auténtico cuando le dirigieron a través del bosque hasta ese lugar.
Eldrad dejó que la mente saliera de su cuerpo y sintió que las ataduras de la carne se quedaban atrás a medida que se alzaba cada vez a mayor altura y con mayor rapidez. Pasó a través del hueso espectral palpitante de la cúpula y salió a la negrura fría del espacio, aunque su espíritu no sentía frío ni calor. Las estrellas destellaron por un momento al pasar a su lado mientras viajaba por el gran vacío de la disformidad. Vio el eco de antiguas razas perdidas, las semillas de imperios futuros y el gran vigor de la última raza que había forjado su destino entre las estrellas.
Se llamaban a sí mismos «humanos», aunque Eldrad los conocía con el nombre de «mon-keigh». Se trataba de una raza de individuos de vida corta y brutal que se estaba extendiendo por el espacio como un virus. Habían conquistado su sistema solar, partiendo de la cuna de su civilización, y luego habían estallado dispersándose por toda la galaxia en una enorme cruzada que había absorbido los fragmentos perdidos de su anterior imperio y que había destruido sin piedad a todo lo que se interpuso ante ellos. La increíble belicosidad y arrojo de una tarea como aquélla todavía sorprendía a Eldrad, y ya se veían las semillas de la destrucción de la humanidad alojadas en su propio corazón.
Era incomprensible que una especie tan primitiva fuera capaz de conseguir tanto y no se viera empujada a la locura por su increíble insignificancia en el gran esquema del cosmos, pero estaban poseídos por una autoconfianza tan tremenda que sus mentes conscientes no captaban su mortalidad y su insignificancia hasta que ya era demasiado tarde.
Eldrad ya había contemplado la muerte de esa raza, con los campos empapados de sangre del mundo bautizado con el nombre utilizado para el fin de los días y la victoria final de su siniestro salvador. ¿Cambiaría su historia si conocieran su destino inevitable? Por supuesto que no, ya que una raza como los mon-keigh jamás aceptaría lo inevitable y se esforzaría siempre por cambiar lo que no se puede cambiar.
Vio la llegada de guerreros, la traición de los reyes, y el gran ojo que se abría para liberar a los poderosos héroes legendarios atrapados allí y que volverían para colocarse al lado de sus guerreros para la batalla final. Su futuro era la guerra y la muerte, la sangre y el horror, pero a pesar de ello seguirían avanzando, convencidos de su propia superioridad e inmortalidad.
Y sin embargo… quizá su destino no era inevitable.
A pesar de las matanzas y de la desesperación, todavía existía una esperanza. El ascua parpadeante de un futuro todavía no escrito apareció en la oscuridad, con su luz rodeada por monstruos amorfos engendrados por la disformidad armados con grandes garras y colmillos amarillentos. Eldrad se dio cuenta de que esperaban apagar esa luz con su simple presencia. Contempló el sueño difuso de un futuro, y vio lo que era posible que pasara.
Vio un gran guerrero de aspecto regio, un gigante protegido por una armadura de color verde marino que llevaba engastado un gran ojo ambarino en la placa pectoral. Aquel individuo poderoso se abría paso combatiendo a través de una horda de muertos en un planeta repugnante repleto de podredumbre. Su espada abatía a decenas de cadáveres con cada mandoble. La luz de la disformidad brillaba en las cuencas oculares podridas de los muertos, y la energía del Señor de la Podredumbre proporcionaba una fuerza feroz a sus extremidades. El destino terrible de su raza flotaba alrededor de aquel guerrero como un sudario suspendido en el aire, aunque él no lo sabía.
El espíritu de Eldrad se acercó volando a la luz para intentar captar la identidad de aquel guerrero. Las bestias de la disformidad rugieron y chasquearon las mandíbulas para atacar, con una ceguera absurda, su forma espiritual. La disformidad burbujeaba búlleme a su alrededor. Eldrad sabía que los monstruosos dioses de la disformidad no aceptarían su presencia y que las corrientes del espacio disforme se esforzarían por hacer regresar de nuevo a su espíritu hasta su cuerpo.
Eldrad luchó por mantenerse cerca de aquel atisbo de futuro y extendió su visión de disformidad todo lo lejos que se atrevió. La mente se le llenó de imágenes: una sala del trono inmensa; una gran figura semejante a un dios equipada con una centelleante armadura de oro y plata; una cámara estéril situada en las profundidades de una montaña, y una traición de tanta enormidad que su alma ardió ante su tremenda magnitud.
A su alrededor sonaron gritos de angustia, y se esforzó por sacarles algún sentido mientras el poder de la disformidad lo arrastraba para apartarlo de aquel secreto tan celosamente guardado. Se formaron palabras a partir de esos gritos, pero pocas de ellas ofrecían un significado o eran comprensibles, aunque su esencia ardió en su mente con una luz intensa.
Cruzado… Héroe… Salvador… Destructor.
Pero, brillando por encima de todas aquéllas, con un resplandor mucho más intenso, escuchó una expresión…: Señor de la Guerra.
* * *
En mitad de la quietud y la oscuridad llegó la luz. Una gigantesca columna de fuego semejante a la cola de un cometa apareció en el borde del sistema. Fue aumentando progresivamente de tamaño al mismo tiempo que su luminosidad y fuerza crecían. De repente, sin aviso previo, se expandió con la velocidad y la violencia de una explosión, y donde antes no había más que espacio vacío, apareció una poderosa nave estelar. Su casco de color púrpura y dorado mostraba los estragos provocados por los combates.
Unos brillantes rastros de energía en desaparición flotaban en pos de la Orgullo del Emperador igual que algas que colgaran de una nave oceánica. El casco de la nave gruñó debido al choque sufrido en la traslación del espacio disforme al espacio material. Una hueste de naves menores apareció tras la gran nave estelar con una serie de estallidos brillantes y torbellinos de luces de extraños colores resplandeciendo a su alrededor.
El resto de la 28.ª Expedición completó la traslación al espacio material a lo largo de las seis horas siguientes y se colocó en formación alrededor de la Orgullo del Emperador. Una de las naves de la flota, la Corazón Orgulloso, no mostraba daños sufridos por la batalla de la estrella Carollis. Era la nave insignia del comandante general Eidolon, quien acababa de regresar de una misión de mantenimiento de la paz en el cinturón Satyr Lanxus, donde habían librado una campaña inesperada junto a la 63.ª Expedición, la del Señor de la Guerra, en un planeta llamado Muerte.
La 28.ª Expedición se había despedido de la Legión de los Manos de Hierro tras su grandiosa victoria sobre la Diasporex. Lo había hecho con gran tristeza, ya que las antiguas hermandades que existían entre ambas legiones se habían renovado y otras nuevas se habían forjado en el crisol del combate de un modo que no se podía lograr en tiempos de paz.
Los prisioneros humanos de la Diasporex fueron llevados al mundo humano más cercano, donde los entregaron al gobernador imperial para que los utilizara como mano de obra esclavizada. A los alienígenas los habían exterminado y sus naves habían quedado destruidas por completo bajo las andanadas casi a quemarropa de la Puño de Hierro y de la Orgullo del Emperador. Un destacamento del Adeptus Mechanicus se había quedado en la zona para estudiar lo que quedaba de las antiguas tecnologías humanas presentes en la Diasporex. Fulgrim les había dado permiso para que se reunieran con la 28.ª Expedición una vez hubieran terminado sus investigaciones.
Así pues, una vez cumplidos los deberes y el honor que le debían a la 52.ª Expedición, Fulgrim dirigió a su propia expedición hacia la región del espacio conocida en la cartografía imperial como la Anomalía Perdus, el objetivo original del primarca tras la derrota de los laer.
Se conocía muy poco aquella zona de la galaxia. Su reputación entre los viajeros estelares era muy mala, ya que las naves que entraban en esa región del espacio desaparecían para siempre. Los navegantes la evitaban, ya que las peligrosas corrientes y las mareas imprevisibles dentro del immaterium hacían que fuera terriblemente peligroso atravesar esa zona. Los astrópatas incluso hablaban de un velo impenetrable que cegaba su visión de la disformidad.
Lo único que se conocía procedía de los informes conseguidos por la única sonda que había sobrevivido y que se había lanzado al inicio de la Gran Cruzada. Había regresado con una señal débil, pero que indicaba que los sistemas locales de la región Perdus albergaban numerosos planetas habitables listos para ser conquistadas.
La mayoría de las demás expediciones habían preferido no aventurarse en aquella región de fama tan siniestra, pero Fulgrim había declarado mucho tiempo atrás que ninguna zona del espacio quedaría fuera del alcance de las fuerzas del Emperador.
Que la Anomalía Perdus no hubiese sido explorada no representaba para los Hijos del Emperador otra cosa que un nuevo modo de demostrar su superioridad y perfección.
* * *
En las salas de entrenamiento de la Primera Compañía resonaban el entrechocar de las armas y los gruñidos de esfuerzo de los astartes que allí luchaban. El viaje de seis semanas hasta Perdus le había proporcionado a Julius el tiempo necesario para asumir la muerte de Lycaon y los demás guerreros muertos de la Primera, además de para entrenar a los combatientes recién ascendidos de entre los novatos y los miembros del Exploradora Auxilia al rango completo de astartes. Aunque todavía debían pasar por su bautismo de fuego, los había aleccionado sobre los métodos de lucha de los Hijos del Emperador y les había transmitido su experiencia y su recién descubierto sentido del placer por la furia del combate. Ansiosos por aprender de su comandante, todos los guerreros de la Primera se habían entregado a las nuevas enseñanzas con un entusiasmo que le agradó sobremanera.
Ese período de tiempo también le había permitido recuperar las horas de lecturas perdidas, y cuando no estaba con los guerreros de su compañía, se encontraba en las cámaras de Archivos. Había devorado todas las obras de Cornelius Blayke, y aunque había encontrado una gran iluminación en ellas, estaba seguro de que le quedaba mucho por aprender.
En esos momentos se encontraba desnudo de cintura para arriba y metido en una de las jaulas frente a un trío de armazones mecanizados de combate. Las extremidades armadas de los tres permanecían inertes mientras él disfrutaba de la emoción del combate que se avecinaba.
Sin previo aviso, las tres máquinas se activaron. Las articulaciones y los montajes rotatorios fijados al techo les permitían una casi infinita capacidad de movimiento alrededor del astartes. Una extremidad acabada en una espada intentó partirlo en dos, y Julius se echó a un lado al mismo tiempo que se agachaba para esquivar una bola cubierta de pinchos dirigida contra su cabeza y una gran estaca de metal que se dirigía contra su estómago para atravesárselo.
El armazón más cercano le lanzó una serie de tremendos ataques para aplastarlo con sus mazas, pero Julius se echó a reír y los bloqueó con los antebrazos. El dolor le hizo sonreír al mismo tiempo que propinaba una patada a su atacante con tanta fuerza que lo arrojó hacia atrás. La tercera máquina le lanzó un golpe lateral contra la cabeza, y él pivotó al recibir el impacto, echó la cara hacia un lado y giró sobre sí mismo.
Notó el sabor de la sangre en la boca y volvió a reír. Le escupió un chorro de saliva sanguinolenta a la primera máquina, que se abalanzaba de nuevo contra él para asestarle un golpe letal. La hoja cruzó el aire y el filo le hizo un corte en el costado. Agradeció el dolor y se echó casi encima de su oponente para propinarle una serie de golpes tremendos.
El metal se partió y el armazón resultó arrancado de su montura en el techo. Mientras disfrutaba de la destrucción de su enemigo, un fuerte impacto en un lado de la cabeza lo hizo caer sobre una rodilla. Allí sintió como las nuevas sustancias químicas de su sangre le bombeaban nuevas fuerzas en respuesta.
Se puso en pie a la vez que la espada bajaba hacia él y propinó un fuerte golpe seco con la palma de la mano en la parte ancha de la hoja, de modo que la partió en dos. Una vez rota el arma, Julius se pegó a la máquina y la rodeó con los brazos en un tremendo abrazo de oso. Luego la hizo girar en el mismo instante que el tercer armazón intentaba golpearlo con los tres pinchos de hierro.
Los tres perforaron el armazón que sostenía, que soltó un chorro de chispas y quedó destruido. Lo echó a un lado y se dispuso a enfrentarse con la última máquina, sintiéndose más vivo que nunca. Todo su cuerpo vibraba con el placer de la destrucción, e incluso el dolor de las heridas era igual que un tónico que le recorriera las venas.
La máquina dio vueltas a su alrededor con movimientos prudentes, como si se diese cuenta a un nivel mecánico de que se había quedado sola. Julius amagó un puñetazo con una mano y el armazón se apresuró a echarse hacia un lado. El capitán giró sobre sí mismo en un veloz movimiento y le propinó una tremenda patada en un lado que dejó inmovilizada a la máquina.
Sacudió la cabeza y se dispuso a dar un salto sobre la punta de los pies mientras esperaba que la máquina se reiniciara, pero ésta permaneció inerte, por lo que comprendió que la había destruido.
Se sintió decepcionado de repente. Abrió la puerta de la jaula de entrenamiento y bajó al suelo. Ni siquiera había empezado a sudar, y la emoción que había sentido al enfrentarse a las tres máquinas ya no era más que un recuerdo lejano.
Julius cerró la jaula de entrenamiento. Sabía que ya habrían enviado a un sanador para que reparara los armazones dañados, así que se dirigió hacia su sala de armas particular. En las salas se estaban entrenando decenas de astartes, ya fuese en prácticas de combate o simplemente con ejercicios físicos para mantener la perfección de sus cuerpos. El régimen estricto de potenciadores químicos y la superioridad genética mantenían los cuerpos de los astartes en una condición física óptima, pero muchas de las drogas que se estaban añadiendo a los dispensadores de las armaduras del tipo Mark IV requerían una estimulación física previa para comenzar a reaccionar con el metabolismo del cuerpo receptor.
Abrió la puerta de su sala de armas y el olor a aceite lubricante y a polvo de pulir le asaltó el olfato. Las paredes eran de hierro sin decoración alguna. A lo largo de una de ellas estaba el camastro, también de estricta sencillez. Su armadura colgaba de un soporte al lado de un pequeño lavabo, y la espada y el bólter se encontraban en un armario situado a los pies de la cama.
La sangre de las heridas causadas por las máquinas de entrenamiento ya se había coagulado, así que tomó una toalla de un colgador situado al lado del lavabo y se la quitó del cuerpo antes de tumbarse en el camastro y preguntarse qué hacer a continuación.
Tenía una estantería múltiple de metal al otro lado de la cama. Allí guardaba tres de las obras de Ignace Karkasy, Reflexiones y Odas, Meditaciones sobre el Héroe Elegiaco y Exaltación de la unidad, unos libros que hasta hacía poco le habían proporcionado gran placer cada vez que los leía. En esos momentos, le parecían vacíos y sin sentido. Al lado de las obras de Karkasy había tres volúmenes de Cornelius Blayke que le había prestado Evander Tobías. Alargó una mano para coger uno de ellos y leer algo más de una de las obras del sacerdote caído.
El tomo que había cogido se llamaba El libro de Urizen, y era el menos denso de los libros de Blayke que había leído hasta ese momento. Además, tenía un prólogo con la biografía del autor escrita por un anónimo. Aquel prólogo era muy útil para entender el resto del libro.
Julius sabía que Cornelius Blayke había sido muchas cosas en su vida: artista, poeta, pensador y soldado, antes de decidirse a entrar en el sacerdocio. Blayke había sido un visionario desde su infancia, y por lo que se Sabía, sus visiones consistían en un mundo ideal donde todos los sueños y los deseos se cumplían, y se esforzó por plasmarlos en sus pinturas, en su prosa y en sus acuarelas acompañadas de textos poéticos.
El hermano pequeño de Blayke había muerto mientras combatía en una de las numerosas guerras que azotaban los cónclaves nordafrikanos, algo que según el biógrafo lo había empujado al sacerdocio. En una época posterior de su vida, Blayke atribuyó el mérito de sus técnicas revolucionarias de impresión iluminada a su hermano muerto mucho tiempo atrás, ya que proclamaba que se las había revelado en un sueño.
Incluso mientras ejercía el sacerdocio, una vida que Julius sospechaba había adoptado como un modo de refugiarse, las visiones de deseos prohibidos y sus poderes místicos volvieron para acosarlo. De hecho, se decía que cuando el sacerdote supremo de otra orden vio por primera vez a Blayke, cayó muerto en cuanto le puso los ojos encima.
Blayke se recluyó en la iglesia de una de las anónimas ciudades de Ursh, y fue allí donde se convenció de que la humanidad podría aprovechar los esfuerzos que él había realizado, así que se dedicó a perfeccionar el modo en que podría conseguir llevar a cabo sus creencias.
Julius había leído mucha poesía de Blayke, y aunque no era un erudito, hasta él sabía que buena parte de sus poemas no poseían ni una trama, ni una rima ni una métrica claras. Lo que para Julius sí que tenía sentido era la creencia de Blayke en la futilidad de negar cualquier clase de deseo, por extravagante que fuera. Una de sus revelaciones principales había sido llegar a la comprensión de que el poder de la experiencia sensual era necesario para la creatividad y el progreso espiritual. No había que negarse a ninguna experiencia, ni se debía reprimir pasión alguna, no había que darle la espalda a ningún horror y tampoco había que dejar ningún vicio sin explorar. Sin esas experiencias, no había forma de avanzar hacia la perfección.
Atracción y repulsión, odio y amor, todo era necesario para desarrollar la experiencia humana. De esas energías en conflicto era de donde salían lo que los sacerdotes de su orden llamaban el bien y el mal. Blayke no tardó en darse cuenta de que esas palabras no eran más que unos conceptos sin sentido cuando se las comparaba a la promesa del desarrollo que se podía conseguir cumpliendo todos los deseos humanos.
Julius se echó a reír al leer aquello, ya que Blayke había sido expulsado de su orden religiosa por practicar sus creencias con gran vigor en los callejones traseros y en los prostíbulos de la ciudad. No había vicio que estuviera por debajo de él, ni virtud que estuviera por encima.
Blayke creía que el mundo interior de sus visiones pertenecía a un nivel superior al de la realidad física, y que la humanidad debería crear sus ideales a partir de ese mundo interior más que del mundo primitivo de la materia. En su obra hablaba una y otra vez de cómo la razón y la autoridad constreñían e impedían el crecimiento espiritual de la humanidad, aunque Julius sospechaba que aquello no era más que un reflejo de sus sentimientos hacia el gobernante de Ursh, un rey guerrero llamado Shang Khal, que buscaba dominar todas las naciones de la Tierra mediante una opresión brutal.
Defender una filosofía semejante en unos tiempos como aquéllos olía, y mucho, a locura, pero Julius se resistía a considerar a Blayke un demente. Después de todo, sus ideas habían atraído a muchos seguidores que lo aclamaban por considerarlo un gran místico destinado a llevar a la humanidad a una nueva era de pasión y de libertad.
Julius recordó haber leído los aforismos de Pandorus Zheng, un filósofo que había servido en la corte de uno de los autarcas del bloque yndonésico. Se había declarado a favor de los místicos y del modo que exageraban las verdades que en realidad existían. Según la definición de Zheng, un místico no podía exagerar una verdad que fuese imperfecta. Había apoyado más todavía a individuos como aquéllos al decir: «Llamar loca a una persona porque ha visto fantasmas y ha tenido visiones es negarle su dignidad, ya que no se la puede incluir en las categorías de una teoría racional del cosmos».
A Julius siempre le habían gustado las obras de Zheng y sus enseñanzas sobre cómo los místicos no aportaban dudas o acertijos, puesto que esas dudas y acertijos ya existían con anterioridad. El místico no era la persona que creaba los misterios, sino quien los destruía con sus obras.
Los misterios que Blayke buscaba destruir eran los que impedían a la humanidad alcanzar su pleno potencial y comprender la esperanza de un futuro mejor. Todo esto lo colocó en una oposición frontal a las filosofías desesperanzadoras de individuos como Shang Khal y el déspota Kalagann, unos tiranos que predicaban un descenso inevitable al Caos, un lugar terrorífico que antaño había sido el seno de toda la creación y que inevitablemente acabaría siendo su tumba.
Blayke utilizó la belleza como una ventana a ese futuro imaginado y maravilloso. De los pensadores contemporáneos suyos tomó las ideas de la simbología alquímica, y llegó a creer, al igual que hacían los herméticos, que la humanidad era el microcosmos de lo divino. Comenzó a leer de un modo voraz y llegó a ser un experto en la tradición órfica, la pitagórica, la neoplatónica, la hermética, la cabalística, además de acabar conociendo a fondo los escritos sobre alquimia de eruditos como Erigena, Paracelso y Boehme. A Julius no le sonaba ninguno de esos nombres, pero estaba seguro de que Evander Tobías lo ayudaría a encontrar sus obras si era necesario.
Una vez armado con todo ese denso conocimiento, el gigantesco entramado de la mitología de Blayke tomó forma en su mayor poema, El libro de Urizen…
Esta obra épica comenzaba con la caída del hombre celestial en el torbellino de la experiencia, lo que Blayke llamaba «los valles oscuros del propio ser». La humanidad se esforzaba a lo largo del libro en la tarea de transformar sus pasiones mundanas en la pureza de lo que Blayke llamaba «lo eterno». Para ayudar a que este proceso cósmico avanzara, Blayke personificó la esencia de la revolución y de la renovación en un agitador apasionado, un ser al que llamó «orko», y Julius se rio por lo apropiado del nombre. Se preguntó si Blayke habría previsto la aparición de los pielesverdes y el azote en el que se convertirían al infestar la galaxia.
Según el poema, la pérdida de la gracia por parte de la humanidad la había separado de la divinidad, y a través de las eras se había esforzado por reunirse de nuevo con lo divino. El alma humana quedaba desintegrada en el poema… y tenía que reconciliar cada elemento de su ser en el camino de regreso a lo eterno, lo que era un eco de un mito que había leído sobre las tumbas gypcias. En esa leyenda se hablaba de un dios antiguo llamado Osiris que había sido desmembrado al comienzo de los tiempos, y de la obligación de los humanos de reunir las partes desmembradas para conseguir llegar de nuevo a la unidad espiritual.
Julius se dio cuenta de que las obras de Blayke eran una voz original y propia en mitad de una época llena de convencionalismos e incapaz de aceptar semejante filosofía libertaria. Enfrentado a unas fuerzas de la opresión que eran invencibles mediante la razón, Blayke se había visto obligado a recurrir a una imaginería violenta y a la fuerza de sus poderes como místico.
Se convirtió en lo que los estamentos del orden no podían permitir, una fuerza espiritual perturbadora que incitaba a los humanos a despertar sus propias pasiones para cambiar y crecer.
«El conocimiento no es más que una percepción del sentido —leyó Julius en voz alta—. La permisividad es la fuente de todas las cosas en la humanidad, y la razón la única traba que se le impone a la naturaleza. La consecución del placer definitivo y de la experiencia del dolor son el final y el propósito de toda vida».