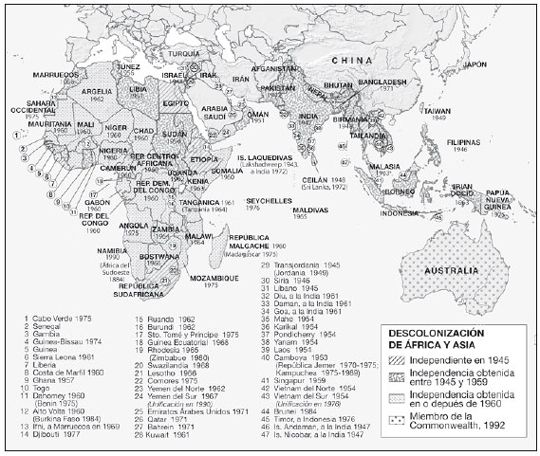
LOS INICIOS DE LA GUERRA FRÍA
En la década de 1950, dio comienzo un período de la historia en el que el orden político mundial parecía girar en torno a unos pilares cada vez más fijos e inamovibles, independientemente de lo que sucediera en el mundo. Un cuarto de siglo después, las transformaciones empezaron a acelerarse, hasta alcanzar su clímax en la década de 1980. En la década siguiente, todo lo que había constituido un hito durante más de treinta años había desaparecido (en algunos casos, de un día para otro) o estaba siendo cuestionado. Ahora bien, antes habían transcurrido treinta años de un duro y prolongado antagonismo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, un conflicto que eclipsó prácticamente cualquier otro aspecto de la vida internacional, ensombreció la mayor parte del planeta y provocó delitos, corrupción y sufrimiento. La guerra fría no fue ni de lejos la única fuerza que conformó la historia durante esos años (puede que ni siquiera fuera la más importante), pero no cabe duda de que fue uno de sus protagonistas.
Los primeros enfrentamientos serios se produjeron en Europa, donde la fase inicial de la historia de la posguerra fue breve y se podría decir que terminó cuando los comunistas tomaron el poder en Checoslovaquia. Por aquel entonces, la recuperación económica del continente apenas había comenzado, pero se podían albergar esperanzas sobre otros problemas más antiguos. La vieja amenaza alemana había desaparecido y su otrora gran poder ya no suponía ningún riesgo. En cambio, los que la habían combatido tenían que hacer frente ahora al vacío de poder en el centro de Europa. En el este, los cambios de fronteras, las limpiezas étnicas y las atrocidades de la guerra habían dejado a Polonia y a Checoslovaquia sin los conflictos a raíz de la heterogeneidad étnica que habían tenido antes de 1939. Sin embargo, Europa estaba por entonces dividida de otra forma y como nunca lo había estado antes, y la máxima expresión de esa división era el antagonismo soviético-estadounidense mundial, cuyo origen exacto ha sido, y aún podría seguir siendo, objeto de gran debate. Después de todo, aquello era en cierto sentido una manifestación tardía y espectacular de la ruptura de la historia ideológica y diplomática que se había producido en 1917. Desde el principio, la Rusia comunista abordó los asuntos internacionales de una manera muy peculiar y conflictiva. Para ellos, la diplomacia no era solo una forma cómoda de hacer negocios, sino un arma para el avance de la revolución. Pero tampoco eso habría importado tanto si la historia no hubiera alumbrado en 1945 una nueva potencia mundial, la tan esperada Rusia moderna, mucho mejor posicionada que cualquier imperio zarista para moverse a su gusto en el este de Europa y para desplegar sus ambiciones en otras partes del mundo. La diplomacia soviética tras el ascenso de Stalin al poder reflejó a menudo ambiciones históricas, y el interés nacional ruso, conformado por la geografía y la historia, se revelaría inseparable de la lucha ideológica. Los comunistas y sus simpatizantes de todo el mundo creían que debían salvaguardar a la Unión Soviética como defensora de la clase trabajadora internacional y, por supuesto (decían los más creyentes), como guardián del destino de toda la humanidad. Independientemente de cómo lo calificaran en la práctica, cuando los bolcheviques afirmaban que su objetivo era derrocar las sociedades no comunistas, lo decían en serio, al menos a largo plazo. Tras 1945 surgieron otros estados comunistas cuyos dirigentes se avenían a ello, al menos de palabra, y el resultado fue una Europa, y un mundo, cada vez más divididos en dos bandos.
En 1948, Hungría, Rumanía, Polonia y Checoslovaquia ya no tenían en sus gobiernos a ningún miembro que no fuera comunista, y el de Bulgaria estaba dominado por los comunistas. Llegó entonces el Plan Marshall y, pisándole los talones, lo que se revelaría como la primera batalla de la guerra fría: la batalla sobre el destino de Berlín. Fue decisiva, porque en cierta forma señaló un momento en que Estados Unidos estuvo dispuesto a luchar en Europa. No parece que los rusos hubieran previsto esta posibilidad, por mucho que la hubieran provocado al querer impedir la resurrección de una Alemania reunificada y económicamente potente que hubiera quedado fuera de su control. Aquello chocaba con el interés de las potencias occidentales, que querían reanimar la economía alemana, como mínimo en las zonas por ellos ocupadas, y hacerlo antes de que se definiera la forma política que iba a tener el país, en el convencimiento de que era vital para la recuperación de toda Europa occidental.
En 1948, sin el acuerdo soviético, las potencias occidentales introdujeron una reforma monetaria en sus respectivos territorios. Tuvo un efecto galvanizador e impulsó el proceso de recuperación económica en Alemania Occidental. Asociada al Plan Marshall y disponible solo en los países de ocupación occidental (gracias a las decisiones soviéticas), esta reforma, más que ningún otro acontecimiento, dividió Alemania en dos. Dado que la recuperación de la mitad oriental no se podía integrar en la de Europa occidental, de ahí podía surgir una Alemania Occidental revitilizada. Que las potencias occidentales continuaran en el negocio de enderezar sus zonas tenía sin duda sentido económico, pero eso iba a dejar definitivamente a Alemania Oriental al otro lado del telón de acero. Además, la reforma monetaria también dividió Berlín y dejó a los comunistas sin la oportunidad de organizar un golpe popular en la ciudad, pese al aislamiento de esta dentro de la zona de ocupación soviética.
La respuesta soviética fue cortar las comunicaciones entre las zonas alemanas bajo ocupación occidental y Berlín. Independientemente de las razones originales, el conflicto se fue agravando. Antes de esta crisis, algunas autoridades occidentales ya habían temido un posible intento de separar Berlín Oriental de las tres zonas occidentales; la palabra bloqueo ya se había utilizado, y ahora las acciones soviéticas se interpretaron en este sentido. Las autoridades soviéticas no cuestionaban el derecho de los aliados occidentales a acceder a sus tropas y a sus sectores de Berlín, pero interrumpieron el tráfico que garantizaba el abastecimiento de los berlineses de esos sectores. Como solución, los británicos y los estadounidenses organizaron un puente aéreo a la ciudad. Los rusos querían demostrar a los habitantes de Berlín Occidental que las potencias occidentales no podían quedarse allí si ellos no querían; de esta forma esperaban eliminar el obstáculo que suponía para su control de la ciudad la presencia de autoridades municipales electas no comunistas. Había comenzado un tour de force. Las potencias occidentales, a pesar de lo caro que les salía ese envío de alimentos, combustible y medicinas para la supervivencia de Berlín Occidental, anunciaron que estaban dispuestas a mantenerlo de forma indefinida (es decir, que solo los detendrían por la fuerza). Los bombarderos estratégicos estadounidenses volvieron a ocupar sus bases inglesas de la guerra. Ningún bando quería luchar, pero cualquier esperanza de cooperación en torno a Alemania a partir de los acuerdos de la guerra se había desvanecido.
El bloqueo duró más de un año, y superarlo fue toda una hazaña logística. Durante gran parte de ese tiempo, más de mil aviones al día suministraban una media de 5.000 toneladas diarias solo de carbón. Sin embargo, su verdadera importancia era política; ni el suministro aliado se interrumpió ni los habitantes de Berlín Occidental se sintieron intimidados. Las autoridades soviéticas, por su parte, compensaron la derrota partiendo deliberadamente la ciudad por la mitad e impidiendo al alcalde el acceso a su despacho. Mientras, las potencias occidentales habían firmado un tratado que establecía una nueva alianza, el primer producto de la guerra fría que trascendió de Europa. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) nació en abril de 1949, pocas semanas antes de que un acuerdo pusiera fin al bloqueo. Entre sus miembros estaban Estados Unidos y Canadá, junto con la mayoría de los estados europeos occidentales (los únicos que no se unieron fueron Irlanda, Suecia, Suiza, Portugal y España). Era una organización explícitamente defensiva que ofrecía defensa mutua en caso de ataque a cualquiera de los miembros, y era, por lo tanto, otra ruptura de las tradiciones aislacionistas, ahora ya casi desaparecidas de la política exterior estadounidense. En mayo nació un Estado nuevo, la República Federal de Alemania, de las tres zonas de ocupación aliada, y en octubre se creó en el este la República Democrática Alemana (RDA). A partir de ese momento hubo dos Alemanias, y la guerra fría se desarrollaría en torno al telón de acero que las separaba y no, como Churchill había sugerido en 1946, más al este, desde Trieste hasta Stettin. Con todo, también terminó una etapa especialmente peligrosa para Europa.
Enseguida se vio que la guerra fría, al igual que había dividido Europa, también podía acabar dividiendo el mundo en dos mitades. En 1945, Corea había sido objeto de una partición siguiendo el paralelo 38; el norte industrial fue ocupado por los rusos y el sur agrícola, por los estadounidenses. El problema de la reunificación se llevó ante las Naciones Unidas, y la organización, tras fracasar en su intento de que hubiera elecciones en todo el país, reconoció un gobierno establecido en el sur como el único legítimo de la República de Corea. Para entonces, sin embargo, la zona soviética ya había instalado un gobierno que reivindicaba su soberanía sobre todo el país. Los ejércitos de Rusia y de Estados Unidos se retiraron, pero el de Corea del Norte invadió el sur en junio de 1950, con el conocimiento previo y la aprobación de Stalin. Dos días después, el presidente Truman envió tropas a luchar contra Corea del Norte, en representación de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad había votado a favor de hacer frente a la agresión, y los rusos no pudieron vetar la acción de las Naciones Unidas porque en esos momentos estaban boicoteando al Consejo.
La mayor parte de las tropas de las Naciones Unidas en Corea procedían de Estados Unidos, pero pronto se sumaron contingentes de otros países. A los pocos meses se habían adentrado bastante al norte del paralelo 38. Parecía que Corea del Norte iba a caer, pero, cuando los combates se acercaron a la frontera de Manchuria, intervinieron las tropas comunistas chinas. De pronto, el conflicto podía adquirir una escala mucho mayor. China era el segundo Estado comunista más grande del mundo y el mayor en términos de población, y lo respaldaba la URSS; en aquella época, se podía caminar (al menos en teoría) de Erfurt a Shanghai sin dejar de pisar territorio comunista. Surgió la amenaza de un conflicto directo, posiblemente con armas nucleares, entre Estados Unidos y China.
Truman tuvo la prudencia de advertir que Estados Unidos no debía involucrarse en una guerra de mayor alcance en el continente asiático. Los combates que se libraron tras aquella decisión demostraron que, si bien los chinos podían mantener a los norcoreanos sobre el terreno, no podían derrotar a Corea del Sur contra la voluntad de Estados Unidos. Se empezó a negociar un armisticio. La nueva administración estadounidense, que llegó al poder en 1953, era republicana e inequívocamente anticomunista, pero sabía que su predecesor había demostrado con creces su voluntad y capacidad de defender a una Corea del Sur independiente, y pensaba que el centro de la guerra fría estaba en Europa más que en Asia. Así pues, en julio de 1953 se firmó un armisticio. Desde entonces, todos los esfuerzos para convertirlo en una paz oficial han fracasado y, casi cincuenta años después, el potencial de conflicto entre las dos Coreas seguía siendo alto. Sin embargo, tanto en el Lejano Oriente como en Europa, los estadounidenses habían ganado las primeras batallas de la guerra fría; batallas que en el caso de Corea habían sido reales, puesto que se calcula que la guerra costó tres millones de vidas, la mayoría de ellas de civiles coreanos.
Stalin había muerto poco antes del armisticio. Era muy difícil adivinar las implicaciones de aquella defunción. Con el paso del tiempo se vería que tal vez hubo una solución de continuidad de la política soviética, pero en aquellos momentos no era evidente. El nuevo presidente estadounidense, Eisenhower, seguía desconfiando de las intenciones rusas, y a mediados de la década de 1950 la guerra fría estaba en su punto álgido. Poco después de la muerte de Stalin, sus sucesores revelaron que ellos también tenían el arma nuclear perfeccionada conocida como la «bomba de hidrógeno». Era el último legado de Stalin, que garantizaba (por si acaso alguien lo dudaba) el estatus de la URSS en el mundo de la posguerra. Stalin había llevado las políticas represivas de Lenin a sus conclusiones lógicas, pero había hecho mucho más que su antecesor. Había reconstruido la mayor parte del imperio zarista y había dado a Rusia la fuerza para superar (por poco, y con ayuda de poderosos aliados) su prueba más dura. Lo que no está claro es si esto solo se habría podido conseguir a ese precio o si lo valía, a menos (como bien pudiera pensarse) que haberse librado de la derrota y de la dominación alemana fuera una justificación suficiente. La Unión Soviética era una gran potencia, pero no cabe duda de que uno de los elementos que la formaban, Rusia, también habría podido resucitar sin el comunismo. Sin embargo, en 1945 sus pueblos solo habían visto recompensado su sufrimiento con apenas una garantía de fuerza internacional. La vida del país en la posguerra fue más dura que nunca; el consumo seguiría siendo frenado durante años, y la propaganda a la que los ciudadanos soviéticos estaban sometidos y las brutalidades del sistema político no hicieron sino endurecerse tras la guerra.
La división de Europa, otro de los legados de Stalin, quedó más evidente que nunca tras su muerte. En 1953, la mitad occidental había sido reconstruida considerablemente gracias al apoyo económico de Estados Unidos, y ya corría con gran parte de sus gastos de defensa. La RFA y la RDA se fueron separando cada vez más. En días consecutivos de marzo de 1954, los rusos anunciaron que Alemania Oriental ya tenía plena soberanía y el presidente de Alemania Occidental firmó la enmienda constitucional que autorizaba el rearme del país. En 1955, Alemania Occidental ingresó en la OTAN, y la respuesta soviética fue el Pacto de Varsovia, una alianza de los países satélites de la URSS. El futuro de Berlín seguía siendo incierto, pero era evidente que las potencias de la OTAN lucharían para oponerse a cualquier cambio de su estatus que no fuera fruto de un acuerdo. En el este, la RDA decidió resolver diferencias con sus antiguos enemigos; la línea de los ríos Oder y Neisse sería la frontera con Polonia. El sueño de Hitler de hacer realidad la Gran Alemania de los nacionalistas decimonónicos había acabado en la supresión de la Alemania de Bismarck. La Prusia histórica estaba ahora bajo el gobierno de los comunistas revolucionarios, y la nueva Alemania Occidental tenía una estructura federal, de sentimientos antimilitaristas y dominada por políticos católicos y socialdemócratas, a los que Bismarck habría considerado «enemigos del Reich». De esta forma, y sin un tratado de paz, se había resuelto el problema de cómo frenar el poder alemán que en dos ocasiones había devastado Europa con la guerra. En 1955 también llegó la definición final de las fronteras terrestres entre los bloques europeos cuando Austria resurgió como un Estado independiente y los ejércitos de ocupación aliados se retiraron, como también se retiraron de Trieste las últimas tropas estadounidenses y británicas, tras un acuerdo que establecía allí la frontera entre Italia y Yugoslavia.
Tras la instauración del comunismo en China, apareció otra división en el mundo, entre lo que podríamos llamar la economía capitalista y la economía planificada (o supuestamente planificada). Las relaciones comerciales entre la Rusia soviética y otros países se habían visto obstaculizadas por la política desde los días de la Revolución de Octubre. En el gran desbaratamiento del comercio mundial tras 1931, las economías capitalistas cayeron en la recesión y buscaron la salvación en la protección (o incluso la autarquía). Sin embargo, después de 1945 todas las anteriores divisiones del mercado mundial se vieron superadas; en adelante, fueron dos formas de organizar la distribución de recursos las que empezaron a dividir cada vez más el mundo desarrollado primero, y otras áreas como el este asiático después. El factor determinante del sistema capitalista era el mercado, si bien era un mercado que quedaba muy alejado del que había previsto la vieja ideología liberal del comercio libre y era en muchos sentidos imperfecto, porque toleraba un grado considerable de intervención a través de organismos y acuerdos internacionales. En el grupo de naciones bajo control comunista (y algunas otras), el factor económico decisivo iba a ser la autoridad política. El comercio entre ambos sistemas continuó, pero de forma muy anquilosada.
Ninguno de los sistemas se mantuvo inalterable y, conforme pasaron los años, los contactos entre ellos se multiplicaron. Aun así, durante mucho tiempo representaron para el mundo dos modelos diferentes de crecimiento económico. La competencia entre ellos se veía exacerbada por la política de la guerra fría y, de hecho, contribuía a difundir sus antagonismos. Sin embargo, la situación no podía durar mucho. En poco tiempo, uno de los sistemas estuvo mucho menos completamente dominado por Estados Unidos y el otro, algo menos completamente dominado por la Unión Soviética de lo que lo estaban en 1950. Ambos compartieron (aunque en distinto grado) un crecimiento económico continuo en las décadas de 1950 y 1960, pero, en cuanto las economías de mercado se aceleraron, sus caminos empezaron a divergir. Con todo, la distinción entre los dos sistemas económicos siguió siendo un componente esencial de la historia económica mundial desde 1945 hasta la década de 1980.
LA REVOLUCIÓN ASIÁTICA
La entrada de China en el mundo de lo que se llamaban «sistemas económicos socialistas» fue vista al principio casi solo en términos de guerra fría, y como un cambio en la balanza estratégica. Sin embargo, a la muerte de Stalin ya había muchas otras señales de que se había cumplido la profecía realizada por el estadista sudafricano Jan Smuts más de veinticinco años antes, cuando afirmó que «el escenario había pasado de Europa al Lejano Oriente y al Pacífico». Aunque Alemania seguía siendo el centro de la estrategia de la guerra fría, Corea era una prueba clara de que el centro de gravedad de la historia mundial volvía a desplazarse, esta vez de Europa a Oriente.
Al desmoronamiento del poder europeo en Asia le siguieron más cambios a medida que los nuevos estados asiáticos descubrían cuáles eran sus intereses y su poder (o su falta de él). En muchos casos, la forma y la unidad que les habían dado sus anteriores patrones no sobrevivieron mucho tiempo a los imperios. En 1947, el subcontinente indio dio la espalda a menos de un siglo de cohesión política, y, a partir de 1950, Malasia e Indochina empezaron a experimentar cambios importantes y no siempre cómodos en sus estructuras gubernamentales. Algunos países nuevos sufrían tensiones internas. En Indonesia, las grandes comunidades chinas tenían un peso y un poder económico desproporcionados, y cualquier cosa que sucediera en la nueva China podía alterarlas. Además, dejando aparte sus circunstancias políticas concretas, todos estos países tenían poblaciones en rápido crecimiento y sufrían retraso económico. Por eso, para muchos asiáticos el final oficial de la dominación europea parecía un momento histórico menos crucial de lo que se consideraba en el pasado. Los mayores cambios estaban por venir.
El control de Europa sobre los destinos de estos pueblos había sido en la mayoría de los casos irregular. Pese a que los europeos habían influido en el destino y en las vidas de millones de asiáticos durante siglos, su cultura apenas había conquistado el corazón y la mente de unos pocos, incluso entre las élites dominantes. En Asia, la civilización europea tuvo que hacer frente a tradiciones mucho más arraigadas y poderosas que en ninguna otra región del mundo. Las culturas asiáticas no fueron barridas (porque no se dejaron) como las de la América precolombina. Como en el mundo de Oriente Próximo, tanto los esfuerzos directos de los europeos como la difusión indirecta de su cultura a través de la modernización autoimpuesta encontraron obstáculos enormes. Los niveles más profundos de pensamiento y de conducta solían permanecer inalterables incluso en aquellos que se consideraban más emancipados de su pasado; entre las familias cultas hindúes todavía se elaboran horóscopos para los nacimientos y para los matrimonios concertados, y los marxistas chinos recurrían a un inexpugnable sentido de superioridad moral basado en las más antiguas actitudes chinas hacia el mundo no chino.
Para entender mejor el papel que Asia ha desempeñado en la historia más reciente del mundo, conviene dividir la civilización asiática en dos zonas que, desde hace siglos, se mantienen claramente diferenciadas. La primera es una esfera asiática occidental limitada por las cordilleras del norte de la India, el territorio montañoso de Birmania y de Tailandia, y el enorme archipiélago cuyo principal componente es Indonesia. El centro de esta zona es el océano Índico y su historia está marcada por tres influencias culturales principales: la civilización hindú, que se extendió desde la India hacia el sudeste, el islam (que también atravesó la India hacia el este) y la impronta europea que dejaron primero el comercio y los misioneros cristianos, y después, durante un período mucho más breve, la dominación política. La otra esfera es el este asiático, y está dominada por China. Esto se debe en gran medida al simple dato geográfico del enorme tamaño del país, pero también han intervenido factores como su gran población, a veces las migraciones de su pueblo y, de forma más indirecta y variable, la influencia cultural de China en la periferia oriental asiática, sobre todo en Japón, Corea e Indochina. En esta zona, la dominación política directa de Asia por parte de Europa nunca ha tenido el significado, la extensión ni la duración que tuvo en Asia occidental.
En los turbulentos años que siguieron a 1945, era fácil perder de vista estas diferencias tan importantes y muchos otros detalles históricos. En las dos zonas había países que parecían seguir el mismo camino de fuerte rechazo a Occidente, si bien su jerga nacionalista y democrática era occidental, y se dirigían al resto del mundo en términos muy familiares. En pocos años, la India absorbió tanto los estados principescos que habían sobrevivido al Raj británico como los enclaves franceses y portugueses que quedaban en el subcontinente, en nombre de un virulento nacionalismo que tenía poco que ver con la tradición autóctona. Pronto, las fuerzas de seguridad indias empezaron a reprimir con energía cualquier amenaza de separatismo o de autonomía regional dentro de la nueva república, algo que no resulta tan sorprendente si tenemos en cuenta que la independencia india fue, por el lado indio, la obra de una élite con formación occidental que había importado de Occidente sus ideas sobre la constitución de la nación, la igualdad y la libertad, aunque al principio solo había buscado la igualdad y la asociación con el Raj. Una amenaza a la posición de esa élite después de 1947 se podía entender más fácilmente (y sinceramente) como una amenaza a una nacionalidad india que, de hecho, aún tenía que ser creada.
Todo esto lo potenciaba el hecho de que los gobernantes de la India independiente habían heredado muchas de las aspiraciones e instituciones del Raj británico. Estructuras ministeriales, convenciones constitucionales, división de poderes entre las autoridades centrales y las provinciales... Se había asimilado todo el aparato de la seguridad y el orden públicos, y, bajo la insignia republicana, seguía funcionando en gran parte como antes de 1947. La ideología explícita y dominante del gobierno era un socialismo moderado y burocrático al estilo británico del momento, no muy alejado en espíritu del «despotismo ilustrado y de obras públicas por delegación» del Raj de los últimos años. Una de las realidades que tenían que afrontar los gobernantes indios era la gran renuencia conservadora que había entre los notables locales que controlaban los votos a modificar los privilegios tradicionales a cualquier nivel por debajo del de los antiguos príncipes. Sin embargo, la India tenía problemas mayúsculos por resolver: el crecimiento de la población, el retraso económico, la pobreza (la renta per cápita anual media de los indios era en 1950 de 55 dólares), el analfabetismo, la división social, tribal y religiosa, y las grandes expectativas sobre lo que aportaría la independencia. Estaba claro que era necesario un gran cambio.
La nueva Constitución de 1950 no hizo nada para cambiar estas realidades, aunque algunas de ellas no empezaron a resultar determinantes hasta al menos la segunda década de la nueva existencia de la India. Aún hoy, gran parte de la vida en la India rural sigue siendo tal y como era en el pasado (cuando la guerra, los desastres naturales y el bandidaje de los poderosos lo permitían). Esto se traduce en una enorme pobreza para algunos. En 1960, más de un tercio de los pobres rurales seguían viviendo con menos de un dólar a la semana (y, al mismo tiempo, la mitad de la población urbana no ganaba lo suficiente para mantener la ingesta mínima diaria de calorías). El progreso económico fue engullido por el crecimiento de la población. En esas circunstancias, no es de extrañar que los gobernantes de la India incorporasen a la constitución unas disposiciones sobre los poderes extraordinarios más drásticas que las de ningún virrey británico, que incluían la detención preventiva y la suspensión de derechos individuales, por no hablar de la suspensión de los gobiernos de los estados y su sumisión al control de la Unión bajo lo que se llamaba la «Regla presidencial».
Las debilidades y el malestar de la nueva nación no ayudaron mucho cuando la India se enfrentó con la vecina Pakistán por el control de Cachemira, donde un príncipe hindú gobernaba a una mayoría de ciudadanos musulmanes. Los enfrentamientos empezaron ya en 1947, cuando los musulmanes intentaron provocar la unión con Pakistán; el maharajá pidió la ayuda de la India y se incorporó a la República India. Para complicar aún más las cosas, los portavoces musulmanes de Cachemira también estaban divididos. La India se negó a celebrar el plebiscito que recomendaba el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y dos tercios de Cachemira se quedaron en manos indias como una herida abierta en las relaciones entre la India y Pakistán. Los enfrentamientos cesaron en 1949, pero se reanudaron en 1965-1966 y en 1969-1970. Para entonces, la cuestión se había complicado aún más por los conflictos de atribuciones en torno al uso de las aguas del Indo. En 1971 hubo más enfrentamientos armados entre los dos estados cuando Pakistán Oriental, una región musulmana pero de habla bengalí, se separó para formar un nuevo Estado, Bangladesh, bajo los auspicios de la India (demostrando así que el islam por sí solo no era suficiente para constituir un Estado viable). El nuevo país tuvo que hacer frente muy pronto a problemas económicos incluso peores que los de la India y Pakistán.
En estos trances tan turbulentos, los líderes indios demostraron tener grandes ambiciones (que en alguna ocasión les llevaron a querer incluso reunificar el subcontinente) y a veces un desdén flagrante hacia otros pueblos (como los naga). La irritación que provocaban las aspiraciones indias se complicaba aún más con la guerra fría. El primer ministro indio, Pandit Nehru, se había apresurado a declarar que la India no se alinearía en ningún bando. En la década de 1950, esto significaba que el país mantenía mejores relaciones con la URSS y con la China comunista que con Estados Unidos. Sin duda a Nehru le encantaba encontrar la ocasión de criticar las actuaciones estadounidenses, porque ello le ayudaba a reforzar ante ciertos simpatizantes las credenciales de su país como democracia progresista, pacífica y «no alineada». Por eso mismo les sorprendió tanto a aquellos simpatizantes, y al propio público indio, enterarse en 1959 de que el gobierno de Nehru llevaba tres años enfrentándose al de China en torno a las fronteras del norte sin decírselo a nadie. A finales de 1962, se desató un conflicto a gran escala. Nehru dio el inverosímil paso de pedir a los estadounidenses ayuda militar y, de forma aún más inverosímil, la recibió, al tiempo que también recibía la asistencia (en forma de motores de avión) de Rusia. Su prestigio, que había estado en lo más alto a mediados de la década de 1950, se vio seriamente afectado.
Como es lógico, la joven Pakistán no había buscado los mismos amigos que la India. En 1947, el país era mucho más débil que su vecino; tenía un funcionariado formado mínimo (los hindúes se habían incorporado al antiguo cuerpo de funcionarios indio en un número mucho mayor que los musulmanes), nacía ya partido por la mitad geográficamente, y había perdido a su líder más capacitado, Mohamed Jinnah, al poco tiempo de su creación. Ya en tiempos del Raj, los líderes musulmanes siempre habían mostrado (tal vez con razón) menos confianza en las formas democráticas que el Congreso Nacional Indio. En general, Pakistán ha sido gobernado por militares autoritarios que han procurado garantizar la supervivencia militar contra la India, el desarrollo económico (incluida la reforma agraria) y la salvaguarda de las tradiciones islámicas.
Un factor que siempre contribuyó a distanciar a Pakistán de la India fue el hecho de que aquel fuera oficialmente musulmán, mientras que esta era secular y aconfesional por su constitución (lo que podría leerse como una postura «occidental», pero que encaja perfectamente con la tradición cultural sincrética india). Esto llevaría a Pakistán a ir aumentando la regulación islámica de sus asuntos internos. Sin embargo, la diferencia religiosa afectaría a las relaciones exteriores de Pakistán menos que la guerra fría.
BANDUNG
La guerra fría arrojó aún más confusión sobre la política asiática cuando, fruto del encuentro de representantes de veintinueve estados africanos y asiáticos celebrado en Bandung (Indonesia) en 1955, surgió una asociación de naciones pretendidamente neutrales o «no alineadas». Salvo China, la mayoría de las delegaciones correspondían a países que habían formado parte de imperios coloniales. Pronto se les añadió, desde Europa, Yugoslavia, un país sobre el que también pesaba un historial de dominio extranjero e imperial. La mayor parte de estas naciones eran además pobres y necesitadas, desconfiaban más de Estados Unidos que de Rusia, y se sentían más atraídas hacia China que hacia los dos anteriores. Se les dio en llamar los países del «Tercer Mundo», una expresión en teoría creada por un periodista francés en recuerdo deliberado del «Tercer Estado» francés de 1789, carente de privilegios y que tanto impulso dio a la Revolución francesa. Con ello se aludía a la forma en que estos países eran ignorados por las grandes potencias y excluidos de los privilegios económicos de los países desarrollados. Sin embargo, la expresión «Tercer Mundo», por convincente que sonara, ocultaba en la práctica importantes diferencias entre los miembros del grupo. La cohesión de la política desplegada por el Tercer Mundo no resistió durante mucho tiempo, y desde 1955 ha muerto mucha más gente en guerras y en conflictos civiles dentro de esa zona que en los conflictos externos a él.
No obstante, diez años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la Conferencia de Bandung obligó a las grandes potencias a admitir que los débiles podían tener poder si lograban movilizarlo. Lo tuvieron muy en cuenta a la hora de buscar aliados en la guerra fría y de ganarse votos en las Naciones Unidas. En el año 1960 ya había indicios claros de que los intereses de los rusos y de los chinos podían divergir porque ambos querían liderar a los estados subdesarrollados y no comprometidos. Al principio, se vio indirectamente en la adopción de posturas distintas hacia los yugoslavos, y al final se convirtió en una competición en todo el mundo. Uno de los primeros resultados fue la paradoja de que, conforme pasaba el tiempo, Pakistán se acercaba más a China (a pesar de su tratado con Estados Unidos) y Rusia, a la India. Cuando Estados Unidos se negó a suministrarle armas durante su guerra de 1965 con la India, Pakistán pidió ayuda a los chinos. Le dieron mucho menos de lo que esperaba, pero fue una primera prueba de la incertidumbre que estaba empezando a caracterizar a los asuntos internacionales en la década de 1960. Estados Unidos no podía ignorarlo más que la URSS o China. La guerra fría iba a producir un cambio irónico en el papel de los estadounidenses en Asia; de ser defensores entusiastas del anticolonialismo y derrocadores de los imperios de sus aliados, pasaron a veces a parecer sus sucesores, aunque siempre más en el este asiático que en el ámbito del océano Índico (donde hacía tiempo que se esforzaban en vano por apaciguar a una India ingrata, que antes de 1960 recibió más ayuda económica del país norteamericano que ningún otro Estado).
Un ejemplo muy concreto de las nuevas dificultades a las que tenían que hacer frente las grandes potencias lo ofrecía Indonesia. Su enorme territorio cubría muchos pueblos distintos, con intereses a veces muy divergentes. A pesar de que el budismo fue la primera de las grandes religiones que se establecieron en Indonesia, el país alberga la mayor población musulmana del mundo bajo un único gobierno, y ahora los budistas son una minoría. Los comerciantes árabes llevaron el islam a los pueblos indonesios a partir del siglo XIII, y ahora se calcula que más de cuatro quintas partes de la población es musulmana, aunque el animismo tradicional podría tener un papel también muy determinante en su conducta. Asimismo, Indonesia tiene una comunidad china muy arraigada, que durante el período colonial ostentó una parte preponderante de la riqueza y los cargos administrativos. La marcha de los holandeses aligeró las tensiones internas provocadas por la disciplina impuesta por el gobernante extranjero, al tiempo que empezaban a dejarse sentir los problemas poscoloniales habituales: sobrepoblación, pobreza e inflación.
En la década de 1950, el gobierno central de la nueva república encontraba un rechazo cada vez mayor; en 1957 tuvo que hacer frente a rebeliones armadas en Sumatra y en las demás islas. El tradicional truco de distraer a la oposición con la exaltación nacionalista (dirigida contra la permanencia holandesa en el oeste de Nueva Guinea) ya no funcionaba, y el presidente Sukarno ya no recuperó el apoyo popular. Su gobierno se había ido alejando de las formas de democracia liberal adoptadas con el nacimiento del nuevo Estado y dependía cada vez más del respaldo soviético. En 1960 se disolvió el Parlamento y en 1963 Sukarno fue nombrado presidente vitalicio. Estados Unidos, sin embargo, por miedo a que pidiera ayuda a China, continuó prestándole apoyo.
El apoyo norteamericano permitió a Sukarno engullir (para irritación de los holandeses) un potencial Estado independiente que había surgido de la Nueva Guinea occidental (Irian Occidental). Pasó seguidamente a enfrentarse a la nueva Federación de Malasia, creada en 1957 a partir de fragmentos del sudeste asiático británico. Con la ayuda de Gran Bretaña, Malasia repelió los ataques indonesios en Borneo, Sarawak y la Malasia peninsular. Aunque Sukarno seguía gozando de patrocinio estadounidense (en una ocasión el hermano del presidente Kennedy apareció en Londres para apoyar su causa), al parecer estas derrotas fueron un punto y aparte para él. Sigue sin saberse lo que sucedió exactamente, pero, cuando la escasez de alimentos y la inflación se dispararon, hubo un golpe de Estado fracasado tras el cual, según los jefes del ejército, estaban los comunistas. En efecto, es posible que Mao Zedong estuviera interesado en Indonesia para darle un papel destacado en la exportación de la revolución; se decía que el Partido Comunista Indonesio, que Sukarno había intentado contrarrestar con otros políticos, llegó a ser el tercer partido comunista más grande del mundo. Tuvieran o no los comunistas la intención de tomar el poder, la crisis económica fue aprovechada por los que temían que así fuera. Los populares y tradicionales teatros de sombras indonesios representaron durante meses las viejas epopeyas hindúes de siempre, pero llenas de alusiones políticas y con un trasfondo de cambio inminente. Cuando en 1965 se desató la tormenta, el ejército permaneció visiblemente pasivo ante la gran matanza con la que se eliminó a los comunistas a los que Sukarno podría haber acudido. Las estimaciones del número de víctimas oscilan entre un cuarto de millón y medio millón de personas, muchas de ellas chinas o de origen chino. El propio Sukarno fue debidamente apartado en el transcurso del año siguiente. El poder pasó entonces a manos de un régimen muy anticomunista que rompió relaciones con China (que no se reanudaron hasta 1990). Parte de los perdedores de 1965 fueron a parar a la cárcel, y algunos fueron ahorcados para demostrar la firmeza de la lucha contra el comunismo y, sin duda, pour encourager les autres.
EL RESURGIMIENTO DE CHINA
Paradójicamente (y, durante demasiado tiempo, también incomprensiblemente, dados los problemas en Indonesia), el apoyo estadounidense a Sukarno había reflejado la idea de que los estados fuertes y prósperos constituían los mejores baluartes contra el comunismo. La historia del este y del sudeste asiático de los últimos cuarenta años podría verse como una prueba de ese principio, cierto, pero siempre tuvo que aplicarse en contextos específicos que eran difíciles y complejos. En cualquier caso, en 1960 el principal dato estratégico al este de Singapur era la reconstitución del poder chino. Corea del Sur y Japón se habían resistido al comunismo, sí, pero también se beneficiaban de la Revolución china, porque les permitía contrarrestar a Occidente. Los países del este asiático, de la misma forma que siempre habían sabido mantener a distancia a los europeos mejor que los países del océano Índico, después de 1947 demostraron su capacidad de reforzar su independencia con regímenes tanto comunistas como no comunistas, y ello sin sucumbir a la manipulación directa de China. Hay quien ha relacionado esta actitud con el conservadurismo profundo y polifacético de sociedades que, durante siglos, se habían inspirado en el ejemplo chino. En sus complejas y disciplinadas redes sociales, en su capacidad de esfuerzo social constructivo, en su indiferencia hacia el individuo, en su respeto por la autoridad y la jerarquía, y en la arraigada visión de sí mismos como miembros de civilizaciones y culturas orgullosamente distintas de las occidentales, los asiáticos orientales bebían de algo más que del triunfo de la Revolución china. En efecto, aquella revolución solo es comprensible tomando en consideración un trasfondo dominado por algo enormemente variado en sus expresiones y que nunca se podría resumir con la frase hecha «valores asiáticos».
Sin embargo, con la victoria y el ascenso al poder de la revolución en 1949, Pekín volvió a ser la capital de una China formalmente reunificada. Hubo quien pensó que esto demostraba tal vez que sus líderes volvían a prestar más atención a la presión en las fronteras terrestres del norte que a la amenaza del otro lado del mar a la que el país se había enfrentado durante más de un siglo. En cualquiera de los casos, la Unión Soviética fue el primer Estado en reconocer a la nueva República Popular (cuya capital, Pekín, adoptó el nombre oficial de Beijing), seguida de cerca por el Reino Unido, la India y Birmania. Ante la inquietud que generaba la guerra fría en el resto del mundo y las circunstancias de la caída nacionalista, lo cierto es que la nueva China no se enfrentaba a ninguna posible amenaza exterior. Sus dirigentes podían concentrarse en la tarea, tan pendiente y enormemente difícil, de la modernización. No tenían por qué preocuparse por los nacionalistas, confinados en Taiwan, por más que en esos momentos estuvieran bajo la protección de las Naciones Unidas y fueran inamovibles. Cuando se produjo una amenaza importante, al acercarse tropas de las Naciones Unidas a la frontera del río Yalu con Manchuria en 1950, la reacción china fue enérgica e inmediata: enviaron un gran ejército a Corea. Lo que sí que causaba preocupación entre sus nuevos gobernantes era el estado interno del país. La pobreza era endémica, y la enfermedad y la desnutrición estaban extendidas por todas partes. Había que proceder a la construcción y a la reconstrucción material y física; la presión de la población sobre la tierra era mayor que nunca, y había que rellenar el vacío moral e ideológico que había dejado la caída del antiguo régimen en el siglo anterior.
Los campesinos fueron el punto de partida. En este sentido, 1949 no es una fecha especialmente significativa, puesto que en la década de 1920 los propios campesinos de las zonas dominadas por los comunistas ya habían puesto en marcha la reforma agraria. En 1956, las granjas chinas fueron colectivizadas en una transformación social de las aldeas que supuestamente daba el control de las nuevas unidades a sus habitantes, cuando en realidad lo ponía en manos del Partido Comunista de China (PCCh). El derrocamiento de los dirigentes municipales y de los terratenientes fue a menudo brutal, y posiblemente constituyeron una gran parte de los 800.000 chinos que, según dijo después Mao, habían sido «liquidados» en los cinco primeros años de la República Popular. Al mismo tiempo también se potenciaba la industrialización, con la ayuda soviética, la única a la que China podía recurrir. Hasta el modelo escogido era soviético; en 1953 se anunció un plan quinquenal y se inició un breve período durante el cual las ideas estalinistas dominaron la gestión económica china.
La nueva China se convirtió pronto en una de las grandes influencias internacionales. Sin embargo, su verdadera independencia quedó oculta durante mucho tiempo tras la aparente unidad del bloque comunista y debido a su repetida exclusión de la ONU a instancias de Estados Unidos. Un tratado sinosoviético firmado en 1950 fue interpretado —sobre todo en Estados Unidos— como una prueba más de que China estaba entrando en la guerra fría. Si bien es cierto que el régimen era comunista y hablaba de revolución y de anticolonialismo, y que sus pasos parecían estar restringidos a los parámetros de la guerra fría, ahora, desde una perspectiva más amplia, se ve que la política comunista china tenía desde el principio inquietudes más tradicionales. Ya en un primer momento se desveló su interés prioritario por restablecer el poder chino en la zona sobre la que siempre había influido en siglos anteriores.
La seguridad de Manchuria explica por sí sola la intervención militar china en Corea, pero esa península también había sido durante mucho tiempo una zona disputada entre la China imperial y Japón. La ocupación china del Tíbet en 1951 fue otra incursión en un área que había estado durante siglos bajo soberanía china. Sin embargo, la demanda que más se hizo oír desde el principio para la recuperación del control de la periferia china fue la expulsión del gobierno del KMT (Kuomintang) de Taiwan, conquistado en 1895 por los japoneses y devuelto brevemente en 1945 al control chino. En 1955, el gobierno estadounidense estaba tan comprometido con el apoyo al régimen del KMT en Taiwan que el presidente anunció que Estados Unidos protegería no solo la isla taiwanesa, sino también las islas más pequeñas cercanas a la costa china que considerase esenciales para dicha defensa. En este sentido, y con el trasfondo psicológico de cierto inexplicable rechazo por parte de una China tratada durante tanto tiempo con condescendencia por los misioneros y los filántropos norteamericanos, la posición estadounidense respecto a China se enquistó durante una década en torno a la defensa obsesiva del KMT. Inversamente, en la década de 1950, tanto la India como la URSS apoyaron a Pekín frente a Taiwan, alegando que era un asunto interno de China; no les costaba nada hacerlo. Por eso la sorpresa fue mayúscula cuando se supo que China mantenía un enfrentamiento armado con ambos países.
La disputa con la India surgió a raíz de la ocupación china del Tíbet. Cuando los chinos estrecharon su control sobre ese país en 1959, la política india todavía parecía solidaria con China, hasta el punto de reprimir un intento de los exiliados tibetanos de establecer un gobierno en suelo indio. Pero los conflictos territoriales ya habían empezado y ya habían provocado choques. Los chinos anunciaron que no reconocerían la frontera con la India establecida por un negociador británico-tibetano en 1914, nunca aceptada formalmente por ningún gobierno chino. Su utilización durante cuarenta escasos años apenas significaba nada en la memoria histórica china, acostumbrada a contar por milenios. En consecuencia, los enfrentamientos se endurecieron en el otoño de 1962, cuando Nehru exigió la retirada china de la zona en conflicto. A los indios les fue mal en los combates, pero la que decidió el alto el fuego a finales de año fue China.
Casi enseguida, a principios de 1963, el mundo se sorprendió con las denuncias de los comunistas chinos contra la Unión Soviética, a la que acusaban de haber ayudado a la India y de haber cortado, en un gesto de hostilidad, la ayuda económica y militar a China tres años antes. La segunda parte de la denuncia hacía pensar que la disputa tenía un origen complejo y no iba al corazón del asunto. Algunos comunistas chinos (incluido Mao) recordaban demasiado bien lo que había ocurrido cuando los intereses chinos se habían subordinado al interés internacional del comunismo, según la interpretación de Moscú, en la década de 1920. Desde entonces, siempre había habido una tensión en la cúpula del PCCh entre las fuerzas soviéticas y las fuerzas autóctonas. Mao representaba a estas últimas. Por desgracia, estas sutilezas no eran fáciles de esclarecer, porque el resentimiento de China hacia la política soviética tenía que presentarse al resto del mundo en un lenguaje marxista. Como el nuevo liderazgo soviético estaba a la sazón ocupado en desmontar el mito de Stalin, esto llevó casi accidentalmente a los chinos a parecer en sus declaraciones públicas más estalinistas que Stalin, aunque estuvieran aplicando prácticas no estalinistas.
En 1963, los observadores no chinos también deberían haber tenido en cuenta un pasado aún más remoto. Mucho antes de que se fundara el PCCh, la Revolución china había sido un movimiento de regeneración nacional. Uno de sus objetivos principales era recuperar de manos de los extranjeros el control de China sobre su propio destino. Y, entre esos extranjeros, destacaban los rusos. Su historial de incursiones en territorio chino se remontaba a Pedro I el Grande, y ya no se interrumpiría ni en la época zarista ni en la soviética. Los zares establecieron un protectorado en Tannu Tuva en 1914, pero la Unión Soviética se lo anexionó en 1944. Un año después, el ejército soviético entró en Manchuria y en el norte de China, y reconstituyó así el Lejano Oriente zarista de 1900. Las tropas rusas se quedaron en Xinjiang hasta 1949 y en Port Arthur hasta 1955. En la década de 1920, salieron de territorio mongol tras crear un país satélite, la República Popular de Mongolia. Con una frontera común de más de 6.500 kilómetros (si incluimos Mongolia), el potencial de fricción entre ambos países era inmenso. En 1960, las autoridades soviéticas denunciaron 5.000 violaciones de la frontera por parte de los chinos. Una superficie que equivalía a casi una quinta parte de Canadá era objeto de disputa, y en 1969 (un año en el que hubo muchos enfrentamientos y cientos de víctimas) los chinos empezaron a hablar de la dictadura «fascista» de Moscú y a hacer ostensibles preparativos para la guerra. El conflicto sinosoviético, que acabó involucrando a todo el mundo comunista, se vio además exacerbado por la falta de tacto de los rusos. Al parecer, los dirigentes soviéticos se mostraban tan poco respetuosos con los sentimientos de los aliados asiáticos como los imperialistas occidentales. En un comentario revelador, un líder soviético dijo que, cuando viajaba por China, él y otros rusos «solían reírse de las formas de organización tan primitivas» del país. La retirada de la ayuda económica y técnica en 1960 había sido una afrenta grave y especialmente dolorosa por producirse en un momento en el que China hacía frente a la primera y mayor crisis nacional del nuevo régimen, unas inundaciones oficialmente calificadas de «desastre natural».
Posiblemente, la experiencia personal de Mao influyó mucho en la generación de esta crisis. Aunque tenía una formación intelectual básicamente marxista y utilizaba sus categorías para explicar los apuros de su país, siempre tendió a diluirlas con pragmatismo. Mao buscaba el poder de forma implacable, y parece que su estimación de las posibilidades políticas solo flaqueó en los años de éxito, cuando la megalomanía, la vanidad y, al final, la edad le pasaron cuentas. Ya de joven había defendido la idea de un sinomarxismo, rechazando el dogma soviético que tan caro le había salido al PCCh. Al parecer, la visión del mundo que tenía Mao se apoyaba en una imagen de la sociedad y de la política como un ruedo de fuerzas opuestas en el que la voluntad humana y la fuerza bruta se podían desplegar por igual en pos de un cambio moralmente deseable y creativo (definido, por supuesto, por un líder que todo lo sabía). Sus relaciones con el partido no habían estado exentas de problemas, pero su política hacia el campesinado le ofreció una salida tras el fracaso del comunismo urbano. Una vez superado un revés temporal a principios de la década de 1930, hacia 1935 Mao ocupaba una posición prácticamente suprema en el partido. Predominaban las influencias rurales, y a Mao se le abrió otra vía para influir en los acontecimientos internacionales. La idea de una guerra revolucionaria prolongada, promovida desde el campo y llevada a las ciudades, resultaba muy atractiva en algunos lugares del mundo donde no convencía tanto la noción marxista ortodoxa de que, para crear un proletariado revolucionario, era necesario el desarrollo industrial.
Tras beneficiarse de las violentas expropiaciones y de la liberación de energía que marcaron el principio de la década de 1950, la China rural había sido objeto de otra gran transformación en 1955. Cientos de millones de campesinos fueron reorganizados en «comunas» destinadas a la colectivización de la agricultura. Se anuló la propiedad privada y se establecieron nuevos objetivos de producción centrales y nuevos métodos agrícolas. Algunos de esos métodos fueron claramente nocivos (las campañas de exterminio de los pájaros que se comían los cultivos, por ejemplo, multiplicaron las poblaciones de los insectos depredadores hasta entonces controladas por los pájaros), y otros simplemente incentivaron la incompetencia. Los mandos que dirigían las comunas se preocupaban cada vez más de salvar las apariencias respecto al cumplimiento de los objetivos que de la propia producción de alimentos. El resultado fue catastrófico, porque la producción cayó en picado. Y las cosas empeoraron cuando en 1958 se anunció otra gran iniciativa, el «Gran Salto Adelante», y se intensificó la presión sobre las comunas. En 1960, había grandes regiones que sufrían hambrunas o estaban al borde de ello. Pero no se dijo nada, ni siquiera a muchos miembros de la élite gobernante. Según algunos cálculos actuales, es posible que en pocos años murieran hasta cuarenta millones de chinos. Mao no quiso reconocer nunca el fracaso del Gran Salto Adelante, con el que se sentía muy identificado personalmente, de manera que se inició una caza de chivos expiatorios dentro del partido. En 1961, los altos cargos empezaron a recoger pruebas irrefutables de lo que había sucedido. La posición de Mao se resintió mientras sus rivales devolvían lentamente la economía a la vía de la modernización sin dejar salir la verdad a la luz.
En 1964, se hizo detonar por primera vez un arma nuclear china, un símbolo cuando menos chocante de lo que se podía entender como un éxito. China lograba así su pertenencia a un club muy exclusivo. Sin embargo, la razón definitiva de su influencia internacional sería el enorme tamaño de su población, que, pese a los azotes del hambre, seguía aumentando. Según unas estimaciones consideradas razonables, en 1950 ya tenía 590 millones de habitantes y, veinticinco años después, 835 millones. Aunque la proporción de chinos en la población mundial había sido mayor en determinados momentos del pasado —en vísperas de la rebelión Taiping, suponían probablemente el 40 por ciento de la humanidad—, en 1960 el país era más fuerte que nunca. Sus líderes hablaban como si no les perturbara la posibilidad de la guerra nuclear, porque el número de chinos que sobrevivirían siempre sería mayor que el de las poblaciones de otros países. Por otra parte, había indicios de que la presencia de semejante masa demográfica en la frontera de sus regiones menos pobladas alarmaba a la URSS.
En el mundo exterior, esas noticias alentaron a quienes sentían una clara antipatía por el régimen comunista, como les había ocurrido a principios de la década de 1960 al ver la verdadera situación (se dice que Chiang Kai-chek quiso lanzar una invasión desde Taiwan, pero fue frenado por los estadounidenses), pero la censura y la propaganda lograron ocultar la mayor parte de los daños. Mao no tardó en intentar recuperar su supremacía. Le obsesionaba justificar el Gran Salto Adelante y castigar a quienes consideraba que lo habían frustrado y que, por tanto, le habían traicionado. Una de las armas que desplegó contra ellos fue la incomodidad de muchos comunistas con los acontecimientos ocurridos en la URSS desde la muerte de Stalin. Allí, el aflojamiento de las riendas de la dictadura, aunque mínimo, había abierto las puertas a la corrupción y a las concesiones, tanto en el aparato burocrático como en el partido. El miedo a que sucediera algo parecido si se relajaba la disciplina en China ayudó a Mao a fomentar la «Revolución cultural», que abrió en canal al país y al partido entre 1966 y 1969. Millones de personas fueron asesinadas, encarceladas, privadas de sus trabajos o purgadas. El culto a Mao y su prestigio personal se revitalizaron y reafirmaron; se acosó a los cargos más altos del partido, a los burócratas y a los intelectuales; se cerraron las universidades y se obligó a todos los ciudadanos a desempeñar un trabajo físico para cambiar las actitudes tradicionales. Los jóvenes fueron los instrumentos principales de la persecución. Los «guardias rojos» pusieron el país patas arriba y aterrorizaron a sus superiores de todas las profesiones y condiciones. Los oportunistas se peleaban por unirse a los jóvenes antes de que estos los destruyeran a ellos. Al final, el propio Mao empezó a dar señales de que creía que se había ido demasiado lejos. Se nombraron nuevos mandos en el partido y se celebró un congreso que confirmó el liderazgo de Mao, pero lo cierto es que había vuelto a fracasar. El ejército fue el que finalmente tuvo que poner orden, en muchos casos a expensas de los estudiantes.
Aun así, el entusiasmo de los guardias rojos había sido real, y las obsesiones morales tan ostentosas que salieron a la luz en este episodio todavía oscuro en muchos sentidos, siguen llamando la atención. Los motivos que llevaron a Mao a desencadenarlo fueron sin duda muy diversos. Además de buscar la venganza contra quienes habían colaborado en el abandono del Gran Salto Adelante, es muy probable que temiera de verdad que la revolución se acomodara y perdiera el élan moral que la había impulsado hasta entonces. Y, para proteger la revolución, había que acabar con las ideas antiguas. La sociedad, el gobierno y la economía estaban en China más integrados y entrelazados entre sí que en ningún otro lugar. El prestigio tradicional de los intelectuales y los académicos seguía encarnando el viejo orden, como lo había hecho a principios de siglo el sistema de exámenes. La «degradación» y la demonización de los intelectuales eran una prioridad como consecuencia necesaria de la creación de una nueva China. De igual forma, los ataques contra la autoridad familiar no eran simples intentos de un régimen desconfiado de conseguir informadores y potenciar la deslealtad, sino de modernizar la más conservadora de todas las instituciones chinas. La emancipación de las mujeres y la propaganda para frenar los matrimonios precoces tenían dimensiones que iban más allá de las ideas feministas «progresistas» sobre el control de la población; atacaban el pasado como ninguna otra revolución había hecho, dado que en China el pasado significaba para las mujeres un papel muy inferior a los que se podían encontrar en la América, la Francia o la Rusia prerrevolucionarias. Los ataques contra los dirigentes del partido, a los que se acusaba de flirtear con las ideas confucianas, eran mucho más que escarnios, y no tenían parangón en Occidente, donde durante siglos no hubo ningún pasado tan sólidamente consolidado que rechazar. En ese sentido, la Revolución cultural también se podría evaluar como un ejercicio de política de modernización.
No obstante, la Revolución cultural no se resume en el rechazo del pasado. También fue fruto de más de dos mil años de continuidad que se remontaban a la dinastía Qin o incluso antes. Una prueba de ello la encontramos en el papel que le daba a la autoridad. A pesar de su crueldad y de su coste, la revolución fue un esfuerzo colosal, solo equiparable en escala a transformaciones gigantescas como la difusión del islam o el asalto de Europa al resto del mundo en los primeros tiempos modernos. La diferencia estriba en que, en el caso chino, había una dirección y un control centrales, o al menos esa era la intención. Una paradoja de la Revolución china es que se apoyó en el fervor popular, pero que resulta inimaginable sin una dirección consciente por parte de un Estado heredero de aquel prestigio misterioso de los portadores tradicionales del mandato celestial. La tradición china respeta la autoridad y le da un aval moral que hace mucho tiempo que cuesta encontrar en los países occidentales. China no podía librarse de su historia más que cualquier otro gran Estado, y eso hizo que el gobierno comunista presentara a veces un aspecto paradójicamente conservador. Ninguna gran nación ha tenido a su pueblo convencido durante tanto tiempo de que el individuo importa menos que todo el colectivo; de que la autoridad estaba legitimada para exigir el servicio de millones de personas costara lo que les costase con el fin de ejecutar grandes obras por el bien del Estado y de que la autoridad es incuestionable en tanto en cuanto se ejerza por el bien común. A los chinos les desagrada la idea de oposición porque sugiere problemas sociales, y eso implica el rechazo a toda revolución basada en la adopción del individualismo occidental, pero no del individualismo chino o del radicalismo colectivo.
El régimen que presidía Mao se benefició del pasado chino al tiempo que lo destruía, porque su papel de líder encajaba muy bien en el concepto chino de autoridad. Mao era presentado como un gobernante sabio, como un maestro tanto o más que como un político, en un país que siempre ha respetado a los maestros. A los observadores occidentales les divertía el estatus que se daba a sus pensamientos a través de la omnipresencia del Pequeño Libro Rojo (olvidando la bibliolatría de muchos protestantes europeos). Mao era el portavoz de una doctrina moral que se presentó como la esencia de la sociedad, como lo había sido el confucianismo. Además, había algo de tradicional en los intereses artísticos de Mao, puesto que el pueblo lo admiraba como poeta, y sus poemas se ganaron el respeto de los expertos. En China, el poder siempre ha sido sancionado por la idea de que el gobernante ha hecho cosas buenas para su pueblo y ha respaldado valores aceptados. Las acciones de Mao se podrían evaluar en ese sentido.
LA PERIFERIA CHINA Y SUS ALREDEDORES
El peso del pasado también era evidente en la política exterior china. Aunque acabó auspiciando la revolución en todo el mundo, su principal interés estaba en el Lejano Oriente, en concreto en Corea e Indochina, antiguos países tributarios. En el caso del último, además, sus intereses divergían de los de los rusos. Tras la guerra de Corea, los chinos empezaron a suministrar armas a las guerrillas comunistas de Vietnam para una lucha que era no tanto contra el colonialismo —eso ya estaba decidido— como contra lo que le podía seguir. En 1953, los franceses habían renunciado a Camboya y Laos. Al año siguiente, en una base llamada Dien Bien Phu, perdieron una batalla decisiva tanto para el prestigio francés como para la voluntad del electorado galo de seguir luchando. La derrota hacía imposible para los franceses mantener su presencia en el delta del río Rojo. Se celebró una conferencia en Ginebra con la presencia de representantes de China, en lo que constituyó la vuelta formal del país a la diplomacia internacional. Se acordó dividir Vietnam entre un gobierno sudvietnamita y los comunistas que habían acabado dominando el norte, a la espera de unas elecciones que tal vez reunificarían el país. Pero las elecciones no se celebraron nunca. En su lugar, pronto comenzó en Indochina lo que se convertiría en la fase más encarnizada desde 1945 de una guerra de Asia contra Occidente iniciada en 1941.
Los contendientes occidentales ya no eran las antiguas potencias coloniales, sino los estadounidenses. Los franceses se habían ido a casa y los británicos ya tenían bastantes problemas en otras partes. El otro bando lo formaban una combinación de comunistas, nacionalistas y reformadores indochinos respaldados por los chinos y los rusos, que competían por la influencia en Indochina. El anticolonialismo norteamericano y el convencimiento de que Estados Unidos debía apoyar a los gobiernos autóctonos llevaron a este país a respaldar a los sudvietnamitas como ya hacía con los surcoreanos y los filipinos. Por desgracia, ni en Laos ni en Vietnam del Sur, ni al final tampoco en Camboya, surgieron regímenes de legitimidad incuestionable a ojos de sus súbditos. El patrocinio estadounidense hacía que siempre se identificara a los gobiernos con el enemigo occidental, tan despreciado en el este asiático. Por otra parte, el apoyo norteamericano tendía a desincentivar las reformas que hubieran estimulado el apoyo de los pueblos a sus respectivos regímenes, sobre todo en Vietnam, donde la partición de facto no condujo a ningún gobierno bueno o estable en el sur. Mientras los budistas y los católicos mantenían un amargo conflicto abierto y los campesinos se sentían cada vez más alejados del régimen por el fracaso de la reforma agraria, una clase gobernante a todas luces corrupta parecía sobrevivir a todos los gobiernos que caían. Esto beneficiaba a los comunistas, que buscaban la reunificación a su manera y mantenían desde el norte el apoyo al movimiento comunista clandestino del sur, el Vietcong.
En 1960, el Vietcong se había hecho con el control de gran parte del sur. Dos años después, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, tomó una decisión trascendental: enviar, junto con la ayuda económica y material, a 4.000 «asesores» estadounidenses para ayudar al gobierno de Vietnam del Sur a poner en orden su aparato militar. Fue el primer paso hacia lo que Truman había querido evitar a toda costa, la implicación de Estados Unidos en una gran guerra en el Asia continental, y al final se tradujo en la pérdida de más de 50.000 vidas norteamericanas.
Otra de las respuestas de Washington a la guerra fría en Asia consistió en mantener el máximo tiempo posible la posición tan especial que le daba la ocupación de Japón, sobre el que prácticamente tenía el monopolio, a excepción de una participación de cortesía para las fuerzas de la Commonwealth británica. Esta situación se debía a lo que tardaron los soviéticos en declarar la guerra a Japón, porque su rápida rendición cogió a Stalin por sorpresa. Estados Unidos se negó por completo a dar a Rusia parte alguna de una ocupación que la potencia soviética no había buscado. El resultado fue el último gran ejemplo de paternalismo occidental en Asia y otra demostración del extraordinario don del pueblo japonés para aprender de los demás solo lo que le interesaba, protegiendo a su sociedad contra cambios desestabilizadores.
Los acontecimientos de 1945 obligaron a Japón a entrar espiritualmente en un siglo XX en el que ya había entrado tecnológicamente. La derrota sumió a su pueblo en una profunda crisis de sentido e identidad nacional. La occidentalización durante la era Meiji había propagado un sueño de «Asia para los asiáticos» que fue presentado como una especie de doctrina Monroe a la japonesa, reforzada por el sentimiento antioccidental tan extendido en el Lejano Oriente y encubriendo la realidad del imperialismo japonés. Todo eso se esfumó con la derrota y, a partir de 1945, el retroceso del colonialismo privó a Japón de cualquier papel claro y creíble en Asia. Cierto es que en aquellos momentos se veía muy lejos el día en que volvería a tener poder para ello. Además, la vulnerabilidad japonesa que la guerra había puesto de manifiesto fue una gran conmoción para el país; este, al igual que el Reino Unido, había confiado toda su seguridad al control de los mares, y la pérdida de ese control había condenado al país. La derrota trajo también consigo otras consecuencias, como la pérdida de territorio a manos de Rusia, en Sajalin y en las islas Kuriles, y la ocupación estadounidense. Por no hablar de la ingente destrucción material y humana que habría que reparar.
En el lado positivo, en 1945 los japoneses conservaban intacta la institución central de la monarquía, que no había perdido su prestigio y que era la que había hecho posible la rendición. Los japoneses no veían en el emperador Hirohito al gobernante que había autorizado la guerra, sino al hombre cuya decisión les había salvado de la aniquilación. El comandante estadounidense en el Pacífico, el general MacArthur, quiso conservar la monarquía como instrumento de una ocupación pacífica, y procuró no comprometer al emperador denunciando su papel en la formulación de la política anterior a 1941. MacArthur también se encargó de que el país adoptara una nueva constitución (con un electorado que había duplicado su tamaño y que ahora incluía a las mujeres) antes de que los republicanos más fervientes de Estados Unidos pudieran interferir; encontró un argumento eficaz en la idea de que convenía ayudar económicamente a Japón para que dejara cuanto antes de costar dinero a los contribuyentes norteamericanos. La disciplina y la cohesión social japonesas fueron de gran ayuda, aunque hubo un momento en que pareció que los estadounidenses iban a estropearlo por la determinación con la que forzaban la creación de instituciones democráticas en el país. Sin duda se eliminaron algunos problemas gracias a una gran reforma agraria en la que casi una tercera parte de las tierras de cultivo japonesas cambiaron de manos, de los señores a los cultivadores. En 1951 se consideró que la educación democrática y la cuidadosa desmilitarización ya habían hecho lo suficiente para permitir un tratado de paz entre Japón y la mayoría de sus antiguos enemigos, salvo los rusos y los chinos nacionalistas (con los que llegaría a un acuerdo al cabo de pocos años). Japón recuperó su plena soberanía, incluido el derecho a armarse con fines defensivos, pero cedió prácticamente todas sus antiguas posesiones en el extranjero. De esta forma, Japón salió de la posguerra recuperando el control sobre sus asuntos internos. Un acuerdo con Estados Unidos estableció el mantenimiento en su suelo de las tropas norteamericanas. Japón, pese a estar confinado en sus islas y tener ante sí a una China más fuerte y mucho mejor consolidada que en el siglo anterior, no gozaba de una posición necesariamente desfavorable. En menos de veinte años, este estatus tan reducido volvería a transformarse.
La guerra fría había cambiado las implicaciones de la ocupación norteamericana incluso antes de 1951. A Japón lo separaban de Rusia y China 16 y 800 kilómetros, respectivamente, mientras que Corea, la antigua zona de rivalidad imperial, estaba a tan solo 240. La llegada de la guerra fría en Asia garantizaba al país nipón un trato aún mejor por parte de Estados Unidos, deseoso de verlo convertido en un ejemplo convincente de democracia y capitalismo, pero también le daba la protección de su «paraguas» nuclear. La guerra de Corea dio importancia a Japón como base y galvanizó su economía. El índice de producción industrial se recuperó pronto, hasta alcanzar el nivel de la década de 1930. Estados Unidos fomentó los intereses nipones en el extranjero a través de la diplomacia. Por último, cabe recordar que al principio el país no tenía ningún gasto de defensa, puesto que hasta 1951 tuvo prohibido disponer de fuerzas armadas.
La estrecha relación de Japón con Estados Unidos, su proximidad con el mundo comunista y su economía y su sociedad, avanzadas y estables, hicieron natural que acabara ocupando un puesto en el sistema de seguridad construido por Estados Unidos en la zona Asia-Pacífico. Los cimientos de ese sistema eran los tratados con Australia, Nueva Zelanda y Filipinas (que había obtenido la independencia en 1946). Les siguieron otros con Pakistán y Tailandia, los únicos aliados que los norteamericanos tenían en Asia además de Taiwan. Indonesia y, con mayor importancia, la India se mantenían distantes. Estas alianzas reflejaban en parte las nuevas condiciones de las relaciones internacionales en Asia y en el Pacífico tras la retirada británica de la India. Las tropas británicas se quedarían aún durante un tiempo al este de Suez, pero durante la Segunda Guerra Mundial Australia y Nueva Zelanda habían descubierto que el Reino Unido no podría defenderlas y que Estados Unidos sí. La caída de Singapur en 1942 había sido decisiva. Aunque el ejército británico había defendido a los malasios frente a los indonesios en las décadas de 1950 y 1960, la colonia de Hong Kong sobrevivió claramente porque a los chinos les convenía que sobreviviera. Por otra parte, no se podía poner orden a todas las complejidades de la nueva región del Pacífico simplemente alineando a los distintos estados en los dos bandos de la guerra fría. El propio tratado de paz con Japón fue muy laborioso porque, frente a la política estadounidense, que veía a ese país como una potencial fuerza anticomunista, había otros, sobre todo en Australia y en Nueva Zelanda, que se acordaban de 1941 y temían el renacimiento del poder japonés.
Así pues, la política norteamericana no respondía solo a la ideología, aunque durante mucho tiempo se dejó engañar por lo que se creía que era el desastre del éxito comunista en China y el patrocinio chino de los revolucionarios de lugares tan lejanos como África y Sudamérica. Ciertamente, la posición internacional de China había sufrido una transformación que iría luego a más, pero lo determinante era su propio renacimiento como potencia; un renacimiento que no iba a reforzar el sistema dualista de la guerra fría, sino que iba a volverlo absurdo. Aunque al principio solo lo haría en la antigua esfera de influencia china, ese resurgimiento acabaría provocando un gran cambio en las relaciones de poder. La primera señal se vio en Corea, cuando se detuvo el avance de las tropas de las Naciones Unidas y se llegó a sopesar un bombardeo sobre China. La ascensión de China, sin embargo, también tenía una importancia crucial para la Unión Soviética. Tras ser uno de los dos elementos de un sistema bipolarizado, Moscú se convirtió en adelante en el vértice de un triángulo potencial, además de perder su hasta entonces indiscutible liderazgo en el movimiento revolucionario mundial. Puede que fuera precisamente en relación con la Unión Soviética donde antes se vio la verdadera relevancia de la Revolución china. Pese a su enorme importancia, la Revolución china fue solo el ejemplo más destacado de un rechazo de la dominación occidental presente en toda Asia. En una paradoja ya habitual, ese rechazo en todos los países asiáticos se expresaba siempre a través de formas, lenguajes y mitologías tomados del propio Occidente, ya fuera del capitalismo industrial, de la democracia, del nacionalismo o del marxismo.
ORIENTE PRÓXIMO
La supervivencia de Israel, el comienzo de la guerra fría y un gran incremento de la demanda de petróleo revolucionaron la política de Oriente Próximo a partir de 1948. Israel polarizó el sentir árabe mucho más de lo que lo había hecho nunca Gran Bretaña, hasta el punto de hacer viable la idea del panarabismo. La injusticia de la ocupación de territorios considerados árabes, la penuria de los refugiados palestinos y los compromisos de las grandes potencias y de las Naciones Unidas de actuar en su nombre, concentraban el resentimiento de las masas árabes y permitían a sus gobernantes ponerse de acuerdo como no lo hacían sobre ningún otro tema.
Sin embargo, tras la derrota de 1948-1949, a los estados árabes se les pasaron las ganas de volver a enviar sus ejércitos a la zona. Aunque oficialmente continuaba el estado de guerra, una serie de armisticios le dieron a Israel fronteras de facto con Jordania, Siria y Egipto, fronteras que se mantuvieron hasta 1967. Pese a los constantes incidentes fronterizos de principios de la década de 1950 y a los ataques lanzados contra Israel desde territorio egipcio y sirio por bandas de jóvenes guerrilleros reclutados en los campos de refugiados, la inmigración, el trabajo duro y el dinero estadounidense fueron poco a poco consolidando el nuevo Israel. Una psicología de asedio ayudó a estabilizar su política; el prestigio del partido que había alumbrado al nuevo Estado apenas se vio turbado mientras los judíos transformaban su nuevo país. En unos pocos años pudieron exhibir unos avances enormes en el cultivo de tierras antes baldías y en la creación de industrias nuevas. La brecha entre la renta per cápita en Israel y la de los estados árabes más populosos se volvía cada vez más grande.
Este era otro elemento irritante para los árabes. La ayuda extranjera enviada a sus países no originaba ningún cambio tan radical. Egipto, el más poblado de todos, se enfrentaba a problemas especialmente graves de crecimiento de la población. El incremento de los ingresos y del PNB que iban a experimentar los estados productores de petróleo en las décadas de 1950 y 1960 iría muchas veces acompañado del aumento de las tensiones y divisiones entre ellos. Los contrastes se agudizaron tanto entre los distintos estados árabes como, dentro de ellos, entre las distintas clases sociales. La mayor parte de los países productores de petróleo eran gobernados por élites reducidas, ricas, a veces tradicionales y conservadoras, otras veces nacionalistas y occidentalizadas, por lo general indiferentes a la pobreza de los campesinos y de los habitantes de las barracas de los barrios más populosos. El contraste fue aprovechado por un nuevo movimiento político árabe fundado durante la guerra, el partido Baaz. Su intención era sintetizar el marxismo y el panarabismo, pero, prácticamente desde el principio, las facciones de Siria y de Irak (los dos países en los que tenía más fuerza) se enfrentaron entre sí.
Pese a todo el impulso que el sentimiento antiisraelí y antioccidental pudiera dar a la acción conjunta, el panarabismo tenía que superar muchos obstáculos. Los reinos hachemitas, los países de los jeques árabes y los estados europeizados y urbanizados del norte de África y del Levante mediterráneo, tenían intereses muy dispares y tradiciones históricas muy distintas. Algunos, como Irak o Jordania, eran creaciones artificiales cuya forma había seguido el dictado de las necesidades y los deseos de las potencias europeas después de 1918; otros eran fósiles sociales y políticos. En muchos lugares, el árabe solo era lengua común dentro de la mezquita (y no todos los arabófonos eran musulmanes). Aunque el islam era un vínculo entre numerosos árabes, durante mucho tiempo ocupó un segundo plano. En 1950 pocos musulmanes hablaban del islam como de una fe militante y agresiva; hasta que Israel les proporcionó un enemigo común y, por tanto, una causa común.
Las primeras esperanzas entre los árabes de muchos países las despertó una revolución acaecida en Egipto de la que emergió un joven soldado llamado Gamal Abdel Nasser. Durante cierto tiempo, se creyó que Nasser podría tanto unir al mundo árabe contra Israel como abrir la vía del cambio social. En 1954, pasó a encabezar la junta militar que había derrocado a la monarquía egipcia dos años antes. El sentir nacionalista egipcio había encontrado durante décadas a su principal chivo expiatorio en los británicos, que aún mantenían guarniciones en la zona del canal, y ahora los acusaban por su papel en la creación de Israel. El gobierno británico, por su parte, procuró claramente cooperar con los gobernantes árabes por temor a la influencia soviética en una región que aún consideraba crucial para las comunicaciones y el suministro de petróleo de Gran Bretaña. Oriente Próximo —irónicamente, dadas las razones que en un primer momento les habían llevado hasta allí— no había perdido su fascinación estratégica para los británicos tras su retirada de la India.
En esa época había fuertes corrientes antioccidentales en otros lugares del mundo árabe. En 1951, el rey de Jordania había sido asesinado; para sobrevivir, su sucesor tuvo que dejar claro que había cortado los antiguos y especiales lazos que mantenía con Gran Bretaña. Más hacia el oeste, los franceses, obligados a reconocer la independencia completa de Marruecos y de Túnez poco después de acabar la guerra, sufrían unas revueltas que en 1954 se habían transformado en una rebelión nacional en Argelia, y que pronto se convirtieron en una auténtica guerra. Ningún gobierno francés podía abandonar fácilmente un país donde había más de un millón de habitantes de procedencia europea. Además, se acababa de descubrir petróleo en el Sahara. En ese contexto de un mundo árabe en ebullición, la retórica de Nasser de reforma social y nacionalismo tenía un gran atractivo. A sus sentimientos antiisraelíes incuestionables, se sumó pronto su éxito al lograr un acuerdo con Gran Bretaña para la evacuación de la base de Suez. Mientras tanto, los estadounidenses, cada vez más pendientes de la amenaza rusa en Oriente Próximo, habían empezado a mirar a Nasser con buenos ojos, como anticolonialista y cliente potencial.
Sin embargo, esa buena consideración no tardó en desvanecerse. Los ataques guerrilleros contra Israel lanzados desde territorio egipcio, donde estaban los campos de refugiados palestinos más importantes, provocaron irritación en Washington. En 1950, los británicos, los franceses y los estadounidenses ya habían dicho que limitarían el suministro de armas a los estados de Oriente Próximo y que procurarían mantener un equilibrio entre árabes e israelíes. Cuando Nasser logró firmar un acuerdo armamentístico con Checoslovaquia para proteger los cultivos de algodón y Egipto reconoció a la China comunista, la desconfianza respecto al líder egipcio se agudizó. Como prueba de su contrariedad, los estadounidenses y los británicos retiraron su oferta de financiar un proyecto muy deseado de desarrollo interno, una gran presa en el Nilo. En respuesta, Nasser embargó los activos de la empresa privada propietaria y gestora del canal de Suez, alegando que sus beneficios deberían financiar la presa. El gesto irritó profundamente a los británicos y despertó unos instintos que la retirada colonial solo había reprimido a medias y que, por una vez, eran coherentes con el anticomunismo y con la amistad con estados árabes más tradicionales, cuyos dirigentes empezaban a mirar con recelo a Nasser como un revolucionario radical. Además, el primer ministro británico, Anthony Eden, estaba obsesionado con una falsa analogía que le hacía ver en Nasser a un nuevo Hitler que había que frenar antes de que se embarcara en una escalada de agresiones. En cuanto a los franceses, se sentían agraviados por el apoyo de Nasser a la insurrección argelina. Ambas naciones elevaron una protesta formal por el embargo del canal y, en connivencia con Israel, empezaron a planear el derrocamiento de Nasser.
En octubre de 1956, los israelíes invadieron repentinamente Egipto para, según dijeron, destruir las bases desde las que las guerrillas habían atacado sus asentamientos. Los gobiernos británico y francés se apresuraron a afirmar que la libertad de movimientos en el canal estaba en peligro. Hicieron un llamamiento al alto el fuego y, ante la negativa de Nasser, lanzaron contra Egipto primero un ataque aéreo (justo el día de Guy Fawkes, que conmemora la Conspiración de la Pólvora), y después un ataque naval. Negaron cualquier connivencia con Israel, pero el desmentido era ridículo. No solo era una mentira, sino que además resultó increíble desde el primer momento. En Estados Unidos se asustaron mucho, pues ese rebrote del imperialismo colonial podía dar ventaja a la URSS. Recurrieron a la presión financiera para forzar la aceptación británica de un alto el fuego negociado por las Naciones Unidas. La aventura anglofrancesa acabó en humillación.
El episodio de Suez fue visto como un desastre occidental (y lo fue), pero, a largo plazo, su mayor importancia fue psicológica. Los británicos fueron los que salieron peor parados, porque perjudicó su imagen, sobre todo dentro de la Commonwealth, y cuestionó su sinceridad sobre su retirada de las ex colonias. Por otra parte, reafirmó el odio de los árabes hacia Israel, y la sospecha de que este tenía un vínculo indisoluble con Occidente los hizo aún más receptivos a las lisonjas soviéticas. El prestigio de Nasser subió como la espuma. Por último, muchos no perdonaron el hecho de que Suez robase a Europa del Este la atención de Occidente en un momento crucial, en que una revolución en Hungría contra el gobierno satélite soviético había sido aplastada por el ejército ruso mientras las potencias occidentales se peleaban. Sin embargo, los asuntos esenciales de la región no variaron mucho a consecuencia de la crisis, pese a la nueva y entusiasta oleada de panarabismo que ahora la invadía. Suez no modificó el equilibrio de la guerra fría, ni tampoco el de Oriente Próximo.
En 1958, los simpatizantes del movimiento Baaz hicieron un intento de unir a Siria y Egipto en una República Árabe Unida que fructificó brevemente en 1961. Ese mismo año, el gobierno prooccidental del Líbano fue derrocado y la monarquía de Irak, apartada por una revolución. Estos hechos animaron a los panarabistas, pero pronto volvieron a profundizarse las diferencias entre los distintos países árabes. Ante la mirada algo atónita del mundo, Estados Unidos envió tropas al Líbano mientras Gran Bretaña lo hacía a Jordania para ayudar a sostener a los gobiernos respectivos frente a las fuerzas nasseristas. Mientras tanto, siguió habiendo enfrentamientos esporádicos en la frontera sirio-israelí, si bien se mantuvo durante un tiempo a raya a las guerrillas.
Sin embargo, entre los sucesos de Suez y 1967, el cambio más importante en el mundo árabe no se dio en ese escenario, sino en Argelia. La intransigencia de los pieds-noirs (los colonos franceses) y el resentimiento de muchos soldados que consideraban que se les estaba obligando a hacer un trabajo imposible en aquella tierra, estuvieron a punto de provocar un golpe de Estado en la misma Francia. Con todo, el gobierno del general De Gaulle emprendió negociaciones secretas con los rebeldes argelinos y en julio de 1962, tras un referéndum, Francia concedió oficialmente la independencia a una nueva Argelia. Un millón de pieds-noirs encolerizados emigraron al país galo, con el consiguiente enturbiamiento de la política. Irónicamente, en veinte años Francia se iba a beneficiar de más de un millón de trabajadores inmigrantes argelinos, cuyos envíos de dinero a casa fueron esenciales para la economía argelina. Puesto que Libia ya había obtenido la independencia en 1951, tras ser fideicomiso de las Naciones Unidas, toda la costa norteafricana, a excepción de los minúsculos enclaves españoles, se había librado de la supremacía europea. Aun así, las influencias externas siguieron creando problemas en la historia de los territorios árabes, como siempre lo habían hecho desde las conquistas otomanas varios siglos atrás, si bien ahora lo hacían indirectamente, en forma de ayuda y de diplomacia, conforme Estados Unidos y Rusia intentaban comprar amigos.
Estados Unidos actuaba con una desventaja: ningún presidente ni ningún Congreso norteamericano podía abandonar a Israel. La importancia de los judíos entre los electores era demasiado grande, aunque el presidente Eisenhower había sido lo bastante valiente como para enfrentarse a ellos en el tema de Suez, y además en año de elecciones. A pesar de esa actitud de Estados Unidos, la política de Egipto y de Siria seguía teniendo un irritante aire antiamericano. La URSS, por su parte, había abandonado su apoyo inicial a Israel en cuanto este país dejó de ser un arma útil para poner en evidencia a los británicos. La política soviética adoptó entonces una firme línea proárabe y se dedicó a avivar con diligencia el resentimiento contra lo que quedaba del imperialismo británico en el mundo árabe. A otro nivel, los rusos se ganaron una dosis extra de aprobación de los árabes a finales de la década de 1960 acosando a sus propios judíos.
Mientras, el contexto de los problemas de Oriente Próximo estaba cambiando poco a poco. En la década de 1950 se dieron dos grandes transformaciones relacionadas con el petróleo. La primera fue que se empezaron a descubrir pozos a una velocidad mucho mayor que hasta entonces, sobre todo en el sur del golfo Pérsico, en los pequeños países de jeques que aún estaban bajo la influencia británica y en Arabia Saudí. La segunda fue una gran aceleración del consumo de energía en los países occidentales, en especial en Estados Unidos. Los grandes beneficiarios del boom del petróleo fueron Arabia Saudí, Libia, Kuwait y, a mayor distancia, Irán e Irak, los principales productores oficiales. Esto tuvo dos consecuencias importantes. En primer lugar, que los países que dependían del petróleo de Oriente Próximo —Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y pronto Japón— tenían que conceder más peso en su diplomacia a las opiniones árabes, y en segundo lugar que cambiaba mucho la posición y la riqueza relativa de los estados árabes. Ninguno de los tres primeros productores de petróleo estaba poblado en exceso ni había tenido tradicionalmente una gran influencia en los asuntos internacionales.
El efecto de estos cambios todavía no era muy evidente cuando llegó la última crisis de Oriente Próximo de la década de 1960; empezó en 1966, cuando un gobierno mucho más radical tomó el poder en Siria con ayuda soviética. El rey de Jordania fue amenazado si no prestaba apoyo a las guerrillas palestinas (organizadas desde 1964 en la Organización para la Liberación de Palestina, OLP). Las tropas jordanas empezaron, pues, a prepararse para sumarse a Egipto y Siria en un ataque contra Israel. Sin embargo, en 1967, provocados por un intento de bloqueo de su puerto en el mar Rojo, los israelíes atacaron primero. En una brillante campaña, destruyeron las defensas aéreas y terrestres egipcias en el Sinaí e hicieron retroceder a los jordanos, obteniendo en seis días de combate fronteras nuevas en el canal de Suez, los Altos del Golán y el río Jordán. Estas nuevas fronteras eran mucho mejores que las anteriores desde el punto de vista de la defensa, de manera que Israel anunció que las mantendría. Pero hubo más: la derrota garantizó el fin de la seducción ejercida por Nasser, el primer líder del panarabismo con posibilidades. Nasser quedó visiblemente a merced del poder ruso —cuando las avanzadillas israelíes llegaron al canal de Suez, una escuadra naval soviética atracó en Alejandría— y de las subvenciones de los estados petroleros. Ambos apoyos le pedían más prudencia, y eso equivalía a dificultades con los líderes radicales de las masas árabes.
Y, sin embargo, la guerra de los Seis Días de 1967 no resolvió nada. Se repitieron los éxodos de refugiados palestinos; en 1973 había, según se dijo, hasta 1.400.000 palestinos dispersos por los países árabes, frente a un número similar que habían permanecido en Israel y en los territorios ocupados por este. Cuando los israelíes empezaron a proyectar asentamientos en las tierras recién conquistadas, el resentimiento árabe se agudizó. Aunque el tiempo, el petróleo y los índices de natalidad parecían estar de su lado, la situación apenas se aclaró. En las Naciones Unidas, un «Grupo de 77» países supuestamente no alineados obtuvieron la suspensión de Israel (como Sudáfrica) de algunas organizaciones internacionales y, quizá más importante, una resolución unánime que condenaba la anexión israelí de Jerusalén. Otra resolución exigía la retirada israelí de los territorios árabes a cambio de ser reconocido por los países vecinos. Mientras, la OLP recurrió al terrorismo fuera de sus tierras para promover su causa. Como los sionistas de la década de 1890, los palestinos habían decidido que el mito occidental de la nacionalidad era la respuesta a sus problemas; un nuevo Estado sería la expresión de su pertenencia a una nación, y, al igual que los militantes judíos de la década de 1940, eligieron el terrorismo —atentados y asesinatos indiscriminados— como arma. Estaba claro que, con el paso del tiempo, habría otra guerra y, con ella, el peligro de que, debido a la identificación de los intereses estadounidenses y rusos con cada uno de los bandos, a raíz de un conflicto local estallara de pronto una guerra mundial, como en 1914.
El peligro se volvió inminente cuando Egipto y Siria atacaron a Israel el día del Yom Kippur (sagrado para los judíos) en octubre de 1973. Por primera vez, los israelíes se enfrentaron a la posibilidad de una derrota militar ante las tropas de sus adversarios, muy mejoradas y armadas por los soviéticos. Sin embargo, volvieron a vencer, aunque solo después de que se dijera que los rusos habían enviado armas nucleares a Egipto y de que los estadounidenses pusieran en estado de alerta a sus tropas en todo el mundo. Aquel negro panorama, incluida la posibilidad de que los propios israelíes tuvieran armas nucleares y estuvieran preparados para utilizarlas en una situación límite, no era totalmente perceptible para el público de la época.
Sin embargo, esta no fue la única manera en que la crisis trascendió de la región. Los problemas de la sucesión otomana que habían quedado pendientes en 1919 —de los que la creación del Estado de Israel fue solo una parte—, se habían ido emponzoñando cada vez más, primero por la política de entreguerras de Gran Bretaña y Francia, y después por la guerra fría. Pero ahora se iba a ver que se había producido un cambio mucho más fundamental en el papel de Oriente Próximo en el mundo. En 1945, el mayor exportador mundial de petróleo era Venezuela; veinte años después ya no era así, y las economías más desarrolladas dependían de Oriente Próximo para cubrir casi todas sus necesidades de crudo. En la década de 1950 y durante la mayor parte de la de 1960, los británicos y los norteamericanos confiaron en el suministro barato y garantizado de la región. Cuando en 1953 hubo una posible amenaza a su acceso al petróleo iraní, la resolvieron derrocando a un gobierno no amistoso; en Irak ejercieron un control informal hasta 1963 (cuando un régimen baazista tomó el poder), y conservaban sin dificultad la actitud colaboradora de Arabia Saudí. Sin embargo, la guerra del Yom Kippur puso fin a aquella época. Liderados por Arabia Saudí, los estados árabes anunciaron que cortarían los suministros de petróleo a Europa, Japón y Estados Unidos. Israel tuvo que hacer frente a la alarmante posibilidad de no conseguir el apoyo diplomático que siempre había encontrado fuera de la región. Tal vez ya no podría seguir contando con el sentimiento de culpa respecto del Holocausto, la simpatía y la admiración hacia un Estado progresista en una región atrasada o el peso de los votantes judíos en Estados Unidos. No era un buen momento para este último país ni para sus aliados. En 1974, con 138 estados miembros en la ONU, la Asamblea General registró por primera vez mayorías contra las potencias occidentales (respecto a los temas de Israel y Sudáfrica). Aunque la ONU accedió temporalmente al envío de tropas al Sinaí para separar a los israelíes y a los egipcios, no se resolvió ninguno de los problemas fundamentales de la región.
El impacto de la «diplomacia del petróleo» traspasó las fronteras de Oriente Próximo. De un día para otro, los problemas económicos que habían sido tolerables en la década de 1960 se agravaron. Los precios mundiales del crudo se dispararon. La dependencia de las importaciones petroleras causó estragos en las balanzas de pagos. Estados Unidos, que intentaba salir a flote de lo que ahora eran las arenas movedizas indochinas, estaba muy tocado; Japón y Europa parecían enfrentarse a una recesión a gran escala. Tal vez se avecinaba un nuevo 1930. En cualquier caso, la edad dorada del crecimiento económico garantizado se había terminado. Mientras, los que sufrían más la crisis del petróleo eran los países más pobres de entre los importadores de crudo. En poco tiempo, muchos de ellos harían frente a una inflación galopante y algunos incluso verían prácticamente suprimidas las ganancias que necesitaban para poder pagar los intereses de las grandes deudas contraídas con acreedores extranjeros.
ÁFRICA
La subida de los precios del petróleo también afectó mucho a gran parte de África. En la década de 1950 y principios de la de 1960, el continente había experimentado un proceso de descolonización de extraordinaria rapidez. Fue emocionante, pero en su estela nacieron algunos países muy frágiles, sobre todo al sur del Sahara. Francia, Bélgica y Gran Bretaña eran las tres principales potencias colonizadoras interesadas en un proceso que en su conjunto resultó bastante pacífico, tal vez para sorpresa de muchos. Italia había perdido sus últimos territorios africanos en 1943, y solo se derramó sangre en los procesos de liberación de Argelia y de las colonias de Portugal. Esta última potencia solo cedió tras sufrir una revolución interna en 1974. De esta forma, la nación ibérica que había encabezado la aventura europea de la conquista del mundo exterior fue prácticamente la última en abandonarla. Ciertamente, hubo muchos derramamientos de sangre tras la retirada de los colonizadores, cuando los africanos empezaron a hacerse cargo de África, pero, a ojos de los franceses y los británicos, los problemas solían limitarse a los lugares donde había comunidades de colonos blancos por las que preocuparse. En el resto, los políticos de ambos países mostraron muchas ganas de mantener su influencia —cuando podían— a través de un interés benevolente por sus antiguos súbditos.
El resultado fue un África negra que debe básicamente su forma actual a las decisiones de unos europeos del siglo XIX (de la misma manera que Oriente Próximo debe su marco político a los europeos del siglo XX). Las nuevas «naciones» africanas estaban delimitadas en su mayoría por las fronteras de las antiguas colonias, y esas fronteras se revelaron sorprendentemente duraderas. En muchos casos albergaban a pueblos de idiomas, procedencias y costumbres muy diversas, a los que las administraciones coloniales habían dado una unidad poco más que formal. África carecía de una influencia unificadora de grandes civilizaciones autóctonas, como las de Asia, que pudiera compensar la fragmentación colonial del continente, de manera que, tras la retirada de las potencias, se produjo una balcanización. La doctrina del nacionalismo que atraía a las élites africanas occidentalizadas —Senegal, un país musulmán, tuvo un presidente que escribía poesía en francés y era experto en Goethe— consolidó una fragmentación del continente (a menudo ignorando realidades importantes) que el colonialismo había contenido o manipulado. La retórica nacionalista a veces estridente de los nuevos gobernantes era con frecuencia la respuesta a los peligros de ciertas fuerzas centrífugas. Los africanos occidentales escudriñaban los archivos históricos (por llamarlos así) sobre los antiguos reinos de Mali y Ghana, y los africanos orientales lloraban el pasado que podía estar oculto en reliquias como las ruinas de Zimbabue, con vistas a forjar mitologías nacionales como las de las primeras naciones europeas. En África, el nacionalismo era por igual producto y causa de la descolonización.
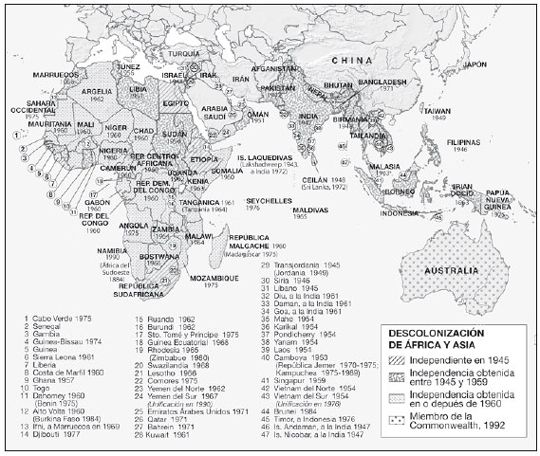
Las nuevas divisiones internas no eran el único problema de África, ni siquiera el peor. A pesar de su gran potencial económico, los cimientos económicos y sociales para un futuro de prosperidad se tambaleaban. Una vez más, el legado de las potencias colonizadoras influía mucho. Los regímenes coloniales de África dejaron tras de sí unas infraestructuras culturales y económicas más débiles que en Asia. Los niveles de alfabetización eran bajos, y el número de cuadros administrativos y de técnicos debidamente preparados era reducido. Los importantes recursos económicos de África (sobre todo en minerales) requerían capacitación, capital y medios de comercialización para su explotación, y en el futuro más inmediato todo eso solo podía provenir del mundo exterior (y la Sudáfrica blanca fue durante mucho tiempo el «mundo exterior» para muchos políticos negros). Además, varias economías africanas acababan de sufrir trastornos y manipulaciones concretas debido a las necesidades e intereses europeos. Durante la guerra de 1939-1945, la agricultura de algunas de las colonias británicas se había centrado en los cultivos industriales a gran escala para la exportación. Se puede discutir si esto benefició o no a largo plazo a los campesinos que hasta entonces tenían cultivos y ganado solo para su consumo, pero es innegable que sus consecuencias directas fueron rápidas y profundas. Una fue la entrada de dinero en pago de los productos que los británicos y los estadounidenses necesitaban. Parte de ese dinero se tradujo en mayores salarios, pero la difusión de la economía monetaria tuvo en muchos casos efectos locales perniciosos. Se produjeron un crecimiento urbano y un desarrollo regional imprevistos. Muchos países africanos se vieron entonces atados a patrones de desarrollo que pronto mostrarían sus vulnerabilidades y limitaciones en el mundo de la posguerra. Incluso las buenas intenciones de un programa como el Fondo de Desarrollo y Bienestar Colonial británico, o de muchos programas de ayuda internacional, contribuyeron claramente a encadenar a los productores africanos a un mercado mundial. Estas desventajas se agravaban a menudo con políticas económicas erróneas adoptadas tras la independencia. El impulso industrializador basado en la sustitución de las importacciones acarreó muchas veces consecuencias agrícolas desastrosas, ya que los precios de los cultivos industriales se mantenían artificialmente bajos en relación con los de los productos manufacturados localmente. Casi siempre se priorizaba a la población urbana sobre los agricultores, y con aquellos precios tan bajos estos no encontraban ningún incentivo para aumentar la producción. Como las poblaciones habían empezado a crecer en la década de 1930 y lo hicieron aún más deprisa a partir de 1960, el descontento era inevitable conforme la realidad de la «liberación» de las potencias coloniales iba causando decepción.
En cualquier caso, a pesar de sus dificultades, el proceso de descolonización en el África negra apenas se vio interrumpido. En 1945, los únicos países africanos verdaderamente independientes aparte de Egipto eran Etiopía (que había estado sometida a un breve mandato colonial entre 1935 y 1943) y Liberia, aunque, en la práctica y sobre el papel, la Unión Sudafricana era un dominio autogobernado de la Commonwealth británica, de manera que su exclusión de esta categoría es meramente formal (y la colonia británica de Rhodesia del Sur también era prácticamente independiente, si bien bajo un estatus algo más vago). En 1961 (cuando Sudáfrica pasó a ser una república plenamente independiente y abandonó la Commonwealth), se habían creado veinticuatro estados africanos nuevos. Actualmente hay más de cincuenta.
En 1957, Ghana fue el primer país ex colonial nuevo que se creó en el África subsahariana. Conforme los africanos se emancipaban del colonialismo, iban saliendo a la luz sus problemas. En los veintisiete años siguientes, se iban a librar en África doce guerras e iban a morir asesinados trece mandatarios. Hay dos conflictos que destacan por su especial virulencia. En el antiguo Congo belga, un intento de separación por parte de la región de Katanga, rica en minerales, provocó una guerra civil en la que pronto intervinieron las influencias rivales de la Unión Soviética y de Estados Unidos, mientras las Naciones Unidas se esforzaban por restablecer la paz. A finales de la década de 1960, se produjo un episodio aún más deplorable, una guerra civil en Nigeria, hasta entonces uno de los nuevos estados africanos más estables y prometedores. También en este caso intervinieron en el baño de sangre fuerzas no africanas (entre otras razones, porque Nigeria había entrado en el club de los productores de petróleo). En otros países hubo luchas menos sangrientas aunque intensas entre facciones, regiones y tribus, luchas que distrajeron a las reducidas élites de políticos occidentalizados y las animaron a abandonar los principios democráticos y liberales de los que tanto se había hablado en los gloriosos días en los que el sistema colonial se batía en retirada.
Llegada la década de 1970, en muchos de los nuevos estados, la necesidad, real o imaginaria, de impedir la desintegración, de suprimir las voces discrepantes y de reforzar la autoridad central, había llevado a la creación de gobiernos autoritarios unipartidistas o al ejercicio de la autoridad política por parte de militares (algo similar a lo ocurrido en las nuevas naciones sudamericanas tras las guerras de independencia). A menudo, la oposición al partido «nacional» que había surgido en el camino hacia la independencia en un país concreto era acusada de traidora en cuanto se conseguía dicha independencia. Tampoco se libraban de acusaciones los regímenes supervivientes de un África independiente más antigua. En Etiopía, la impaciencia ante un Antiguo Régimen aparentemente incapaz de facilitar un cambio político y social pacífico, llevó en 1974 a la revolución. El derrocamiento del «León de Judá» marcó casi por casualidad el final de la monarquía cristiana más antigua del mundo (y de un linaje real que, para algunos, se remontaba al hijo de Salomón y la reina de Saba). Un año después, los militares que habían tomado el poder parecían estar tan desacreditados como sus predecesores. A partir de cambios similares, en otros lugares del continente surgían de vez en cuando dirigentes políticos con tendencias tiránicas que a los europeos les recordaban a algunos antiguos dictadores, pero la comparación podía ser engañosa. Los africanistas han sugerido amablemente que a muchos de los «hombres fuertes» de las nuevas naciones habría que verlos como herederos del papel de la realeza africana precolonial en lugar de juzgarlos en términos occidentales. De todas maneras, algunos eran simples bandidos.
Los problemas que tenían no restaban nada a la irritación que el mundo exterior provocaba con frecuencia en muchos africanos. Algunas de las raíces de ese descontento no eran muy profundas. El drama mitológico construido en torno al antiguo comercio de esclavos ejercido por los europeos, que los africanos fueron animados a ver como un ejemplo supremo de explotación racial, había sido una creación europea y norteamericana. Imperaba también cierto sentido de inferioridad política en un continente de estados relativamente exentos de poder (algunos de ellos con poblaciones inferiores al millón de personas). En términos políticos y militares, un África desunida no podía aspirar a influir mucho en los asuntos internacionales, pese a los intentos que hubo de superar la debilidad que provocaba esa división. Un ejemplo frustrado fue la fundación en 1958 de la Unión de Estados Africanos; inauguró una época de alianzas, uniones parciales e intentos de federación que culminaron en la creación en 1963 de la Organización para la Unidad Africana (OUA), debida en gran parte al emperador etíope Haile Selassie. En el ámbito político, la OUA tuvo poco éxito, si bien en 1975 cerró un acuerdo comercial beneficioso con Europa en defensa de los productores africanos.
La decepción que les producía gran parte de esa primera historia política del África independiente hizo que los políticos más reflexivos se volvieran hacia la cooperación para el desarrollo económico, básicamente en relación con Europa, cuyas potencias coloniales seguían siendo la principal fuente de capital, capacitación y asesoramiento en el continente. Sin embargo, la trayectoria económica del África negra ha sido espantosa. En 1960, la producción de alimentos apenas seguía el ritmo del crecimiento de la población, pero, en 1982, en 32 de los 39 países subsaharianos la producción per cápita era inferior a la de 1970. La corrupción, políticas equivocadas y un excesivo interés por proyectos de inversión muy aparentes que dieran prestigio, provocaron el despilfarro de la ayuda económica del mundo desarrollado. En 1965, el PIB de todo el continente había llegado a ser inferior al de Illinois, y la producción manufacturera de más de la mitad de los países africanos bajó en la década de 1980. Sobre aquellas economías tan débiles cayó primero el peso de la crisis del petróleo a principios de la década de 1970, y después el de la recesión comercial que le siguió. Los efectos demoledores que tuvo en África se vieron al poco tiempo agravados por sequías constantes. En 1960, el PIB del continente había crecido según la tasa anual, poco emocionante pero positiva, de aproximadamente el 1,6 por ciento, pero la tendencia no tardó en invertirse y, en la primera mitad de la década de 1980, el PIB ya estaba cayendo a una tasa del 1,7 por ciento anual. No es de extrañar que, en 1983, la Comisión Económica de la ONU para África describiera ya el panorama de la economía del continente a partir de las tendencias históricas como de «casi una pesadilla».
Como era inevitable, se inició la búsqueda de chivos expiatorios. En una proporción cada vez mayor —pero bastante explicable, dadas la exhaustividad y rapidez con que se había descolonizado el continente y la lejanía geográfica de la mayoría de sus territorios—, la tendencia era a encontrarlos cerca, de manera que las viejas diferencias étnicas salieron a la superficie en forma de guerras civiles y matanzas. Sin embargo, el resentimiento también se centró en la división racial entre blancos y negros en la propia África, algo que era flagrante en el más poderoso de todos los estados africanos, la Unión Sudafricana. Los bóers, que hablaban afrikáans y en 1945 dominaban el país, conservaban bastantes agravios contra los británicos, iniciados con el Gran Trek e intensificados con la derrota en las guerras de los bóers. Tras la Primera Guerra Mundial, habían emprendido la progresiva ruptura de los vínculos con la Commonwealth británica, un proceso facilitado por la concentración de los votantes de origen anglosajón en las colonias de El Cabo y Natal. Los bóers tenían una posición muy afianzada en el Transvaal y en las principales regiones industriales, así como en el interior rural. Es cierto que Sudáfrica entró en la guerra en 1939 del lado de los británicos y aportó una ayuda importante en efectivos, pero incluso entonces los intransigentes «afrikáners», como empezaron a llamarse a sí mismos, respaldaban un movimiento que fomentaba la colaboración con los nazis. Su líder fue elegido primer ministro en 1948, tras derrotar en unas elecciones generales al antiguo estadista de Sudáfrica, Jan Smuts. Conforme los afrikáners habían ido acumulando poder dentro de la Unión y habían ido consolidando su posición económica en los sectores industrial y financiero, la idea de imponer una política hacia el africano negro que difiriera de sus profundos prejuicios se volvió ya inconcebible. El resultado fue la creación de un sistema de separación de las razas, el apartheid, que sistemáticamente encarnó y reforzó la reducción jurídica del africano negro al estatus inferior que ocupaba en la ideología bóer. Su finalidad era garantizar la posición de los blancos en una tierra donde el industrialismo y las economías de mercado habían contribuido mucho a desmontar la regulación y distribución de la creciente población negra hasta entonces aportada por las antiguas divisiones tribales.
El apartheid tenía cierto atractivo para los demás blancos de África (por motivos aún menos excusables que las supersticiones primitivas o las supuestas necesidades económicas de los afrikáners). El único país donde había una proporción de población blanca y negra similar a la de Sudáfrica y una concentración también similar de riqueza era Rhodesia del Sur, la cual, para gran bochorno del gobierno británico, se separó de la Commonwealth en 1965. Se temía que el objetivo de los secesionistas era avanzar hacia una sociedad cada vez más parecida a la sudafricana. El gobierno británico vaciló y perdió su oportunidad. No había nada que los estados africanos negros, ni tampoco las Naciones Unidas pudieran hacer directamente al respecto, excepto imponer «sanciones» en forma de un embargo comercial a la antigua colonia. Muchos estados africanos negros se las saltaron y el gobierno británico hizo la vista gorda con las gestiones que hacían las grandes compañías petroleras para asegurarse de que su producto llegaba a los rebeldes. En uno de los episodios más vergonzosos de la historia de un gabinete débil, Gran Bretaña perdió todo prestigio a los ojos de los africanos, quienes, con toda lógica, no entendían por qué un gobierno británico no podía intervenir con el ejército para sofocar una rebelión colonial tan flagrante como la de 1776. Según la reflexión de muchos británicos, era precisamente aquel lejano precedente el que hacía que cualquier intervención por parte de una potencia imperial alejada y militarmente débil resultara desalentadora.
Aunque Sudáfrica (el Estado más rico y más fuerte de África, y que cada vez se volvía más rico y más fuerte) parecía un lugar seguro, cuando llegó la década de 1970 el país constituía, junto con Rhodesia y Portugal, el objeto de la ira creciente de los africanos negros. El establecimiento de las líneas divisorias raciales apenas se compensaba con concesiones menores a los negros de Sudáfrica y con vínculos económicos cada vez mayores entre este país y algunos estados negros. Por otra parte, existía el riesgo de una inminente implicación de las potencias externas. En 1975, tras la retirada de los portugueses de Angola, subió al poder un régimen marxista. Cuando estalló la guerra civil en ese país, para defender al gobierno llegaron soldados comunistas extranjeros procedentes de Cuba, mientras que los rebeldes recibieron enseguida el apoyo sudafricano.
El gobierno sudafricano demostró pronto que podía actuar. Quería librarse de la embarazosa asociación con una Rhodesia independiente e inflexible (cuyas perspectivas habían empeorado mucho cuando en 1974 terminó el dominio portugués en Mozambique y se lanzó una campaña de guerra de guerrillas desde ese país). Ante la posibilidad de que Rhodesia cayera en manos de nacionalistas negros que dependieran del apoyo comunista, el gobierno estadounidense empezó a presionar a Sudáfrica, que a su vez presionó a Rhodesia. En septiembre de 1976, el primer ministro del país anunció con tristeza a sus compatriotas que debían aceptar el principio del gobierno de la mayoría negra. El último intento de fundar un país africano dominado por los blancos había fracasado; fue otro hito en la recesión del poder europeo. Sin embargo, la guerra de guerrillas continuó, y empeoró cuando los nacionalistas negros decidieron buscar la rendición incondicional. Al final, en 1980, Rhodesia regresó brevemente al control británico antes de recuperar la independencia, esta vez como la nueva nación de Zimbabue, con un primer ministro negro.
Todo esto dejó a Sudáfrica sola, como el único Estado dominado por blancos, el más rico del continente y el foco del resentimiento negro (que, en este contexto, significaba «no blanco») en todo el mundo. Aunque la OUA se había dividido a consecuencia de la guerra de Angola, los líderes africanos solían ponerse de acuerdo contra Sudáfrica. En 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas prohibió a Sudáfrica asistir a sus sesiones debido al apartheid, y en 1977 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU esquivó hábilmente las demandas de investigación de los horrores perpetrados por negros contra negros en Uganda y criticó con dureza a Sudáfrica (junto con Israel y Chile) por sus presuntos delitos. En Pretoria se sentían cada vez más amenazados desde el norte. La llegada de las tropas cubanas a Angola demostró un nuevo poder de la acción estratégica contra Sudáfrica por parte de la URSS. La antigua colonia portuguesa y Mozambique también ofrecieron bases a los disidentes sudafricanos, que alimentaron la agitación en los distritos segregados negros y sostuvieron operaciones de terrorismo urbano en la década de 1980.
Sin duda, estos fueron algunos de los motivos de los cambios que hubo en la posición del gobierno sudafricano. A mediados de esa década, la cuestión ya no era si había que desmantelar los aspectos más detestables del apartheid, sino si los blancos sudafricanos cederían ante un gobierno de la mayoría negra sin que estallara un conflicto armado. En 1978, la llegada al poder de un nuevo primer ministro señaló un cambio. Para consternación de muchos afrikáners, P. W. Botha inició un lento despliegue de una política de concesiones. Sin embargo, su iniciativa fue frenada al poco tiempo. Las constantes muestras de hostilidad hacia Sudáfrica en las Naciones Unidas, el terrorismo urbano en el país, una situación cada vez más peligrosa y militarmente exigente en las fronteras septentrionales con Namibia (asignada a Sudáfrica varios años antes como un territorio en fideicomiso de la ONU) y la creciente desconfianza hacia Botha entre sus votantes afrikáners (según se vio en las elecciones), lo llevaron a reanudar la represión. Su último gesto de distensión fue una nueva constitución en 1983 que daba representación a los sudafricanos no blancos de una forma que ofendió a los líderes políticos negros por lo poco adecuada y que disgustó a los conservadores blancos por conceder siquiera un principio de representación a los no blancos.
Mientras, seguía aumentando la presión de otros países contra Sudáfrica a través de las llamadas «sanciones». En 1985, incluso Estados Unidos las impuso de forma limitada; la economía sudafricana había ido perdiendo la confianza internacional y los efectos se dejaban notar en el país. Empezaron a soplar vientos de cambio en la opinión interna, como se vio en el dictamen promulgado por la Iglesia Reformada Holandesa, a la que pertenecían muchos afrikáners, según el cual el apartheid era cuando menos un «error» y no podía justificarse aludiendo a las Escrituras (como se había dicho). También entre los políticos afrikáners comenzaron a haber divisiones. Posiblemente influyó el hecho de que, a pesar de su aislamiento cada vez mayor, Sudáfrica controlaba militarmente con éxito las amenazas en las fronteras pero, al mismo tiempo, era incapaz de vencer al gobierno angoleño mientras las tropas cubanas siguieran allí. En 1988, Namibia alcanzó la independencia en unos términos que Sudáfrica encontró satisfactorios y se llegó a un acuerdo de paz con Angola.
En este contexto, Pieter W. Botha, presidente de la república desde 1984, abandonó el poder muy a pesar suyo en 1989 y fue sucedido por Frederik W. de Klerk. De Klerk dejó claro enseguida que el avance hacia la liberalización continuaría y que llegaría mucho más lejos de lo que muchos creían posible, aun en el caso de que no significara el fin completo del apartheid. Se concedió mucha más libertad a la protesta y a la oposición política; se permitieron las concentraciones y las marchas, y se liberó a algunos líderes nacionalistas negros encarcelados. Mientras tanto, un cambio importante en las relaciones entre las superpotencias se había traducido en acuerdos entre Estados Unidos y la Unión Soviética para poner fin a los combates en Angola y Mozambique y para dar libertad a Namibia.
De pronto se abrieron de par en par las puertas al futuro. En febrero de 1990, De Klerk anunció «una nueva Sudáfrica». Nueve días después, la simbólica figura de Nelson Mandela, líder del Congreso Nacional Africano (ANC), salió por fin de la cárcel. Al poco tiempo iniciaba conversaciones con el gobierno sobre los siguientes pasos que había que dar. Pese a la firmeza del discurso de Mandela, había indicios esperanzadores de un nuevo realismo que admitía la necesidad de intentar tranquilizar a la minoría blanca respecto a su futuro bajo una mayoría negra. Esos indicios, lógicamente, llenaron de impaciencia a otros políticos negros.
La transición a la democracia en Sudáfrica no fue sencilla; aunque a finales de 1991 De Klerk, que actuó con diligencia y valentía, había desmantelado la mayor parte de la legislación del apartheid, numerosos miembros de las élites blancas se resistían de distintas formas al cambio. Sin embargo, ni el asesinato en 1993 de Chris Hani, un destacado líder izquierdista del ANC, ni las luchas étnicas en los distritos negros (a menudo avivadas por delincuentes del aparato del apartheid), pudieron deshacer el camino ya recorrido hacia el gobierno de mayoría. La mayor parte de los sudafricanos de todas las razas veían cada vez más a Nelson Mandela —al que se referían reverencialmente por su nombre de clan, Madiba— como el garante de la estabilidad política y del progreso económico en un nuevo Estado multirracial. Cuando fue elegido presidente en 1994, Mandela habló del renacimiento de un país y de la recuperación del orgullo para todos los sudafricanos. Al año siguiente, cuando el presidente Mandela se puso la camiseta de la selección sudafricana de rugby, los Springboks, para celebrar su victoria en el Campeonato del Mundo, se convirtió en un símbolo de la unidad nacional entre los blancos y los negros por igual. «La magia de Madiba nos ha funcionado», dijo el capitán del equipo. En 1999, cuando Mandela dejó la presidencia, toda Sudáfrica podía decir lo mismo.
LATINOAMÉRICA
En 1900, algunos países latinoamericanos empezaban a asentarse, no solo en la estabilidad, sino también en la prosperidad. Argentina era uno de los países más ricos del mundo. A las influencias coloniales originales del continente se había sumado el impacto cultural de la Europa decimonónica, sobre todo de Francia, de especial atractivo para las élites latinoamericanas en la época poscolonial. Sus clases altas estaban muy europeizadas, y muchas de las grandes capitales del continente lo reflejaban en su modernidad, al igual que reflejaban la reciente inmigración europea, que empezaba a engullir a las antiguas élites coloniales. Los descendientes de los americanos indígenas, por su parte, casi nunca eran tenidos en cuenta. En un par de países, su eliminación había sido tan exhaustiva que había llevado prácticamente a su extinción.
Casi todos los estados latinoamericanos eran grandes productores de exportaciones agrícolas o minerales. Algunos estaban relativamente muy urbanizados, pero sus sectores manufactureros eran insignificantes, y durante mucho tiempo no pareció que les afectaran los problemas sociales y políticos de la Europa del siglo XIX. El flujo de capital desde el exterior había sido considerable, y solo ocasionalmente se había visto mermado por los desastres financieros y las desilusiones. La única revolución social de un Estado latinoamericano (frente a los incontables cambios en los ocupantes de los gobiernos) empezó antes de 1914, con el derrocamiento del dictador mexicano Porfirio Díaz en 1911. Comenzaron así casi diez años de combates que se saldaron con un millón de muertes, pero el papel principal lo desempeñó una clase media que se sentía excluida de las ventajas del régimen, no un proletariado industrial o rural, y esa clase fue la gran vencedora, junto con los políticos del partido que surgió, y que monopolizó el poder hasta la década de 1990. Aunque en la mayoría de los países latinoamericanos los conflictos de clase eran habituales en el campo, en principio no había un resentimiento social tan amplio como en la Europa industrializada y urbanizada.
Aquellas sociedades tan prometedoras sobrevivieron con prosperidad a la Primera Guerra Mundial, que trajo consigo importantes cambios en sus relaciones con Europa y Norteamérica. Antes de 1914, Estados Unidos, aun siendo la fuerza política predominante en el Caribe, no tenía un gran peso económico en el sur. En 1914 solo suministraba el 17 por ciento de todas las inversiones exteriores que llegaban al sur del río Bravo, mucho menos que Gran Bretaña. Pero la liquidación de las posesiones británicas durante la Gran Guerra lo cambió todo; en 1919, Estados Unidos era la principal fuente de inversión exterior en Sudamérica y aportaba el 40 por ciento del capital extranjero en el continente. Entonces estalló la crisis económica mundial. El año 1929 abrió la puerta a una era nueva y desagradable para los estados latinoamericanos, el verdadero comienzo de su siglo XX y el final del XIX. Muchos empezaron a dejar de pagar a los inversores extranjeros. Se hizo casi imposible conseguir más préstamos del exterior. El fin de la prosperidad llevó a reafirmaciones nacionalistas cada vez más fuertes, a veces contra otros estados latinoamericanos, otras veces contra los estadounidenses y los europeos; en México y Bolivia se expropiaron las compañías petroleras extranjeras. Las oligarquías tradicionales europeizadas quedaron en una situación comprometida ante su fracaso para resolver los problemas derivados de la caída de las rentas nacionales. A partir de 1930 hubo más golpes de Estado, levantamientos y rebeliones frustradas que en ninguna otra época desde las guerras de independencia.
El año 1939 volvió a llevar prosperidad al continente, porque la demanda durante la guerra hizo subir los precios de las materias primas (en 1950, la guerra de Corea prolongó esta tendencia). A pesar de la obvia admiración de los dirigentes argentinos por la Alemania nazi y de las pruebas existentes de intereses alemanes en algunas otras repúblicas, la mayoría de ellas simpatizaban con los aliados que las cortejaban o estaban al servicio de Estados Unidos. Casi todos los países se apuntaron al bando de las Naciones Unidas antes de que acabara la guerra, y uno, Brasil, envió en un sorprendente gesto un pequeño cuerpo expedicionario a Europa. Sin embargo, los efectos más importantes de la guerra en Latinoamérica fueron económicos. Uno, de gran relevancia, fue que la vieja dependencia respecto a Estados Unidos y a Europa en lo relativo a productos manufacturados se volvió entonces evidente en forma de escasez. El impulso industrializador se intensificó en varios países. A partir de la mano de obra urbana que la industrialización había reunido, se fundó una nueva forma de poder político que en la posguerra entró en liza con los militares y con las élites tradicionales. De esta forma, unos movimientos autoritarios y semifascistas, pero populares entre las masas, llevaron al poder a una nueva clase de «hombre fuerte». El argentino Perón fue el más famoso, pero Colombia en 1953 y Venezuela en 1954 también auparon a líderes similares. El comunismo no tuvo un éxito tan notorio entre las masas.
Asimismo, se había producido un cambio significativo (aunque no como consecuencia de la guerra) en la forma en que Estados Unidos utilizaba su papel preponderante en el Caribe. Las tropas estadounidenses habían intervenido directamente en las repúblicas vecinas veinte veces en los primeros veinte años del siglo, y en dos casos llegaron al extremo de establecer protectorados. Entre 1920 y 1939 solo se produjeron dos intervenciones, en Honduras en 1924 y en Nicaragua dos años después. En 1936, el ejército estadounidense ya no tenía ninguna presencia en territorios latinoamericanos, salvo mediante acuerdo (como la base de Guantánamo en Cuba). La presión indirecta también se había suavizado. En gran medida, era un reconocimiento sensato de cómo habían cambiado las circunstancias. En la década de 1930, la intervención directa no podía aportar nada a Estados Unidos, y el presidente Roosevelt hizo de la necesidad virtud proclamando la política de «buena vecindad» —resulta significativo que utilizara la expresión por primera vez en su primer discurso inaugural—, que ponía énfasis en la no intervención por parte de todos los estados de América en los asuntos de los demás estados. (Roosevelt también fue el primer presidente de Estados Unidos que viajó a un país latinoamericano en visita oficial.) Con cierto impulso desde Washington, se inauguró así un período de cooperación diplomática e institucional en todo el continente (también impulsado por el empeoramiento de la situación internacional y por la creciente constatación de los intereses alemanes en juego). El proceso funcionó para poner término a la sangrienta guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, que se prolongó de 1932 a 1935, y culminó en una declaración de neutralidad latinoamericana en 1939 que estableció una zona neutral de 300 millas en las aguas del continente. Cuando, al año siguiente, se envió un patrullero estadounidense a Montevideo para reforzar la resistencia del gobierno uruguayo ante un temido golpe de Estado nazi, fue más evidente que nunca que la doctrina Monroe y su «corolario Roosevelt» habían ido evolucionando casi sigilosamente hacia algo más parecido a un sistema de protección mutua.
A partir de 1945, Latinoamérica iba a sufrir de nuevo los efectos de un escenario internacional cambiante. Mientras que en la primera etapa de la guerra fría la política de Estados Unidos se centró en las inquietudes europeas, después de Corea su mirada se fue volviendo otra vez hacia el sur. A Washington no le preocupaban demasiado las manifestaciones ocasionales de nacionalismo latinoamericano, pese a sus aires «antiyanquis», pero sí que le inquietaba cada vez más que el continente se convirtiera en un receptáculo de influencias rusas. Con la guerra fría, el apoyo estadounidense a los gobiernos latinoamericanos empezó a volverse más selectivo. En ocasiones, también incluyó operaciones encubiertas; por ejemplo, el derrocamiento en 1954 de un gobierno guatemalteco que recibía apoyo comunista.
Al mismo tiempo, los responsables políticos de Estados Unidos estaban muy interesados en que desaparecieran la pobreza y el descontento, que podían dar pie a la entrada del comunismo, de manera que aportaron más ayuda económica —en la década de 1950, Latinoamérica solo recibió una minúscula fracción de lo que se destinó a Europa y Asia, pero una década después la cantidad se multiplicó— y aplaudieron a los gobiernos que se declaraban partidarios de una reforma social. Tristemente, cada vez que el programa de alguno de esos gobiernos abogaba por la erradicación del control norteamericano del capital a través de la nacionalización, Washington viraba en redondo y pedía tal compensación que hacía la reforma muy difícil. Así pues, aunque condenara los excesos de un régimen autoritario concreto, como el de la Cuba previa a 1958, la tendencia final del gobierno estadounidense siempre acababa siendo la de apoyar en Latinoamérica los mismos intereses conservadores que en Asia. Hubo excepciones, porque algunos gobiernos actuaron con eficacia, como el de Bolivia, que llevó a cabo una reforma agraria en 1952. Pero la realidad definitiva es que, durante la mayor parte del siglo pasado, los latinoamericanos más pobres prácticamente no existieron ni para los dirigentes populistas ni para los conservadores, porque ambos escuchaban solo a los habitantes de las ciudades. Los más pobres, por supuesto, eran los campesinos, en su mayoría indígenas americanos.
Sin embargo, pese al gran nerviosismo de Washington, en Latinoamérica hubo muy poca actividad revolucionaria, sobre todo teniendo en cuenta la victoria de la Revolución cubana, a la que tanto se temió y de la que tanto se esperó en la época. Para Estados Unidos, Cuba fue un problema excepcional en muchos sentidos. Su ubicación relativamente cercana le confería una especial importancia. En varias ocasiones se pudo ver que los accesos a la zona del canal de Panamá eran aún más importantes en la estrategia norteamericana que Suez en la británica. En segundo lugar, Cuba había salido especialmente mal parada de la depresión, porque dependía prácticamente de un monocultivo, el azúcar, y ese monocultivo solo tenía una salida: Estados Unidos. Aquel vínculo económico, además, era solo uno de los varios que le daban a Cuba una «relación especial» más cercana e irritante con Estados Unidos que la que tenía cualquier otro Estado latinoamericano. Había conexiones históricas que se remontaban a antes de 1898 y de la obtención de la independencia de España. Hasta 1934, la constitución cubana había incluido disposiciones especiales que restringían la libertad diplomática del país. Estados Unidos mantenía su base naval en la isla y tenía grandes inversiones en empresas e inmuebles urbanos, mientras que la pobreza y los bajos precios del país la hacían atractiva para los norteamericanos amantes del juego y de las mujeres. En definitiva, no era de extrañar que en Cuba naciera un movimiento enérgicamente antiamericano y con gran respaldo popular.
Durante mucho tiempo, se acusó a Estados Unidos de ser el poder fáctico que estaba tras el régimen conservador cubano de la posguerra, pero el hecho es que dejó de serlo cuando el dictador Fulgencio Batista subió al poder en 1952; el Departamento de Estado mostró su desaprobación y le retiró las ayudas en 1957. Para entonces, un joven abogado nacionalista, Fidel Castro, ya había empezado una guerra de guerrillas contra su gobierno. La ganó en dos años. En 1959, como primer ministro de una nueva Cuba revolucionaria, describió su régimen como «humanista» y, específicamente, no comunista.
A día de hoy aún no se conocen las intenciones originales de Castro. Tal vez ni él mismo tenía una idea clara. Desde el principio trabajó con gente muy diversa que quería derrocar a Batista, desde liberales hasta marxistas. Esto tranquilizó a Estados Unidos, que durante un breve tiempo creyó que podría ser el Sukarno del Caribe. La opinión pública norteamericana lo idealizó como un personaje romántico, y la barba se puso de moda entre los radicales del país. Pero las relaciones se agriaron muy pronto, en cuanto Castro empezó a interferir en los intereses comerciales de Estados Unidos mediante una reforma agraria y la nacionalización de las refinerías de azúcar. También denunció públicamente a los elementos americanizados de la sociedad cubana que habían apoyado al antiguo régimen. El antiamericanismo era un medio lógico —quizá el único— para Castro a fin de unir a los cubanos en el apoyo a la revolución. Pronto, Estados Unidos rompió las relaciones diplomáticas con Cuba y empezó a imponer otros tipos de presión. El gobierno estadounidense estaba convencido de que la isla podía caer en manos de los comunistas, a los que Castro se acercaba cada vez más. La cosa empeoró cuando el mandatario soviético Jruschov advirtió a Estados Unidos de un posible contraataque con misiles soviéticos en caso de que procediera a una intervención militar contra Cuba y declaró muerta la doctrina Monroe; el Departamento de Estado se apresuró a anunciar que se había exagerado y que la doctrina seguía viva. Al final, el gobierno estadounidense decidió promover el derrocamiento de Castro por la fuerza.
Se decidió que la intervención se haría por medio de exiliados cubanos. Cuando la presidencia cambió de manos en 1961, John F. Kennedy heredó la decisión. Los exiliados ya se estaban entrenando en Guatemala con apoyo norteamericano, y las relaciones diplomáticas con Cuba estaban rotas. Kennedy no había iniciado ninguno de estos procesos, pero no tuvo ni la prudencia ni la sensatez suficientes para ponerles freno. Fue una lástima, porque frustraba los buenos auspicios de la actitud del nuevo presidente hacia Latinoamérica, donde hacía ya tiempo que Estados Unidos necesitaba mejorar su imagen. El caso es que las posibilidades de un planteamiento más positivo se vieron frustradas por el fiasco de la operación llamada «Bahía de Cochinos», cuando una expedición de exiliados cubanos, con dinero y armamento norteamericanos, tuvo un final lamentable en abril de 1961. Castro se volvió definitivamente hacia Rusia y, a finales de año, se declaró marxista-leninista.
Dio entonces inicio una fase nueva y mucho más explícita de la guerra fría en el continente americano, que empezó mal para Estados Unidos. La iniciativa norteamericana fue criticada en todas partes porque constituía un ataque contra un régimen popular y sólidamente cimentado. A partir de entonces, Cuba atraería como un imán a los revolucionarios latinoamericanos. Los extremistas de Castro sustituyeron a los de Batista y su gobierno introdujo medidas que, junto con la presión norteamericana, causaron mucho daño a la economía, pero que encarnaban el igualitarismo y la reforma social (en la década de 1970, Cuba presumía de tener la menor tasa de mortalidad infantil de Latinoamérica).
De manera casi casual y como efecto de la Revolución cubana, al poco tiempo se produjo el enfrentamiento más serio de toda la guerra fría entre las superpotencias, y probablemente su punto de inflexión. Aún no sabemos con exactitud por qué o cuándo decidió el gobierno soviético instalar en Cuba misiles capaces de alcanzar cualquier lugar de Estados Unidos y que, por tanto, duplicaban el número de bases o ciudades norteamericanas que eran blancos potenciales. Tampoco sabemos si la iniciativa fue de La Habana o de Moscú. Aunque Castro había pedido armas a la URSS, la segunda opción es la más probable. En cualquier caso, en octubre de 1962 los estadounidenses confirmaron en un reconocimiento fotográfico que los rusos estaban construyendo bases de misiles en Cuba. Tras esperar hasta que la información fuera incontrovertible, el presidente Kennedy anunció que su marina detendría a cualquier barco que transportara misiles a Cuba y exigió la retirada de los que ya estaban en la isla. En los días siguientes, un barco libanés fue abordado y registrado; los barcos soviéticos solo fueron observados. La fuerza de ataque nuclear norteamericana estaba preparada para la guerra. Transcurridos unos días y cruzadas varias cartas personales entre Kennedy y Jruschov, este último aceptó retirar los misiles.
Esta crisis tuvo un fuerte impacto más allá del continente, y sus repercusiones en el exterior se analizan mejor en otra parte de esta obra. En lo que concierne a la historia latinoamericana, aunque Estados Unidos prometió que no invadiría Cuba, insistió en su intento de aislarla al máximo posible de sus vecinos. Como era de esperar, el atractivo de la Revolución cubana siguió creciendo durante un tiempo entre los jóvenes de otros países latinoamericanos (lo cual no quiere decir que sus gobiernos simpatizaran más con Castro, sobre todo cuando empezó a hablar de Cuba como del centro revolucionario para el resto del continente). Finalmente, como demostró un intento frustrado en Bolivia, la revolución no iba a ser un asunto fácil. Las circunstancias cubanas habían sido muy atípicas. Las esperanzas albergadas sobre una progresiva rebelión campesina en otros lugares resultaron ilusorias. A los comunistas de otros países les desagradaban las iniciativas de Castro. Los reclutas y los materiales para una revolución había que buscarlos más en el entorno urbano que en el rural, y entre la clase media más que entre los campesinos; fue en las grandes ciudades donde, unos años después, los movimientos guerrilleros fueron noticia. Por llamativos y peligrosos que fueran, no está claro que estos movimientos gozaran de un amplio apoyo popular, a pesar de la brutalidad con que los trataban los gobiernos autoritarios de algunos países, lo cual impedía también cualquier apoyo a dichos gobiernos. Lo que seguía siendo popular era el antiamericanismo. Las esperanzas que Kennedy depositó en una nueva iniciativa estadounidense basada en la reforma social —a la que llamó «Alianza para el Progreso»— no ayudaron a mitigar la animadversión que suscitaba su forma de tratar a Cuba. Su sucesor en la presidencia, Lyndon Johnson, no lo hizo mejor, tal vez porque estaba menos interesado en Latinoamérica que en la reforma interna. Así pues, tras el decaimiento inicial de la Alianza nadie recuperó la iniciativa. Es más, en 1965 quedó superada por un nuevo ejemplo de la vieja manía de intervenir, esta vez en la República Dominicana, donde cuatro años antes los norteamericanos habían colaborado en el derrocamiento y asesinato de un dictador corrupto y tiránico y en su sustitución por un gobierno democrático reformador. Cuando este gobierno fue apartado por militares que actuaban en defensa de los privilegiados, que se sentían amenazados por la reforma, los estadounidenses cortaron la ayuda. Parecía como si, después de todo, la Alianza para el Progreso se pudiera utilizar de forma selectiva. Sin embargo, la ayuda se restableció pronto, para este y para los demás regímenes de derechas. Una rebelión contra los militares en 1965 se tradujo en la llegada de 20.000 soldados norteamericanos para sofocarla.
A finales de la década de 1960, la Alianza había sido prácticamente olvidada, en parte debido al persistente miedo al comunismo, que llevó a los políticos norteamericanos a apoyar a los conservadores en cualquier lugar de Latinoamérica, en parte porque Estados Unidos tenía muchos otros problemas apremiantes. Un resultado irónico fue una nueva oleada de ataques contra intereses de Estados Unidos por parte de gobiernos conscientes de que no perderían su apoyo mientras durase la amenaza comunista. Así, Chile nacionalizó la mayor empresa de cobre estadounidense, los bolivianos se hicieron con el control de empresas petroleras y los peruanos, con plantaciones propiedad de Estados Unidos. En 1969 se celebró una histórica reunión de gobiernos latinoamericanos en la que no estuvo ningún representante de Estados Unidos y en la que se condenó explícita e implícitamente el comportamiento «yanqui». La gira que realizó aquel año un representante del presidente norteamericano estuvo marcada por protestas, disturbios, bombas contra intereses estadounidenses y peticiones de no entrar en algunos países. La situación volvía a ser la de finales de la década anterior, cuando el vicepresidente de Eisenhower emprendió una gira de «buena voluntad» y acabó siendo atacado y escupido por la muchedumbre. En general, en 1970 parecía que el nacionalismo latinoamericano entraba en una fase nueva y vigorosa. Si las guerrillas de inspiración cubana habían supuesto alguna vez un peligro, ahora ya no lo eran. Una vez desaparecido el acicate del miedo interno, era lógico que los gobiernos intentaran capitalizar el sentimiento antiamericano.
Sin embargo, los problemas reales de Latinoamérica no se estaban resolviendo. La década de 1970, y aún más la de 1980, destaparon problemas económicos crónicos, hasta el punto de que en 1985 los observadores hablaban de una crisis aparentemente insoluble. Había varias razones. Pese a su rápida industrialización, el continente sufría la amenaza de un temible crecimiento de la población, que empezó a ser obvio justo cuando las dificultades de las economías latinoamericanas volvían a revelarse incurables. En este sentido, el programa de ayuda de la Alianza para el Progreso fracasó a todas luces, y ese fracaso desencadenó peleas por el uso de los fondos estadounidenses. La mala gestión generó deudas externas enormes, que frustraban cualquier intento de mantener la inversión y conseguir mejores balanzas comerciales. Las divisiones sociales seguían siendo amenazadoras. Hasta los países más avanzados mostraban grandes desigualdades en riqueza y educación. Los procesos constitucionales y democráticos, cuando los había, parecían cada vez más impotentes ante todos esos problemas. En las décadas de 1960 y 1970, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina y Paraguay sufrieron largos gobiernos militares, y había mucha gente dispuesta a creer que solo el autoritarismo podría impulsar los cambios que los gobiernos en teoría democráticos y civiles no habían podido poner en marcha.
En la década de 1970, el mundo empezó a oír noticias de tortura y de represión violenta procedentes de países como Argentina, Brasil y Uruguay, antiguamente considerados estados civilizados y constitucionales. Chile, por su parte, tenía una historia de gobiernos constitucionales más larga e ininterrumpida que la mayoría de sus vecinos, hasta que, en las elecciones de 1970, una derecha dividida dejó entrar a una coalición socialista minoritaria. Cuando el nuevo gobierno se embarcó en medidas que provocaron el caos económico y empezó supuestamente a virar aún más hacia la izquierda o incluso hacia un período de anarquía, el resultado fue un golpe militar en 1973 que contó con la aprobación y el apoyo secreto de Estados Unidos. Sin embargo, muchos chilenos, asustados por lo que parecía una situación que iba a peor y convencidos de que el gobierno derrocado estaba bajo control comunista, decidieron apoyarlo. El nuevo y autoritario gobierno militar de Chile demostró pronto que no tenía reparos en organizar una brutal y amplia persecución de sus oponentes y críticos, utilizando los métodos más salvajes para ello. Al final, reconstruyó la economía y, a finales de la década de 1980, incluso dio visos de que podría llegar a contenerse. Con todo, provocó en la sociedad chilena la división ideológica más profunda que había conocido el país, y Chile se convirtió en el símbolo más destacado de los peligros sin duda latentes en otros países latinoamericanos. Sin embargo, no todos los peligros eran iguales. En la década de 1970, Colombia estaba inmersa en una guerra civil (que continuaba cuando empezó el siguiente siglo) alimentada por las pugnas por controlar la ingente producción de cocaína, y que tenía al país literalmente dividido.
Para un continente con tantos problemas y preocupaciones, la crisis del petróleo de principios de la década de 1970 fue la estocada final. Los problemas de deuda externa de los países importadores de petróleo (casi todos excepto México y Venezuela) se descontrolaron. En los veinte años siguientes, fueron muchos los remedios económicos puestos a prueba en uno u otro país, pero al final todos resultaron inviables o inadecuados. Parecía imposible controlar la inflación galopante, los intereses sobre la deuda externa, las distorsiones en la asignación de recursos derivadas de malos gobiernos anteriores y las carencias administrativas y culturales que fomentaban la corrupción. En 1979, el gobierno argentino fue derrocado por el malestar popular, y en la siguiente década los argentinos experimentaron una inflación del 20.000 por ciento. Latinoamérica seguía pareciendo, quizá más que nunca, un continente revuelto y explosivo formado por naciones que, pese a sus raíces comunes, cada vez se parecían menos entre ellas, salvo en sus desgracias. A las capas de diferenciación heredadas de las experiencias indígenas, esclavas, coloniales y poscoloniales, fuertemente reflejadas en los distintos niveles de vida, se habían sumado las nuevas divisiones impuestas por la llegada en las décadas de 1950 y 1960 de los postulados de las sociedades desarrolladas y tecnológicas, a cuyos beneficios podían acceder los privilegiados, pero no los pobres. Al igual que en Asia, aunque allí de modo menos obvio, las presiones ejercidas por la civilización moderna en sociedades históricamente muy arraigadas eran entonces más visibles que nunca, por más que Latinoamérica llevara sufriendo alguna de ellas desde el siglo XVI. Sin embargo, en la década de 1980, aquellas presiones empezaron a expresarse también a través del terrorismo, tanto por parte de los radicales como de los autoritarios, y siguieron amenazando los estándares de civilización y constitucionalidad previamente alcanzados.
Finalmente, en la década de 1990 se produjeron lo que parecían una gran reinstauración de los gobiernos constitucionales y democráticos y una recuperación económica en los principales estados latinoamericanos. En todos ellos, los gobiernos militares habían sido oficialmente apartados, hasta que solo quedó Cuba con un régimen abiertamente no democrático. Esto contribuyó a mejorar las relaciones en el continente. Argentina y Brasil acordaron cerrar sus programas de armamento nuclear y, en 1991, decidieron formar, junto con Paraguay y Uruguay, un mercado común, Mercosur, cuyo objetivo inmediato era la reducción de aranceles. En 1996, Chile también se adhirió. Este ambiente prometedor solo se vio turbado por algunos intentos golpistas, pero las condiciones económicas no empeoraron. Lamentablemente, dichas condiciones empezaron a debilitarse en todo el continente a mediados de la década de 1990 y, a finales de la misma, el FMI tuvo que volver a organizar operaciones para rescatar a Argentina y Brasil de sus graves situaciones. Los auspicios eran malos: aunque el primero había vinculado su moneda al dólar estadounidense (que era la razón de algunas de sus dificultades), Brasil volvió a mostrar los efectos de la inflación, mientras que la deuda externa argentina se descontroló. La comunidad internacional se preparó para un repudio de la deuda sin precedentes. A finales del año 2001, la población de Buenos Aires volvió a salir a la calle y, tras algunos derramamientos de sangre y la caída de tres presidentes en diez días, vio llegar una nueva deflación y tiempos difíciles.
Los primeros años de la década de 2000 señalaron claramente a los vencedores y a los perdedores del crecimiento económico que empezaba a imperar en la mayoría de los países latinoamericanos. Aunque la economía de muchas naciones crecía más deprisa que nunca desde la década de 1950, el rendimiento interno de ese progreso se repartía de forma diversa entre la población. Brasil, por ejemplo, es la sociedad más desigual del planeta según casi todos los parámetros. Frente al nivel de vida equivalente a la media de la UE que disfruta el 10 por ciento más avanzado de su población de 170 millones de personas, el 50 por ciento que representan los más pobres vio muy pocos avances en la década de 1990. La elección en muchos países latinoamericanos de gobiernos de izquierda durante esa época refleja la preocupación sobre la creciente desigualdad. Sin embargo, ni siquiera los líderes radicales —que van desde el agitador populista Hugo Chávez hasta los presidentes socialistas moderados Michelle Bachelet en Chile (elegida en 2006) y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil (elegido en 2003)— están dispuestos a tocar las reformas liberales de la década anterior, consideradas por muchos las causantes de los primeros avances económicos que han experimentado estos países durante más de una generación. Es probable, pues, que la contradicción entre el crecimiento económico y la pobreza más aguda siga siendo el tema clave del desarrollo de Latinoamérica en los años por venir.