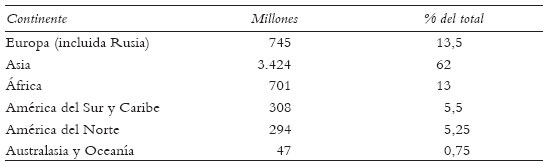
POBLACIÓN
En 1974 se celebró en Rumanía la primera conferencia mundial sobre población. Por primera vez, los pocos conocedores de las previsiones demográficas tenían un foro donde expresar su desasosiego y obligar a la humanidad a plantearse sus cifras. Veinticinco años después, ya eran muchos más los que veían que el aumento indeseado, incesante y, al parecer, todavía incontrolable de la población mundial —iniciado un par de siglos antes— supondría problemas para el planeta, si bien no se podían concretar cuáles por no disponer de una información completa. La precisión en los cálculos demográficos sigue siendo una meta muy lejana, y, por ahora, solo podemos estimar el número de personas vivas con un margen de error de 200 millones. Ese margen, sin embargo, tampoco va a distorsionar tanto nuestra impresión de lo que ha pasado. En números redondos, una población mundial de unos 750 millones de personas hace dos siglos y medio se duplicó con creces en 150 años hasta alcanzar los 1.600 millones en 1900. En solo 50 años más aumentó en unos 850 millones, y en 1950 el mundo tenía en torno a 2.500 millones de habitantes. Los siguientes 850 millones se sumaron en tan solo 20 años, y en estos momentos la población mundial excede los 6.000 millones de personas. Si ubicamos todo esto en una escala temporal más larga, veremos que, mientras que el Homo sapiens tardó 50.000 años en llegar a los primeros 1.000 millones (cifra alcanzada en torno a 1840), los últimos 1.000 millones se han incorporado en solo 15 años. Hasta hace unas pocas décadas, la cifra total seguía creciendo sin freno, y posiblemente alcanzó su pico en una tasa de más del 2 por ciento anual a finales de la década de 1960.
Algunos vieron renacer en ese crecimiento el fantasma de la catástrofe malthusiana, por más que el propio Malthus había observado que «no podemos fiarnos de ningún cálculo de la población o despoblación futura a partir de tasas actuales de crecimiento o decrecimiento». Desconocemos qué es lo que podría volver a modificar la pauta. Hay sociedades, por ejemplo, que han decidido controlar sus dimensiones. La iniciativa, salvando las distancias, no es del todo nueva. En algunos lugares, el asesinato y el aborto eran métodos habituales para frenar la demanda de unos recursos escasos; en el Japón medieval se dejaba morir a los niños a la intemperie, y el infanticidio femenino era una práctica muy común en la India decimonónica y regresó (o, quizá, se reconoció abiertamente) en China en la década de 1980. Lo que era nuevo era que los gobiernos comenzaran a dedicar recursos y leyes a métodos más humanos de control de la población. Su objetivo era conseguir una mejora económica y social real, y no simplemente evitar situaciones familiares y personales críticas.
Fueron muy pocos los gobiernos que hicieron esos esfuerzos, y los factores económicos y sociales no produjeron la misma respuesta en todas partes, ni siquiera a los innegables avances tecnológicos y de saber. La aparición en la década de 1960 de una nueva técnica anticonceptiva y su rápida difusión por muchos países occidentales influyeron radicalmente en el comportamiento y las ideas de la gente, pero su uso entre las mujeres de los países no occidentales dista aún mucho de cualquier nivel deseable. Esta fue una de las muchas razones de que el crecimiento de la población, pese a producirse en todo el mundo, no tomara siempre la misma forma ni provocara las mismas respuestas. Aunque muchos países no europeos han seguido las pautas de la Europa del siglo XIX (al mostrar un descenso de las tasas de mortalidad sin un descenso correspondiente en las tasas de natalidad), sería imprudente predecir que, simplemente, repetirán la siguiente fase de la historia demográfica de los países desarrollados. No podemos dar por sentado que los patrones de descenso de natalidad de un lugar o sociedad concretos se repetirán en otro lugar, como tampoco que no lo harán. La dinámica del aumento de población es sumamente compleja y refleja límites impuestos por la ignorancia y por actitudes personales y sociales difíciles de medir (y mucho más de manejar), y, mientras esperamos a que esta dinámica sea más comprensible, algunos países pobres no pueden mantener por mucho tiempo la esperanza de alcanzar el equilibrio demográfico. En Europa, la natalidad no empezó a descender hasta hace un par de siglos, cuando la prosperidad de unos pocos países hizo atractiva la idea de tener familias más reducidas. En la mayoría de los países en los que la población sigue en rápido aumento, no se ha llegado a nada parecido. Y las cosas pueden empeorar cuando mejoren los recursos médicos, nutricionales y, sobre todo, de sanidad pública. A pesar de los descomunales avances logrados desde 1900, todavía hay muchos lugares donde la mortalidad se tiene que atajar como se hizo en la Europa del siglo XIX. Allí donde se logre y cuando se logre, las cifras de población podrían dispararse todavía más.
La mortalidad infantil es un indicador aproximado pero útil del potencial de crecimiento futuro. En los cien años anteriores a 1970, esa tasa cayó de una media de 225 muertes por cada 1.000 nacimientos a menos de 20 en los países desarrollados; en 1988, las cifras comparativas para Bangladesh y Japón eran de 118 frente a 5. Estas disparidades entre los países ricos y los países pobres son mayores que en el pasado. Asimismo, hay diferencias comparables en cuanto a la esperanza de vida a todas las edades. En los países desarrollados, la esperanza de vida al nacer pasó de algo más de los 40 años en 1870 a algo más de los 70 cien años después. Ahora presenta una uniformidad notable; en 1987, por ejemplo, era de 76, 75 y 70 años en Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética, respectivamente. Estas diferencias eran insignificantes comparadas con las que los separaban de Etiopía (41) o incluso de la India (58). Aun así, los niños que nacen en la India tienen unas perspectivas de supervivencia mucho mejores con respecto a las de sus antepasados de 1900 (por no hablar de los niños nacidos en Francia en 1789).
En el futuro inmediato, estas disparidades supondrán nuevos problemas. A lo largo de la mayor parte de la historia, todas las sociedades podían representarse como pirámides con muchos jóvenes en la base y pocos ancianos en la cúspide. Ahora, en cambio, las sociedades desarrolladas se asemejan a columnas que se estrechan; la proporción de personas mucho más ancianas es mayor que en el pasado. En los países más pobres ocurre al revés; más de la mitad de la población de Kenia tiene menos de 15 años, y dos tercios de la de China tienen menos de 33. Es decir, si nos limitamos a hablar de una superpoblación mundial, estaremos ignorando hechos importantes. La población del mundo sigue creciendo extraordinariamente, pero a través de factores de origen muy diverso y que tendrán repercusiones históricas también muy diversas.
Uno de ellos es la forma en que se distribuye la población. A finales del siglo XX, su distribución por continentes era más o menos la siguiente:
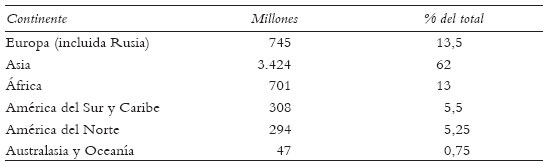
El descenso respecto a la cuota de la población mundial que representaba Europa a mediados del siglo XIX (una cuarta parte) es espectacular, como lo es el fin de cuatro siglos de partida de emigrantes europeos que salieron del continente para distribuirse por todo el mundo. Hasta la década de 1920, Europa seguía exportando personas, sobre todo con destino a América. Aquel flujo se cortó en gran parte debido a las restricciones de entrada a Estados Unidos impuestas a la sazón, se redujo aún más durante la Gran Depresión y ya nunca recobró su anterior importancia. Por otro lado, la emigración a Estados Unidos desde el Caribe, América Central y del Sur y Asia aumentó vertiginosamente en las últimas décadas del siglo XX. Además, aunque algunos países europeos seguían exportando emigrantes (a principios de la década de 1970 seguían saliendo de Gran Bretaña más personas de las que entraban), en la década de 1950 también habían empezado a atraer a norteafricanos, turcos, asiáticos y antillanos, en busca del trabajo que no podían encontrar en sus países. En la actualidad Europa es, por encima de todo, un continente importador de personas.
Sin embargo, puede que los patrones actuales no se mantengan por mucho tiempo. Asia contiene en estos momentos más de la mitad de la humanidad; China concentra la quinta parte y la India, la sexta, pero algunas de las tasas de crecimiento que han dado lugar a estas cifras han empezado por fin a bajar. En Brasil, la tasa de aumento poblacional era de más del doble de la tasa mundial a principios de la década de 1960, pero ahora ya no lo es, aunque su población siga creciendo. Allí, como en otros países latinoamericanos donde el nivel y la esperanza de vida de gran parte de la población no son mucho mejores que los de la Europa de finales del siglo XIX, se ha culpado a la Iglesia católica por su larga trayectoria de oposición al control de la natalidad y al aborto, pero eso no lo explica todo. Las actitudes de los hombres latinoamericanos y las disciplinas sociales que las familias numerosas imponen a muchas mujeres pobres del continente (que, hasta hace poco, eran casi incondicionalmente sumisas), también lo pueden explicar. Mientras, las tasas de crecimiento más alarmantes se encuentran en el mundo islámico; Jordania creció a tal ritmo en la década de 1990 que duplicó su población en dieciséis años, Irak creció con un poco menos de fuerza, a un 3,5 por ciento anual, y la población, mucho más reducida, de Arabia Saudí tuvo un impresionante índice de crecimiento anual del 5,6 por ciento.
Pese a todo, hay constancia de que, durante los últimos treinta años, se ha producido una reducción del tamaño de las familias de algunos países en desarrollo. La intervención oficial no es ajena a ello. Aunque a los regímenes comunistas nunca les gustaron las ideas sobre la estabilización o reducción de la población, en la década de 1960 tanto China como la Unión Soviética iniciaron campañas para retrasar los matrimonios y tener familias menos numerosas. China dio un paso más creando normativas, incentivos fiscales y presión social, al precio de la reaparición de prácticas condenadas de infanticidio femenino. El gobierno indio hizo enormes inversiones en publicidad y propaganda de la anticoncepción y, en menor medida, de la esterilización, pero con escaso éxito. La India no había sufrido la revolución económica que había experimentado Japón o el ataque político a las instituciones tradicionales que había padecido China, de manera que seguía siendo una sociedad predominantemente agrícola y de ideas e instituciones profundamente conservadoras. Excepto una minúscula minoría en el seno de sus élites, la India mantenía, por ejemplo, una enorme y tradicional desigualdad en el estatus y las oportunidades de empleo de los hombres y las mujeres. Bastaría con que las actitudes hacia la mujer que se dan por sentadas en Europa o en Norteamérica (y que a menudo se critican por inadecuadas) se extendieran un poco por el país para que aumentara sustancialmente la edad de matrimonio y, por tanto, disminuyera la media de hijos por familia. Pero semejante cambio presupondría una ruptura en las costumbres, oportunidades y jerarquías tradicionales indias mucho más radical que la obtención de la independencia política en 1947. La supresión de una cultura y de unas tradiciones tan arraigadas no puede hacerse de manera indolora, ni se puede esperar de un país que se libre de ellas tan fácilmente.
Ahora bien, tampoco hay que verlo todo negro. En los países en desarrollo que han ganado en bienestar, la fertilidad ha tendido a descender. Incluso cuando países como la India no han podido generar mejoras obvias para toda su población, Latinoamérica aporta pruebas de que esas mejoras facilitan el camino a la reducción de natalidad. La historia demuestra que la influencia aún creciente de la civilización según la tradición europea, por mucho que llegue empaquetada, sigue siendo el disolvente más potente de las tradiciones. En cierta forma, el cambio en la estructura poblacional es un elemento tan intrínseco a esa influencia como lo son el debilitamiento de la cultura religiosa, la construcción de fábricas o la liberación de la mujer, por nombrar solo tres ejemplos de una larga lista.
Las diferencias y los cambios de población afectan a la potencia comparativa de las naciones, pero no por ello se pueden equiparar a las diferencias de poder. Los recursos y la cultura también intervienen, y tener poder para una cosa no siempre significa tenerlo para otra. No obstante, el poder y la población están interrelacionados de muchas formas. China, por ejemplo, tiene una población tan grande que la hace prácticamente inconquistable. Pero la ecuación no es siempre tan obvia y automática. Hacia finales del siglo XX, se calculó que los diez estados más grandes del mundo en cuanto a población eran:
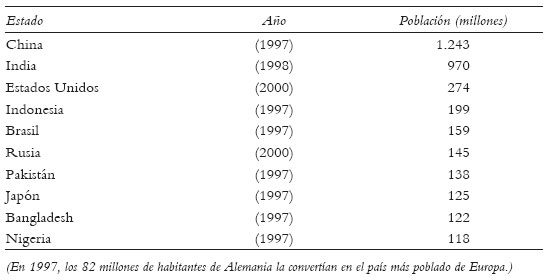
En cualquier caso, la lista incluye los tres países más poderosos del mundo, que por supuesto no lo eran hace cien años. También incluye países muy pobres. Mientras que la transformación de China ha tomado la delantera, otros estados de la lista siguen hundidos en una pobreza que para algunos de ellos parece irremediable, tanto si es absoluta, por escasez de recursos naturales (Bangladesh), como si es relativa, porque se han visto engullidos por un crecimiento de la población tan rápido (India e Indonesia) que no les ha dado tiempo de hacer efectivo el cheque del desarrollo. En esos casos, la riqueza recién generada ha servido como mucho para alargar la esperanza de vida. De todas formas, por tentador que sea, no es fácil generalizar. La producción agrícola india se duplicó entre 1948 y 1973, por lo que se creyó que iba a entrar en un período de autosuficiencia alimentaria. Sin embargo, apenas sirvió para sostener a una población que crecía a un ritmo de un millón al mes.
La población mundial también estaba cambiando de otra forma: conforme el siglo XX tocaba a su fin, casi la mitad vivía en ciudades. La ciudad se está convirtiendo en el hábitat típico del Homo sapiens. Esto suponía un cambio notable con respecto a la mayor parte de la historia de la humanidad, y revelaba que las ciudades habían empezado a perder su antiguo poder aniquilador. En el pasado, la alta tasa de mortalidad de la vida urbana exigía una alimentación demográfica constante en forma de inmigrantes llegados del campo para compensar aquellas pérdidas numéricas. En el siglo XIX, los habitantes de las ciudades de algunos países empezaron a reproducirse a un ritmo lo bastante alto como para que las ciudades crecieran orgánicamente. Los resultados son impresionantes; ahora hay muchas ciudades cuya población es literalmente incalculable. Calcuta ya tenía un millón de habitantes en 1900, pero ahora ha multiplicado esa cifra por quince, y México D. F. tenía solo 350.000 cuando empezó el siglo XX, pero más de 20 millones cuando acabó. Se pueden sacar otras conclusiones a largo plazo. En 1700, solo había en el mundo cinco ciudades de más de 500.000 habitantes, en 1900 ya había cuarenta y tres, y en la actualidad solo en Brasil hay más de siete ciudades con más de un millón de habitantes. Los sistemas sanitarios y las medidas de salud pública necesarios para esos cambios han ido más lentos en unos países que en otros, y la marea urbanizadora ni siquiera ha empezado a bajar.
LA NUEVA RIQUEZA
La población y la dinámica urbanizadora implican por igual un enorme aumento de los recursos mundiales. Simplificándolo en palabras llanas y duras: aunque muchos hayan muerto de hambre, son muchos más los que han vivido. En las distintas hambrunas pueden haber muerto millones de personas, pero hasta ahora no se ha producido la catástrofe mundial malthusiana. Si el mundo no hubiera podido alimentarla, la población mundial sería menor. Otra cosa es saber si esta situación puede continuar. La conclusión de los expertos es que aún podremos dar de comer a un número creciente de personas durante un buen tiempo. Por otro lado, no se ha perdido la esperanza de que la política poblacional ayude a estabilizar la demanda. Si bien en esos temas entramos ya en el terreno de la especulación, la mera existencia de esas esperanzas interesa al historiador, porque dicen algo sobre un estado presente y real del mundo en el que lo que se considera posible importa para determinar lo que ocurrirá. En ese sentido, tenemos que reconocer el gran acontecimiento económico de la historia moderna y, sobre todo, de los últimos cincuenta años: que se alcanzó una producción de riqueza sin precedentes.
Los lectores de este libro deben de estar acostumbrados a ver en sus televisores imágenes desgarradoras de hambre y privaciones. Sin embargo, en gran parte del mundo, a partir de 1945 empezó a darse por sentado, por primera vez en la historia, el crecimiento económico continuo, un crecimiento que se ha convertido en «lo normal», pese a los tropiezos y las interrupciones que puedan darse, hasta el punto de que ahora cualquier desaceleración de este desarrollo provoca alarma. Además, como demuestran las cifras de población, en números brutos, el crecimiento económico real ha sido la tónica imperante en la mayoría de los países subdesarrollados. Si lo miramos con la mentalidad que aún tenía el mundo en 1939, estamos ante una auténtica revolución. Y, aun así, la historia no empieza simplemente en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la edad de oro del crecimiento sin precedentes. No, los verdaderos antecedentes históricos de esa oleada de creación de riqueza que ha servido para sostener la carga del aumento de la población mundial, son mucho más profundos. Una forma de medirlos es constatando que una persona media actual maneja una riqueza unas nueve veces mayor que una persona media de 1500. El Producto Interior Bruto (PIB) mundial ha pasado de una base 100 hace cinco siglos a más de 11.600 hoy en día, aunque es cierto que ahora tiene que repartirse entre mucha más gente.
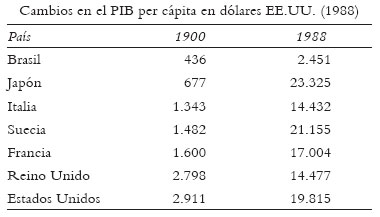
Es innegable que, hasta el siglo XIX, la riqueza y la población siguieron una trayectoria ascendente y más o menos paralela. Después, algunas economías empezaron a mostrar un desarrollo mucho más rápido que otras. Ya a principios del siglo siguiente, se inició otra intensificación de la creación de riqueza que, pese a sufrir los duros frenazos de dos guerras mundiales y los trastornos de la depresión de la década de 1930, se reemprendería tras 1945 y ya no cesaría desde entonces, a pesar de los graves desafíos y los enormes contrastes entre las distintas economías. A partir de 1960, el PIB aumentó prácticamente en todas partes y, en general, también el PIB per cápita. A pesar de todas las disparidades y de los reveses sufridos por algunos países, el crecimiento económico se ha extendido más que nunca.
Ciertas cifras, como las de la tabla anterior, deben interpretarse con precaución y pueden cambiar muy deprisa, pero nos dan una imagen certera de la forma en que el mundo se ha enriquecido en un siglo. Sin embargo, parte de la humanidad sigue viviendo en la pobreza más absoluta:
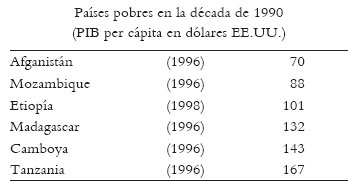
En esa creación de riqueza tan determinante tiene que haber ayudado el hecho de que las principales potencias estuvieran en paz entre ellas durante tanto tiempo. Desde 1945, por supuesto, ha habido muchos conflictos incipientes o de menor escala, y todos los días han muerto cientos de miles de hombres y mujeres, en operaciones bélicas o en sus secuelas. Las grandes potencias han delegado sus batallas en sustitutos. Sin embargo, no ha vuelto a darse una destrucción de capital humano y económico parecida a la que produjeron las dos guerras mundiales. La rivalidad internacional que solía haber detrás de muchas tensiones sirvió, por el contrario, para mantener o alentar la actividad económica en muchos países. Produjo beneficios tecnológicos derivados y condujo a grandes inversiones y movimientos de capital para fines políticos, algunos de los cuales contribuyeron mucho a aumentar la riqueza real.
El primero de aquellos movimientos de capital tuvo lugar a finales de la década de 1940, cuando la ayuda estadounidense hizo posible la recuperación de Europa. Para ello, la dinamo norteamericana tenía que estar disponible, a diferencia de lo que pasó después de 1918. La enorme expansión de la economía de Estados Unidos durante la guerra, que la había sacado por fin de la depresión que precedió al conflicto, junto con la inmunidad de su territorio, que no sufrió daños físicos, garantizaban esa disponibilidad. La explicación de que esa fuerza económica estadounidense se desplegara en forma de ayuda a Europa hay que buscarla en ciertas circunstancias (entre las que destaca la guerra fría). En aquel contexto de tensión internacional, a Estados Unidos le convenía actuar como lo hizo; muchos de sus políticos y hombres de negocios supieron ver y señalar oportunidades imaginativas; durante mucho tiempo no hubo otra fuente alternativa de capital a semejante escala, y, por último, también contribuyó el hecho de que hombres de distintos países, incluso antes de que acabara la guerra, hubieran puesto en marcha instituciones para regular la economía internacional y evitar el regreso a la anarquía económica casi fatal de la década de 1930. Así pues, la historia de la reestructuración de la vida económica del mundo empieza antes de 1945, con las iniciativas en tiempos de guerra que dieron lugar al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). La estabilidad económica que estas instituciones proporcionaron al mundo no comunista posterior a 1945, apuntalaron dos décadas de crecimiento del comercio mundial de casi un 7 por ciento anual en términos reales. Entre 1945 y la década de 1980, el valor medio de los aranceles sobre productos manufacturados cayó del 40 por ciento al 5 por ciento, y el comercio internacional se quintuplicó con creces.
Otra contribución al crecimiento económico fue la que estuvieron efectuando los científicos y los ingenieros durante un período de tiempo aún más largo y de formas menos oficiales y a menudo menos visibles. La aplicación continua del saber científico a través de la tecnología y la mejora y racionalización de los procesos y de los sistemas en busca de un mayor rendimiento ya eran muy importantes antes de 1939, pero pasaron a un manifiesto primer plano y empezaron a ejercer cada vez más influencia después de 1945. Lo que supusieron para la agricultura, en la que había empezado a haber mejoras mucho antes de que la industrialización fuera un fenómeno reconocible, es uno de los ejemplos más claros de sus efectos. Durante miles de años, la única forma que tuvieron los campesinos de aumentar sus ingresos fue recurrir a los antiguos métodos, sobre todo a la tala y la roturación de nuevas tierras. Aún quedan muchas que, con las inversiones adecuadas, podrían hacerse cultivables (sin contar lo mucho que ya se ha hecho en los últimos veinticinco años para aprovechar esos terrenos, incluso en un país tan poblado como la India). Y, sin embargo, esto no explica por qué la producción agrícola mundial ha aumentado tan drásticamente en los últimos tiempos. La razón fundamental es la continuación y aceleración de la revolución agrícola que se inició en los primeros años de la Europa moderna, y que fue visible al menos desde el siglo XVII. Doscientos cincuenta años después, la tendencia se aceleró enormemente gracias, en gran parte, a la ciencia aplicada.
Mucho antes de 1939, se empezó a introducir con éxito el trigo en tierras en las que, por razones de clima, nunca se había cultivado. Los genetistas agrícolas habían desarrollado nuevas variedades de cereales, una de las primeras contribuciones científicas del siglo XX a la agricultura a una escala que iba mucho más allá de las «mejoras» por ensayo y error de otras épocas; faltaban muchos años para que la modificación genética de las especies de cultivo empezara a ser objeto de críticas. Para entonces ya se habían hecho contribuciones aún mayores en los cultivos cerealistas existentes mejorando los fertilizantes químicos (los primeros, distribuidos ya en el siglo anterior). Una sustitución sin precedentes del nitrógeno del suelo condujo a los grandes niveles de rendimiento ahora comunes en los países con una agricultura avanzada. Sin embargo, el precio era un consumo ingente de energía, de manera que en la década de 1960 empezaron a expresarse los primeros temores por sus consecuencias ecológicas. Para entonces, a la mejora de los fertilizantes se le había sumado la de los herbicidas y los insecticidas, al tiempo que se multiplicaba el uso de maquinaria en la agricultura de los países desarrollados. En 1939, Inglaterra tenía la agricultura más mecanizada del mundo en términos de caballos de fuerza por hectárea cultivada; con todo, los agricultores ingleses seguían haciendo gran parte de las tareas con caballos y, a diferencia de Estados Unidos, la presencia de cosechadoras combinadas era muy escasa. Pero los campos no eran lo único que se había mecanizado. La llegada de la electricidad trajo consigo las ordeñadoras, las secadoras de grano, las trilladoras y la calefacción en los establos en invierno. Ahora, la informática y la automatización han empezado a reducir todavía más la dependencia respecto a la mano de obra humana. En el mundo desarrollado, la mano de obra agrícola ha seguido descendiendo mientras la producción por metro cuadrado aumentaba, y las cosechas genéticamente modificadas prometen rendimientos aún mayores.
A pesar de eso, paradójicamente, puede que en estos momentos haya en el mundo más agricultores de subsistencia que en 1900, por la simple razón de que hay más gente. Aun así, la proporción de campos de cultivo que poseen y el valor de sus cosechas han bajado. Ahora, el 2 por ciento de los agricultores que viven en los países desarrollados suministran casi la mitad de los alimentos del mundo. En Europa, la figura del campesino desaparece por momentos, como ya lo hizo en Gran Bretaña hace doscientos años. Sin embargo, esa evolución ha sido muy desigual y accidentada. Rusia, que siempre había sido una de las grandes economías agrícolas, sufrió, en una época tan reciente como 1947, una hambruna tan grave que hizo resurgir episodios de canibalismo. La escasez local sigue siendo un peligro en los países con poblaciones grandes y en rápido crecimiento, donde la agricultura de subsistencia está generalizada y la productividad sigue siendo baja. Justo antes de la Primera Guerra Mundial, la producción de trigo por hectárea en Gran Bretaña ya era más de 2,5 veces superior a la de la India, y en 1968 la quintuplicaba. En el mismo período, la producción de arroz en Estados Unidos pasó de 1,75 toneladas por hectárea a casi 4,8, mientras que la de Birmania, el antiguo «arrozal de Asia», subió solo de 1,5 a 1,7. En 1968, un trabajador agrícola de Egipto daba de comer a poco más que una familia, mientras que en Nueva Zelanda cada empleado de granja producía alimento para cuarenta personas.
Los países económicamente avanzados en otros aspectos son los que presentan las mayores productividades agrícolas, mientras que los que tienen más necesidades no han logrado producir cosechas de una forma más barata que las primeras economías industriales. Se dan entonces paradojas irónicas: los rusos, los indios y los chinos, grandes productores de cereales y arroz, han acabado comprando trigo estadounidense y canadiense. Las distancias entre los países desarrollados y los no desarrollados se han ampliado en las décadas de abundancia. Cerca de la mitad del planeta consume actualmente unas seis séptimas partes de la producción mundial, y la otra mitad tiene que repartirse la séptima que queda. En 1970, la media docena escasa de estadounidenses que hay por cada 100 seres humanos utilizaba unos 40 de cada 100 barriles de petróleo producidos en el mundo anualmente. Cada uno de ellos consumía más o menos un cuarto de tonelada de productos de papel al año, cuando en China esa cantidad se reducía a 9 kilos. La energía eléctrica que se empleaba en China para todos los usos en un año solo habría podido mantener el suministro eléctrico de los aparatos de aire acondicionado de Estados Unidos, según se llegó a decir. La producción de electricidad es una de las mejores formas de establecer comparaciones, ya que su comercio internacional es relativamente bajo y la mayor parte se consume en el mismo país que la genera. A finales de la década de 1980, Estados Unidos producía cerca de 40 veces más electricidad per cápita que la India y 23 veces más que China, pero solo 1,3 veces más que Suiza.
En todos los rincones del mundo, la distancia entre las naciones ricas y las naciones pobres no ha hecho más que aumentar desde 1945, pero, en general, no porque los pobres se hayan vuelto más pobres, sino porque los ricos se han vuelto cada vez más ricos. Prácticamente, las únicas excepciones a la regla se podían encontrar en las economías comparativamente ricas (con respecto a los estándares del mundo pobre) de la Unión Soviética y Europa oriental, en las que la mala administración y las exigencias de una economía dirigida impusieron tasas de crecimiento más bajas o incluso nulas. Dejando de lado estas excepciones, ni siquiera las aceleraciones de producción más espectaculares —algunos países asiáticos, por ejemplo, entre 1952 y 1970 elevaron su producción agrícola en una proporción mayor que Europa y mucho mayor que Norteamérica— han logrado mejorar la posición de los países pobres en relación con la de los ricos, a causa de sus poblaciones en aumento y porque, en cualquier caso, los ricos partían de un nivel más alto.
Aunque sus respectivas posiciones en la lista pueden haber cambiado, los países que en 1950 gozaban de los niveles de vida más elevados siguen teniéndolos hoy con diferencia, ahora acompañados de Japón. Son los principales países industriales. Sus economías son las más ricas per cápita, y su ejemplo estimula a los países más pobres a buscar su propia salvación en el crecimiento económico, que con demasiada frecuencia se identifica con la industrialización. Cierto es que las principales economías industriales de hoy no se parecen mucho a sus antecesoras del siglo XIX. Las antiguas y pesadas industrias manufactureras, que durante tanto tiempo vertebraron la fuerza económica, ya no sirven como medida fácil de dicha fuerza. Las industrias que antes eran básicas en los países líderes, han decaído. De los tres países principales que fabricaban acero en 1900, los dos primeros (Estados Unidos y Alemania) aún seguían entre los cinco primeros productores ochenta años después, pero ya en tercer y quinto lugar, respectivamente; el Reino Unido (tercero en 1900) ocupaba la décima posición en la misma tabla, con España, Rumanía y Brasil pisándole los talones. En la actualidad, Polonia fabrica más acero que Estados Unidos hace un siglo. Además, las industrias más nuevas encontraron en muchos casos un mejor entorno para crecer deprisa en ciertos países en desarrollo que en las economías maduras. De esta forma, en 1988 el PIB de Taiwan pasó a ser casi dieciocho veces el de la India, y el de Corea del Sur, quince veces el de la India.
El crecimiento económico del siglo XX se producía con frecuencia en sectores —como la electrónica y los plásticos— que apenas existían en 1945, así como en fuentes de energía nuevas. El carbón reemplazó al agua corriente y a la madera en el siglo XIX como la principal fuente de energía industrial, pero mucho antes de 1939 ya lo acompañaban la hidroelectricidad, el petróleo y el gas natural, a los que se incorporó muy recientemente la energía creada por fisión nuclear. El crecimiento industrial ha elevado los niveles de vida al tiempo que los costes de la energía se reducían y, con ellos, los del transporte. Pero hubo una innovación concreta que tuvo una importancia enorme: en 1885 se construyó el primer vehículo propulsado por combustión interna, es decir, un vehículo en el que la energía producida por calor se utilizaba directamente para mover un pistón dentro del cilindro de un motor, en lugar de ser transmitida a este a través del vapor obtenido en una caldera con llama externa. Nueve años después apareció un artilugio de cuatro ruedas fabricado por la firma francesa Panhard, que es un antepasado reconocible del coche moderno. Francia, junto con Alemania, dominó durante la década siguiente la producción de coches, pero eran juguetes para ricos. Hasta aquí la prehistoria del automóvil. La historia del automóvil comenzó en 1907, cuando el estadounidense Henry Ford montó una línea de producción para el luego famoso Modelo T. Concebido desde el primer momento para el mercado de masas, era un coche barato. En 1915 se fabricaban al año un millón de coches Ford, y en 1926 el Modelo T costaba menos de 300 dólares. Fue el pistoletazo de salida de un enorme éxito comercial.
También fue una revolución social y económica. Ford cambió el mundo. Al dar a las masas algo que antes se consideraba un lujo y una movilidad que quince años atrás ni siquiera tenían los millonarios, el impacto fue tan grande como el de la llegada del ferrocarril. Este incremento de la comodidad se extendió además por todo el mundo, con consecuencias enormes. Una de ellas fue la creación de una industria del automóvil mundial que en muchos casos pasó a dominar los sectores manufactureros nacionales, y que acabó creando una integración internacional a gran escala. En la década de 1980, tres de cada cuatro coches que había en el mundo procedían de tan solo ocho fabricantes. El sector estimuló a su vez grandes inversiones en otros sectores; hasta hace muy pocos años, la mitad de los robots industriales del mundo se utilizaban en las fábricas de coches para soldar, y otra cuarta parte, para pintar componentes. En un plazo de tiempo equivalente, la producción de automóviles estimuló enormemente la demanda de petróleo. Se empezó a contratar a grandes cantidades de empleados para suministrar gasolina y prestar otros servicios a los propietarios de coches. La inversión en carreteras pasó a ser una prioridad para los gobiernos, como no lo había sido desde los días del imperio romano.
Ford, como tantos otros revolucionarios, había reunido las ideas de otros para forjar la suya y, al mismo tiempo, también había transformado el entorno de trabajo. Estimulados por su ejemplo, los fabricantes hicieron de las cadenas de montaje la forma habitual de fabricar bienes de consumo. En las que instaló Ford, el coche avanzaba a una velocidad constante de un trabajador a otro, y cada uno de ellos hacía en el tiempo mínimo necesario el trabajo exactamente delimitado y, cuando era posible, más sencillo en el que él (o, más adelante, ella) estaba especializado. Pronto se lamentaría el efecto psicológico en el trabajador, pero Ford ya supo ver que aquel trabajo era muy aburrido y pagó salarios altos (lo que facilitaba a sus trabajadores comprar sus coches). Contribuyó así a otro cambio social fundamental de consecuencias culturales incalculables: la potenciación de la prosperidad económica mediante el aumento del poder adquisitivo y, por consiguiente, de la demanda.
COMUNICACIÓN
Ahora hay cadenas de montaje controladas de principio a fin por robots. Desde 1945 ha habido un solo y gigantesco cambio tecnológico que ha afectado a las principales sociedades industriales, y se ha dado en el vasto campo de lo que se ha venido en llamar «tecnología de la información», la compleja ciencia de diseñar, construir, manejar y controlar máquinas electrónicas que procesan información. Es difícil encontrar en la historia de la tecnología una oleada de innovación que haya entrado con tanto ímpetu. Las aplicaciones del trabajo realizado durante la Segunda Guerra Mundial fueron ampliamente difundidas en servicios y procesos industriales en tan solo un par de décadas. El ejemplo más obvio es el de las «computadoras» o procesadores de datos electrónicos, cuyos primeros modelos aparecieron ya en 1945. Los rápidos aumentos de potencia y velocidad, las reducciones del tamaño y las mejoras de la capacidad de visualización supusieron un enorme incremento en la cantidad de información que se podía ordenar y procesar en un tiempo dado. En este caso, además, el cambio cuantitativo trajo consigo una transformación cualitativa. Ciertas operaciones técnicas hasta entonces inviables por la cantidad de datos implicados, dejaron de serlo. Nunca se había acelerado tanto la actividad intelectual. Además, este revolucionario desarrollo de la potencia de los ordenadores fue paralelo a un aumento de su accesibilidad física y económica y de su portabilidad. En tan solo treinta años, un «microchip» del tamaño de una tarjeta de crédito estaba haciendo el mismo trabajo que al principio hacía una máquina del tamaño de una sala de estar. En 1965 se constató que la capacidad de procesamiento de un «chip» se duplicaba cada dieciocho meses; los cerca de dos mil transistores que contenía un chip hace treinta años se cuentan ahora por millones. Los efectos transformadores se han dejado sentir exponencialmente y en todas las actividades humanas, desde ganar dinero o hacer la guerra hasta la investigación académica y la pornografía.
Pero los ordenadores son solo una parte de otra larga historia de desarrollo e innovación en la comunicación de todo tipo, empezando por los avances en el desplazamiento mecánico y físico de los objetos sólidos (mercancías y personas). Los principales logros del siglo XIX fueron primero la aplicación del vapor a las comunicaciones por mar y por tierra, y luego la electricidad y el motor de combustión interna. En el aire, antes de 1900 ya habían aparecido los globos y las primeras aeronaves «dirigibles», pero hasta 1903 no se realizó el primer vuelo con una máquina de pasajeros «más pesada que el aire» (es decir, cuya sustentación no dependía de depósitos de algún gas más ligero que el aire). Se anunciaba así una nueva era en el transporte físico. Ochenta años después, el valor de las mercancías que pasaban por el mayor aeropuerto de Londres superaba al de cualquier puerto británico. Ahora, millones de personas viajan con regularidad en avión por motivos de negocios o profesionales, pero también de ocio, y esta capacidad de volar ha dado a las personas un control del espacio apenas imaginable a principios del siglo XX.
Para entonces, la comunicación de datos ya tenía muy avanzada otra revolución: la separación del flujo de información respecto de cualquier conexión física entre origen y señal. A mediados del siglo XIX, los postes de las líneas del telégrafo eléctrico ubicados junto a las vías del tren ya formaban parte del paisaje habitual, y también se había iniciado el proceso de unir el mundo mediante cables submarinos. Pero los vínculos físicos seguían siendo esenciales. Hasta que Hertz identificó la onda electromagnética. En 1900, los científicos ya estaban explotando la teoría electromagnética para poder enviar los primeros mensajes literalmente «inalámbricos». Ya no hacía falta que el transmisor y el receptor estuvieran conectados físicamente. De manera oportuna, en 1901, el primer año de un nuevo siglo que se vería profundamente marcado por este invento, Marconi envió el primer mensaje radiofónico a través del Atlántico. Treinta años después, la mayoría de los millones de personas que ya tenían receptores de radio en casa habían comprendido por fin que no hacía falta abrir las ventanas para que aquellas misteriosas «ondas» les alcanzaran, y los principales países ya disponían de sistemas de radiodifusión a gran escala.
Pocos años antes se había hecho la primera demostración de los aparatos en los que se basó la televisión. En 1936, la BBC inició el primer servicio de emisión de programas televisivos. Veinte años después, ese medio estaba totalmente establecido en las sociedades industriales más avanzadas, y en la actualidad lo está en todo el mundo. Su instauración tuvo implicaciones tan enormes como las de la llegada de la imprenta, pero para evaluarlas hay que ubicarlas en el contexto global de la era moderna del desarrollo de las comunicaciones, cuyas implicaciones, siendo incalculables, fueron política y socialmente neutras o, mejor, de doble filo. La telegrafía y la radio hicieron que la información circulara más rápidamente, lo que podía beneficiar por igual a los gobiernos y a sus opositores. En el caso de la televisión, sus ambigüedades salieron a la luz aún más deprisa. Sus imágenes podían exponer cosas que los gobiernos querían ocultar a cientos de millones de personas, pero también se creía que podían formar la opinión en interés de quienes la controlaban.
A finales del siglo XX, se hizo evidente que internet, el último gran avance en la tecnología de la información, también tenía un potencial ambiguo. Originado a partir de ARPANET —desarrollado por la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados del Departamento de Defensa de Estados Unidos en 1969—, internet tenía en el año 2000 360 millones de usuarios habituales, la mayor parte en los países desarrollados. Para entonces, la facilidad de comunicación que ofrecía había contribuido a revolucionar los mercados mundiales y a influir fuertemente en la política internacional, sobre todo en aquellas regiones que estaban empezando a adoptar sistemas políticos más abiertos. A principios de la década de 2000, el comercio electrónico —la venta y compra de bienes y servicios a través de internet— representaba en Estados Unidos una gran cuota del comercio en general, y empresas como Amazon y eBay se situaron entre las más ricas e influyentes del mercado. En 2005, el correo electrónico había sustituido a los servicios postales como sistema de comunicación preferido en América del Norte, Europa y partes del este de Asia. Al mismo tiempo, gran parte de la capacidad de transferencia cada vez más rápida de internet se dedicaba a los contenidos pornográficos o a los juegos interactivos. Junto con ese derroche de capacidad, las diferencias sociales entre los que pasan la mayor parte del día conectados y los que no tienen acceso a internet son cada vez mayores.
CIENCIA Y NATURALEZA
En 1950, la industria moderna ya dependía de la ciencia y de los científicos, ya fuera de forma directa o indirecta, aunque no siempre evidente y admitida. Además, la transformación de la ciencia fundamental en productos finales ya era muy rápida para entonces, y no ha dejado de acelerarse en casi todos los campos de la tecnología. Cuando se instauró el principio del motor de combustión interna, tuvo que pasar casi medio siglo para que el uso del automóvil se generalizara a un nivel considerable. En tiempos más recientes, sin embargo, el microchip hizo aparecer ordenadores portátiles en tan solo diez años. El progreso tecnológico sigue siendo la única manera de que la inmensa mayoría de la gente se dé cuenta de la importancia de la ciencia. Pero la manera en que dicha ciencia está dando forma a sus vidas ha cambiado bastante. En el siglo XIX, la mayor parte de los resultados prácticos de la ciencia aún eran productos derivados de la curiosidad científica, a veces incluso un descubrimiento accidental. A partir de 1900, esto empezó a cambiar. Algunos científicos se dieron cuenta de las ventajas de las investigaciones con objetivos concretos. Veinte años después, las grandes compañías industriales empezaban a ver la investigación como un dividendo de su inversión, aunque fuera menor. Con la llegada de la petroquímica, los plásticos, la electrónica y la medicina bioquímica, algunos laboratorios industriales se convirtieron en enormes centros de investigación. En la actualidad, la vida de un ciudadano corriente de un país desarrollado se basa por completo en la ciencia aplicada. Esta omnipresencia, junto con la espectacularidad de algunos de sus logros, ha motivado el reconocimiento creciente que recibe la ciencia. Midámoslo en dinero: el Laboratorio Cavendish de Cambridge, por ejemplo, en el que antes de 1914 se realizaron algunos de los más importantes experimentos de física nuclear, recibía a la sazón una subvención de la universidad de unas 300 libras anuales (unos 1.500 dólares al cambio de la época). Cuando, durante la guerra de 1939-1945, los británicos y los estadounidenses decidieron aunar esfuerzos para producir armas nucleares, el «Proyecto Manhattan» resultante —como se llamó— costó aproximadamente lo mismo que todas las investigaciones científicas de la historia de la humanidad juntas.
Esas enormes sumas de dinero —que serán aún mayores en el mundo posterior a la guerra— marcan otro cambio trascendental: la nueva importancia de la ciencia para los gobiernos. Tras pasar siglos recibiendo como mucho patrocinios ocasionales por parte del Estado, ahora la ciencia se convertía en un asunto político prioritario. Tan solo los gobiernos podían aportar los recursos que requería la magnitud de algunas de las investigaciones efectuadas a partir de 1945. Una de sus metas era mejorar su armamento, la razón que había detrás de gran parte de la enorme inversión científica de Estados Unidos y la Unión Soviética. No obstante, el interés y la participación crecientes de los gobiernos no ha hecho que la ciencia se convierta en un asunto nacional, sino todo lo contrario. La tradición de la comunicación internacional entre los científicos es una de las herencias más generosas que dejó la primera gran época de la ciencia del siglo XVII, si bien es cierto que, aun sin ella, la ciencia habría saltado las fronteras nacionales por razones meramente teóricas y técnicas.
Una vez más, el contexto histórico es complejo y profundo. Ya antes de 1914, era cada vez más evidente que las líneas divisorias entre las distintas ciencias —algunas de las cuales eran campos de estudio clara y convenientemente diferenciados desde el siglo XVII— empezaban a confundirse y a difuminarse. Las verdaderas implicaciones de este cambio empezaron a revelarse muy recientemente. Hasta entonces, frente a todos los logros de los grandes químicos y biólogos de los siglos XVIII y XIX, los físicos fueron los que más contribuyeron a cambiar el mapa científico del siglo XX. James Clerk Maxwell, el primer profesor de física experimental de Cambridge, publicó en la década de 1870 un trabajo sobre electromagnetismo que entraba por primera vez en áreas y problemas que la física newtoniana no había tocado. La labor teórica y la investigación experimental de Maxwell afectaron mucho a la creencia generalizada de que el universo obedecía a leyes naturales, regulares y averiguables de una naturaleza en cierto modo mecánica, y de que estaba compuesto en esencia de materia indestructible en combinaciones y disposiciones diversas. En adelante hubo que incluir en ese cuadro los campos electromagnéticos recién descubiertos, cuyas posibilidades tecnológicas fascinaron enseguida a científicos y a profanos por igual.
La labor fundamental que siguió y que sentó las bases de la teoría física moderna la realizaron, entre 1895 y 1914, Röntgen, que descubrió los rayos X; Becquerel, que descubrió la radiactividad; Thomson, que descubrió el electrón; los Curie, que aislaron el radio, y Rutherford, que investigó la estructura del átomo. Todos ellos hicieron posible ver el mundo físico de otra manera. En lugar de trozos de materia, el universo empezó a verse como una suma de átomos, que eran minúsculos sistemas solares de partículas unidas por fuerzas eléctricas en distintas disposiciones. El comportamiento de esas partículas parecía borrar la distinción entre campos de materia y campos electromagnéticos. Además, sus disposiciones no eran fijas, ya que en la naturaleza una disposición podía conducir a otra y, por tanto, un elemento podía transformarse en otro. El trabajo de Rutherford era especialmente decisivo porque determinó que los átomos podían «dividirse» debido a su estructura como sistema de partículas. Esto significaba que la materia se podía manipular incluso a ese nivel fundamental. Pronto se identificaron dos de esas partículas, los protones y los electrones. No se aisló ninguna otra hasta 1932, cuando Chadwick descubrió el neutrón. A partir de entonces, el mundo científico pudo forjarse una imagen validada experimentalmente de la estructura del átomo como sistema de partículas. Sin embargo, ya en 1935 el propio Rutherford afirmó que la física nuclear no tendría ninguna implicación práctica, y nadie corrió a contradecirle.
Lo que no hizo de forma automática todo aquel trabajo experimental de enorme importancia fue aportar un nuevo marco teórico para sustituir al sistema newtoniano. Para ello fue necesaria una larga revolución en la teoría, revolución que empezó en los últimos años del siglo XIX y culminó en la década de 1920. Giraba en torno a dos conjuntos diferentes de problemas que dieron lugar a los estudios designados con los términos «relatividad» y «teoría cuántica». Los pioneros fueron Max Planck y Albert Einstein. En 1905 habían aportado la demostración experimental y matemática de que las leyes newtonianas del movimiento eran un marco inadecuado para explicar algo que ya nadie negaba: que las transacciones de energía en el mundo material tienen lugar no en un flujo uniforme, sino en saltos discretos (los llamados «cuantos»). Planck demostró que el calor radiante (por ejemplo, del sol) no se emite de forma constante, como exigían las leyes de Newton, y que esto sucede en todos los intercambios de energía. Einstein defendió que la luz no se propaga de forma continua, sino en partículas. Aunque todavía se avanzaría mucho más en los siguientes veinte años, la contribución de Planck tuvo un impacto tremendo y volvió a provocar desasosiego; las teorías de Newton se habían revelado incompletas, pero no había nada con qué sustituirlas.
Mientras, tras su estudio sobre los cuantos, Einstein había publicado en 1905 el trabajo por el que sería más aclamado en todas partes (aunque no siempre entendido): su exposición de la teoría de la relatividad. Básicamente, demostró que la tradicional distinción entre espacio y tiempo, por un lado, y masa y energía, por otro, no podía seguir en pie. En lugar de la física tridimensional de Newton, Einstein dirigió la atención del mundo hacia un «continuo espacio-tiempo» en el que se pudieran comprender las interacciones entre el espacio, el tiempo y el movimiento. Esto fue pronto corroborado por la observación astronómica de hechos que la cosmología newtoniana no podía explicar, pero que sí cabían en la teoría de Einstein. Una consecuencia extraña e imprevista del trabajo en el que se basaba la teoría de la relatividad, fue la demostración que hizo Einstein de las relaciones entre masa y energía, que formuló como E = mc2, donde E es energía, m es masa y c es la velocidad constante de la luz. La importancia y la exactitud de esta formulación teórica no se verían claramente hasta una fase mucho más avanzada de la física nuclear, cuando se evidenciaría que las relaciones observadas en la transformación de la energía de masa en energía calorífica durante la división de los núcleos también correspondían a esta fórmula.
Mientras se digerían estos avances, se siguió intentando reformular la física, pero no se llegó muy lejos hasta que, en 1926, se dio un paso teórico fundamental que por fin aportó un marco matemático a las observaciones de Planck y, claramente, a la física nuclear. Lo que habían conseguido Schrödinger y Heisenberg, los dos principales matemáticos responsables, fue tan arrollador que durante un tiempo pareció que la mecánica cuántica acabaría explicando todos los fenómenos científicos. Ahora podía explicarse el comportamiento de las partículas dentro del átomo observado por Rutherford y por Bohr. A partir de ese trabajo, se elaboraron predicciones sobre la existencia de nuevas partículas nucleares, en especial el positrón, que fue oficialmente identificado en la década de 1930. El descubrimiento de nuevas partículas continuó. Todo indicaba que la mecánica cuántica había inaugurado una nueva era en la física.
A mediados de siglo, en el ámbito de la ciencia había desaparecido mucho más que un cuerpo de leyes generales antes aceptado (sin perjuicio de que, a efectos cotidianos, la física newtoniana seguía cubriendo casi todas las necesidades). En la física, y en el resto de ciencias a las que había saltado desde la física, el propio concepto de una ley general estaba siendo reemplazado por el de la probabilidad estadística como lo mejor a lo que se podía aspirar. La idea de ciencia estaba cambiando tanto como su contenido. Además, las fronteras entre las distintas ciencias desaparecieron bajo la avalancha de los nuevos conocimientos obtenidos con las teorías y los instrumentos más recientes. Ya no quedaba ninguna división tradicional de la ciencia que pudiera abarcar una sola mente. Las refundiciones a las que había dado lugar la importación de la teoría física a la neurología o de las matemáticas a la biología, por ejemplo, supusieron nuevos obstáculos para alcanzar aquella síntesis de conocimientos con la que se soñaba en el siglo XIX, conforme el ritmo de adquisición de nuevos conocimientos (algunos en cantidades que solo podían manejar los ordenadores de última generación) se aceleraba más que nunca. Nada de ello hizo disminuir el prestigio de los científicos ni la creencia de que eran la mejor esperanza que tenía la humanidad para gestionar mejor su futuro. Si surgieron dudas, nunca fue por su incapacidad para generar una teoría global que resultara tan inteligible para los profanos como la de Newton. Mientras, el goteo de avances específicos en las distintas ciencias continuó.
Hasta cierto punto, a partir de 1945 el testigo pasó de la física a las ciencias biológicas o «de la vida». Como en otros casos, el éxito y el potencial prometedor que tienen ahora se remonta a tiempo atrás. La invención del microscopio en el siglo XVII reveló por primera vez la organización del tejido en unidades diferenciadas llamadas «células». En el siglo XIX, los investigadores ya habían entendido que las células se podían dividir y que se desarrollaban individualmente. La teoría celular, ampliamente aceptada en 1900, sugería que la célula, como organismo vivo, aportaba un buen punto de vista para el estudio de la vida, y la aplicación de la química en este sentido se convirtió en una de las vías principales de la investigación biológica. Otro avance fundamental de la biología decimonónica lo trajo una nueva disciplina, la genética, el estudio de la transmisión de características de padres a hijos. Darwin había aludido a la herencia como el medio de propagación de caracteres favorecido por la selección natural. El primer paso para entender el mecanismo que hacía posible ese proceso lo dio un monje austríaco, Gregor Mendel, en las décadas de 1850 y 1860. A partir de una meticulosa serie de experimentos de reproducción de plantas de guisantes, Mendel llegó a la conclusión de que existían unidades hereditarias que controlaban la expresión de caracteres heredados de padres a hijos. En 1909, un danés las llamó «genes».
Poco a poco, empezó a comprenderse mejor la química de las células y se aceptó la realidad física de los genes. En 1873, ya se había establecido que en el núcleo de la célula hay una sustancia que puede ser el factor determinante fundamental de toda materia viva. Los experimentos posteriores revelaron una ubicación visible para los genes en los cromosomas, y en la década de 1940 se demostró que los genes controlan la estructura química de la proteína, el componente más importante de las células. En 1944 se dio el primer paso hacia la identificación del agente concreto que produce cambios en ciertas bacterias y que, por consiguiente, puede controlar la estructura de la proteína. En la década siguiente, dicho agente se identificó finalmente como el «ADN», y en 1953 se determinó su estructura física (la doble hélice). La importancia crucial de esta sustancia (cuyo nombre completo es «ácido desoxirribonucleico») se debe a que es la portadora de la información genética que determina la síntesis de moléculas de proteína como base de la vida. Por fin se podía acceder a los mecanismos químicos que subyacen a la diversidad de los fenómenos biológicos. Fisiológicamente, y puede que también psicológicamente, el ser humano estaba ante un cambio en la forma de verse a sí mismo sin precedentes desde la difusión de las ideas darwinianas en el siglo anterior.
La identificación y el análisis de la estructura del ADN fueron los pasos más evidentes hacia una nueva manipulación de la naturaleza, la configuración de formas de vida. En 1947 ya se había acuñado el término «biotecnología». Una vez más, la consecuencia no fue solo una adquisición de conocimientos científicos, sino también una redefinición de los campos de estudio y la creación de nuevas aplicaciones. Expresiones como «biología molecular» e «ingeniería genética» se hicieron pronto familiares, como había ocurrido con «biotecnología». Pronto se vio que era posible alterar los genes de algunos organismos para darles las características deseadas. Manipulando sus procesos de crecimiento, también se podían crear levadura y otros microorganismos para producir sustancias totalmente nuevas (enzimas, hormonas y otros agentes químicos). Esta fue una de las primeras aplicaciones de la nueva ciencia; la tecnología y los datos acumulados de manera empírica e informal durante miles de años para elaborar pan, cerveza, vino y queso, se veían finalmente desbancados. La modificación genética de las bacterias permitió cultivar nuevos compuestos. Al acabar el siglo XX, tres cuartas partes de la soja cultivada en Estados Unidos eran producto de semillas modificadas genéticamente, y naciones agrícolas como Canadá, Argentina y Brasil también habían empezado a recoger ingentes cosechas genéticamente modificadas.
Todavía más impresionante es lo que sucedió a finales de la década de 1980 con una investigación de colaboración internacional llamada «Proyecto Genoma Humano». Tenía un objetivo increíblemente ambicioso: establecer la secuencia completa del sistema genético humano. Para ello había que identificar la posición, la estructura y la función de todos y cada uno de los genes humanos, teniendo en cuenta que se suponía que había entre 30.000 y 50.000 genes en cada célula, y que cada gen contenía hasta 30.000 pares de las cuatro unidades químicas básicas que forman el código genético. Recién acabado el siglo, se anunció la conclusión del proyecto. (Y poco después se hizo el aleccionador descubrimiento de que los seres humanos apenas tienen el doble de genes que la mosca de la fruta, muchos menos de lo que se había previsto.) Se iniciaba así todo un futuro en el que se podría manipular la naturaleza a otro nivel; lo que eso podría significar se podía ver ya en un laboratorio escocés en forma de la primera oveja «clonada» con éxito. Otra realidad que se ha vuelto posible son los cribados en busca de genes defectuosos y la sustitución de algunos de ellos. Las implicaciones sociales y médicas son enormes. En la vida cotidiana, lo que se conoce como la «huella genética» (el análisis de ADN) es ya un procedimiento policial rutinario para identificar a las personas a partir de muestras de sangre, saliva o semen.
Llegado el año 2005, era cada vez más evidente que la ingeniería genética acabaría conformando gran parte de nuestro futuro, a pesar de la controversia originada por muchos programas de investigación en este campo. Ahora, los «nuevos» microorganismos creados por los genetistas son patentables y, por lo tanto, están comercialmente disponibles en muchos lugares del mundo. Asimismo, los cultivos modificados genéticamente se utilizan para aumentar el rendimiento creando cepas más resistentes y productivas, lo que para algunas regiones equivale a su primera oportunidad de volverse autosuficientes en cuestión de alimentos básicos. Sin embargo, pese a sus evidentes ventajas, la biotecnología está siendo sometida a examen por dar productos alimentarios que pueden no ser seguros y porque favorece el control por parte de las grandes multinacionales de la investigación y de la producción mundiales. Por razones obvias, la inquietud es aún mayor en lo relativo a la investigación genética con material humano, como el trabajo en las células madre de los embriones. Muchos científicos no se dan cuenta de los temores que pueden despertar sus investigaciones entre el público general, básicamente por las advertencias que nos da la historia del siglo XX.
Gran parte de la sorprendente rapidez con que se han producido los avances en este campo se debe al aumento de la potencia de los ordenadores, otro ejemplo de la aceleración del avance científico que, por un lado, hace que los nuevos conocimientos encuentren aplicación antes y, por otro, cuestiona más deprisa los hitos y supuestos establecidos, planteando ideas nuevas a las mentes profanas. Todo lo cual no obsta para que siga siendo más difícil que nunca ver las implicaciones o el significado de estos cuestionamientos. Y es que, a pesar de los recientes y enormes avances producidos en las ciencias de la vida, probablemente su verdadera importancia solo la ven ciertas minorías muy reducidas.
EL ESPACIO: UN NUEVO ENTORNO PARA LA HUMANIDAD
Durante un breve período, a mediados del siglo XX el poder de la ciencia se manifestó sobre todo en la exploración del espacio. Puede que algún día esa ampliación del entorno humano haga parecer muy menores otros procesos históricos (largamente tratados en este libro), pero, por ahora, no hay indicios de ello. La exploración del espacio sí que sugiere, sin embargo, que la capacidad de la cultura humana para aceptar desafíos sin precedentes sigue siendo mayor que nunca, y constituye el ejemplo más espectacular hasta ahora del dominio del hombre sobre la naturaleza. Para muchos, la era espacial se inició en octubre de 1957, cuando un satélite soviético sin tripulación llamado Sputnik 1 fue lanzado en cohete al espacio y, al poco tiempo, fue detectado en órbita alrededor de la Tierra, emitiendo señales de radio. El lanzamiento tuvo un enorme impacto político, porque acabó con la idea de que la tecnología rusa estaba muy rezagada respecto a la estadounidense. Sin embargo, la mayoría de los observadores, absortos en el análisis de la rivalidad entre las superpotencias, no supieron ver el auténtico significado del acontecimiento; se acababa una era en la que aún se cuestionaba la posibilidad de que el hombre saliera al espacio. De esta forma, casi por casualidad, aquello marcó en la continuidad histórica una ruptura tan importante como el descubrimiento europeo de América o la revolución industrial.
En los últimos años del siglo XIX y en los primeros del XX, la exploración del espacio ya había sido anunciada al público occidental a través de la ficción, en especial los relatos de Jules Verne y H. G. Wells. La tecnología correspondiente casi se remonta a la misma época. Mucho antes de 1914, un científico ruso, K. E. Tsiolkovski, había diseñado cohetes de varias fases y había desarrollado muchos de los principios básicos del viaje espacial (además de escribir novelas para popularizar su obsesión). El primer cohete soviético de combustible líquido se elevó (unos cinco kilómetros) en 1933, y seis años después lo hizo uno de dos fases. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania puso en marcha un gran programa de cohetes que luego Estados Unidos aprovechó para lanzar su propio programa en 1955. Partiendo de una maquinaria más modesta que la de los rusos (que ya iban claramente por delante), el primer satélite estadounidense pesaba tan solo 1,4 kilos (frente a los 84 del Sputnik 1). En diciembre de 1957 se efectuó un intento de lanzamiento muy anunciado, pero, en lugar de despegar, el cohete se incendió. Los estadounidenses no tardarían en mejorar estos resultados, pero un mes después del lanzamiento del Sputnik 1, los rusos ya tenían en órbita el Sputnik 2, una sorprendente y exitosa máquina que pesaba media tonelada y que transportaba al primer viajero espacial, una perrita blanca y negra llamada Laika. El Sputnik 2 estuvo seis meses en órbita alrededor de la Tierra, a la vista de todo el mundo habitado y para indignación de miles de amantes de los perros, puesto que Laika no regresó.
Para entonces, los programas espaciales ruso y estadounidense habían emprendido direcciones algo divergentes. Los rusos, aprovechando su experiencia de antes de la guerra, habían insistido mucho en la potencia y el tamaño de sus cohetes, que podían levantar grandes cargas, y siguieron siendo fuertes en ese terreno. Las implicaciones militares eran más obvias que las de los norteamericanos (igual de profundas pero menos espectaculares), que estaban concentrados en la recopilación de datos y en los instrumentos. Ambos países empezaron pronto a competir por el prestigio, pero, por más que se habló de una «carrera espacial», los contendientes corrían hacia metas ligeramente distintas. Con una sola gran excepción (ser los primeros en mandar un hombre al espacio), no parece que sus decisiones técnicas se vieran muy influenciadas por lo que hicieran los otros. El contraste se vio claramente cuando en marzo de 1958 se lanzó con éxito el Vanguard, el satélite estadounidense que había fracasado el mes de diciembre anterior. Era minúsculo y, sin embargo, llegó mucho más lejos en el espacio que todos sus predecesores y aportó una información científica más valiosa en proporción a su tamaño que cualquier otro satélite. Es probable que siga aún en órbita un par de siglos más.
A partir de ahí, los logros se sucedieron muy deprisa. A finales de 1958, se lanzó con éxito el primer satélite de comunicaciones (estadounidense). En 1960, Estados Unidos consiguió otra «primicia» al recuperar una cápsula tras su reentrada en la atmósfera. Le siguieron los rusos, poniendo en órbita y recuperando el Sputnik 5, un satélite de cuatro toneladas y media que llevaba a dos perros, los primeros seres vivos en viajar al espacio y regresar sanos y salvos a la Tierra. En la primavera del año siguiente, el 12 de abril, un cohete ruso despegó con un hombre a bordo, Yuri Gagarin. Ciento ocho minutos después, Gagarin aterrizó tras dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. Había comenzado la presencia humana en el espacio, cuatro años después del Sputnik 1.
Posiblemente empujado por el deseo de compensar un reciente desastre publicitario en las relaciones estadounidenses con Cuba, en mayo de 1961 el presidente Kennedy propuso que Estados Unidos intentara enviar un hombre a la Luna (en 1959 ya había alunizado, estrellándose, el primer objeto de fabricación humana) y devolverlo sano y salvo a la Tierra antes de que acabara la década. Resulta interesante comparar los motivos anunciados por Kennedy con los que en el siglo XV llevaron a los gobernantes de Portugal y de España a apoyar a Vasco de Gama y a Magallanes, respectivamente. El primero de ellos era que un proyecto como aquel constituía una buena meta para la nación; el segundo, que daría prestigio («impresionante para la humanidad», en palabras del presidente); el tercero, que era muy importante para la exploración del espacio, y el cuarto, por extraño que parezca, que suponía una dificultad y un gasto sin parangón. Kennedy no dijo nada sobre el avance de la ciencia ni sobre la ventaja comercial o militar, ni por supuesto sobre lo que parece que fue su auténtico motivo: hacerlo antes que los rusos. Sorprendentemente, el proyecto no encontró apenas oposición y pronto se empezó a invertir en él.
A principios de la década de 1960, los rusos siguieron haciendo avances espectaculares. Si bien parece que al mundo le emocionó especialmente que en 1963 mandaran una mujer al espacio, la competencia técnica rusa se manifestaba mejor en el tamaño de sus naves (en 1964 lanzaron una con tres tripulantes) y en el primer «paseo espacial» que realizaron al año siguiente, cuando un miembro de la tripulación salió de la nave en órbita y se desplazó por el exterior (debidamente amarrado con un cable de seguridad). Los éxitos rusos continuaron en importantes misiones, como los encuentros espaciales de vehículos o su acoplamiento, pero, a partir de 1967 (año en que se produjo la primera muerte de la exploración espacial, cuando un astronauta ruso falleció durante el ingreso en la atmósfera), la gloria recayó en los estadounidenses. En 1968 causaron sensación al poner en órbita alrededor de la Luna una nave con tres tripulantes y al transmitir imágenes televisivas de la superficie lunar. Para entonces estaba claro que el Apolo, el proyecto de alunizaje tripulado, tendría éxito.
En mayo de 1969, una nave puesta en órbita con el décimo cohete del proyecto se acercó a diez kilómetros de la Luna para verificar las técnicas de la última fase del alunizaje. Unas semanas después, el 16 de julio, se lanzó al espacio una nave con tres tripulantes. Cuatro días después, su módulo lunar se posó sobre la superficie de la Luna. A la mañana siguiente, 21 de julio, Neil Armstrong, comandante de la misión, se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna. El objetivo del presidente Kennedy se había cumplido antes del plazo previsto. Después habría más alunizajes. En una década que, desde el punto de vista político, había empezado con la humillación de Estados Unidos en el Caribe y que acababa con una pesadilla bélica en Asia, el éxito de estas misiones supuso una reafirmación triunfal de lo que podían hacer los norteamericanos (y, por implicación, el capitalismo). También era una demostración de la última y mayor ampliación que el Homo sapiens hacía de su entorno, el comienzo de una nueva fase de su historia, la que se desarrollaría en otros cuerpos celestes.
Incluso en su época, este excepcional logro fue menospreciado, y desde entonces ha imperado una sensación de anticlímax. Sus detractores dijeron que la cantidad de recursos movilizados para el programa era injustificada por su falta de conexión con los problemas reales del mundo. Hay quien ha señalado la tecnología de los viajes espaciales como las nuevas pirámides de nuestra civilización, una gigantesca inversión en objetivos inadecuados en un mundo desesperadamente necesitado de dinero para educación, nutrición e investigación médica, entre muchas más necesidades imperiosas. Esa opinión es comprensible, pero también es cierto que las campañas espaciales han tenido un impacto científico y económico de alcance incalculable; los conocimientos de miniaturización empleados para fabricar los sistemas de control, por ejemplo, repercutieron enseguida en aplicaciones de claro valor económico y social. No sabemos si se habría podido acceder a esos conocimientos de no haber habido primero una inversión en el espacio, como tampoco podemos saber si los recursos brindados a la exploración espacial se habrían puesto a disposición de otras metas científicas o sociales, por grandes que fueran. Nuestra maquinaria social no funciona así.
También hay que tener en cuenta la dimensión mítica de lo sucedido. Por triste que sea, en las sociedades modernas es muy raro que algo genere un interés y un entusiasmo colectivos, excepto durante períodos de tiempo muy breves o en la guerra (cuyo «equivalente moral», como dijo muy bien un filósofo norteamericano mucho antes de 1914, todavía no se ha encontrado). Nadie iba a excitar la imaginación de grandes cantidades de personas planteándoles la perspectiva de una subida marginal del PIB o de algún otro refinamiento del sistema de servicios sociales, por naturalmente deseables que fueran ambas cosas. La identificación por parte de Kennedy de una única meta nacional fue muy astuta; en la turbulenta década de 1960, era mucho lo que podía inquietar y dividir a los estadounidenses, y, sin embargo, a nadie se le ocurrió frustrar los lanzamientos de las misiones espaciales.
Por otra parte, la exploración espacial se fue volviendo cada vez más internacional. Antes de la década de 1970, la colaboración entre los dos grandes países implicados, Estados Unidos y la Unión Soviética, era muy escasa, y la duplicación de esfuerzos e ineficiencias, muy alta. Diez años antes de que los estadounidenses plantaran la bandera de su país en la Luna, una misión soviética había dejado caer sobre ella un banderín de Lenin. Los augurios no eran buenos; en la carrera tecnológica existía una rivalidad nacional constante y el nacionalismo podía acabar provocando una «contienda por el espacio». Aun así, esos peligros acabaron evitándose. Pronto se acordó que los cuerpos celestes no eran susceptibles de apropiación por parte de ningún Estado. En julio de 1975, a unos 250 kilómetros sobre la Tierra, se produjo un importante experimento que convertía en sorprendente realidad la colaboración entre los países: dos naves, una soviética y otra estadounidense, se acoplaron e intercambiaron sus tripulaciones. Pese a las dudas, la exploración prosiguió en un entorno internacional relativamente propicio. La exploración visual se llevó más allá de Júpiter mediante satélites no tripulados, y en 1976 un vehículo explorador sin tripulación aterrizó por vez primera en la superficie del planeta Marte. En 1977, el transbordador espacial estadounidense, el primer vehículo espacial reutilizable, realizó su viaje inaugural.
Aquellos logros fueron enormes, pero es tanto lo que hemos visto que casi ni se recuerdan. La idea de viajar por el espacio se hizo familiar en tan poco tiempo que, cuando en el año 2000 un ciudadano estadounidense compró el primer billete para hacerlo, lo máximo que provocó fueron sonrisas. Sin embargo, haber aterrizado sanos y salvos en la Luna y haber regresado constituyó en su momento una fascinadora confirmación de que vivimos en un universo que podemos controlar. Si antes los instrumentos para ello habían sido la magia y la oración, ahora lo eran la ciencia y la tecnología. Con todo, detrás de la confianza humana históricamente creciente de que el mundo natural se puede manipular hay una clara continuidad, y aquel primer alunizaje marca en dicha continuidad un hito quizá tan importante como el dominio del fuego, la invención de la agricultura o el descubrimiento de la energía nuclear.
Comparémoslo también con la gran era de los descubrimientos terrestres, fijándonos sobre todo en la diferencia de los plazos: los portugueses necesitaron unos ochenta años de exploración para bordear África y la India, y entre el lanzamiento del primer hombre al espacio y la llegada del hombre a la Luna transcurrieron solo ocho. El objetivo establecido en 1961 se alcanzó unos ocho meses antes de lo previsto. Asimismo, la exploración del espacio también se reveló más segura; pese a unos cuantos accidentes espectaculares, en términos de pasajeros muertos por distancia recorrida, los viajes espaciales siguen siendo el medio de transporte más seguro del mundo, en contraste con las peligrosas travesías marinas del siglo XV. En términos actuariales, el riesgo de viajar en la Santa María —o incluso en el Mayflower— debió de ser mucho mayor que el afrontado por las tripulaciones de las naves Apolo. También aquí hay continuidades. La era de los descubrimientos oceánicos estuvo durante mucho tiempo bajo el único dominio de los portugueses, que fueron poco a poco acumulando conocimientos. La base de la exploración se iba ampliando conforme se incorporaban nuevos datos, de uno en uno, a lo que ya se sabía. Tras rodear el cabo de Buena Esperanza, Vasco de Gama tuvo que recurrir a un navegante árabe para que le ayudara en los mares desconocidos que se abrían ante él. Quinientos años después, el programa Apolo se lanzó a partir de una base muchísimo más amplia pero también acumulativa, construida nada más y nada menos que con todos los conocimientos científicos de la humanidad. En 1969, ya se conocían la distancia que había hasta la Luna, las condiciones con que se encontrarían los astronautas al llegar, la mayoría de los peligros que los acechaban, las cantidades de energía y de provisiones y la naturaleza de los otros sistemas de apoyo que necesitarían para regresar, y las tensiones que sufrirían sus cuerpos. Aunque era posible que algo saliera mal, el sentimiento generalizado era el contrario. En su calidad predecible y acumulativa, la exploración espacial personifica nuestra civilización basada en la ciencia. Quizá por eso mismo el espacio no ha cambiado tanto las mentalidades y las imaginaciones como lo hicieron en el pasado otros grandes descubrimientos.
Detrás del creciente dominio de la naturaleza alcanzado en 7.000 u 8.000 años, se hallan los cientos de milenios durante los cuales la tecnología prehistórica avanzó palmo a palmo a partir del descubrimiento de que a un hacha de piedra se le podía cortar un filo o de que el fuego se podía dominar, mientras la programación genética y la presión ambiental seguían pesando mucho más que el control consciente. La naciente conciencia de que era posible ir más allá fue el principal paso en la evolución del ser humano una vez que su estructura física hubo adquirido una forma más o menos parecida a la actual. Con ella llegaba la posibilidad de controlar y aprovechar la experiencia.
NUEVAS PREOCUPACIONES
En la década de 1980, sin embargo, la exploración espacial ya había quedado para muchos relegada a un segundo plano, ante la preocupación que volvía a suscitar la intervención humana en la naturaleza. A los pocos años del Sputnik 1, ya empezaron a oírse voces que cuestionaban las raíces ideológicas de una visión tan dominante de nuestra relación con el mundo natural. Por otra parte, esa preocupación podía expresarse con la precisión que permitían ciertas observaciones hasta entonces inviables o no consideradas desde ese punto de vista, ya que ahora era la propia ciencia la que prestaba el instrumental y los datos que provocaron consternación sobre lo que estaba sucediendo. Empezaban a admitirse los posibles daños que podía causar en el futuro la intervención en el entorno.
Lo nuevo era ese reconocimiento, claro está, no los fenómenos que lo provocaban. El Homo sapiens (y tal vez sus antepasados) siempre había arramblado con los mundos naturales en los que vivía, modificándolos en muchos aspectos y destruyendo a otras especies. Varios milenios después, la migración hacia el sur y la adopción de cultivos de secano procedentes de América supusieron la devastación de las grandes selvas del sudoeste de China y, como consecuencia de ello, la erosión del suelo y el encenagamiento del sistema de drenaje del río Yangtsé, lo que se tradujo finalmente en la inundación periódica de grandes regiones. A principios de la Edad Media, los rebaños de cabras y la tala de árboles que la conquista musulmana llevó al norte de África acabaron con una fertilidad que en el pasado había llenado los graneros de Roma. Sin embargo, todos esos cambios tan radicales, que no podían pasar desapercibidos, no se comprendieron. La señal de alarma fue la rapidez sin precedentes de la intervención en la naturaleza emprendida por los europeos a partir del siglo XVII. En la segunda mitad del siglo XX, el irreflexivo poder de la tecnología obligó a la humanidad a plantearse los peligros reales. La gente empezó a ver que todo logro iba acompañado de daños y, a mediados de la década de 1970, algunos opinaban que, aunque la historia del control progresivo del hombre sobre la naturaleza fuera una epopeya, aquella epopeya podía acabar convertida en tragedia.
La desconfianza hacia la ciencia no había llegado a desaparecer del todo en las sociedades occidentales, si bien solía estar limitada a unos pocos enclaves primitivos o reaccionarios ante el despliegue progresivo de la majestuosidad y las inferencias de la revolución científica del siglo XVII. En la historia podemos encontrar muchos ejemplos del desasosiego que producía la intervención en la naturaleza y los intentos de controlarla, pero hasta hace poco ese desasosiego solía basarse en motivos no racionales, como el miedo a provocar la ira o el castigo divinos. Con el tiempo, el desasosiego se fue disipando ante las ventajas y las mejoras evidentes que suponía la intervención eficaz en la naturaleza, sobre todo a través de la creación de una nueva abundancia expresada en todo tipo de productos, desde una mejor medicina hasta ropas y alimentos mejores. En la década de 1970, sin embargo, se vio claramente que la ciencia despertaba un nuevo escepticismo, si bien solo entre una minoría y solo en los países ricos (visto cínicamente, los que ya se habían cobrado sus dividendos). En cualquier caso, fue allí donde el escepticismo se manifestó antes y donde, en la década siguiente, los partidos políticos «verdes» empezaron a fomentar políticas que protegieran el medio ambiente. No consiguieron mucho, pero se multiplicaron, lo que obligó a los partidos ya establecidos y a los políticos perspicaces a incorporar también temas «verdes». Los ecologistas, que es como se llamó a los preocupados por ellos, aprovecharon los nuevos avances en las comunicaciones para dar una rápida difusión a las noticias inquietantes, incluso las procedentes de fuentes hasta entonces herméticas. En 1986, se produjo un accidente en una central nuclear de Ucrania. De pronto, y de la forma más horrible, la interdependencia humana se hizo visible. La hierba que comían las ovejas de Gales, la leche que bebían los polacos y los yugoslavos, y el aire que respiraban los suecos... todos estaban contaminados. Un número incalculable de rusos podían morir en los años siguientes bajo los lentos efectos de la radiación. Aquel alarmante suceso llegó a los hogares de millones de personas a través de las mismas pantallas en las que meses antes habían visto como un transbordador espacial estadounidense explosionaba y producía la muerte de toda la tripulación. Chernobil y el Challenger mostraron por primera vez a grandes cantidades de personas los límites y los peligros de una civilización tecnológicamente avanzada.
Accidentes como esos reforzaron y difundieron todavía más la preocupación por el medio ambiente, que pronto adquirió otros muchos matices. Algunas de las dudas que han surgido recientemente aceptan la bondad de nuestra civilización a la hora de crear riqueza material, pero señalan que dicha riqueza no hace necesariamente felices a los humanos. La idea no es ninguna novedad, pero sí lo es su aplicación a la sociedad en general en lugar de a los individuos. Ha llevado a una mayor concienciación de que la mejora de las condiciones sociales no va a resolver todas las insatisfacciones humanas e incluso puede que irrite aún más a algunos. La contaminación, el opresivo anonimato de las ciudades superpobladas y el estrés y las tensiones de las condiciones laborales modernas borran enseguida las satisfacciones que dan las ganancias materiales, y ni siquiera son problemas nuevos; en 1952, en una sola semana murieron en Londres 4.000 personas por la contaminación, pero el término «smog» ya se había inventado casi medio siglo antes. El tamaño también se ha convertido en un inconveniente por sí solo; algunas ciudades modernas han crecido hasta el punto de originar problemas por el momento insolubles.
Hay quien teme que semejante despilfarro de recursos nos conducirá hacia una nueva versión del desastre malthusiano. Nunca se había derrochado tanto la energía como ahora; según un cálculo, en el último siglo se ha gastado tanta como durante toda la historia anterior, es decir, en los últimos 10.000 años. Sin embargo, según los cálculos más optimistas no hay un riesgo inminente de quedarnos sin los combustibles fósiles que han alimentado la mayor parte de ese gigantesco consumo. Tampoco hemos alcanzado ni de lejos nuestra capacidad máxima de producir alimentos, aunque actualmente hay más terrenos cultivados que nunca (y su superficie se duplicó en el siglo pasado); con todo, sí que es cierto que, si la humanidad entera quisiera consumir otros bienes, aparte de los alimentos, al nivel de los países desarrollados actuales, se produciría de inmediato una situación insostenible. Lo que puede comer un ser humano tiene un límite, pero lo que puede consumir en términos de mejora de su entorno, servicios sociales, medicina, etc., no. También es posible que hayamos alcanzado un punto en el que el consumo de energía supone una presión insostenible para el medio ambiente (por ejemplo, en cuanto a contaminación o daño a la capa de ozono), y aumentar aún más esa presión resultaría intolerable. Todavía no se conocen bien las consecuencias sociales y políticas que podrían seguir a los cambios que ya se han producido, y ahora no tenemos el conocimiento, ni la técnica ni el consenso en torno a las metas que un día se tuvieron para llevar al hombre a la Luna.
Esto se volvió mucho más evidente en las últimas décadas del siglo, cuando apareció otra amenaza: la posibilidad de un cambio climático irreversible debido al ser humano. Apenas acabado 1990, ese año ya fue señalado como el más cálido de la historia desde que se empezaron a conservar registros climáticos. Algunos se preguntaron si no era una señal del «calentamiento global», del «efecto invernadero» producido por la emisión a la atmósfera de las inmensas cantidades de dióxido de carbono producidas por una enorme población que quemaba combustibles fósiles como nunca antes. Se calcula que, en la actualidad, hay en la atmósfera un 25 por ciento más de dióxido de carbono que en la era preindustrial. Tal vez sea cierto (ante los 6.000 millones de toneladas anuales que se producen de este residuo, no seremos los profanos quienes discutamos las cifras), pero tampoco es el único factor que contribuye al fenómeno de la acumulación en la atmósfera de gases cuya presencia impide al planeta disipar el calor. El metano, los óxidos de nitrógeno y los clorofluorocarbonos también agravan el problema. Y, por si no tuviéramos suficiente con el calentamiento global, la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono y la deforestación a un ritmo sin precedentes son otros grandes motivos de nueva preocupación ecológica. Las consecuencias, si no se toman pronto las medidas oportunas, podrían ser enormes, en forma de temidos cambios climáticos (la temperatura media de la superficie terrestre podría aumentar entre 1 y 4 °C en el próximo siglo), transformación agrícola, subida del nivel del mar (se habla como medida perfectamente posible de 6 centímetros anuales) y grandes migraciones.
El Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que entró en vigor en 2005, es un intento de abordar estos problemas limitando la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera. Treinta y ocho países industrializados se comprometieron a reducir sus emisiones a niveles inferiores a los de 1990 para 2012. No obstante, el mayor contaminador del mundo, Estados Unidos, se negó a firmar, mientras que el segundo contaminador del mundo, China, queda exento de casi todas las normativas por su estatus de país en desarrollo. Aunque los signatarios cumplan sus compromisos, la mayoría de los expertos coinciden en que habría que hacer mucho más para evitar los efectos a largo plazo del calentamiento global. Al empezar el siglo XXI, estaba más claro que nunca que, si las principales naciones llegaran algún día a cooperar en lugar de competir, habría muchas preocupaciones comunes en torno a las que podrían colaborar... si llegaran a un acuerdo al respecto.
CREENCIAS Y ACTITUDES
Los historiadores no deberían pontificar sobre lo que piensa la mayoría, puesto que no saben más al respecto que otra gente. Por el contrario, sobre quien más saben es sobre las personas atípicas, sobre aquellos que han dejado huellas desproporcionadamente visibles. También deberían ser prudentes a la hora de especular sobre los efectos de lo que creen que son ideas muy generalizadas. Obviamente, como demuestran las recientes reacciones políticas a las preocupaciones ecológicas, los cambios en las ideas pueden afectar enseguida a nuestra vida colectiva. Pero eso es así aunque solo una minoría sepa dónde está la capa de ozono. Las ideas más generalizadas y de carácter menos definido, más vago, también tienen un impacto histórico. Un inglés de la época victoriana inventó la expresión «pastel de costumbres» para referirse a las actitudes —formadas por supuestos muy arraigados y casi nunca cuestionados— que ejercen un peso conservador decisivo en la mayoría de las sociedades. Dogmatizar sobre cómo funcionan esas ideas es incluso más peligroso que describir cómo se vinculan las ideas con temas específicos (como el cambio medioambiental), pero, aun así, debemos intentarlo.
Ahora podemos ver, por ejemplo, que, por encima de cualquier otra influencia, la creciente abundancia de mercancías ha alterado por completo lo que hasta hace muy poco era para millones de personas un mundo de expectativas estables. Esto, que sigue pasando, llama la atención sobre todo en algunos de los países más pobres. Los bienes de consumo baratos y su aparición como algo cada vez más accesible en los anuncios, sobre todo de televisión, acarrean grandes cambios sociales. Esos productos dan estatus, generan envidia y ambición, ofrecen incentivos para trabajar por unos salarios con los que poder comprarlos y, en muchos casos, fomentan los desplazamientos hacia centros urbanos donde se podrán ganar esos salarios. Se cortan así los lazos con las costumbres tradicionales y con las disciplinas de una vida ordenada y estable. Este es uno de los muchos afluentes que alimentan el río apresurado de la modernidad.
Parte del complejo trasfondo y de la evolución de estos cambios es una clara paradoja; el siglo pasado fue un siglo de tragedias y desastres terribles y sin parangón, y, con todo, podríamos decir que, cuando acabó, había más gente que nunca que creía que la vida humana y la situación mundial se podían mejorar, quizá indefinidamente, y que, por tanto, había que intentarlo. El origen de estas actitudes tan optimistas se remonta a varios siglos atrás en Europa, y hasta hace poco eran exclusivas de culturas arraigadas en ese continente. En el resto del planeta aún tienen que avanzar mucho. Pocas personas podrían formular semejante idea de forma clara o consciente, ni siquiera si les preguntaran. Sin embargo, es una idea más extendida que nunca y que está haciendo cambiar comportamientos en todas partes.
Las razones de ese cambio hay que buscarlas no tanto en discursos asermonados (que no han sido pocos) como en los cambios materiales cuyo impacto psicológico ha contribuido en todas partes a romper ese pastel de costumbres. En muchos lugares, esos cambios materiales fueron la primera señal comprensible de que el cambio sí que era posible, de que las cosas no tenían por qué ser siempre igual. Antiguamente, la mayoría de las sociedades las integraban sobre todo campesinos cuya vida estaba íntimamente ligada a la rutina, las costumbres, las estaciones y la pobreza. Ahora, los abismos culturales entre los seres humanos —por ejemplo, entre el obrero de una fábrica en Europa y su equivalente en la India o en China— suelen ser enormes. Y el que separa al trabajador de la fábrica del campesino es aún mayor. Y, sin embargo, el campesino empieza a presentir la posibilidad de cambio. Haber difundido la idea de que el cambio no solo es posible, sino también deseable, es el triunfo más importante y perturbador conseguido por la cultura —europea en origen— que ahora llamamos «occidental».
A menudo, el progreso técnico ha potenciado dicho cambio debilitando costumbres heredadas en muchas áreas del comportamiento. Como ya se ha dicho antes, un ejemplo claro de ello fue la aparición en los últimos dos siglos de mejores sistemas anticonceptivos, que llegaron a su apogeo en la década de 1960 con la rápida y amplia difusión de lo que en muchos idiomas se conocería simplemente como «la píldora». Si bien es cierto que hacía tiempo que las mujeres de las sociedades occidentales tenían acceso a conocimientos y técnicas eficaces en este campo, la píldora —básicamente un medio químico para suprimir la ovulación— supuso un traspaso de poder a las mujeres en materia de comportamiento sexual mucho mayor que el proporcionado por ningún otro dispositivo hasta entonces. A pesar de no estar tan extendida entre las mujeres del mundo no occidental y de que su legalidad no es la misma en todos los países desarrollados, la mera difusión de su existencia marcó un antes y un después en las relaciones entre los sexos. Y podríamos citar muchos otros ejemplos del poder transformador de la ciencia y la tecnología en la sociedad. Sin ir más lejos, los cambios producidos en las comunicaciones en los dos últimos siglos, y sobre todo en las últimas seis o siete décadas, tienen una implicación en la historia de la cultura aún mayor que, por ejemplo, la llegada de la imprenta. El progreso de la técnica también cumple una función general al dar testimonio del poder aparentemente mágico de la ciencia, al hacer que ahora se reconozca su importancia más que nunca. Hay más científicos conocidos, se presta más atención a la ciencia y a la educación, y la información científica se difunde mucho más a través de los medios y se entiende mejor.
Paradójicamente, los dividendos de los éxitos, como los espaciales, son cada vez menores en términos de asombro y admiración. Cuantas más cosas se vuelven posibles, menos tiene de sorprendente la última maravilla; hasta provoca decepción e irritación (injustificables) el que haya problemas que son recalcitrantes. Y, sin embargo, la principal idea de nuestra época, la de que se pueden imponer cambios deliberados en la naturaleza cuando se dispone de los recursos suficientes, está cada vez más arraigada a pesar de sus detractores. Es un concepto europeo, y la ciencia que ahora se practica en todo el planeta (siempre basada en la tradición experimental europea) sigue arrojando ideas e inferencias que rompen con las visiones tradicionales y teocéntricas de la vida. Esto ha acompañado la fase álgida de un largo proceso de destronamiento de la noción de lo sobrenatural.
En efecto, la ciencia y la tecnología siempre han tendido a socavar la autoridad tradicional, las costumbres y la ideología establecida. Incluso cuando parece que están prestando apoyo material y técnico al orden establecido, sus recursos se vuelven accesibles para los opositores de dicho orden. Puede que al público general no le llegue una idea muy clara sobre lo que hacen los científicos, pero, por mucho que la mayor parte de la humanidad permanezca inalterable en sus devociones y supersticiones tradicionales, ahora es más difícil mantenerse en los cauces familiares. Y no hablamos únicamente de los intelectuales que, por supuesto, tienen un papel desproporcionadamente prominente en las historias del pensamiento y de la cultura, sino también de los supuestos y los prejuicios heredados con los que vivimos la mayoría de nosotros. El segundo efecto es más importante en la historia reciente que en otras épocas, porque la mejora de las comunicaciones ha introducido las ideas nuevas en la cultura de masas más deprisa que nunca (aunque resulte más fácil discernir el impacto de las ideas científicas en las élites). En el siglo XVIII, la cosmología newtoniana pudo convivir con la religión cristiana y otras formas de pensamiento teocéntrico sin interferir mucho en el gran abanico de creencias sociales y morales a ellas vinculadas. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada vez ha sido más difícil para la ciencia reconciliarse con ningún tipo de creencia establecida, y en ocasiones su énfasis en el relativismo y en la presión de las circunstancias ha llevado incluso a la exclusión de cualquier supuesto o punto de vista incuestionable.
Un ejemplo muy claro lo encontramos en una nueva rama de la ciencia, la psicología, desarrollada en el siglo XIX. A partir de 1900, el público general empezó a oír hablar mucho de ella y, en concreto, de dos de sus expresiones. La primera, que acabó conociéndose con el nombre de «psicoanálisis», se podría considerar que empezó, como influencia generalizada en la sociedad, con el trabajo de Sigmund Freud, iniciado a partir de la observación clínica de los trastornos mentales, un método muy propio de la época. Su desarrollo del método se hizo famoso con relativa rapidez porque tuvo un gran eco fuera del campo de la medicina. Además de incentivar una cantidad ingente de trabajo clínico pretendidamente científico (aunque muchos científicos cuestionaron y cuestionan aún ese estatus), hizo temblar muchos cimientos, sobre todo en las actitudes hacia la sexualidad, la educación, la responsabilidad y el castigo. El trabajo de Freud se basaba en la creencia de que, sacando a la luz los deseos, sentimientos y pensamientos inconscientes de los pacientes, se podía seguir una terapia y recopilar datos clínicos significativos. Este hallazgo fue un regalo muy inspirador para artistas, profesores, moralistas y publicistas. Paralelamente, había otro enfoque psicológico, el seguido por los practicantes del «conductismo» (un término que, como «freudiano» o «psicoanalítico», se suele emplear con demasiada laxitud). Basado en ideas del siglo XVIII, parece que generó un acopio de datos experimentales igual de impresionante, si no más, que los éxitos clínicos que se atribuía el psicoanálisis. El primer investigador que se asocia con el conductismo sigue siendo el ruso I. P. Pavlov, el descubridor del «reflejo condicionado». Este planteamiento se basaba en la manipulación de una de dos variables en un experimento con la intención de producir un resultado previsible en la conducta en forma de un «estímulo condicionado» (en el experimento clásico se hacía sonar una campana justo antes de dar de comer a un perro; al cabo de cierto tiempo, el sonido de la campana hacía salivar al perro aunque luego no apareciera la comida). El perfeccionamiento y desarrollo de estos métodos aportaron muchos datos y permitieron comprender, o así se creyó, los orígenes de la conducta humana.
Independientemente de cuánto o cómo hayan podido beneficiar estos estudios psicológicos, lo que llama la atención del historiador es la contribución de Freud y Pavlov a un cambio cultural más amplio y bastante difícil de definir. Las doctrinas de ambos investigadores conducían inevitablemente —como otros enfoques más empíricos del tratamiento médico de los trastornos mentales mediante interferencias químicas, eléctricas o físicas de otra índole— a señalar defectos en el respeto tradicional a la autonomía moral y la responsabilidad personal que subyace en el fondo de la cultura moral europea. Y, ajustando aún más el enfoque, venían a sumarse a la influencia de los geólogos, biólogos y antropólogos del siglo XIX que contribuyeron a socavar las creencias religiosas.
En cualquier caso, en las sociedades occidentales, aquella vieja idea de que todo lo misterioso e inexplicable se resolvía mejor a través de medios mágicos o religiosos, hoy parece haber perdido toda su fuerza. También hay que reconocer que en esos mismos lugares ha aparecido una nueva aceptación, si bien algo dubitativa y elemental, de que la ciencia es la llave para abordar casi todos los aspectos de la vida. Sin embargo, en estos temas hay que andar con muchas reservas. Muchos de los que hablan del menor poder de la religión se refieren solo a la autoridad e influencia oficiales de las iglesias cristianas, pero las conductas y las creencias no van siempre juntas. Ningún monarca inglés ha consultado a un astrólogo sobre el día más apropiado para su coronación desde que lo hiciera Isabel I, hace cuatro siglos y medio. Sin embargo, en la década de 1980, el mundo entero sonrió (y tal vez se alarmó un poco) al saber que la esposa del presidente de Estados Unidos era asidua de las consultas astrológicas.
Podría ser más revelador el hecho de que en 1947 se consultara a los astrólogos para programar la ceremonia de declaración de independencia de la India, pese a que es un país con una constitución aconfesional y, en teoría, secular, como ocurre actualmente en el resto del mundo, donde, exceptuando los países islámicos, hay muy pocos estados confesionales o con religión oficial. Lo cual no significa necesariamente que las creencias o religiones hayan perdido su poder real sobre sus adeptos. Los fundadores de Pakistán tenían una ideología secular y occidentalizada, pero, en su enfrentamiento con los ulemas conservadores tras la independencia, perdieron. Pakistán se convirtió en un Estado islámico ortodoxo, y no en una democracia secular al estilo occidental, donde simplemente se respeta al islam como la religión de la mayoría de la población.
Tal vez sea cierto que ahora hay más personas que antes que prestan atención a lo que dicen las autoridades religiosas (después de todo, hay más gente viva). En la década de 1980, fueron muchos los británicos que se escandalizaron cuando el clero iraní denunció a un escritor de moda como traidor al islam y dictó una sentencia de muerte contra él. Entre los círculos «biempensantes» y progresistas fue una sorpresa descubrir que la Edad Media seguía muy viva en algunas partes del mundo y que ellos no se habían dado cuenta. Pero se sorprendieron mucho más cuando vieron a muchos de sus conciudadanos musulmanes apoyar la fetua. Sin embargo, el término «fundamentalismo» se tomó prestado de la sociología religiosa norteamericana, porque, dentro de las iglesias cristianas, también expresa una protesta contra la modernización por parte de los que se sienten amenazados y desposeídos por ella. No obstante, hay quien cree que, tanto aquí como allí, la sociedad occidental ha señalado un camino que acabarán siguiendo el resto de las sociedades, y que prevalecerá el liberalismo occidental. Puede que sí. Y puede que no. Las interacciones entre religión y sociedad son muy complejas y conviene ser precavidos. El hecho de que el número de peregrinos que viaja a La Meca haya aumentado tanto puede significar una renovación del fervor, pero también una simple mejora del transporte aéreo.
En los últimos tiempos, se ha producido cierta alarma ante la potente reafirmación que han hecho los musulmanes de su fe. No obstante, nada indica que el islam pueda evitar la corrupción cultural causada por la tecnología y el materialismo de la tradición europea, aunque sí resista la expresión ideológica de esa tradición en el comunismo ateo. A menudo, los radicales de las sociedades islámicas entran en conflicto con las élites de musulmanes poco practicantes y occidentalizados. Por supuesto, el islam sigue siendo una religión misionera y en expansión, y el concepto de unidad islámica no solo sigue muy vivo en los países musulmanes, sino que aún puede hacer combatir a los hombres. Unida a potentes fuerzas sociales, la religión produjo terribles matanzas en el subcontinente indio durante los meses de la partición de 1947 y en los enfrentamientos de 1971 que acabaron con la secesión de Bengala Oriental respecto a Pakistán y su reaparición como Bangladesh. En Irlanda, los partidarios de las dos grandes confesiones siguen expresando sus odios y discutiendo amargamente sobre el futuro de su país con el vocabulario de las guerras de religión europeas del siglo XVII, aunque en términos ligeramente menos violentos que en el pasado. Aunque las jerarquías y los líderes de las distintas religiones se saludan con las cortesías de rigor, no se puede decir que la religión haya dejado de ser un factor de división. Puede que la doctrina sea algo más amorfa, pero decir que el contenido sobrenatural de la religión está perdiendo poder en todo el mundo y reducir su importancia a la de la simple pertenencia a un grupo, es más que cuestionable.
De lo que no hay tanta duda es de que en el mundo de origen cristiano, que tanto hizo para conformar el resto del planeta, el declive de los conflictos confesionales se ha producido en paralelo al declive general de la fe cristiana y, en muchos casos, a cierta pérdida de vitalidad. El ecumenismo, el movimiento dentro del cristianismo cuya máxima expresión fue la creación de un Consejo Mundial de las Iglesias (al que no se unió Roma) en 1948, tiene mucho que ver con la sensación creciente de los cristianos de los países desarrollados de vivir en entornos hostiles. También guarda relación con la ignorancia e incertidumbre extendidas sobre qué es el cristianismo y qué es lo que debería reclamar. La única señal de fuerza inequívocamente esperanzadora de la cristiandad ha sido el aumento del número de católicos (debido en gran parte al aumento demográfico natural). Ahora la mayoría de ellos son de fuera de Europa, un cambio escenificado en la década de 1960 a través de las primeras visitas papales a América del Sur y Asia, y por la presencia en el Concilio Vaticano de 1962 de 72 obispos y arzobispos de origen africano. En 1980, el 40 por ciento de los católicos del mundo vivían en Latinoamérica, y la mayor parte del colegio cardenalicio procedía de fuera de Europa.
En cuanto a la posición histórica del papado dentro de la Iglesia católica, en la década de 1960 parecía debilitarse, y el propio Concilio Vaticano II aportó algunos síntomas. Entre otras muestras de su labor de aggiornamento o actualización, promovida por Juan XXIII, el concilio llegó incluso a hablar de las «verdades» transmitidas en las enseñanzas del islam. Sin embargo, en 1978 (un año con tres papas) el solio de san Pedro fue ocupado por Juan Pablo II, el primer Papa no italiano en cuatro siglos y medio, el primer pontífice polaco y el primero a cuya toma de posesión asistió un arzobispo anglicano de Canterbury. Su pontificado mostró enseguida su determinación personal de ejercer la autoridad y las posibilidades históricas de su cargo en un sentido conservador, si bien también fue el primer Papa que viajó personalmente a Grecia en busca de la reconciliación con las iglesias ortodoxas de Europa oriental.
Los cambios ocurridos en el este de Europa en 1989 —y, sobre todo, en su Polonia natal— tuvieron mucho que ver con el activismo y la autoridad moral de Juan Pablo II. Cuando murió en 2005, tras un pontificado que fue el tercero más largo de la historia, dejó un legado mixto; conservador acérrimo en los temas doctrinales, el Papa polaco estaba cada vez más preocupado por el materialismo que, a su juicio, estaba invadiendo el mundo contemporáneo, incluidos los países a los que había ayudado a romper con su pasado comunista. Sería arriesgado anticipar tendencias futuras en la historia de una institución cuyo destino ha fluctuado tanto a lo largo de los siglos como el de sus papas (al alza con la reforma gregoriana; a la baja con el Gran Cisma y el conciliarismo; al alza con Trento; a la baja con la Ilustración; al alza con el Concilio Vaticano I). Es más seguro limitarse a reconocer que hay al menos una cuestión clave, planteada por los avances del siglo XX en los conocimientos, la aceptabilidad y las técnicas de contracepción, que podría estar por primera vez hiriendo de muerte a la autoridad de Roma a ojos de millones de católicos.
LA MITAD DEL MUNDO
Algunos de los cambios más determinantes de los últimos tiempos todavía no han dejado ver su verdadero peso y sus implicaciones. Después de todo, el tema de la anticoncepción afecta potencialmente a toda la humanidad, aunque normalmente solo lo veamos como parte de la historia de las mujeres. Las relaciones entre hombres y mujeres deberían considerarse en su conjunto, por más que lo tradicional y cómodo sea plantear el tema solo desde uno de sus lados. No obstante, el destino de muchas mujeres está determinado por factores que más o menos se pueden medir, y esa medición, por elemental que sea, enseguida nos hace ver que, pese a la enormidad del cambio producido, todavía queda mucho camino por recorrer. Los cambios radicales solo se han dado en lugares contados, y solo han empezado a ser medibles, cuando lo son, en los dos últimos siglos. Hay que señalarlos con la mayor de las reservas: mientras que la mayoría de las mujeres occidentales llevan una vida radicalmente distinta a las de sus bisabuelas, la vida de las mujeres de algunas partes del mundo apenas ha cambiado en milenios.
Es fácil seguir los avances obtenidos en la igualdad política y jurídica entre hombres y mujeres. En la actualidad, la mayoría de los estados miembros de las Naciones Unidas aceptan en mayor o menor medida el sufragio femenino, y en la mayor parte de los países occidentales (y en algunos otros) hace mucho tiempo que se lucha contra las desigualdades oficiales y jurídicas entre sexos. Ese largo cuestionamiento moral ha llevado como mínimo a cierto cumplimiento de los deseos de los defensores de la igualdad. La legislación destinada a garantizar la igualdad en el trato de las mujeres no ha dejado de ampliarse (por ejemplo, para reconocer las desventajas laborales, durante tanto tiempo ignoradas), y en los países no occidentales se ha tomado nota de esos ejemplos, para deshonra de las oposiciones conservadoras. Estamos ante un nuevo agente de cambio de percepciones, especialmente influyente en un mundo en el que cada vez se han abierto más puertas al trabajo femenino gracias a los cambios tecnológicos y económicos. A las primeras grandes oportunidades de puestos de trabajo que tuvieron las mujeres en las fábricas textiles y ante las máquinas de escribir, se añadieron después centenares de roles nuevos que podían ir ocupando conforme iban adquiriendo otras aptitudes técnicas y, por supuesto, conforme aumentaban sus oportunidades de educación para cubrir sus necesidades.
Esos temas siguieron desplegándose en las sociedades en desarrollo de la forma interconectada y entrelazada en que siempre lo han hecho desde que comenzó la industrialización. Hasta el hogar como lugar de trabajo sufrió una transformación; al agua y el gas canalizados les siguieron pronto la electricidad y la posibilidad de facilitar las tareas domésticas con detergentes, fibras sintéticas y alimentos preparados, al tiempo que las mujeres recibían más información que nunca a través de la radio, el cine, la televisión y los medios escritos. Resulta tentador, sin embargo, aventurar que ninguno de esos cambios surgidos en las sociedades más sofisticadas tuvo un impacto siquiera parecido al que tuvo la aparición de «la píldora» en la década de 1960. Gracias a su comodidad y a su forma de uso, la píldora hizo mucho más que cualquier otro avance en conocimientos o técnicas anticonceptivos a la hora de dar a las mujeres control sobre su propia vida en ese aspecto. Supuso el inicio de una nueva era en la historia de la cultura sexual, aunque eso solo se empezó a ver en unas cuantas sociedades tres o cuatro décadas después.
Un fenómeno concomitante, sobre todo en Estados Unidos, fue el surgimiento de un nuevo feminismo que se apartó de la tradición libertadora de los movimientos precedentes. Los argumentos a favor del feminismo tradicional siempre habían tenido cierto aroma libertario, al afirmar que, para las mujeres, vivir libres de leyes y costumbres que no se imponían a los hombres y sí a ellas era simplemente una extensión lógica de la afirmación cierta de que la libertad y la igualdad eran buenas salvo si se demostraba lo contrario. El nuevo feminismo cambió de enfoque y amplió su alcance para cubrir otras causas específicas de la mujer (la protección de las lesbianas, por ejemplo); puso especial énfasis en la liberación sexual de la mujer y, sobre todo, luchó por identificar y descubrir ejemplos no reconocidos de formas psicológicas, implícitas e institucionalizadas de opresión masculina. Su impacto ha sido muy diverso, incluso en sociedades y culturas cuyas élites son sensibles a la modernización y a sus ideas.
En ciertas sociedades tradicionales, cualquier avance feminista ha sido siempre furiosamente contestado. Solo hay un aspecto en torno al cual se ha producido un cambio fundamental y muy extendido, y que en según qué lugares debe tanto al colonialismo, al comunismo o al cristianismo como al feminismo: la desaparición de la poligamia en todo el mundo. En estos momentos quedan muy pocos gobiernos que la apoyen oficialmente. En cambio, otras expresiones institucionales de actitudes culturales concretas con respecto a la emancipación femenina siguen llamando mucho la atención. Sería el caso de las costumbres islámicas a los ojos occidentales. Sin embargo, estamos otra vez ante un tema cuyo análisis plantea una dificultad enorme. Para el observador resulta fácil adoptar un juicio subjetivo y emocional sobre asuntos que no conviene abandonar a una reacción rápida y generalizada. Por otra parte, especificar es aquí casi tan peligroso como generalizar. De todos es sabido que el mundo islámico mantiene restricciones y prácticas que protegen en última instancia el control masculino, y que se han abortado muchos intentos de cambiar esta realidad. Pero no todas las sociedades islámicas imponen el velo a sus mujeres, y llevar chador en la República Islámica de Irán no es incompatible con el apoyo real de los académicos iraníes a la defensa de ciertos derechos de las mujeres. Que esos hechos se traduzcan en el establecimiento de un pacto sensato o en el de un equilibrio incómodo, diferirá de una sociedad musulmana a otra. No hay que olvidar que, hasta hace poco, en las sociedades europeas también había enormes contrastes respecto a lo que era considerado un comportamiento femenino adecuado y lo que no. No es fácil relacionar esas paradojas, tal como se han presentado a veces, con lo que se supone que son homogeneidades de fe.
PRINCIPADOS Y POTENCIAS
Mientras debatimos si la religión organizada y el concepto de una ley moral fija e invariable han perdido o no parte de su poder como reguladores sociales, lo que sí sabemos es que el Estado, el tercer gran agente histórico del orden social, ha aguantado su posición mucho mejor, al menos a primera vista. Nunca hasta ahora se había dado tanto por sentada su figura. Nunca hasta ahora había habido tantos estados (unidades políticas reconocidas y geográficamente definidas que reclaman su soberanía legislativa y un monopolio del uso de la fuerza dentro de sus fronteras). Nunca hasta ahora había habido tanta gente que ve en su gobierno la mejor forma de garantizar el bienestar, y no un enemigo inevitable. La política como una carrera para conseguir poder estatal ha sustituido aparentemente a la religión (a veces incluso eclipsando a la economía de mercado) como el foco de fe que puede mover montañas.
Una de las huellas institucionales más visibles que ha dejado Europa en la historia del mundo es la reorganización de la vida internacional básicamente en torno a estados soberanos (en su mayoría republicanos, al menos en el nombre, y casi siempre nacionales). Este proceso, iniciado en el siglo XVII, se empezaba a ver ya como un resultado global posible en el siglo XIX y había casi finalizado en el XX. Lo acompañó la difusión de estructuras similares del aparato estatal, unas veces adoptadas y otras, impuestas antes por los dirigentes imperiales. Se asumió que era algo concomitante con la modernización. Ahora, el Estado soberano se da por supuesto que no existía en muchos lugares hace apenas un siglo. Todo es en gran parte una consecuencia mecánica de una lenta demolición de los imperios. Que debían surgir estados nuevos para reemplazarlos es algo que casi nunca se cuestionó. Con la caída de la Unión Soviética casi medio siglo después de la disolución de otros imperios, la generalización mundial del lenguaje constitucional de la soberanía del pueblo, las instituciones representativas y la separación de poderes alcanzaron su punto álgido.
En consecuencia, hace ya tiempo que el engrandecimiento del Estado, si podemos llamarlo así, encuentra muy poca resistencia. Incluso en aquellos países donde siempre se ha desconfiado de los gobiernos o donde existen instituciones para controlarlos, se tiende a creer que ahora no se les puede ofrecer resistencia como se podía hace unos pocos años. Ante el abuso de poder, el mejor medio de control consiste en acostumbrarse y asumirlo; los electorados de los estados liberales, en tanto en cuanto pueden confiar en que los gobiernos no volverán a hacer uso de la fuerza, no se alarman demasiado. Sin embargo, la causa de la democracia liberal en el mundo no da muchos motivos de optimismo; en estos momentos hay más regímenes políticos autoritarios que en 1939 (aunque pocos en Europa desde los cambios ocurridos en la década de 1970 en Grecia, Portugal y España, y posteriormente en los países de Europa del Este). Esto demuestra hasta qué punto se adelgazan los cimientos de lo que se llegó a creer que sería la gran causa del futuro, pero que resultó ser únicamente la causa de unas cuantas sociedades avanzadas del siglo XIX. Cierto es que las formas de la política liberal han prosperado en cierto sentido, ya que ahora se habla más de democracia y de constitucionalismo, y el nacionalismo es más fuerte que nunca. Sin embargo, las libertades más importantes que se asociaban en el pasado con estas ideas no siempre existen, o están claramente en peligro, y, aunque ahora la mayoría de los estados se autoproclaman democráticos, la falta de conexiones entre nacionalismo y liberalismo, aparte de las históricas y circunstanciales, es más obvia que nunca.
Una posible razón es el hecho de que esas ideas se hayan exportado a contextos que les son hostiles. No tendría rigor histórico deplorar el resultado; como Burke señaló hace tiempo, los principios políticos siempre toman el color de las circunstancias. En la última mitad del siglo XX se han visto muchos casos en que las instituciones representativas y las formas democráticas no pueden funcionar bien en sociedades mal cimentadas en cuanto a hábitos coherentes con dichas formas e instituciones, o en aquellas en las que entran en juego poderosas influencias divisorias. En esos casos, la imposición de un estilo de gobierno autoritario ha sido con frecuencia la mejor forma de contrarrestar la fragmentación social en el momento en que desaparecía la disciplina impuesta por el poder colonial de turno. Lógicamente, en la mayoría de los países poscoloniales esto no ha significado una mayor libertad. Otra cosa sería saber si se ha obtenido o no una mayor felicidad.
El papel que desempeñaba el impulso de la modernización en la consolidación del Estado —algo que, fuera de Europa, ya habían imaginado hace tiempo líderes como Mehmet Alí o Mustafá Kemal—, era una pista sobre las nuevas fuentes a las que acudía para hacer acopio de autoridad moral. En lugar de confiar en la lealtad personal a una dinastía o a un beneplácito sobrenatural, el Estado recurría cada vez más al argumento democrático y utilitarista de que es capaz de satisfacer deseos colectivos; deseos que antes, aunque no siempre, solían ser de mejoras materiales, y que ahora suelen apuntar a una mayor igualdad.
Si hoy en día hay algún valor que legitime más que ningún otro la autoridad del Estado, ese es el nacionalismo, que sigue siendo la causa y la fuerza fragmentadora de gran parte de la política mundial y que, paradójicamente, en el pasado también fue el enemigo de muchos estados concretos. El nacionalismo ha logrado movilizar las lealtades como ninguna otra fuerza. Frente a él, las fuerzas que se mueven en el otro sentido, para integrar el mundo como un solo sistema político, han sido circunstanciales y materiales, más que ideas morales o mitologías de poder comparable. Por otra parte, el nacionalismo también fue la fuerza más potente en la política del siglo más revolucionario de la historia, enfrentándose durante la mayor parte del mismo a imperios multinacionales como sus principales oponentes. Ahora, sin embargo, casi siempre se enfrenta a nacionalismos rivales, y con ellos sigue expresándose en luchas violentas y destructivas.
Hay que reconocer que, en sus enfrentamientos con el nacionalismo, el Estado ha salido perdiendo muchas veces, incluso cuando todo parecía indicar que había concentrado un enorme poder en su aparato. Tanto la Unión Soviética como Yugoslavia, a pesar de estar tan bien cimentadas en las tradiciones de centralización comunista, acabaron desintegradas en unidades nacionales. En Quebec siguen hablando de separarse de Canadá. Y hay otros muchos ejemplos con un inquietante potencial violento. Sin embargo, el nacionalismo también ha reforzado enormemente el poder del gobierno y ha ampliado su alcance real, y en muchos países los políticos se esfuerzan por fomentar nuevos nacionalismos allá donde no los hay a fin de reforzar estructuras poco firmes surgidas de la descolonización.
Además, el nacionalismo ha seguido avalando la autoridad moral de los estados alegando que procuran el bien colectivo, como mínimo en forma de orden. Hasta cuando hay desacuerdo o controversia sobre los beneficios que debería aportar el Estado en casos concretos, las justificaciones modernas del gobierno se apoyan, al menos implícitamente, en su reivindicación de que son capaces de proporcionar esos beneficios y, por ende, de proteger los intereses nacionales. Lógicamente, la cuestión de si los estados han llegado alguna vez a proporcionar alguno de esos bienes siempre ha sido muy discutida. La ortodoxia marxista solía afirmar —y en algunos sitios sigue haciéndolo— que el Estado era una máquina para asegurar la dominación de una clase y que, como tal, desaparecería con el paso de la historia. Sin embargo, ni siquiera los regímenes marxistas han actuado siempre a partir de esa premisa. Por su parte, la idea de que el Estado pueda ser un bien privado de una dinastía o de una persona que atiende sus intereses privados, está ahora formalmente proscrita en todo el mundo, con independencia de la realidad de muchos lugares.
En la actualidad, algunos estados participan, de una forma que nunca habían hecho sus predecesores, en sistemas, conexiones y organizaciones complejas con fines que van mucho más allá de la simple alianza, y que requieren concesiones de soberanía. Algunos son agrupaciones para emprender ciertas actividades en común, otros ofrecen nuevas oportunidades a sus miembros y unos terceros limitan deliberadamente el poder del Estado, y todos difieren mucho en sus estructuras y en su influencia sobre el comportamiento internacional.
Las Naciones Unidas están formadas por estados soberanos, pero han organizado o autorizado acciones colectivas contra miembros concretos, algo que no hizo la Sociedad de Naciones ni ninguna otra asociación anterior. A escala más reducida, pero no menos importante, han surgido agrupaciones regionales que exigen la observancia de disciplinas comunes. Frente al carácter efímero de algunas, como las del Este de Europa, la Unión Europea —pese a que aún no se han cumplido muchas de las expectativas con las que nació— continúa avanzando poco a poco. El 1 de enero de 2002 se introdujo una nueva moneda común en doce de sus Estados miembros y entre sus 300 millones de habitantes. Sin embargo, no todo son organizaciones oficiales. Hay realidades supranacionales no organizadas u organizadas de forma muy rudimentaria que, de vez en cuando, parecen eclipsar la libertad de los estados individuales. El islam ha sido a veces acogido con miedo o con ilusión en ese papel; puede que la conciencia racial del panafricanismo, o de lo que se dio en llamar négritude, esté inhibiendo las acciones de algunas naciones. La extensión de este exuberante sotobosque de las relaciones internacionales vuelve necesariamente obsoleto el viejo concepto de que el tablero mundial se compone de piezas autónomas e independientes que se mueven con el único freno del interés individual. Paradójicamente, las primeras estructuras interestatales con cuerpo surgieron de un siglo en el que los estados derramaron más sangre que nunca en los conflictos que los enfrentaban.
También el derecho internacional aspira ahora a ejercer un mayor control real del comportamiento de los estados, pese a los ejemplos que sigue habiendo de su manifiesto incumplimiento. En parte es una cuestión de cambio lento y todavía esporádico del clima de opinión. Los regímenes incivilizados y bárbaros siguen comportándose de formas incivilizadas y bárbaras, pero la decencia también ha ganado alguna que otra victoria. El shock que produjo en 1945 la revelación de las realidades del régimen nazi en la Europa de la guerra, significó que ahora ya no se pueden emprender y llevar a cabo grandes perversidades sin encubrimientos, desmentidos o intentos de justificación verosímil. En julio de 1998, los representantes de 120 naciones —y Estados Unidos no estaba entre ellas— acordaron crear un tribunal internacional permanente para juzgar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Al año siguiente, una sentencia sin precedentes del más alto tribunal de justicia de Gran Bretaña estableció que un antiguo jefe de Estado era susceptible de extradición a otro país para responder a los cargos criminales formulados contra él. En 2001, el antiguo presidente de Serbia fue entregado por sus paisanos a un tribunal internacional y se sentó en el banquillo.
De todas formas, conviene no exagerar. Cientos, si no miles, de personas malvadas de todos los rincones del mundo siguen cometiendo brutalidades y crueldades por las que posiblemente nunca rendirán cuentas. La criminalidad internacional es un concepto que infringe la soberanía estatal, y es muy poco probable que ninguna presidencia de Estados Unidos acepte alguna vez la jurisdicción de un tribunal internacional sobre sus ciudadanos. Se trata del mismo país, por cierto, que en la década de 1990 adoptó explícitamente unos revolucionarios objetivos en política exterior con fines casi morales cuando procuró el derrocamiento de los gobiernos de Sadam Husein y de Slobodan Milošević, y que ha decidido organizar iniciativas contra el terrorismo que sin duda implican alguna que otra injerencia en la soberanía de otros países.
No obstante, en los últimos dos o tres siglos, los gobiernos han tenido cada vez más poder en sus países respectivos para hacer lo que se les pedía. Más recientemente, los apuros económicos de la década de 1930 y las dos grandes guerras mundiales exigieron una enorme movilización de recursos y sucesivas ampliaciones del poder gubernamental. A esas fuerzas se sumaron las demandas de que los gobiernos fomentaran indirectamente el bienestar de sus súbditos y garantizaran la prestación de servicios hasta entonces desconocidos o dejados en manos de los individuos o de unidades «naturales», como las familias y los pueblos. El estado del bienestar fue una realidad en Alemania y en Gran Bretaña antes de 1914. En los últimos cincuenta años, la proporción del PIB que se queda el Estado se ha disparado en casi todo el mundo. A ello hay que sumar la prisa por modernizarse. Pocos países fuera de Europa lo han conseguido sin ser dirigidos desde arriba, y hasta en Europa algunos países le deben la mayor parte de su modernización al gobierno. Los ejemplos más destacados del siglo XX fueron Rusia y China, dos grandes sociedades agrarias que buscaron y obtuvieron la modernización a través del poder estatal. Por último, la tecnología, en forma de mejores comunicaciones, armas más poderosas y sistemas de información más completos, ha beneficiado a quienes podían invertir más en ella: los gobiernos.
Hubo un tiempo, y no tan lejano, en el que ni la más grande de las monarquías europeas podía elaborar un censo o crear un mercado interno unificado. Ahora, el Estado tiene prácticamente el monopolio de los principales instrumentos de control físico. Hace cien años, la policía y las fuerzas armadas de los gobiernos que no habían sufrido guerras ni sublevaciones ya les daban una garantía de seguridad; la tecnología no ha hecho sino aumentar esa certeza. De todas formas, las nuevas armas y técnicas represoras son solo una pequeña parte del todo; también tienen una enorme importancia la intervención del Estado en la economía, mediante su poder como consumidor, inversor o planificador, y la mejora de los medios de comunicación de masas de una forma tal que hace que su acceso sea altamente centralizado. Hitler y Roosevelt utilizaron mucho la radio (aunque para fines muy distintos), y los intentos de regular la vida económica son tan viejos como el propio concepto de gobierno.
Sin embargo, en los últimos tiempos, los gobiernos de la mayoría de los países han tenido que lidiar de una forma más clara con una nueva integración de la economía mundial y, en consecuencia, con una reducción de su libertad para manejar sus propios asuntos económicos. Y no nos referimos a la actuación de entidades supranacionales como el Banco Mundial o el FMI, sino a los efectos de una tendencia visible desde hace tiempo y llamada en sus últimas manifestaciones «globalización». A veces institucionalizada mediante acuerdos internacionales o simplemente a través del crecimiento económico de las grandes compañías, pero impulsada por expectativas crecientes en todas partes, la globalización es un fenómeno que suele acabar con las esperanzas de los políticos que pretenden dirigir las sociedades supuestamente bajo su mando. La independencia económica y política puede verse muy afectada por los flujos financieros globales no regulados, e incluso por las operaciones de las grandes empresas, algunas de las cuales disponen de recursos mucho mayores que los de muchos estados pequeños. Resulta paradójico que las protestas más fuertes contra la restricción de la independencia del Estado a la que puede conducir la globalización procedan en ocasiones de aquellos que reclamarían una injerencia aún mayor en la soberanía en casos, por ejemplo, de violación de los derechos humanos.
La interacción de todas esas fuerzas puede verse en las páginas siguientes. Ciertamente, puede que estén llevando a cierta reducción del poder estatal, dejando las formas bastante intactas mientras el poder se acumula en otros lugares. Desde luego, eso es más probable que el hecho de que las fuerzas radicales consigan destruir el Estado. Esas otras fuerzas existen, y a veces parecen prosperar y consolidarse con nuevas causas; la ecología, el feminismo y un movimiento «por la paz» y antinuclear generalizado las han respaldado. Aun así, en cuarenta años de actividad, solo han tenido éxito cuando han podido influir y conformar la política de los estados y han conseguido cambios en la ley y la creación de nuevas instituciones. La idea de que se puede lograr una mejora general saltándose directamente una institución tan dominante sigue siendo tan poco realista como lo era en los tiempos de los movimientos anarquistas y utópicos del siglo XIX.