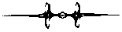
EL DRAGÓN DE NANFOODLE
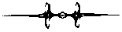
—¡Mantened la formación! —gritó Banak a sus fuerzas, cada vez más reducidas.
Por si no bastara con la fatiga infinita que aquejaba a los defensores, Banak se encontraba con que decenas de sus enanos estaban trabajando a las órdenes de Nanfoodle. Los enanos estaban ocupados en ensamblar la larga tubería que iba de los túneles situados debajo del Valle del Guardián hasta lo alto del precipicio. Privado de tantos efectivos, Banak tenía que contentarse con luchar a la defensiva y rechazar los continuos asaltos de los orcos, sin opción a contraatacar.
Aunque sus enanos estaban resistiendo bien las embestidas de los brutos, Banak no dejaba de observar con preocupación el cerro situado al noroeste, en cuya cima los gigantes estaban terminando de construir sus grandes catapultas. De vez en cuando, su mirada se veía atraída por unas nubecillas blancas que se adherían a lo alto del cerro. Sus montaraces le habían explicado que Nanfoodle había sumido en un gas hediondo la posición de los gigantes. Con todo, aquella pestilencia no había logrado que abandonaran la cima.
Los monstruosos enemigos se habían limitado a cubrirse los rostros con máscaras improvisadas con trapos y seguir trabajando metódicamente en la erección de las catapultas.
—El tiempo juega contra nosotros, Banak —repuso una voz que venía de su lado.
El comandante de los enanos volvió el rostro y se tropezó con Ivan Rebolludo.
—Resistiremos —prometió.
—No son los orcos quienes me inquietan —explicó el curtido Ivan—. Lo que me preocupa es que no haya funcionado el truco de nuestro pequeño amigo. Ya ves que los gigantes siguen donde estaban y que terminarán de construir las catapultas antes del próximo amanecer. Desde la posición que ocupan, nos van a masacrar sin remedio.
Banak se frotó los ojos fatigados sin responder.
—Haríamos mejor en retirarnos al valle cuanto antes —sugirió Ivan.
El comandante de los enanos negó con la cabeza.
—El pequeño Nanfoodle tiene un plan —explicó—. Cien de mis muchachos están trabajando en él.
—Por lo que yo sé, Nanfoodle tan sólo se está limitando a asegurar la línea defensiva —dijo Ivan.
Banak y él se dirigieron al borde del precipicio. Los enanos se habían desplegado a lo largo de toda la pared rocosa hasta el mismo Valle del Guardián. Ambos se acercaron, entonces, a Nanfoodle y Pikel, quienes, al lado del precipicio, estaban enfrascados en el estudio de numerosos dibujos y diagramas. De vez en cuando, Nanfoodle alzaba la mirada de los pergaminos y gritaba a los enanos que recubrieran bien de brea los engarces de la larga tubería.
—¿Te parece que esa pestilencia bastará para expulsar a los gigantes de su posición? —preguntó Banak al gnomo.
Nanfoodle levantó la mirada y se lo quedó mirando con asombro. Una palidez mortal asomó a su rostro.
—No te lo digo como un reproche, mi pequeño amigo —explicó Banak—. El hedor, por lo menos, está ralentizando su trabajo, lo que ya nos viene bien.
—¡Pero si no conviene que huelan esos gases! —gritó Nanfoodle.
A modo de confirmación de esas palabras, Pikel escupió al suelo.
Ivan miró a su hermano y meneó la cabeza con incredulidad.
—No nos interesa que el hedor llegue a la cima —explicó el gnomo—. Eso significa que el aire caliente… La brea para sellar los túneles por completo… Es preciso que aumente el nivel de concentración…
Mientras seguía tartamudeando de esa guisa, Nanfoodle echó mano a un pergamino atestado de números y fórmulas matemáticas que nada decían a Banak.
—¿Tú entiendes algo de todo esto? —preguntó Banak a Ivan.
—Que los gigantes no tendrían que verse afectados por esa peste horrorosa —respondió Ivan.
—Pero entonces nada les impediría terminar de construir sus catapultas de una maldita vez —indicó el comandante de los enanos.
—Cierto —convino el otro.
—Pero entonces… —repuso Banak, sin comprender nada.
El bragado militar miró a Nanfoodle con el rabillo del ojo y meneó la cabeza con incredulidad. En la pared del precipicio, decenas de enanos seguían extendiendo la cañería. Aquellos enanos seguramente habrían resultado bastante más útiles en el campo de batalla.
Banak soltó un bufido y se marchó a inspeccionar cómo se estaban desenvolviendo sus muchachos.
—Me temo que no entiende nada —indicó Nanfoodle a Ivan.
El enano de las barbas amarillas levantó su mano rugosa y trató de calmar un poco al gnomo.
—Es imposible que lo entienda —declaró.
—Los gases no tenían que llegar a la cima —insistió Nanfoodle.
—Claro, claro… —dijo Ivan.
—Boom… —murmuró Pikel.
—Tendremos que sellar mejor los subterráneos —indicó Nanfoodle.
—Claro, claro… —repitió Pikel.
—Por sí sola, la pestilencia nunca conseguirá desalojar a los gigantes de su posición. Dentro de los túneles sería otra cosa, pues la concentración es mucho mayor…
—Mi pequeño amigo… —terció Ivan, que tuvo que esforzarse para atraer la atención del gnomo—. Mi pequeño amigo, que sepas que construí la cajita que me encargaste —anunció.
Ivan le dio una palmadita en el hombro y se marchó a ayudar a Banak en la dirección de la batalla.
Mientras caminaba, Ivan dirigió la mirada al oeste, allí donde el sol se estaba poniendo. En lo alto del cerro, las siluetas de los gigantes afanados en la construcción de las catapultas se recortaban sobre el cielo rojizo.
Ivan era plenamente consciente de que sus problemas se iban a ver multiplicados antes del siguiente amanecer.
—Los planes de los enanos han fracasado sin remedio —anunció a Urlgen uno de sus lugartenientes.
Los dos se encontraban en el centro de uno de los dos ejércitos dirigidos por Urlgen. El que éste comandaba por derecho propio seguía enfrentándose a los enanos en la ladera, y el que había aportado su padre continuaba acampado y fuera de la vista de los enemigos.
Urlgen estaba mirando al oeste, a los gigantes que ocupaban lo alto del cerro. El tiempo corría sin remedio, pues Obould le había hecho saber que el asalto masivo desde el oeste se iniciaría al amanecer. Eso implicaba que Urlgen tendría que empujar a los enanos precipicio abajo, lo que no iba a resultar fácil sin el concurso de las catapultas.
—Las catapultas estarán dispuestas a tiempo —aseguró el lugarteniente.
Urlgen volvió el rostro hacia él.
—Esos gases de los enanos no han servido para detener a los gigantes —explicó el otro.
Urlgen asintió con la cabeza y volvió a mirar al oeste. Los gigantes insistían en que las catapultas estarían preparadas en el momento indicado. Se continuaba batallando, no de forma general, pues no era ésta la intención del orco, pero sí con la suficiente intensidad como para que los enanos no pudieran emprender una retirada masiva. Era preciso que los defensores se vieran obligados a seguir luchando unas horas más, hasta que su padre eliminara cualquier posibilidad de escape.
El líder orco soltó un gruñido sordo y se llevó los enormes puños a las caderas. Con el amanecer llegaría su triunfo incontestable.
Con todo, su mirada insistía en escudriñar la cima del cerro vecino. Sin las catapultas, todo sería mucho más difícil.
Nikwillig contempló el pequeño espejo que tenía en las manos. Luego dirigió la mirada hacia el cerro situado al oeste y a las cumbres más altas, emplazadas al este. El enano se concentró en una montaña aislada, próxima al precipicio. Allí era donde tenía que situarse para captar los rayos del sol de la mañana. Nikwillig era consciente de que si Banak se veía obligado a retirarse, se encontraría aislado en una trampa mortal.
—¿Qué me dices? —preguntó Tred de repente, sacándolo de sus meditaciones.
Nikwillig volvió el rostro hacia su compañero de la Ciudadela Felbarr.
—¿Qué me dices, pues? —repitió Tred, acercándose a su lado.
—Que alguien tendrá que hacerlo.
Tred puso las manos sobre sus caderas y contempló el continuo ir y venir de los enanos en el campamento. Justo acababa de llegar escoltando a dos guerreros heridos en el combate, y su intención era la de sumarse otra vez a la lucha lo antes posible.
—Me extrañó no verte en nuestras filas —indicó.
—Sabes muy bien que en el combate soy un estorbo antes que una ayuda —contestó Nikwillig—. Yo no tengo madera de soldado.
—¡Bah! Hasta la fecha te has desempeñado perfectamente.
—No es lo mío, Tred, y tú lo sabes.
—En tal caso, podrías haber ido a advertir al rey Emerus de cuanto está teniendo lugar en esta región —respondió Tred—. Eso sería lo mejor que podrías hacer. ¡Al fin y al cabo, si ahora nos vemos aquí es por culpa de tu maldita testarudez!
—Di mejor que seguimos aquí porque se lo debemos a Bruenor y Mithril Hall —replicó Nikwillig, al instante—. Convendrás conmigo en que el concurso de Tred les ha sido de gran ayuda.
—¡Y también el de Nikwillig!
—¡Tonterías! Aún no he matado a un solo orco. Y si no hubiese sido por vosotros, hace tiempo que esos brutos habrían acabado conmigo.
—Entonces, ¿te propones llevar a cabo esa misión? —preguntó Tred con incredulidad.
—Alguien tiene que hacerlo —repitió Nikwillig—. Y por lo que veo, si alguien está de más en la batalla, ése soy yo.
—¿Y qué me dices de Pikel? —preguntó Tred—. ¿O de ese gnomo condenado, Nanfoodle? Al fin y al cabo, ha sido él quien ha tenido la idea.
—Me temo que Pikel no puede subir a esa montaña con un solo brazo. Y Nanfoodle hace más falta en este lugar, como tú mismo sabes muy bien. Lo mismo vale para Pikel, por otra parte. Deja ya de rezongar, Tred. Soy el más indicado para llevar a cabo esta misión, y eso está claro.
Tred iba ya a contestar cuando Nikwillig clavó su mirada en él y lo observó con decisión.
—Además, quiero hacerlo —declaró—. Estamos en deuda con los Battlehammer, y quiero pagarles todo cuanto han hecho por nosotros.
—No te será fácil regresar…
—Si así sucede, significará que vosotros mismos estaréis en apuros —dijo Nikwillig. Echándose a reír de repente, el enano añadió—: Sois vosotros quienes vais a tener que enfrentaros a un aluvión de orcos pestilentes, así que no os preocupéis por mí.
Tred guardó silencio un momento y también se echó a reír. Luego puso la mano sobre el hombro de su compañero.
—No quiero pensar que ésta puede ser la última vez que nos veamos —apuntó.
—Yo tampoco quiero pensarlo —respondió Nikwillig, mirándolo fijamente a los ojos—. Pero ahora, por fin, tengo la ocasión de contribuir en algo a la causa común. No insistas, Tred; sabes muy bien que tengo razón —agregó antes de que Tred pudiera volver a oponerse.
Tred guardó silencio y miró largamente a su amigo.
—Ten mucho cuidado —dijo.
—¿Es que lo has olvidado? —repuso Nikwillig, guiñándole un ojo—. ¡A correr nadie me gana!
Un grito resonó en la ladera en aquel momento. Los orcos habían abierto una brecha en la línea defensiva de los enanos. Aunque la situación distaba de ser desesperada, era preciso rechazar a los brutos como fuera.
—¡Que Moradin me dé fuerzas! —aulló Tred mientras salía corriendo hacia el campo de batalla.
Nikwillig sonrió y volvió la mirada hacia el este, hacia las oscuras siluetas de aquellas montañas imponentes. Sin decir palabra, el valeroso enano metió el espejo en la bolsa y emprendió la que, según intuía, iba a ser la última marcha de su vida.
Algunas horas más tarde, cuando el nuevo día empezaba a apuntarse en el cielo, Banak se enteró de que una gran columna de orcos se estaba acercando por el suroeste. Se encaminaba hacia la posición defensiva que los enanos habían establecido en el límite occidental del Valle del Guardián. El aguerrido comandante convocó en seguida a sus lugartenientes y a Nanfoodle, Pikel y Shoudra Stargleam, cuyas mágicas dotes para el reconocimiento habían aportado la información sobre la llegada de aquel ejército de brutos.
—Un ejército verdaderamente enorme —detalló Shoudra—. Nuestros compañeros se van a ver en muy serios apuros.
La inquietante noticia hizo que los enanos se miraran los unos a los otros con desaliento.
—¿Te parece que haríamos mejor en retirarnos de una vez de la montaña? —preguntó Banak.
Shoudra no supo qué responder. Banak se volvió hacia Nanfoodle.
—Si los gigantes empiezan a bombardearnos con las catapultas, no nos quedará más remedio que recurrir a tu plan —anunció.
Nanfoodle se esforzó en aparentar una seguridad en sí mismo que distaba de sentir.
—Si es preciso, nos retiraremos —indicó Banak a sus camaradas—. Pero a la vez me gustaría darles un escarmiento a esos orcos repugnantes, un escarmiento que tardarán mucho tiempo en olvidar.
Thibbledorf Pwent soltó un gruñido de aprobación.
—Muy pronto volverán a atacarnos —intervino Ivan Rebolludo—. Se están preparando para un nuevo asalto.
—Porque saben que, a poco, los gigantes empezarán a bombardearnos —razonó Wulfgar.
—Pero si los gigantes no pudieran hacerlo… —apuntó Banak de forma misteriosa.
Sus ojos de nuevo se volvieron hacia Nanfoodle. De repente, todas las miradas convergieron en el gnomo diminuto.
—¡Sí, sí! —exclamó Pikel en apoyo del pequeño alquimista.
—¿Crees que funcionará? —preguntó Banak.
—No estaba previsto que esa pestilencia llegara hasta… —dijo Nanfoodle en un principio. Corrigiéndose al punto, el gnomo finalmente reconoció—: No lo sé. Yo creo que…
—¡Que tú crees! —tronó Banak—. Mi pequeño amigo, te recuerdo que aquí hay más de un millar de enanos. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Nos mantenemos en la posición o nos retiramos precipicio abajo?
Confuso, el minúsculo Nanfoodle no sabía qué contestar.
—¡Sí, sí! —exclamó Pikel.
—Seguro que funciona —intervino Ivan.
—Entonces, ¿es mejor que sigamos aquí? —inquirió Banak.
—Eso tienes que decidirlo tú —contestó Ivan—, aunque, o mucho me equivoco, o los gigantes van a lamentar que no saliéramos corriendo.
Ivan dio un paso al frente y palmeó el hombro de Nanfoodle.
—¡Sí, sí! —repitió Pikel.
—¡Los orcos vuelven al ataque! —avisó Rocaprieta, el sacerdote—. ¡Esta vez se están lanzando a un asalto en masa!
—¡Excelente noticia! ¡Ya estaba empezando a aburrirme! —dijo Thibbledorf Pwent, cuya cota de malla estaba cubierta de sangre a causa de los combates anteriores.
—Aún falta una hora para que amanezca —recordó Ivan.
—Esperemos que Nikwillig haya llegado sin contratiempo. No va a tener mucho tiempo —observó Catti-brie.
—Tenemos que resistir como sea —declaró Banak.
El comandante de los enanos se volvió hacia Banak y asintió con la cabeza en señal de que aprobaba el quimérico proyecto del gnomo. Todos eran conscientes de que Banak se la estaba jugando a una carta. Si los gigantes empezaban a bombardearlos mientras los orcos los atacaban, los enanos se verían en serios apuros para escapar precipicio abajo y retirarse al Valle del Guardián. Lo que era más, si Shoudra estaba en lo cierto, el descenso al Valle del Guardián podía comportar consecuencias funestas.
—Thibbledorf Pwent, tienes que rechazar el asalto de esos puercos —instó Banak.
Por toda respuesta, Pwent levantó un odre hinchado que tenía en la mano, saludó llevándose dos dedos a la frente y se marchó a combatir junto a sus exhaustos Revientabuches.
Todas las miradas volvieron a converger en Nanfoodle, quien dio la impresión de encogerse físicamente ante tal expectación. Era preciso que su plan funcionase con eficacia, pero los indicios no resultaban prometedores.
De la ladera llegaba el ruido de la batalla: los enanos de Pwent se estaban lanzando al contraataque.
Un instante después, del valle situado bajo sus pies llegó el ruido de una segunda batalla.
A todo esto, la primera de las catapultas entró en funcionamiento. Un pedrusco enorme se precipitó sobre la posición de los enanos, a pocos pasos del borde del precipicio.
—¿Todos tenéis vuestros pellejos? —preguntó Thibbledorf Pwent a los Revientabuches, que estaban acabando de reagruparse.
Como un solo enano, los valerosos guerreros alzaron los odres que llevaban consigo.
—¡Quien no consiga recurrir a su pellejo, que se las componga para seguir luchando como pueda!
Los Revientabuches saludaron sus palabras con vítores.
—¡Adelante, pues! ¡Empujadlos ladera abajo! —ordenó el fiero comandante—. ¡A por ellos!
Los enanos se lanzaron en una carga arrolladora contra las filas de los brutos. Sin atender en absoluto a su propia seguridad, Pwent lideró a sus huestes hasta el mismo inicio de la ladera, lo que provocó una gran confusión entre los orcos y sus aliados. Éste era precisamente el objetivo primordial del contraataque: sembrar el caos entre los enemigos, por mucho que a los Revientabuches, sedientos de sangre, les habría gustado más aniquilarlos sin contemplaciones.
El asalto de los orcos no tardó en ser rechazado por completo. Los brutos se estaban retirando en desbandada.
Thibbledorf Pwent ordenó a los suyos que mantuvieran la formación, que se abstuvieran de dar caza a los rezagados. El comandante alzó su odre a modo de saludo y recogió del suelo una azagaya medio rota que pensaba emplear más tarde contra aquellos brutos repugnantes.
Como una ola gigante, los orcos se fueron reagrupando en preparación del próximo asalto. En lo alto del cerro vecino, las enormes catapultas de los gigantes estaban lanzando unos pedruscos colosales, cuya trayectoria era visible en la primera claridad de la mañana. La puntería de aquellos lanzamientos todavía no había sido bien afinada, de modo que los proyectiles hasta el momento habían producido pocos daños. Con todo, los enanos no se hacían ilusiones al respecto.
—¡Tenemos que resistir en el este! —gritó Tred.
Wulfgar, que se encontraba en aquella posición, se lo quedó mirando con la expresión sombría; de algún modo le venía a recordar lo que todos sabían: que Nikwillig no lo tendría fácil para regresar a las líneas.
Banak estaba paseándose nerviosamente junto al borde del acantilado. Una y otra vez, su mirada iba del terreno situado al suroeste a la batalla terrible que estaba teniendo lugar en la ladera septentrional.
«Estamos acabados», se decía.
Los enemigos se estaban saliendo con la suya. Mientras los orcos los envolvían por el norte y el oeste, los gigantes machacaban con las catapultas la retaguardia de sus fuerzas.
Un pedrusco se estrelló a pocos pasos de él y rebotó peligrosamente. Al pasar silbando a su lado, el proyectil estuvo en un tris de precipitarlo por el abismo.
Sin pestañear, el encallecido enano siguió paseándose en círculo, con la atención puesta en el cielo del amanecer.
—Vamos de una vez, Nikwillig de Felbarr —murmuró entre dientes.
En ese preciso instante, un destello brilló en la montaña. El espejo de Nikwillig empezaba a reflejar los primeros rayos del sol.
Varios compañeros repararon en el fenómeno y empezaron a señalar al este con júbilo. Arco en ristre, Cattibrie llegó corriendo junto a Banak. Nanfoodle, Shoudra y Pikel, al punto, vinieron de la dirección opuesta.
—¡Dirígelo bien! ¡Dirígelo bien! —masculló Shoudra en voz baja, con la vista fija en aquel distante reflejo.
Apretando los puños por la tensión, Nanfoodle contenía el aliento.
—¡Allí está! —indicó Catti-brie, señalando el cerro.
El reflejo del espejo de Nikwillig acababa de enlazar con un segundo espejo, que entonces brillaba de forma cegadora. Cattibrie echó mano de su arco.
Banak contuvo el aliento, lo mismo que todos los demás.
Más abajo, los orcos iniciaban un asalto que se adivinaba masivo; el asalto final, según parecía. Por su parte, los enanos empezaban a retirarse ante aquella marea incontenible, y varios expresaron a gritos la necesidad de replegarse al Valle del Guardián.
—¿Qué hacemos, entonces? —preguntó Catti-brie, mirando a Nanfoodle.
Todas las miradas se volvieron hacia el gnomo. Visiblemente nervioso, Nanfoodle no sabía qué responder. Su ansiosa mirada se posó en ese momento en Pikel, que estaba sentado junto a la larga tubería. Nanfoodle encontró renovada energía en la absoluta confianza que exhibía el enano de las barbas verdes. El gnomo respiró con fuerza e hizo una señal a Pikel con la cabeza.
—¡Sí, sí! —exclamó Pikel Rebolludo.
El druida hizo un pase mágico sobre la piedra que unía dos segmentos de cañería. A continuación, apretó con las manos la piedra, repentinamente maleable, hasta compactarla y obstruir el flujo de la tubería.
Nanfoodle tragó saliva.
—¡Tienes que dar en el blanco! —ordenó.
Cattibrie apuntó Taulmaril al espejo que relucía en la montaña, el mismo que Ivan había dispuesto en un lado de la caja situada en la ladera.
A su alrededor seguían lloviendo pedruscos proyectados por las catapultas de los gigantes. Un enano lanzó un grito de terror cuando una de las piedras se estrelló a pocos pasos de la línea defensiva.
Cattibrie iba ya a disparar cuando el espejo sostenido en la lejanía por Nikwillig tembló levemente, de modo que el rayo de luz que proyectaba se apartó del espejo encajado en la ladera del cerro, que de pronto se oscureció.
Cattibrie contuvo el aliento sin mover un músculo, con el arco presto para el disparo.
—¡Los orcos han abierto una brecha! —chilló un enano más abajo.
—¡Dispara de una vez! —imploró Banak a Catti-brie.
La mujer hizo caso omiso y se mantuvo inmóvil por completo; tenía su confianza puesta en Nikwillig. El rayo de luz proyectado por el espejo del enano titubeó sobre la oscura ladera del cerro; trataba de dar con el objetivo.
—Vamos —musitó Shoudra—. Vamos de una vez.
Banak se apartó de ellos.
—¡Reagrupaos! —gritó cuando las catapultas estaban ya sembrando el caos en la línea defensiva—. ¡Mantened la formación!
Perfectamente inmóvil, Cattibrie tenía la mirada fija en el titubeante hilo de luz, que, de pronto, arrancó un destello en la ladera del cerro.
Taulmaril se disparó en el acto. La flecha de estela plateada salió volando hacia su objetivo. Rápida como una centella, Cattibrie disparó una segunda saeta, y una tercera.
No era necesario, pues su primer disparo dio en el blanco e hizo trizas el cristal del espejo. La flecha fue a clavarse en la madera posterior de la caja, que a su vez impactó sobre el gran frasco de mágico aceite explosivo.
Durante un segundo, nada sucedió, pero de pronto… ¡Boom!
El oeste entero estalló como si el mismo sol se hubiera precipitado sobre aquel cerro. Unas colosales lenguas de fuego invadieron la montaña y se cernieron sobre los atónitos gigantes y sus catapultas. El inmenso fuego anaranjado de Nanfoodle se elevó trescientos metros en el aire; toneladas de polvo y piedras salieron despedidas.
El fuego tan sólo duró un instante, pues los gases explotaron al momento. El estallido lo estremeció todo y obligó a agachar la cabeza a quienes lo contemplaron. Una formidable onda expansiva se cernió sobre el campo de batalla y arrojó al suelo a Cattibrie y a Shoudra, a Nanfoodle, al entusiástico Pikel y al anonadado Banak, y a los mismos guerreros enanos y orcos enzarzados en el combate.
Pasada la onda expansiva, el aire se llenó de toneladas enteras de piedras grandes y pequeñas, que se precipitaron sobre la ladera en la que se había estado combatiendo un momento atrás. Más próximos al cerro pulverizado, los orcos fueron los que se llevaron la peor parte de aquella lluvia mortal. Cientos de ellos se vieron irremediablemente aplastados por la cortina de cascotes.
Al oeste, el cerro se había convertido en un informe amasijo de rocas. Los escasos gigantes que seguían vivos gesticulaban de rabia en torno a las catapultas, envueltas en llamas.
Nanfoodle se levantó del suelo y contempló el espectáculo con la mirada estrábica.
—¿Te acuerdas de aquella bola de fuego que una vez me describiste? —preguntó a Shoudra, aún atónita.
—El fuego de Elminster, sí —contestó ella—. La mayor bola de fuego jamás vista.
—Hasta la fecha —apuntó Nanfoodle, chasqueando los dedos.
—¡Sí, sí! —aprobó Pikel Rebolludo.