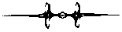
UN GNOMO DE ARMAS TOMAR
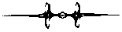
Regis suspiró con resignación y dejó caer el pergamino que el montaraz acababa de entregarle. Sus ojos lo contemplaron mientras planeó un segundo, hasta aterrizar sobre un lado de su escritorio, donde se sostuvo en precario equilibrio. «Una buena metáfora de lo que está sucediendo», se dijo el halfling, pues el documento informaba de que una partida de trolls se dirigía al sur a emboscar a Galen Firth y los enanos enviados por Regis en auxilio de Nesme. Su primer impulso fue el de reunir un ejército y correr a ayudar a aquellos cincuenta enanos.
Pero ¿cómo iba a hacerlo? Tenía a mil enanos ocupados en luchar a las órdenes de Banak en lo alto de la montaña. Un ejército todavía mayor se encontraba en el extremo occidental del Valle del Guardián, en apoyo del flanco de Banak y protegiendo el camino que llevaba a la puerta occidental de Mithril Hall. Los relativamente escasos enanos que quedaban en el interior bastante ocupados estaban en patrullar los túneles, aprovisionar a los defensores de la montaña, traer a los heridos, reemplazar las bajas sufridas por Banak y trabajar sin descanso en las fraguas para fabricar lo pedido por Nanfoodle.
Regis hizo una mueca de desagrado al pensar en la situación en las fraguas. Por un segundo estuvo tentado de ordenar el fin de aquella operación tan quimérica como descabellada. Si liberaba a los enanos de trabajar en las fraguas, por lo menos podría enviarlos en socorro de sus hermanos situados al sur.
El halfling soltó un nuevo suspiro y escondió la cabeza entre las manos. Al oír que alguien llamaba a la puerta, alzó la mirada de golpe y dio su permiso para entrar.
En la sala apareció un enano vestido con armadura de combate y con un enorme vendaje en la cabeza.
—Banak informa de que se han empezado los combates en los túneles situados bajo el cerro de los gigantes —anunció.
—Veo que estás herido… —indicó Regis.
—¡Bah! Un simple rasguño —contestó el otro—. Me soltaron un arañazo mientras bajaba a por una nueva provisión de azagayas con las que defendernos.
—¿Cómo se están desarrollando esos combates en los túneles? —preguntó el halfling.
El valeroso enano parecía estar herido de bastante mayor gravedad de lo que sus palabras daban a entender. Un lado de su vendaje aparecía por completo empapado en sangre, mientras que su coraza estaba plagada de abolladuras.
—¿Alguna vez has tenido que desalojar a un enemigo de un túnel? —inquirió—. ¿Un enemigo agazapado en la oscuridad y presto a defender su posición?
Por falta de palabras, Regis se limitó a negar con la cabeza. Sin añadir más, el enano se retiró con la expresión sombría.
Regis estaba empeñado en no exhibir la menor muestra de desánimo ante los enanos. Pero la situación empezaba a ser en verdad desesperante. Los enanos seguían combatiendo y muriendo, y era a él a quien correspondía ordenar que continuaran en el campo de batalla. Como regente provisional que era, Regis tenía presente que Banak y sus muchachos siempre contaban con la opción de retirarse al interior de Mithril Hall. ¡A ver quién los desalojaba entonces! Empezaba a intuir que los orcos preferían combatir a cielo abierto, y acaso lo mejor fuera ordenar la retirada de las tropas.
Sin embargo, una retirada vendría a suponer la entrega de la región entera al ejército invasor, el rechazo del propio Mithril Hall a asumir la defensa de las buenas gentes que habitaban las tierras salvajes situadas a la sombra de las estribaciones orientales de la Columna del Mundo.
La responsabilidad era enorme, y todo resultaba muy confuso.
—Yo no tengo madera de regente —murmuró Regis para sí—. Fui un estúpido al aceptar este cargo.
Regis se consoló un poco al pensar en el comentario sarcástico que Bruenor, sin duda, le habría ofrecido en aquel momento. El barbado enano habría acompañado el comentario con una buena colleja en la nuca.
—¡Ah, Bruenor! —susurró Regis—, ¿por qué no despiertas de una vez y te haces cargo de todos estos problemas?
El halfling cerró los ojos y pensó en su amigo postrado e inconsciente en el lecho. Todas las noches, Regis acudía a su lado y dormía en una silla junto a la cama del rey de los enanos. De Drizzt no había ni rastro, mientras que Cattibrie y Wulfgar seguían combatiendo en las filas de Banak. Sin embargo, Regis se había jurado que Bruenor no moriría sin que por lo menos uno de sus queridos compañeros estuviera presente en el momento final.
El halfling temía a la vez que rezaba por la llegada de ese momento. Regis no entendía que Bruenor aún siguiera con vida, pues hacía mucho tiempo que los sacerdotes tenían su muerte por inminente.
«El enano se muestra testarudo hasta en el momento de morir», pensó Regis, mientras se levantaba del asiento con la intención de visitar a su compañero. Seguramente le iría bien la compañía de Bruenor, el mejor amigo que nunca había tenido. Era precisamente esa amistad la que lo había llevado a aceptar el cargo de regente de Mithril Hall. Bruenor siempre había sido un modelo de inspiración para él, un enano que nunca se daba por vencido por mucho que los demás salieran huyendo, que no tenía empacho en reír a carcajadas mientras otros estaban agazapados de miedo.
Regis se dijo que su necesidad de visitar a Bruenor en aquel preciso momento acaso venía a suponer la intuición de que su fin estaba muy próximo.
—¡Oh, no! —musitó el halfling, echando a correr por el pasillo.
Al irrumpir en la habitación, el halfling se encontró con que su amigo seguía inconsciente en la cama. A su lado, un enano cabizbajo estaba desgranando una plegaria a Moradin.
Por un momento, Regis pensó que el sacerdote estaba ayudando a Bruenor en su tránsito al más allá, que había llegado demasiado tarde para ser testigo de su último suspiro.
Sin embargo, de inmediato se dio cuenta de que el sacerdote Cordio Carabollo no estaba despidiéndose de su rey, sino tratando de curarlo con sus rezos.
Su repentina entrada hizo que Cordio volviera el rostro hacia él y se lo quedase mirando con sorpresa. La expresión de su rostro indicó al halfling que el estado del herido seguía siendo el de siempre.
—¿Qué te trae por aquí? —preguntó Regis.
—Todos los días vengo a rezar por la muerte de Bruenor —respondió Cordio con ambigüedad—. Esto es, por que Moradin lo acoja en su seno sin que sufra demasiado —se corrigió al instante.
—Pero hace poco me dijiste que Moradin ya lo había acogido en su seno… —objetó el halfling.
—En espíritu sí… —contestó Cordio con voz insegura—, pero es deseable que su cuerpo físico sufra lo menos posible en el tránsito a la casa de Moradin.
Regis se dijo que allí había gato encerrado. Había dejado bien claro que no quería que los sacerdotes siguieran ocupándose de él.
—¿Se puede saber qué es lo que pasa aquí, Cordio? —inquirió el halfling.
Para su sorpresa, un segundo enano entró de repente en la habitación.
—¡El regente viene hacia aquí…! —anunció la enana Stumpet Lagarra, hasta que advirtió con asombro que Regis ya se encontraba en la estancia.
La enana abrió los ojos desmesuradamente y dio un paso atrás, musitando una imprecación dirigida a sí misma.
—Pues sí, Cordio —dijo Regis—. El regente acaba de llegar, así que deja ya de intentar curar a Bruenor con tus oraciones.
Sin alterarse, el enano respondió:
—Reconozco que la cosa va por ahí.
—Entiendo que todos los días vienes a verlo y haces lo que puedes con tus plegarias para que siga con vida —acusó Regis—. ¿Por qué no lo dejas morir de una vez?
—Su cuerpo sigue aquí, pero su espíritu lo abandonó mucho tiempo atrás —repuso Cordio.
—¡En tal caso, déjalo morir!
—¡No puedo hacer eso!
—¿Es que Bruenor no tiene derecho a morir con un mínimo de dignidad? —soltó el halfling.
—Tienes razón al preguntarlo —convino Cordio—, pero está claro que no puedo permitir que el cuerpo del rey Bruenor se marche para siempre en este momento.
—Todavía no —secundó Stumpet.
—Pero si vosotros mismos me habéis dicho que nada puede devolverlo a la vida; que cuando el alma y el cuerpo se encuentran tan distantes el uno del otro, de nada sirven las oraciones —adujo el halfling—. Vosotros mismos me llevasteis a ordenar que dejáramos a Bruenor en paz. ¿Y ahora vais a discutir mis órdenes?
—El rey Bruenor no podrá reunirse con sus ancestros hasta que los combates hayan terminado —explicó Cordio—, y el motivo no tiene que ver directamente con el propio Bruenor.
—Aquí no estamos hablando de un enano más, sino del señor de Mithril Hall —intervino Stumpet—. Es preciso recordar que nuestros compañeros en este momento se están batiendo por el rey Bruenor Battlehammer. Si a Banak Buenaforja le llega la noticia de la muerte de Bruenor, veremos cuánto tiempo seguirían sus muchachos resistiendo el asalto de los orcos.
—No lo hacemos por Bruenor —insistió Cordio—. Lo hacemos por quienes luchan en nombre de Bruenor. Tienes que comprenderlo. Mithril Hall necesita contar con un monarca.
Regis trató de responder, en vano. Sus ojos se posaron en el espectro de Bruenor, su amigo, el rey, inmóvil y pálido en el lecho, con las manos unidas sobre su pecho antaño fuerte.
—Ni la menor dignidad… —murmuró el halfling, a quien sus propias palabras al momento le sonaron vacías.
Bruenor había luchado durante toda su vida en pro del honor, el deber y, por encima de todo, la lealtad; la lealtad a sus compañeros y a su clan. Si al seguir con vida podía ayudar a los miembros de su clan, Bruenor, sin duda, estamparía un puñetazo en el rostro de quien intentase llevárselo al otro barrio.
A Regis le dolía contemplar el cuerpo exánime de su amigo. Y no le gustaba que aquellos clérigos estuvieran desatendiendo los expresos deseos de Wulfgar y Cattibrie, los hijos adoptivos del monarca.
Pero el halfling no encontraba el medio de oponerse a los razonamientos de Cordio y Stumpet. Regis miró a los dos enanos con detenimiento y, sin añadir palabra, sin oponerse a fondo o conceder su beneplácito, salió de la habitación. Sobre sus hombros recaía una nueva carga.
Los dos pesados tubos de hierro se estrellaron con estrépito contra el suelo de piedra. Nanfoodle los recogió en seguida y, jadeando a más no poder, se llevó las dos piezas de las fraguas y las dejó en el suelo la una al lado de la otra.
Pikel Rebolludo contempló el resultado con curiosidad. Su mirada, entonces, se posó en el montón de barro que había ante sus piernas cruzadas. El encantamiento no tardaría en disiparse; el fango muy pronto recobraría su anterior solidez. El enano de las barbas verdes echó mano de un poco de lodo, se acercó a las dos piezas unidas y las examinó con atención. Una sonrisa de aprobación apareció en su rostro al poner una de ellas en vertical y advertir que los herreros habían dispuesto una pestaña en los extremos de cada tubo. Pikel hizo un gesto con la mano, y Nanfoodle se acercó cargando con el segundo tubo, que entregó al enano.
Pikel ensambló los dos tubos con destreza. Después de que Nanfoodle envolvió con un trapo la unión entre ambas piezas, Pikel embadurnó la tela de fango. Nanfoodle, finalmente, dejó los dos tubos unidos en el suelo.
La piedra fundida por Pikel empezó a endurecerse con rapidez, cimentando el enganche de las dos piezas.
—¡Hummm! —repuso Pikel, señalando la unión de ambos tubos y haciendo una mueca de desagrado.
—Sí, ya sé que todavía no está a punto —dijo el gnomo—, pero eso lo arreglo yo ahora mismo.
Nanfoodle cogió un cubo lleno de alquitrán y, valiéndose de un gran cepillo, impregnó la junta con el alquitrán.
—Ya lo ves —dictaminó cuando se dio por satisfecho.
—¡Ji, ji, ji! —rió el enano de las barbas verdes.
Nanfoodle se alegraba de que Pikel se mostrara tan animoso. Desde que había perdido un brazo, el enano se había comportado de un modo más bien callado y sombrío, sobre todo porque su condición de manco le impedía participar plenamente en la defensa de Mithril Hall.
Pero las cosas habían cambiado desde que Nanfoodle lo había reclutado como asistente. El humor del enano era otro, como lo demostraban sus risitas constantes.
—Los nuestros siguen batiéndose allí arriba —observó el gnomo.
—¡Oooh! —apuntó Pikel, quien se levantó e hizo amago de dirigirse inmediatamente al campo de batalla.
—Por eso mismo, los túneles que hay debajo de la posición de los gigantes tienen una importancia decisiva —explicó Nanfoodle, agarrando al enano por el brazo—. Si hay suerte, la batalla terminará antes incluso de que tengamos tiempo de intervenir. En todo caso, no podemos contar con que nuestros compañeros resistan mucho tiempo en los túneles. Banak necesita sus efectivos lo antes posible.
—¡Oooh!
—Pero tú y yo podemos resolver la cuestión, Pikel —dijo Nanfoodle—. Siempre que nos demos prisa, claro está.
El gnomo miró de forma significativa los tubos de metal.
—¡Ajá! —convino Pikel.
El enano, al momento, se dispuso a trabajar otra vez y echó mano del cubo con el lodo mágico, que se estaba solidificando con rapidez.
Nanfoodle respiró con fuerza. Era crucial que se dieran prisa. El gnomo pensó con detenimiento lo que convenía hacer en aquel instante, y efectuó una estimación del número de enanos que iba a necesitar. Tampoco era conveniente que reclutara a un número excesivo de trabajadores. Por lo demás, Nanfoodle se dijo que sería fácil de convencer, pues la ardua labor de desalojar al enemigo de los túneles a esas alturas estaba siendo coronada por el éxito.
Nanfoodle se estremeció al pensar en la lucha que estaba teniendo lugar en los corredores.
—¡Malditos arqueros! —exclamó Tred McKnuckles.
Sin perder un segundo, Tred se parapetó tras una roca situada a un lado del túnel. Tras avanzar con relativa facilidad en primera instancia, los enanos se estaban encontrando con una resistencia cada vez más férrea a medida que se adentraban en los corredores. El grupo de Tred, en el que se encontraban Ivan Rebolludo y Nikwillig, su viejo compañero de Felbarr, se habían topado con una posición fortificada en uno de lo largos túneles.
A poca distancia de donde se encontraban, los orcos se habían hecho fuertes tras una barricada de piedras. Parapetados en puntos estratégicos, los brutos se defendían encarnizadamente con sus arcos y sus azagayas.
—Torgar está avanzando por la izquierda —informó Ivan, que asimismo se había escondido tras una roca—. Muy pronto entrará en las cámaras principales, donde va a necesitar de toda nuestra ayuda.
—¡Bah! —soltó Tred.
Sin pensárselo más, el enano salió de su escondrijo, dispuesto a pasar a la ofensiva, pero su avance se vio frenado en seco por tres flechas que se clavaron en su cuerpo.
—¡Si serás necio! —exclamó Ivan.
—Esos puercos me han dado —admitió Tred, cuyas manos se cerraron sobre una de las flechas aún temblorosas.
—¡Ahora mismo te sacamos de aquí! —juró Ivan.
Tred levantó la mano y negó enfáticamente con la cabeza.
—¡Lo primero es aniquilar a esos perros! —gritó el enano de Felbarr.
—¡Por todos los demonios del infierno! —imprecó el rabioso Ivan.
Ivan cogió uno de los dardos que llevaba cruzados sobre el pecho en bandolera. Eran aquéllos unos dardos muy particulares, elaborados por el propio Ivan y su amigo Cadderly, dotados de una pequeña recámara con unas gotas de aceite encantado destinado a explotar cuando la saeta hiciera impacto. Ivan insertó el dardo en su pequeña ballesta, otro prodigio de diseño creado por Cadderly y él mismo, se tumbó de bruces, apuntó con cuidado y disparó la saeta.
—¡Acabemos con esos puercos de una vez por todas! —exclamó Ivan.
El enano insertó otro dardo en la ballesta y disparó. Una nueva explosión resonó en el interior del túnel.
El dardo salió proyectado hacia los orcos, se estrelló contra una de las rocas de la barricada y explotó en el acto. Varias piedras saltaron por los aires.
El corredor entero empezó a estremecerse.
—Pero ¿qué has hecho? —inquirió Tred, atónito.
—¡Que me aspen si lo sé! —respondió Ivan, igualmente anonadado.
Sin pensárselo dos veces, Ivan tomó una nueva saeta y se dispuso a disparar. Sin embargo, en ese momento advirtió que las reverberaciones tenían origen a sus espaldas.
—¡Entonces, no he sido yo! —exclamó el enano, mirando hacia atrás con alarma.
—¡Bah! ¡Se trata de un simple desprendimiento! ¡A por ellos! —exhortó Tred—. ¡Tenemos que desalojarlos como sea!
Sin embargo, no se trataba de ningún desprendimiento, como los dos enanos y sus compañeros comprendieron un momento después, cuando aquel rumor sordo se fue acercando y por el túnel de pronto aparecieron numerosos guerreros lanzados a un asalto furioso.
—¡Aquí no hay desprendimiento que valga! —aulló uno de los enanos.
—¡Son los Revientabuches, que vienen a por todas! —exclamó un segundo enano.
—¿Pwent…? —preguntó Ivan a Tred.
Intuyendo lo que se avecinaba, ambos se apretaron contra las paredes del corredor.
Entre aullidos salvajes, los Revientabuches llegaban a la carrera, atronando el angosto túnel con sus pesadas botas de combate. La columna pasó de largo, con Thibbledorf Pwent al frente. Fuera de sí, el valeroso comandante de los enanos avanzaba protegiéndose con un escudo enorme, contra el que las flechas de los orcos se estrellaban incesantemente. Con todo, una de las saetas llegó silbando y fue a clavarse en su hombro. Sin amilanarse, el enano aulló de rabia y se lanzó con decisión aún mayor al asalto.
Los orcos los estaban recibiendo con una lluvia de lanzazos y flechas, si bien los temerarios Revientabuches siguieron avanzando hacia ellos, presos de una rabia ciega. Varios de los enanos fueron alcanzados por los proyectiles de los brutos, pero ni siquiera al verse heridos abandonaron su carga formidable.
Pwent llegó de pronto a la barricada de los orcos y apretó su cuerpo contra las piedras. Otros enanos hicieron lo mismo, y se formó una rampa de cuerpos que permitía a sus compañeros ascender a toda velocidad por aquella defensa.
La barricada no tardó en ser tomada al asalto. Los goblinoides se defendían como podían, recurriendo a sus arcos o echando mano de sus espadas, pero nada detenía a los valerosos Revientabuches, que se lanzaban cuerpo a cuerpo contra los enemigos y los atravesaban, en un abrazo mortal, con los pinchos que sobresalían de sus armaduras.
Cuando Ivan y el maltrecho Tred llegaron a la barricada, ni uno solo de los orcos seguía en pie. Todos habían muerto a manos de sus camaradas.
—Harás bien en arrancarte esas flechas cuanto antes —indicó el sudoroso Thibbledorf Pwent, sin prestar atención al hecho de que él mismo tenía dos saetas clavadas en el hombro.
—Tú también tendrías que… —fue a replicar Ivan.
Sin embargo, en ese momento, un grito que resonó más adelante señaló la posición de una nueva barricada de los orcos.
—¡A por ellos, muchachos! —exclamó Pwent—. ¡Que no quede ni uno!
Secundado por sus compañeros, el comandante de los enanos se lanzó de nuevo al asalto.
—Espero que no nos adelantemos demasiado a Torgar —indicó Ivan.
Tred meneó la cabeza con decisión y echó a caminar con la ayuda de su compañero.
A cierta distancia del lugar en el que se estaban desarrollando esos combates, en la cámara llena de gases sulfurosos situada bajo el límite septentrional del Valle del Guardián, Nanfoodle, Pikel y varios enanos más estaban avanzando con los rostros cubiertos por unas máscaras improvisadas con telas.
Pikel se acuclilló ante un pozo que había sido excavado junto al estanque interior de aguas amarillentas. Agitando su brazo y medio en el aire, el enano empezó a musitar un conjuro. A su lado, un corpulento compañero sostenía verticalmente un largo tubo de metal, cuyo extremo inferior terminaba en punta. Concluido el conjuro, Pikel dio un paso atrás y asintió con la cabeza. El enano, entonces, hundió la punta del largo tubo en la piedra repentinamente maleable y apretó hasta clavar la mitad del tubo en el suelo.
—Acabo de dar en la piedra —explicó cuando de pronto se detuvo.
Pikel asintió, sonriente, y fijó la mirada en Nanfoodle, que emitió un suspiro de alivio. El gnomo se dijo que entonces había llegado el momento de la verdad. Con la ayuda de Pikel, había excavado un agujero de unos tres metros en la piedra, para que el extremo inferior del tubo descansara a menos de metro y medio de distancia de la bolsa subterránea de gases. Era crucial que no se hubiera equivocado en sus cálculos.
Esperaron en silencio hasta que el lodo encantado volvió a convertirse en piedra. A una señal del gnomo, dos enanos armados con unos mazos enormes se situaron junto al tubo y empezaron a martillear el extremo superior con energía.
Nanfoodle contuvo el aliento. El gnomo sabía que el menor chispazo podía resultar fatal, circunstancia que había preferido esconder a sus compañeros.
Nanfoodle, por fin, respiró cuando uno de los dos enanos anunció:
—Hemos llegado al fondo.
A una nueva señal del gnomo, su compañero sacó un cuchillo y cortó la amarra que evitaba que el extremo inferior del tubo terminara de hundirse. Al hacerlo, el tubo empezó a deslizarse en el agujero con rapidez. Los enanos escupieron con asco y empezaron a agitar las manos cuando un olor bastante más intenso ascendió de pronto a la superficie.
Pikel soltó una risita de contento y se apresuró a fijar el tubo en su sitio con una nueva provisión de lodo mágico, que al instante empezó a petrificarse.
—En la vida he visto nada igual —indicó un enano.
—Este gnomo es de armas tomar —observó otro.
Bajo su máscara de tela, Nanfoodle sonrió para sí. Los enanos se estaban portando como unos jabatos. Sin ninguna seguridad por su parte, fiándose de la palabra del gnomo, los enanos habían tendido una larga tubería metálica a lo largo de los túneles que, tras atravesar tres metros de dura piedra, finalmente ascendía a la superficie del Valle del Guardián. Otros enanos se habían encargado de llevarla hasta la base del precipicio, quince metros más al norte y treinta más al este. Varios compañeros más estaban en aquel momento levantando la tubería por la alta pared de roca; unían segmento con segmento para que Pikel, más tarde, los sellara con su mágico fango.
Ayudado por sus camaradas, Pikel terminó de conectar casi todos los tubos subterráneos. Una hora más tarde, el grupo entero se encontraba en la superficie, dirigiéndose a la base del precipicio por el Valle del Guardián. A esas alturas, Pikel era todo un experto en el sellado de los tubos, incluso cuando éstos se unían en «L» al doblar un recodo.
Al frente de un segundo grupo, Nanfoodle estaba ocupado en repasar minuciosamente el trabajo y terminaba de sellar aquellos engarces que todavía resultaban dudosos. El gnomo sabía que no podían permitirse la más mínima filtración.
De vez en cuando, el gnomo volvía a la cámara subterránea para asegurarse de que el vital primer tubo seguía en su sitio como estaba previsto. Más que nada, lo hacía para convencerse de que su plan no era una locura absoluta.
Después de conquistar heroicamente la última barricada, los enanos de Pwent habían recuperado la mayor parte de los túneles enclavados bajo la posición elevada de los gigantes. Los pocos orcos que seguían en pie se habían visto obligados a retirarse al extremo septentrional de la red subterránea. A pesar de las protestas de Pwent, Torgar optó por ganar tiempo y sellar los túneles cuanto antes. Los ingenieros, al punto, provocaron un desprendimiento que los aislaba por completo de sus enemigos. La red de túneles, por fin, estaba en poder de los enanos.
Con todo, el trabajo no había hecho más que empezar. Tras volver sobre sus pasos hacia la salida meridional del complejo, la que daba al Valle del Guardián, los enanos envainaron sus armas de combate y echaron mano de unos cubos repletos de brea. Armados con cubos y cepillos, varios de ellos regresaron al interior de los corredores, mientras otros empezaron a tender cuerdas y escalerillas hacia el Valle del Guardián. Un rato después, los enanos habían terminado de formar una cadena de trabajo y los cubos de brea corrían de mano en mano desde el valle al interior de los túneles.
Dentro de los corredores, la segunda brigada se afanaba en recubrir toda falla y grieta con la negra brea; sellaban las paredes a conciencia.
En el exterior, otros enanos estaban descendiendo por la pared de piedra, para situarse de forma equidistante entre el suelo y la cima. Una vez desplegados, empezaron a martillear en la roca una serie de ojetes de soporte que iban de abajo arriba.
Torgar, Ivan y Tred —que seguía negándose con desdén a que sus compañeros atendieran sus heridas— se pusieron a inspeccionar una de las paredes que separaban el túnel en el que se hallaban del exterior. Torgar se ocupaba de chequear el grosor de la piedra con un pequeño martillo. Tras escuchar cuidadosamente, el enano creyó haber dado con un punto idóneo. Al momento, otros dos enanos se pusieron a excavar en la roca, que no tardaron en taladrar, hasta que el aire fresco del exterior se enseñoreó del corredor.
—¿Te parece que es lo bastante ancho? —preguntó Torgar.
Ivan alzó la cajita que tenía un lado de cristal, la misma que había sido construida siguiendo las indicaciones de Nanfoodle.
—Yo diría que cabrá…
Los dos enanos redoblaron sus esfuerzos y ensancharon un poco el boquete. Cuando finalmente se hicieron a un lado, Ivan dio un paso al frente y encajó la cajita en el hueco con el lado de cristal mirando al exterior.
—Selladlo todo bien, que no quede ni un resquicio —ordenó a sus compañeros, que al momento se aprestaron a hacerlo.
—¿En qué andará pensando ese maldito gnomo? —incidió Tred.
—A saber… —reconoció Torgar—. Yo me limito a hacer lo que me han dicho.
—Y lo cierto es que lo has hecho al pie de la letra —apuntó Ivan.
—Esperemos que la cosa funcione —agregó Tred.
—Funcionará —dijo Ivan—. Estos Battlehammer saben lo que se hacen.
A Ivan no dejaba de hacerle gracia que ni él, ni Torgar, ni Tred —los tres enanos a quienes les había sido asignada tan importante misión— fuesen miembros del clan de Bruenor.
Su atención, de pronto, se vio atraída por la llegada de Thibbledorf Pwent y sus Revientabuches, que se dirigían a paso de marcha hacia el sur.
—Los orcos insisten en hostigarnos en el exterior —explicó Pwent, de pasada. Volviendo el rostro hacia sus muchachos, el comandante de los enanos exhortó—: ¡Vamos de una vez! ¡A este paso nos perderemos toda la diversión!
Entre vítores entusiastas, los Revientabuches salieron corriendo hacia fuera.
—Menos mal que están de nuestro lado —comentó Tred, entre las risas de sus compañeros.
Antes del siguiente amanecer, mientras las escaramuzas seguían desarrollándose en las laderas situadas al este, después de que Tred se hubiera marchado para ser atendido por los sacerdotes, Torgar e Ivan se encontraban en la boca meridional del complejo de túneles, junto al precipicio que caía a pico sobre el Valle del Guardián.
—Nos ha costado lo nuestro sellar a conciencia estos túneles —observó el exhausto Torgar.
—Para mí que el gnomo se propone asfixiar a los gigantes de ahí arriba con esos gases hediondos —apuntó Ivan, y le pegó un puntapié a un segmento de la larga tubería que iba de la pared rocosa al mismo interior del túnel—. Para mí que quiere desalojarlos de su posición valiéndose de esa pestilencia.
A pocos pasos de ellos, dos enanos estaban ocupados en apilar piedras junto a los tramos centrales de la larga tubería, cuidando de que las piedras se sostuvieran las unas con las otras sin ejercer demasiada presión sobre los tubos de metal.
—Esa pestilencia tendrá que ser muy extrema —indicó Torgar—. Me cuesta creer que algo así pueda expulsar a los gigantes de su posición.
—Mi hermano está convencido de que el truco funcionará —declaró Ivan.
Después de que los dos enanos terminaron de amontonar las piedras, Ivan hizo una señal para que se apartaran. Torgar e Ivan, entonces, empuñaron los enormes mazos y martillearon las dos vigas de madera que habían sido dispuestas en vertical en la entrada del túnel. Las vigas, finalmente, cedieron y se vinieron abajo, lo que provocó un desprendimiento que bloqueó la entrada y los segmentos centrales de la tubería.
—Selladlo todo perfectamente con alquitrán —indicó Ivan a sus compañeros—. Que no quede el menor resquicio. Que no nos llegue nada de esa pestilencia.
Los enanos se pusieron a trabajar de inmediato con entusiasmo.
Ivan fijó la mirada en la pared del acantilado, de la que pendían numerosos enanos cuyos arneses estaban unidos a las cuerdas que caían en vertical hasta la superficie del valle. Trabajando en cadena, los enanos seguían subiendo cubos de alquitrán y segmentos de tubo.
Tubos y más tubos.
—Un enano de armas tomar —murmuró Ivan.