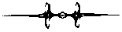
DOS YELMOS
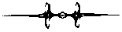
Su mirada estaba fija en aquel filo aceradísimo, cuyo reflejo centelleante parecía representar la cristalización de sus propios pensamientos.
Drizzt estaba sentado en el interior de su pequeña cueva. Ante sus ojos tenía a Muerte de Hielo, que yacía en el suelo. A un lado, el yelmo de Bruenor brillaba en lo alto de un palo clavado en tierra. En el exterior, el sol de la mañana relucía con fuerza. Una vigorosa brisa mecía las blancas nubecillas que puntuaban el cielo azul.
El viento aportaba una curiosa sensación revitalizadora, vivificante.
Drizzt Do’Urden estaba perdido en sus meditaciones. Había escogido su guarida a conciencia, a fin de refugiarse en una oscuridad literal, con intención de erigir un muro entre sus sentimientos y el mundo que lo rodeaba.
Tarathiel e Innovindil habían abierto una brecha en el muro. El perdón que le habían concedido, la belleza de su letal danza de combate, la eficacia con que se habían batido contra sus enemigos, todo se conjuraba para que Drizzt aceptara el ofrecimiento de los dos elfos, en razón del común combate contra los orcos y también en su propia conveniencia. El drow comprendía que tan sólo su amistad le ayudaría a disipar la negra conciencia que tenía en relación con la muerte de Ellifain; tan sólo con su ayuda lograría superar el cruel recuerdo de lo sucedido en el escondite de los piratas.
Pero la aceptación de su amistad y su ayuda equivaldría a abandonar para siempre el muro protector tras el que el Cazador se había refugiado del mundo.
Drizzt apartó la mirada del filo diamantino de Muerte de Hielo y la posó en el casco de un cuerno de Bruenor. Cuando contemplaba el yelmo, lo que veía era algo muy diferente: el desmoronamiento del torreón, la muerte de Ellifain, la muerte de Clacker, la muerte de Zaknafein…
El dolor que había estado reprimiendo durante tantos años lo inundó de repente mientras se encontraba a solas en el interior de aquella pequeña cueva. Cuando la primera lágrima empezó a correr por su mejilla, Drizzt Do’Urden advirtió que era la primera vez que se permitía llorar en muchísimo tiempo. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de las dimensiones del dolor que anegaba su corazón.
Se había empeñado en negar ese dolor una y otra vez, en ocultarlo tras la máscara de furia del Cazador, la fachada con que trataba de esconder el constante sufrimiento. Aún más —entonces se daba cuenta de ello—, había tratado de neutralizar su dolor tras un velo de esperanza, aferrándose al principio de que todo sacrificio era aceptable si tenía por objeto la defensa de los propios principios.
La muerte honorable…
Drizzt siempre había aspirado a que su muerte fuera honorable y tuviera lugar en el campo de batalla, bien combatiendo a los enemigos, o bien en defensa de un compañero. Pensaba que no se podía pedir mayor honor. ¿Alguien había muerto de forma más honorable que Zaknafein?
Y sin embargo, pese a todo, no conseguía aliviar el dolor que sentía al acordarse de quienes se habían quedado en el camino. Tan sólo en ese momento, a solas con sus lágrimas, mientras pugnaba por derribar el muro de furia y esperanza tras el que había tratado de protegerse, Drizzt Do’Urden empezaba a darse cuenta de que nunca había llorado a Zaknafein ni a ninguno de los demás.
Bajo el peso de tan repentina revelación, de pronto se sintió un cobarde.
Los esbeltos hombros del drow empezaron a temblar. Por primera vez en su vida, Drizzt Do’Urden no trató de reprimir la emoción que lo embargaba. Por primera vez, no permitió que el Cazador se refugiara en el muro de piedra que había construido en torno a su corazón. Por primera vez, se abstuvo de emplear las justificaciones de los principios y los propósitos como antídoto contra el dolor lacerante. Por primera vez, no rehuyó la sensación de vacío y desvalimiento; no la abrazó, pero tampoco intentó librarse de ella.
Drizzt lloró a Zaknafein y a Clacker, y también a Ellifain, la pérdida más dolorosa de todas. El drow consideró los errores que había cometido en la vida, con la cabeza fría y sin arrepentirse de nada; sin remordimientos por no haber alejado a sus amigos de la montaña, por no haberlos conducido a la seguridad de Mithril Hall. Ellos mismos habían escogido su propio camino. Todos eran conscientes de los peligros que los acechaban. Las circunstancias y la mala suerte habían guiado sus pasos hasta el torreón en ruinas y el yelmo de su amigo muerto. Sus pasos lo habían conducido hasta el día más negro de su existencia, al momento más triste que jamás había vivido. En un abrir y cerrar de ojos había perdido a sus compañeros más queridos: Bruenor, Wulfgar, Cattibrie y Regis.
Y a pesar de todo lo que había pasado, ni una lágrima había corrido por su rostro aquel día.
Drizzt había optado por escapar del dolor, por esconderse tras el muro inexpugnable del Cazador. Había justificado su actitud con la excusa de que entonces sólo quedaba seguir luchando y vengarse de sus enemigos.
«Pero había un precio que pagar», se dijo Drizzt en ese momento en que el muro interior se desplomaba en un mar de lágrimas. El precio de su corazón.
Pues esconderse tras el muro de su rabia implicaba, asimismo, rechazar cuanto de bueno tenía la vida, justo aquello que lo convertía en distinto de los orcos que insistía en matar; lo que aportaba sentido a su guerrear incesante, la diferencia entre el bien y el mal. Cuanto se había convertido en una especie de nebulosa a raíz de la muerte de Ellifain. Cuanto había tratado de ocultar tras la máscara del Cazador.
Drizzt pensó en Artemis Entreri, su archienemigo… ¿Su otro yo también? ¿Acaso el Cazador que habitaba en su seno no venía a ser sospechosamente similar a Entreri, un individuo a quien el dolor y la angustia habían llevado a negar su propio corazón? ¿Es que él mismo estaba destinado a seguir tan poco halagüeño camino en la vida?
Drizzt dejó que las lágrimas continuaran fluyendo libremente. Estaba llorando la muerte de todos, y también lloraba por la dolorosa pérdida de la alegría en su corazón. Esa vez no trató de refrenar su dolor recurriendo a la furia y la sed de venganza. Al contrario, las imágenes de los orcos que había decapitado se veían contrarrestadas de inmediato por el recuerdo de sus compañeros: la sonrisa de Cattibrie; el guiño sardónico de Bruenor; los cánticos que Wulfgar dedicaba a Tempus mientras caminaba a su lado por un sendero de montaña; la placidez con que Regis pescaba en el río, tumbado de espaldas y con el sedal anudado al dedo gordo del pie.
Apenas consciente de que las sombras de la noche habían acabado por rodearlo, el drow siguió varias horas así, con la mente perdida a medio camino entre el sueño y el recuerdo.
Cuando de nuevo volvió a amanecer, Drizzt finalmente encontró las fuerzas necesarias para guiar sus pasos hacia los elfos, quienes habían trasladado su campamento a otro lugar. Drizzt se proponía aceptar su invitación a luchar hombro con hombro por la causa común.
El drow envainó las cimitarras y se envolvió en su capa. Antes de salir, volvió la mirada atrás y contempló con una sonrisa agridulce en el rostro el yelmo de Bruenor. Drizzt cogió el casco de guerra, lo acarició, aspiró el aroma de su amigo desaparecido y metió el yelmo en la bolsa.
Al salir al exterior, se detuvo apenas hubo dado unos pasos. La visión de sus pies cubiertos de callos hizo que se echara a reír. El drow cogió las botas, e iba a ponérselas ya cuando finalmente cambió de idea, las anudó por los cordones y se las echó al hombro.
Mientras Drizzt estaba acariciando el yelmo de Bruenor, no muy lejos de allí, otro ser también estaba absorto en la contemplación de un casco de combate. Ese casco era blanco como el hueso y similar a un cráneo humano cuyas órbitas fueran de forma rasgada en extremo, hasta lo grotesco. La barbilla del yelmo había sido diseñada para que cubriera a la perfección la propia barbilla de Obould y protegiera además la garganta. En todo caso, las oblicuas aberturas para los ojos eran el rasgo más llamativo de aquel casco, pues estaban cubiertas con un material vidrioso y transparente que confería inesperada protección.
—Lo que llamamos cristalacero —explicó Arganth al orco enorme—. No hay lanza capaz de traspasarlo; ni siquiera los dardos de una gran ballesta de enano podrían atravesarlo.
Obould emitió un sordo gruñido de admiración mientras hacía girar el yelmo en sus manos. Cuando por fin se lo encasquetó, resultó que le encajaba perfectamente, y le cubría hasta las mismas clavículas.
Arganth le pasó una bufanda entreverada de metal.
—Póntela bajo el yelmo y no dejarás resquicio al enemigo —instruyó.
Los ojos de Obould se lo quedaron mirando fijamente tras el cristalacero.
—¿Tan vulnerable me crees? —inquirió en tono amenazador.
—No puedes presentar resquicio alguno en la batalla —respondió Arganth, valerosamente—. ¡En Obould están puestas las esperanzas de Gruumsh! ¡Obould ha sido escogido!
—Imagino que Gruumsh se encargará de castigar a Arganth si Obould fracasa en su misión.
—Obould no fracasará —contestó el chamán, eludiendo la cuestión de fondo.
Obould no insistió y se contentó con disfrutar de su novedosa sensación de invulnerabilidad. Le bastaba con cerrar el puño para sentir el vigor adicional que anidaba en sus brazos; el simple hecho de caminar unos pocos pasos le recordaba que entonces disfrutaba de una rapidez de movimientos y un equilibrio excepcionales. Bajo su cota de malla vestía una camisa ligera y unos pantalones de montar que, según los chamanes aseguraban, estaban encantados y lo protegían contra el fuego y el hielo.
Los chamanes se estaban encargando de convertirlo en invencible, de conferirle una protección a prueba de cualquier eventualidad.
Con todo, lo último que Obould quería era pecar de exceso de confianza. El desconfiado orco jamás bajaba la guardia.
—¿Te gusta tu nuevo yelmo? —preguntó Arganth adulador.
Con un nuevo gruñido, Obould se quitó el casco y aceptó la bufanda entreverada de metal que le tendía el hechicero.
—Obould se siente complacido —reconoció finalmente el soberano de los orcos.
—¡Entonces Gruumsh también está contento! —declaró Arganth.
Arganth empezó a dar brincos de contento y volvió con los demás chamanes, que estaban agrupados a unos pasos de allí. A su llegada, los hechiceros empezaron a hablar animadamente, gesticulando con profusión. Sin duda, estaban debatiendo qué nuevas ofrendas podían entregarle a su señor. El rey orco soltó una risa áspera y brutal. Hasta la fecha, había tenido que recurrir al miedo y la violencia para asegurarse la lealtad de los suyos, pero ese nuevo fanatismo era algo muy distinto. ¿Qué más podía pedir un rey?
En todo caso, Obould sabía que un fanatismo de esa clase siempre se alimentaba de grandes expectativas. Y sus grandiosos planes se veían trastornados por una amenaza que lo había llevado a dirigirse con los suyos al norte a marchas forzadas.
Obould se había jurado eliminar aquella amenaza como fuera.
Una rápida ojeada al oeste indicó a Tarathiel que se estaba arriesgando de forma temeraria, pues el sol empezaba a ponerse en el horizonte cuando aún se encontraba a buena distancia del campamento donde lo esperaba Innovindil. Cuando anocheciera, tendría que posar a Amanecer en tierra, pues el vuelo nocturno siempre era complicado, por muy diestro que fuera el elfo a la hora de guiar su montura.
Con todo, Tarathiel estaba disfrutando de lo lindo con aquella cacería: una docena de orcos huían despavoridos por el sendero de montaña que se extendía a sus pies. Al placer de la persecución se le unía la agradable noticia de que Drizzt Do’Urden andaba por las cercanías. Tarathiel e Innovindil habían estado unos días sin verlo después de emboscar a aquella tribu orca recién salida de la Columna del Mundo. Pero Tarathiel lo había visto hacía poco, mientras estaba cazando en solitario: lo más sorprendente de todo era que Drizzt caminaba por una senda que llevaba a la cueva que Innovindil y él habían escogido como nueva base de operaciones. Drizzt lo había saludado con un gesto de la mano, lo que ciertamente no era mucho, pero Tarathiel no había dejado de observar un par de indicios esperanzadores. Drizzt llevaba consigo el yelmo de su amigo muerto. —Tarathiel había visto que el cuerno del casco asomaba por la bolsa del drow—, y lo más curioso de todo, el drow en esa ocasión llevaba las botas consigo.
¿Su reticencia a trabar amistad con los elfos acaso empezaba a ceder?
Tarathiel contaba con volver junto a Innovindil —¿y quizá también Drizzt?— con la noticia de un nuevo triunfo sobre sus enemigos. El elfo se proponía acabar con un mínimo de cuatro orcos antes de volver junto a su compañera. Ya había despachado a dos, y en vista de que una docena de brutos seguían corriendo despavoridos bajo su montura, su objetivo parecía perfectamente realizable.
El elfo se acomodó en la silla y apuntó cuidadosamente con su arco. Sin embargo, en ese preciso instante, los orcos entraron en un pequeño y angosto desfiladero rocoso y se perdieron de vista. Tarathiel hizo que Amanecer trazara un ancho círculo sobre el desfiladero y comprobó que los brutos seguían huyendo a la carrera. Lanzándose en picado, de nuevo apuntó con su arco y disparó una flecha que no dio en el blanco. El orco que era su objetivo dobló por un recodo en el último instante. El elfo volvió a trazar un amplio círculo en el aire a fin de no sobrevolar a sus enemigos de forma directa.
Otra vez se lanzó sobre los orcos en fuga. Al advertir que el estrecho desfiladero descendía en pendiente y moría de forma abrupta entre dos grandes peñascos, se dijo que los sorprendería en ese punto y trataría de alcanzar al primero de los brutos que saliera corriendo hacia la cueva que era su nuevo campamento.
Plenamente confiado, seguro de cobrarse un nuevo pellejo de orco, Tarathiel hizo que Amanecer se lanzara en picado hacia la salida del desfiladero. Y en ese preciso instante, dos largos palos se alzaron en vertical a uno y otro lado de su pegaso. Cuando Amanecer trató de pasar entre ellos, Tarathiel comprendió que la cabalgadura acababa de enredarse en una red amarrada a dos pértigas enormes.
El pegaso relinchó furiosamente y pugnó por seguir avanzando mientras Tarathiel se encogía sobre la silla y hacía esfuerzos denodados por no verse precipitado al vacío. Un momento después, las dos pértigas se cerraron tras ellos, y la red los envolvió por completo. Un tirón impresionante provocó que el elfo y su pegaso se vieran arrastrados a tierra.
Nada más tocar suelo, Tarathiel saltó a un lado para no verse aplastado por la montura y, revolviéndose en un palmo de terreno, se levantó con la espada en ristre y empezó a sajar la red a mandobles. Media docena de furiosos golpes con la espada, y el elfo consiguió salir de la red, que sin duda había sido dispuesta por los gigantes de los hielos, aliados a los orcos. Presto para el combate, Tarathiel echó una mirada a su alrededor, esperando el inminente ataque de sus enemigos.
Jadeante y con el corazón palpitándole con violencia, el elfo esperó en vano la llegada de los odiados oponentes. Por fin, dándose media vuelta, corrió hacia la red y, espada en mano, trató de liberar a Amanecer de aquella trampa.
El elfo se detuvo en seco cuando las antorchas se iluminaron a su alrededor. La trampa había terminado de cerrarse.
Poco a poco, con la espada en alto, el elfo se apartó del pegaso, que seguía debatiéndose aprisionado en la red, y fijó la mirada en quienes sostenían las antorchas, un grupo de orcos repulsivos y dispuestos en círculo. Había caído en su trampa como lo hubiera hecho un niño de teta. Y no sabía cómo iba a escapar de allí con su montura. Al mirar al pegaso con el rabillo del ojo, advirtió que Amanecer había conseguido ciertos progresos en su intento de liberación, aunque no con la rapidez que habría sido deseable. Era imperioso que volviera a su lado y cortara un tramo más de red. Tarathiel iba ya a hacerlo cuando de pronto se quedó paralizado donde estaba.
De entre los brutos que lo rodeaban apareció un ser enorme e imponente, cuya presencia demandaba toda su atención. Envuelto en una magnífica coraza dotada de pinchos y cota de malla, tocado con un yelmo blanco en forma de cráneo con los ojos oblicuos y los dientes relucientes, el orco colosal dio un nuevo paso al frente. Tarathiel se fijó en la curva empuñadura del gran espadón que aquel bruto enorme llevaba amarrada a la espalda, perfectamente visible detrás de su cuello.
—¡Obould! —corearon los orcos—. ¡Obould! ¡Obould! ¡Obould!
Como todo habitante de la región, Tarathiel conocía bien aquel nombre, el nombre del rey orco que antaño habría derrotado a una de las principales ciudadelas de los enanos.
Tarathiel sabía que tenía que darse media vuelta y tratar de liberar a Amanecer de la red, pero no podía. Le era por completo imposible apartar la mirada del formidable rey Obould Muchaflecha.
El corpulento orco avanzó en la dirección de Tarathiel y llevó su manaza a la empuñadura de la espada, que asomaba por encima de su hombro. Sin apresurarse, el bruto formidable desplegó el brazo y alzó el enorme espadón hasta disponerlo en horizontal sobre su propia cabeza. Sin apresurarse ni detenerse en su camino, sin que la expresión de sus ojos variase en lo más mínimo, el imponente soberano orco bajó la espada y la situó junto a su costado.
La hoja del espadón, de pronto, empezó a arder en llamas.
Tarathiel se llevó la mano libre a la espalda y extrajo del cinto una daga arrojadiza. Era necesario que acabara con el orco con rapidez y que aprovechara la sorpresa para volver corriendo junto a Amanecer. Sin dejarse amilanar, estudió con atención al orco que avanzaba en su dirección, tratando de dar con un punto flaco en su impresionante corpachón. Tan sólo sus ojos inyectados en sangre parecían vulnerables. Un blanco muy difícil, pero el único que tenía a la vista.
Con disimulo, Tarathiel escondió la hoja de la daga en la manga del blusón y situó la mano junto al costado.
Obould estaba a menos de cinco metros y seguía acercándose.
El brazo de Tarathiel restalló como un látigo. La daga salió disparada por los aires y giró sobre sí misma.
Obould no se movió para esquivarla u obstaculizar su llegada. Simplemente, se quedó inmóvil donde estaba, contemplando el avance sin pestañear.
De inmediato, Tarathiel se volvió para liberar a Amanecer, seguro de que el bruto iba a ser derribado en una fracción de segundo. Todavía no había dado un paso cuando oyó el ruido. La punta de la daga se estrelló contra el cristalacero transparente del yelmo y, después de rebotar inofensivamente, cayó al suelo.
Tras los dientes de aquel casco horripilante, el rey Obould sonrió ampliamente y emitió un rugido sordo.
Atónito, Tarathiel se volvió para afrontar el repentino ataque del bruto. El elfo se agachó para esquivar un ferocísimo tajo destinado a rebanarle el cuello. El flameante filo del espadón pasó a milímetros de sus orejas. Tarathiel aprovechó el momentáneo desequilibrio de su oponente para hendir con su propia espada el vientre de Obould.
Estando seguro de que su coraza era invulnerable, el orco no hizo amago alguno de retirarse. Aferró el espadón con ambas manos y descargó un tremendo golpe en diagonal destinado a partir en dos a su rival. Tarathiel dio un salto atrás y logró esquivar el tremendo mandoble por muy poco.
Llevado por el ímpetu brutal de su mandoble, el orco se situó en falso por un instante y le ofreció un flanco desprotegido al elfo, que aprovechó para dirigir una estocada a aquel punto en principio vulnerable. Con un aullido de furia, Obould se rehizo al momento y, girándose a la velocidad del rayo, descargó un segundo mandoble estremecedor. Las llamas de la afiladísima hoja sajaron el aire en busca de su enemigo.
Tarathiel eludió el mandoble lanzándose hacia atrás con los brazos abiertos. El filo ardiente pasó rozando su pecho y su rostro mientras caía de espaldas al suelo. Con una agilidad pasmosa, el elfo se levantó en el acto y de nuevo acometió al orco gigantesco con la espada.
La aguzada hoja de Tarathiel arrancó chispas a la negra armadura de Obould, que no pareció acusar la estocada lo más mínimo.
El espadón de nuevo se cernió sobre el elfo, quien retrocedió para esquivar otra vez el golpe. Obould, en esa ocasión, no se dejó llevar por la inercia, sino que se contuvo a tiempo y de nuevo amenazó a su rival con la punta de su colosal filo.
Tarathiel contaba con una ventaja, la de su rapidez. El elfo comprendía que lo principal era eludir aquel siniestro espadón en llamas. Era crucial luchar a la defensiva y ganar tiempo, adelantarse en todo momento a su oponente, hasta que el peso de su arma enorme empezara a agotarlo; en ese momento, acaso Tarathiel podría encontrar un punto débil en aquella coraza hasta entonces impenetrable.
Obould arremetió otra vez contra el elfo. Tarathiel se hizo a un lado con agilidad y esquivó el temible filo de su enemigo. Al advertir que el espadón se cernía de nuevo sobre él, rápidamente se arrojó al suelo y se lanzó con fuerza contra las macizas piernas del orco con la intención de derribarlo.
Como si se hubiera lanzado contra dos robles del bosque, el formidable impacto entumeció los hombros de Tarathiel sin que el orco retrocediera un centímetro.
Sin dejarse vencer por el desaliento, el elfo rodeó en el acto las piernas de su adversario y, de ese modo, se situó fuera del alcance de la gran espada flameante. Cuando Obould se volvió hacia él con el odio reluciendo en la mirada, Tarathiel estaba ya en pie, presto a defenderse otra vez.
Con un rugido estremecedor, el bruto se lanzó a por él una y otra vez. Tarathiel tenía que hacer acopio de toda su impresionante agilidad para eludir los temibles mandobles de su rival, siempre a la espera de una oportunidad, siempre a la espera de que Obould empezara a dar muestras de fatiga.
Sin embargo, de modo sorprendente, el bruto parecía ganar en fuerza y agilidad a medida que pasaban los minutos.
Con el rostro angustiado, Innovindil fijó la mirada en el crepúsculo, preguntándose por qué Tarathiel no había regresado todavía. La elfa llevaba rato buscándolo por la zona donde imaginaba que se encontraba, con la vaga intención de ayudarlo a dar caza a sus enemigos.
Pero no se veía ni rastro de su compañero.
Y el sol estaba ya poniéndose, de forma que el pegaso seguramente tendría que dejar de volar.
—¿Dónde estás, amor mío…? —inquirió la elfa en un susurro a la brisa de la noche.
Al advertir el movimiento de una oscura silueta al norte de donde estaba, Innovindil encontró cierto consuelo en el hecho de que Drizzt Do’Urden, al parecer, estuviera flanqueándola mientras batía la zona.
La elfa se dijo que Tarathiel por fuerza tenía que andar cerca. Por su mente pasaron las incontables ocasiones en que su arrojado compañero se había perdido en la noche a fin de dar caza a los orcos. Nada le gustaba más que dar muerte a aquellos brutos. Innovindil suspiró con fuerza y se juró reprenderlo por su temeridad.
Tras ascender a un pequeño montículo desde el que podía contemplar el terreno situado al noroeste, de pronto oyó un rumor sordo que resonaba como una tormenta en la distancia.
—¡Obould! ¡Obould! ¡Obould! —gritaban aquellas voces.
Aunque al principio no reconoció el nombre, Innovindil sí comprendió que había orcos en las cercanías; demasiados orcos.
En otras circunstancias, la elfa no se hubiera inquietado y habría imaginado que Tarathiel andaba escondido cerca de allí, acaso evaluando el volumen de la fuerza enemiga, quizá tratando de dar con un punto débil en sus efectivos. Pero por alguna razón, Innovindil intuía que esa vez algo marchaba mal, que Tarathiel en esa ocasión distaba de estar seguro.
Tal vez se tratase de la naturaleza insistente de aquellos cantos de fanático.
—¡Obould! ¡Obould! ¡Obould!
O tal vez fueran las crecientes sombras de la noche.
Fuese cual fuese la razón, Innovindil se encontró de pronto corriendo con todas sus fuerzas por aquella ladera pedregosa hacia el lugar de donde provenían los cánticos salvajes.
Cuando por fin llegó al extremo de la gran roca, a la elfa le dio un vuelco el corazón. En el pequeño valle que se extendía a sus pies centelleaban las antorchas de decenas de orcos desplegados en círculo y sumidos en el mismo cántico enloquecido.
—¡Obould! ¡Obould! ¡Obould!
Innovindil reconoció entonces aquel nombre, antes incluso de que pudiera comprender qué era lo que estaba sucediendo. Su mirada recorrió las filas de los brutos y se detuvo en el centro de aquel círculo infernal. Su cuerpo se estremeció de pies a cabeza. En el centro del círculo se encontraba Tarathiel, quien pugnaba desesperadamente por esquivar las acometidas de un orco gigantesco y armado con un espadón enorme. A sus espaldas, Amanecer luchaba inútilmente por liberarse de una gran red que lo tenía aprisionado.
Anonadada y al mismo tiempo incapaz de apartar la mirada de aquel espectáculo fascinante, Innovindil contempló la danza de los combatientes. Su amado, su compañero del alma, se arrojó en ese momento al suelo para eludir una nueva acometida, rodó sobre sí mismo y se levantó con rapidísima agilidad, presto a soltar una estocada con su hierro.
Tarathiel tuvo que agacharse para no verse decapitado en el acto por el colosal espadón de su oponente.
Innovindil contempló el círculo de orcos con desespero, tratando de dar con el punto débil que le permitiera intervenir en el combate al lado de Tarathiel. La elfa se maldijo en silencio por haber dejado a Crepúsculo en la cueva. Por un momento, consideró la posibilidad de volver corriendo a por el pegaso.
Pero ¿resistiría Tarathiel durante tanto tiempo?
La elfa se detuvo de repente, fascinada por la intensidad de aquella lucha a muerte. Tarathiel de pronto se lanzó a por todas e hincó su espada en el corpachón de Obould. El flameante espadón del bruto centelleó velocísimamente en el aire de la noche. Innovindil pestañeó con incredulidad cuando el fuego del espadón se apagó durante una fracción de segundo.
Con los ojos desmesuradamente abiertos, Innovindil tuvo que esforzarse para no gritar de horror. Tarathiel seguía inmóvil, a todas luces seguro de que el apagado espadón estaba a sus pies.
Pero no lo estaba.
El enorme espadón se encontraba directamente encima de su cabeza.
—¡Obould! ¡Obould! ¡Obould! —repetían los orcos dispuestos en corro.
El bestial rey de los orcos dio un paso al frente y soltó un tremendo tajo en diagonal.
Tarathiel, por su parte, dio un paso atrás, aunque no con la necesaria rapidez. Innovindil creyó por un instante que su compañero había esquivado aquel tajo brutal. La elfa entendía que tal cosa era imposible, pero lo cierto era que Tarathiel seguía en pie a pocos pasos del señor de los orcos.
¿Había eludido el tajo?
No. Era imposible.
Sin respirar, sin moverse en absoluto, Innovindil tenía los ojos clavados en Tarathiel, que seguía por completo inmóvil. La expresión de su rostro hablaba de una perplejidad total.
El espadón no había fallado. El tajo formidable había rebanado el cuerpo del elfo en diagonal, de la clavícula a las costillas. Con la vista aún fija en su rival, Tarathiel de pronto se desmadejó como un muñeco. Su torso, inerte, se deslizó hacia la izquierda mientras sus piernas seguían temblando sobre el suelo.
—¡Obould! ¡Obould! ¡Obould! —exclamaban los orcos con frenesí.
Innovindil soltó un grito de horror largamente contenido. Ciega de desespero, la elfa salió corriendo ladera abajo y echó mano a su liviana espada.
Antes de que pudiera desenvainarla, unos brazos la hicieron caer al suelo. Antes de que pudiera soltar un grito de sorpresa, una mano grácil pero fuerte se apretó contra su boca y la instó a guardar silencio. La elfa se debatió inútilmente durante un segundo, hasta que reconoció la voz que musitaba en su oído.
Quien la estaba sujetando contra el suelo no era otro que Drizzt Do’Urden, que no cesaba de instarla a mantener la cabeza fría.
—No hay nada que podamos hacer —repetía el drow una y otra vez—. Nada en absoluto.
Cuando Innovindil se tranquilizó un poco, Drizzt la ayudó a levantarse. El uno junto al otro, ambos contemplaron el siniestro espectáculo que tenía lugar en el pequeño valle a sus pies. Espada flameante en ristre, el brutal Obould se pavoneaba de su triunfo a pocos pasos del demediado cuerpo de Tarathiel. A todo esto, varios orcos estaban ocupados en afianzar el aprisionamiento del pobre Amanecer, al que estaban acabando de envolver en nuevas redes mientras un tropel de brutos y no pocos gigantes bailaban de júbilo a la luz de las hogueras.
Los dos siguieron observando la escena durante largo rato, incrédulos a más no poder. Mientras Drizzt abrazaba su cuerpo con fuerza, Innovindil estaba llorando con una desesperación incontenible.
La elfa no lo veía, porque sus ojos continuaban clavados en el horripilante espectáculo que se estaba desarrollando más abajo, pero Drizzt también estaba llorando.