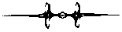
UN INTENTO DE RETRASAR LO INEVITABLE
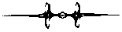
—¿Es eso lo que propones? ¿Que nos marchemos así como así? —preguntó Nanfoodle a Shoudra.
El diminuto gnomo se la quedó mirando en una postura desafiante, con los brazos cruzados sobre el pecho, dando golpecitos de impaciencia con los pies en el suelo.
—¿Sugieres que volvamos después de haberle contado la verdad al regente Regis? —dijo la Sceptrana, señalando la cerrada puerta de Mithril Hall—. Yo prefiero que el Marchion Elastul vuelva a verme de cuerpo entero, y no que le presenten mi cabeza en una bandeja con la insignia del Clan Battlehammer.
Nanfoodle refrenó un tanto su impaciencia cuando Shoudra le recordó así que había sido él el causante de sus nuevos problemas.
—Yo…, yo sólo le conté la verdad —adujo—. Lo cierto es que en ningún momento me proponía cumplir las estúpidas instrucciones del Marchion Elastul.
—Pues nada, ve a contárselo a Regis —sugirió Shoudra—. Es seguro que no tiene dificultad en creerte.
Nanfoodle masculló una imprecación y protestó con energía.
—¡No puedo presentarme ante él así como así! Todavía no. Es preciso que volvamos a ganarnos el favor de los enanos. La verdad es que vinimos a Mithril Hall con falsedades y malas intenciones. Tenemos que demostrarles quiénes son realmente Nanfoodle y Shoudra, hacerles entender que nuestra verdad no tiene nada que ver con la del Marchion Elastul.
—Bonitas palabras —apuntó ella con sarcasmo—. ¿Propones que exterminemos a unos cuantos millares de orcos? Está claro que podremos hacerlo sin dificultad, con tiempo para volver a los salones para disfrutar de las cervezas del mediodía…
Shoudra se detuvo al advertir que Nanfoodle abría los ojos con desmesura. Por un instante pensó que el gnomo la estaba mirando con incredulidad, hasta que oyó unos gemidos a sus espaldas. Al volverse vio que tres enanos venían en su dirección, provenientes del norte. El que estaba en el medio no era otro que el malherido Pikel Rebolludo, el de las largas barbas verdes, que caminaba sostenido por su compañero de la derecha y cuyo muñón del brazo izquierdo estaba siendo atendido por su hermano Ivan con un pañuelo empapado en sangre.
—¡Oooh! —se quejaba Pikel.
Nanfoodle y Shoudra echaron a correr hacia los tres enanos.
—¡Oooh! —seguía gimiendo el herido.
—A mi hermano lo han fastidiado a base de bien —explicó Ivan—. Uno de esos proyectiles de pizarra de los gigantes le ha arrancado el brazo de cuajo. ¡Maldita sea su suerte!
—Los gigantes han tomado posiciones en lo alto de un cerro y no paran de bombardearnos —añadió el enano que sostenía al pobre Pikel—. Cuando terminen de construir sus catapultas, nos van a masacrar.
Los tres enanos siguieron su marcha, encaminándose a la puerta. Prudentemente, Shoudra y Nanfoodle se alejaron un poco.
—No podemos abandonarlos en un trance tan difícil como éste —dijo Nanfoodle a la Sceptrana.
Los dos se habían escondido tras una piedra enorme. Shoudra asomó la mirada cuando las puertas se abrieron y el maltrecho trío entró en la ciudadela. En todo caso, la Sceptrana retiró la cabeza al momento, pues dos centinelas salieron al exterior y miraron a su alrededor con cara de pocos amigos.
—¿Qué propones que hagamos, Nanfoodle? —preguntó la mujer, con la espalda apoyada en la piedra, sintiéndose presa de un cansancio infinito—. Quizá podríamos unirnos a los orcos y malear su armamento con esa pócima alquímica que llevas contigo.
Dichas en son de broma, sus palabras hicieron que Nanfoodle diera un respingo.
—¡Una idea excelente! —aprobó, chasqueando sus dedos minúsculos.
El gnomo, al instante, echó a caminar hacia el norte sin dejar de ocultarse tras la gran roca irregular.
—¿Se puede saber qué te propones? —demandó Shoudra, después de alcanzarlo sin dificultad.
—Los enanos necesitan desesperadamente que alguien tome cartas en el asunto —indicó él—. Por consiguiente, sugiero que vayamos allí arriba y veamos qué es lo que podemos hacer.
Shoudra lo agarró por el hombro y lo obligó a detenerse.
—¿Allí arriba? —repitió, señalando la impresionante pared de piedra que se alzaba al norte—. ¿Allí arriba, donde los combates son incesantes?
—Allí arriba —confirmó el gnomo.
Shoudra esbozó un gesto de incredulidad.
—Sabes muy bien que tengo razón —insistió Nanfoodle—. Se lo debemos al Clan Battleham…
—¿Que se lo debemos al Clan Battlehammer? —apuntó ella.
—Por supuesto —respondió Nanfoodle—. ¿O es que tú lo ves de otro modo? —Esa vez fue su voz la que adoptó un deje de sarcasmo—. ¿Te parece que no les debemos nada? ¿Que no tenemos por qué ayudarlos cuando se ven cercados por un enemigo monstruoso, aunque sean los únicos que se interponen entre las hordas de orcos y gigantes y la propia ciudad de Mirabar? ¿Aunque hayan recibido a Torgar Hammerstriker y a sus seguidores como a verdaderos hermanos? ¿Aunque nos hayan recibido con una hospitalidad verdaderamente espléndida cuando nosotros nos disponíamos a…?
—Ya está bien, Nanfoodle —terció Shoudra, haciendo un gesto de rendición con las manos—. Ya está bien.
La mujer, alta y hermosa, suspiró con fuerza y volvió el rostro hacia la imponente pared rocosa, sembrada de escaleras de cuerda que iban de una a otra cornisa y saliente.
—Allí… —indicó—. ¿Dispones de algún hechizo que nos pueda transportar allí arriba? —preguntó el gnomo en tono esperanzado.
Shoudra se lo quedó mirando y negó con la cabeza.
En el rostro del pequeño gnomo se pintó la decepción. Con todo, rehaciéndose al momento, el animoso Nanfoodle echó a caminar, seguido por Shoudra, hacia la base del precipicio y la escalera de cuerda más cercana. Tras dirigir una significativa mirada a su compañera, el gnomo empezó a subir por la escalera.
Tardaron más de una hora en ascender aquella pared en vertical y se detuvieron a descansar en cada saliente de la roca. Para su sorpresa, cuando finalmente llegaron a lo alto, los dos rostros que los estaban contemplando desde el borde no eran rostros de enanos.
—¿Os envía Regis? —saludó Catti-brie, que tendió su mano a Nanfoodle.
Tumbado a su lado, Wulfgar ofreció su brazo musculoso a Shoudra.
—Venimos por nuestra cuenta —informó la Sceptrana, sacudiéndose el polvo y la suciedad acumulados en sus ropas durante el ascenso—. Íbamos ya a marcharnos de regreso a Mirabar, nuestra ciudad, cuando se nos ocurrió acercarnos aquí arriba para ver si podíamos ser de ayuda.
—Toda ayuda es bienvenida —apuntó Wulfgar.
El bárbaro se hizo a un lado para que los dos recién llegados pudieran contemplar perfectamente el terreno que descendía hacia el norte, allí donde el gran ejército formado por orcos y goblins se estaba reagrupando.
—El enemigo nos ataca con regularidad, varias veces al día.
Una mirada le bastó a Shoudra para comprender la verdad de lo expresado por el bárbaro. El terreno estaba sembrado de centenares de cadáveres de orcos y goblins. La sangre era tan abundante en aquella ladera que la misma piedra gris había adquirido una coloración rojiza.
—Sus bajas siempre están en proporción de veinte a uno —explicó Catti-brie—. Y sin embargo, siguen lanzándose al asalto una y otra vez.
Shoudra fijó la mirada en Nanfoodle, quien asintió con la expresión sombría.
—Ayudaremos en lo que podamos —ofreció la Sceptrana a los dos hijos humanos del rey Bruenor.
—Lo que mejor nos iría sería neutralizar a esos malditos gigantes —intervino un enano, Banak Buenaforja, que se acercaba a saludar a los dos nuevos efectivos.
Banak señaló el lejano cerro situado al oeste, un brazo montañoso que discurría de norte a sur.
—Como no pueden alcanzarnos con sus pedruscos habituales —explicó Catti-brie—, utilizan unos proyectiles de menor tamaño elaborados con…
—Con pizarra —completó Shoudra—. Acabamos de tropezamos con el infortunado Rebolludo en el Valle del Guardián.
—Pobre Pikel… —dijo Catti-brie.
—Pero eso no es todo —intervino Banak—. Los gigantes se aprestan a hacernos la vida imposible de otras maneras.
Banak no necesitó ampliar sus explicaciones, pues Shoudra advirtió que en la posición enemiga se amontonaban numerosos troncos de árbol, y algunos habían empezado a ser encajados para formar bases muy sólidas. Experimentada en la carrera de las armas, Shoudra no tuvo dificultad en adivinar qué era lo que los gigantes estaban construyendo.
—Esos cantos de pizarra que nos tiran son más molestos que otra cosa —observó Wulfgar—. De hecho, raramente consiguen alcanzarnos con ellos, por mucho que Pikel hoy haya tenido mala suerte. Pero una vez que terminen de construir esas catapultas, estaremos prácticamente a merced de sus bombardeos.
—Y yo diría que mañana mismo contarán con un par de catapultas operativas —abundó Banak.
—Con la ayuda de esas catapultas, acabarán por desalojaros de vuestra posición —afirmó Nanfoodle, sin que nadie lo contradijera.
—En todo caso, es magnífico que hayáis venido a luchar con nosotros —terció Banak, lo que alivió un poco la tensión. Volviéndose hacia Wulfgar y Catti-brie, el comandante de los enanos agregó—: Mostrad a nuestros nuevos compañeros en qué pueden ser de utilidad.
Nanfoodle y Shoudra no tardaron en comprender que, a pesar del incesante acoso de sus enemigos, los enanos habían sido muy eficaces a la hora de construir y mantener sus posiciones defensivas. Los muros del perímetro no eran especialmente altos o gruesos, pero sí estaban dispuestos de modo idóneo para proteger a sus ocupantes de los proyectiles de pizarra, al mismo tiempo que permitían el rápido discurrir de los enanos de una a otra trinchera. Por si eso fuera poco, los barbados guerreros habían establecido unos cuellos de botella en la ladera; de ese modo, la ventaja numérica de los orcos se veía contrarrestada por la falta de espacio físico para maniobrar. Shoudra se dijo que el asalto final destinado a expulsar a los enanos de su posición redundaría en un sinnúmero de bajas entre los orcos agresores.
A todo esto, los enanos se habían preparado a conciencia para la eventual retirada de la montaña. Como eran centenares, el descenso masivo por las escaleras de cuerda resultaba complicado y azaroso, pues los enanos se verían indefensos ante un aluvión de proyectiles de pizarra, y los orcos muy bien podrían cortar varias de las amarras de las que pendían las escaleras, de manera que los guerreros en retirada se precipitaran al vacío. Shoudra se fijó en que muchos de los enanos, ingenieros provenientes de Mirabar, se habían empleado a fondo para solventar tal problema. Los ingenieros estaban excavando un túnel, una especie de angosto tobogán socavado en la piedra, que discurría casi en paralelo a la misma pared del precipicio.
—¿Tú cabrías ahí dentro? —le preguntó Shoudra al corpulento Wulfgar.
—Yo puedo bajar por una cuerda —respondió el bárbaro—. El tobogán está siendo construido para los últimos enanos que abandonen la posición.
—¿Por casualidad disponéis de algún conjuro que sirva para engrasar o lubrificar ese extraño tobogán? —inquirió una voz familiar desde el interior del agujero.
Nanfoodle se tumbó en el suelo y escudriñó la oscuridad hasta detectar a Shingles McRuff, que estaba ascendiendo.
—Me alegra ver que estás bien —saludó Shoudra cuando el enano emergió de las sombras.
—Hombre, bien, bien… En fin, yo no me quejo —respondió Shingles—, por mucho que perdiéramos a bastantes de los nuestros cuando esos orcos pestilentes conquistaron los túneles situados al oeste.
—¿Unos túneles?
—Unos túneles que atraviesan ese cerro —explicó Catti-brie—. Torgar, Shingles y los demás enanos de Mirabar resistieron denodadamente el asalto de los brutos, sin embargo sus pérdidas eran excesivas para seguir resistiendo. —La mujer fijó la mirada en el enano sucio de tierra y polvo—. En todo caso, está claro que en el combate murieron muchos más orcos que enanos.
Una sonrisa tímida apareció en el rostro de Shingles.
—¿Unos túneles que cruzan el cerro? —intervino Nanfoodle.
—Una red bastante amplia de túneles —precisó Shingles—. No son demasiado anchos, pero atraviesan el cerro de lado a lado.
Con el rostro iluminado por el interés, Nanfoodle miró a Shoudra de forma significativa.
—En todo caso, los túneles no permiten acceder con facilidad a la cima —incidió Catti-brie—. Te lo digo por si estás pensando en reconquistarlos para atacar a los gigantes.
Nanfoodle se limitó a asentir con la cabeza. Acariciándose el mentón con la mano, el gnomo se apartó unos pasos y contempló el precipicio que caía a pico sobre el Valle del Guardián.
—¿En qué estará pensando? —preguntó Shingles.
—Con Nanfoodle nunca se sabe… —repuso Shoudra, encogiéndose de hombros—. Por cierto, ¿cómo ésta el bueno de Torgar?
—El viejo está bien —contestó Shingles.
Shingles volvió la mirada hacia el noroeste, donde un grupo de enanos, dispuestos en formación detrás del muro, estaban preparados para entrar en acción si se producía una nueva intentona de los orcos. Shoudra creyó reconocer entre sus filas la estampa familiar de Torgar Hammerstriker, cuya partida de Mirabar había deparado consecuencias imprevistas.
—Digamos que Torgar está todo lo bien que se puede estar en una situación así —añadió Shingles—. Al viejo no le hizo mucha gracia ceder esos túneles.
—Los orcos eran demasiados —dijo Catti-brie—, al igual que los gigantes, de los cuales muchos contaban con dotes de hechicería. Los enanos de Mirabar os portasteis como unos bravos al resistir tanto.
—Sí, claro… —murmuró Shingles con escasa convicción en la voz.
—Quizá tengáis la ocasión de recuperarlos —intervino Nanfoodle de repente.
—Es posible, aunque tampoco acabo de ver qué sentido tiene recobrarlos —contestó Shingles—. El dominio de los túneles no nos servirá para librarnos de los gigantes, y esos gigantes son nuestro verdadero problema. No veo cómo podemos neutralizarlos.
Shoudra suspiró profundamente y dio unos pasos en la dirección del cerro, que contempló con detenimiento, haciendo visera con las manos.
—A veces las soluciones pueden ser muy complicadas —repuso Nanfoodle con una ancha sonrisa traviesa en el rostro—. A veces es preciso echar mano de la lógica e ir paso a paso.
—¿En qué andas pensando? —inquirió Catti-brie.
—Estoy pensando en que me encuentro ante un problema, un problema que requiere de rápida solución. —Todavía con la sonrisa en su faz, el gnomo se volvió hacia Shoudra, que seguía con la vista fija en el cerro distante—. ¿Y en qué piensas tú, Shoudra?
—Me pregunto si serías capaz de hacer con la madera lo mismo que sabes hacer con el metal —respondió ella.
Nanfoodle se giró hacia Cattibrie, Wulfgar y Shingles, quienes lo estaban mirando con la expresión atónita.
En el rostro del gnomo seguía pintándose la misma sonrisa traviesa.
A Wulfgar le resultaba extraño volar, como le resultaban extraños los mágicos poderes que Shoudra le había conferido para que pudiera ver en la noche tan bien como el elfo de mirada más aguzada. Como Wulfgar era el único a quien se le había dotado de capacidad para volar —los demás se limitaban a levitar—, el bárbaro avanzaba al frente, tirando de ellos por la escarpada cima del cerro rocoso.
Wulfgar miraba una y otra vez a su espalda, pues al ser invisibles, no podía verlos, como no podía ver las cuerdas con las que tiraba de ellos. Con todo, sabía que venían tras él, pues sentía los tirones de las cuatro cuerdas de sus compañeros: Cattibrie, Torgar, Shoudra y Nanfoodle.
Recordando la advertencia de Shoudra sobre lo imprevisible de los conjuros para volar, Wulfgar emprendió el descenso tan pronto como le pareció posible franquear a pie la distancia que lo separaba de los gigantes y sus catapultas. Nada más poner los pies en tierra, el bárbaro se agachó para no verse arrollado por los cuatro camaradas levitantes. Wulfgar, entonces, tiró de las cuerdas y, uno a uno, los hizo descender a su lado. Nanfoodle soltó un ligero gruñido al verse arrastrado a tierra, un gruñido que provocó un silencio de temor entre sus compañeros. Con todo, los gigantes no parecieron reparar en él.
Los cinco necesitaron unos minutos para desenredarse y liberarse de las cuerdas y reagruparse en la oscuridad, pues tan sólo Shoudra y Nanfoodle gozaban de la mágica visión que les permitía ver a sus amigos. Tras unos minutos de confusión, finalmente lograron reunirse y ocultarse tras una roca prominente.
—Hemos hecho bien en venir —musitó Shoudra—. Los gigantes están terminando de armar sus catapultas.
—Voy a necesitar cinco minutos —advirtió Nanfoodle en un susurro.
—No es mucho —apuntó Shoudra.
—Cinco minutos pueden ser una eternidad cuando los gigantes andan cerca —murmuró Catti-brie.
Nanfoodle se marchó, y Shoudra guió a sus tres compañeros invisibles a una posición fácil de defender y situada al este de los gigantes.
—Tú nos dices cuándo —repuso Catti-brie.
—El hechizo que os vuelve invisibles desaparecerá tan pronto como os lancéis al ataque —recordó Shoudra.
Por toda respuesta, Cattibrie alzó a Taulmaril sobre la roca y apuntó al grupo más cercano de gigantes.
—Vosotros dos quedaos aquí —indicó Shoudra—. Muy pronto oiréis que ha llegado el momento de entrar en acción.
La Sceptrana tomó a Torgar de la mano y se dirigió con él hacia otra posición emplazada al nordeste del campamento de los gigantes.
—La verdad, me sentiría un poco más segura si te pudiera ver a mi lado —musitó Catti-brie a Wulfgar.
—No me ves, pero aquí estoy —le confortó él.
Ambos guardaron silencio al momento, pues una giganta acababa de aventurarse muy cerca de donde se encontraban.
Varios minutos transcurrieron en un silencio tan sólo roto por el silbido del viento entre las rocas, un silbido apagado que venía a subrayar lo decisivo de la ocasión.
De repente, todo estalló. Cattibrie y Wulfgar se aprestaron a entrar en acción cuando unos ruidos resonaron con estridencia al norte, como si un verdadero ejército de enanos se hubiera lanzado al ataque. A todo esto, los gigantes reaccionaron de inmediato y se volvieron en masa hacia aquella dirección.
Cattibrie dejó que la giganta más cercana se alejara unos pasos antes de lanzarle un flechazo de estela azulada que fue a clavarse en su misma espalda. La giganta soltó un aullido de dolor y se volvió hacia ellos justo a tiempo de recibir un tremendo golpe de Aegis-fang en el hombro, que fue a derribarla sobre el suelo pedregoso.
—¡Por la gloria de Moradin! —rugió un vozarrón impresionante, la mágica amplificación de la voz de Torgar, como Catti-brie advirtió en el acto.
Cattibrie disparó un segundo flechazo a la giganta. Tan pronto como el mágico martillo de guerra reapareció en su mano, Wulfgar lo lanzó contra el siguiente gigante, que se encontraba a pocos pasos de su compañera derribada en tierra.
Al norte resonaron nuevas apelaciones al dios de los enanos. En ese preciso instante, un relámpago centelleó en la noche y dio paso a una repentina tormenta de aguanieve. Wulfgar y Cattibrie, de pronto, se vieron luchando en medio de una verdadera cortina de lluvia.
Sin inmutarse, Cattibrie siguió disparando el arco, enviando flecha tras flecha. Algunos de los gigantes, finalmente, se volvieron hacia ella y se lanzaron contra su posición.
Y muchos de esos gigantes, de repente, empezaron a resbalar sobre la piedra empapada. Uno de ellos se las arregló para llegar cerca de la roca tras la que se ocultaban sus dos enemigos, pero Aegis-fang, al instante, se estrelló contra su pecho. El gigante resistió bien el fortísimo impacto, pero dio dos pasos atrás y resbaló sobre el piso escurridizo. Cattibrie aprovechó para hincar una flecha en el rostro del gigante, inopinadamente sentado sobre la piedra reluciente.
De pronto, una manaza colosal apareció a unos centímetros de su rostro. A rastras, la giganta malherida había rodeado la roca que le servía de parapeto. Con un rugido de furia, la giganta se levantó cuan larga era. En ese preciso momento, Cattibrie se vio por sorpresa arrastrada al suelo.
Era Wulfgar quien acababa de apartarla de allí de un manotazo. Cuando ya la ciclópea cabeza de la giganta se cernía sobre él, el bárbaro apeló a su dios de la guerra. Mágicamente, Aegis-fang se posó en su mano abierta en el aire.
Cattibrie se estremeció ante el golpe, que resonó como la piedra contra la piedra. La giganta yacía exánime en el suelo.
Con todo, a trancas y barrancas, otros gigantes se estaban acercando a trompicones sobre el piso escurridizo. Algunos de sus compañeros habían optado por una táctica distinta y estaban empezando a bombardear a los atacantes a pedruscos. Esa vez fue Cattibrie quien apartó a Wulfgar de allí; lo agarró por el espeso cabello rubio y lo arrastró tras la roca justo a tiempo, pues en ese preciso instante, un proyectil se estrelló contra la roca y salió rebotado por los aires.
Mientras trataban de rehacerse, los dos se quedaron atónitos cuando una línea azul apareció en la oscuridad, a unos dos metros del suelo. La línea se ensanchó hasta formar un círculo de luz, del que salieron Shoudra y Torgar.
—¡Largo de aquí! —exhortó la Sceptrana, que agarró a Catti-brie por el brazo mientras echaba a correr hacia el sur.
—¿Y Nanfoodle? —exclamó Catti-brie.
—¡Vámonos de una vez! —insistió Shoudra.
No quedaba otra alternativa, pues los gigantes estaban cada vez más cerca, próximos a salir de la zona cubierta de hielo. La lluvia de pedruscos era entonces incesante.
Los cuatro salieron corriendo; tropezando una y otra vez en la oscuridad, se rehacían en el acto con la ayuda de sus compañeros. Tras toparse con una sima que parecía insalvable, Wulfgar agarró a Cattibrie y la arrojó al otro lado del abismo. A pesar de sus protestas, Torgar fue el próximo en salir volando por los aires. Después de arrojar a Shoudra, el propio Wulfgar atravesó la sima de un salto entre las continuas pedradas de sus perseguidores.
Demasiado asustados para volver la vista atrás, los fugitivos salieron de nuevo a la carrera. Poco a poco, las pedradas se fueron tornando más ocasionales, y los gritos de rabia y amenaza a sus espaldas terminaron por perderse en la noche.
Jadeantes a más no poder, los cuatro compañeros se detuvieron junto a una pared rocosa.
—¿Y Nanfoodle? —inquirió Catti-brie de nuevo.
—Si las cosas han salido según lo previsto, los gigantes ni se han dado cuenta de su presencia —explicó Shoudra—. Nuestro pequeño amigo cuenta con una poción mágica que le habrá facilitado la fuga.
—¿Y si las cosas no han salido según lo previsto? —preguntó el bárbaro.
La sombría expresión de Shoudra fue respuesta más que elocuente. Sabedor de cómo las gastaban los gigantes con sus prisioneros, Wulfgar rezó por que Nanfoodle no hubiera sido descubierto.
—No sé si hemos matado a alguno de ellos…, pero hay una giganta en particular que se va a acordar de nosotros durante mucho tiempo —repuso Catti-brie, jadeante.
—Estoy segura de que mi relámpago dio a varios —añadió Shoudra—, aunque dudo de que los hiriera de consideración.
—En todo caso, no vinimos aquí para eso —recordó Torgar—. Dejémonos de cháchara y vayámonos de este lugar cuanto antes. Los orcos, sin duda, se aprestan a atacar otra vez. Y aunque no he conseguido cargarme a ninguno de esos malditos gigantes, me propongo cortar muchas cabezas de orco para compensar.
El enano echó a andar seguido por sus compañeros. Todos mostraban contusiones y arañazos en sus cuerpos, producto de las incidencias de la noche. A la vez, todos insistían en volver la mirada a sus espaldas con la esperanza de ver al desaparecido Nanfoodle.
Mejor habrían hecho en mirar al frente, pues Nanfoodle estaba esperándolos tranquilamente cuando por fin llegaron a la posición fortificada de los enanos. El gnomo descansaba con placidez, con la espalda apoyada en una roca y una cachimba de dimensiones enormes entre los dientes. Una ancha y maliciosa sonrisa resplandecía en su rostro.
—Por la mañana nos vamos a encontrar con sorpresas —anunció el gnomo, sonriendo de oreja a oreja.
Poco después del amanecer, los gigantes se prepararon para iniciar un nuevo bombardeo. En lo alto del cerro, aquellos seres monstruosos se afanaban en transportar piedras enormes junto a las dos grandes catapultas que habían terminado de construir. Abajo, entre aullidos salvajes, los orcos se lanzaron al asalto ladera arriba, seguros de su victoria, ya que los enanos iban a verse sorprendidos por la artillería pesada de los gigantes.
Y en ese momento, sucedió lo impensable. Los enormes troncos de madera que formaban las bases de las catapultas crujieron y se partieron.
Los anonadados gigantes insistieron en arrojar los proyectiles, pero las catapultas simplemente se rompieron en mil pedazos.
Todas las miradas convergieron en Nanfoodle, quien, silbando con tranquilidad, sacó un frasquito de cristal del bolsillo y mostró a todos el líquido verde brillante que había en el interior.
—Un simple ácido a veces puede ser muy eficaz —observó.
—La verdad es que nos habéis salvado de una buena —felicitó Banak Buenaforja. Cuando su mirada se posó en los orcos que llegaban a la carga por la ladera, el comandante de los enanos agregó—: Por lo menos nos habéis quitado de encima a esos gigantes del demonio.
Dicho eso, el enano empezó a desgranar órdenes a gritos. Situando a sus guerreros en posición, se dispuso a rechazar el enésimo ataque de los orcos.
—Esos gigantes van a necesitar muchos más troncos de árbol si quieren reconstruir sus catapultas —aseguró Nanfoodle a sus amigos.
Como era de esperar, a nadie le sorprendió la noticia. Esa misma tarde distintos montaraces comunicaron que los gigantes estaban volviendo a hacer acopio de troncos en la cima del cerro.
—Hay que ver lo cabezones que son… —comentó el diminuto gnomo.