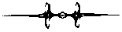
EN DESVENTAJA
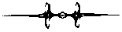
Cattibrie esquivó una nueva pedrada, que pasó silbando junto a su rostro y cayó por el precipicio que daba al Valle del Guardián. Sin perder un segundo, la mujer hizo frente a los dos orcos que seguían en pie de los tres que se habían lanzado al asalto de su posición.
Cattibrie había derribado al primero de ellos de un flechazo, pero los gigantes emplazados en el lejano cerro occidental en aquel momento empezaron con su bombardeo. Como no podían alcanzar la posición de los enanos con piedras de gran tamaño, empleaban afilados proyectiles de pizarra, que volaban cortando el aire. Muchos pasaban de largo, pero algunos caían demasiado cerca para ser ignorados.
Cattibrie encajó una flecha en su arco en el momento justo en que un orco llegaba rechinando los dientes y con la maza en alto.
La flecha se le clavó en el pecho y, alzándolo en vilo un palmo, lo derribó unos pasos más atrás sobre la piedra.
De forma instintiva, la mujer agarró el arco con ambas manos por la punta y hendió con él a un nuevo bruto que llegaba por detrás. El curvo extremo del arco se encajó con fuerza bajo la barbilla del goblinoide. Girando sobre sí misma, Cattibrie acentuó la presión y obligó al bruto a ponerse de puntillas. Cuando éste trató de apartar el arco de un manotazo, la mujer apoyó la espalda contra la roca e incidió con mayor fuerza todavía, por lo que la bestia tuvo que retirarse unos pasos.
Por desgracia para el orco, su pie de pronto tanteó el vacío, pues a su espalda se hallaba el abismo que daba al Valle del Guardián. El bruto se agarró al arco por instinto, de forma que Cattibrie se vio obligada a soltar su arma. Una mueca de tristeza se le pintó en el rostro al ver cómo Taulmaril se perdía por el precipicio. Con todo, no había tiempo que perder, y Catti-brie al punto echó mano de Khazid’hea e hizo frente a los enemigos que seguían acosándola.
Al otro extremo de la gran piedra plana, un orco feísimo la saludó con sarcasmo y se dispuso a pasar a la ofensiva. El bruto hizo amago de atacar por la derecha, y Cattibrie cubrió ese flanco con la espada. El orco hizo una finta hacia la izquierda, y la mujer reaccionó de igual modo. El goblinoide, entonces, hizo ademán de trepar por la gran piedra y embestir por el centro.
Pero Cattibrie ya estaba harta de aquel juego. Una estocada de su espada fabulosa atravesó la gran roca como si ésta fuera de mantequilla y fue a clavarse en el pecho de la bestia.
Con los ojos inyectados en sangre, el bruto se la quedó mirando con incredulidad al otro lado de la piedra.
—Un poco más y consigues engañarme —repuso Catti-brie, guiñándole un ojo.
De pronto un nuevo orco llegó por los aires en su dirección. Antes de que la sorprendida Cattibrie pudiese reaccionar, el bruto pasó de largo y se precipitó por el abismo. Catti-brie lo entendió todo cuando Wulfgar, en ese momento, apareció a su lado martillo en mano.
—Ten tu arco preparado —instruyó el bárbaro—. ¡Tenemos que rechazarlos!
Cattibrie alzó el brazo en señal de impotencia e indicó el precipicio. Con todo, Wulfgar ya no la estaba mirando, pues de nuevo volvía a hacer frente a los asaltantes. Sin pensárselo dos veces, la mujer saltó de la roca y corrió a ayudar a su compañero.
Hombro con hombro, se lanzaron contra un primer grupo de oponentes. Aegis-fang volaba de un lado para otro, derribando a los que se encontraban en primera línea.
Cattibrie arremetió contra un orco que llegaba por el lado. El bruto trató de protegerse con su escudo, que no era obstáculo para la mágica Khazid’hea. Haciendo honor a su sobrenombre de Sajadora, la espada atravesó la endeble madera del escudo y el brazo que lo sujetaba, y fue a clavarse en el pecho del monstruo.
Cattibrie se hizo a un lado para interceptar el avance de un nuevo enemigo. La mujer liberó la hoja aguzadísima clavada en el cuerpo de su anterior oponente y rebanó de un golpe la punta de la azagaya con que el orco llegaba a su encuentro. Dos rápidos mandobles hirieron al bruto con prontitud. Tambaleante, el orco trató de rehacerse, pero un golpe tremendo de Aegis-fang hizo que saliera volando por los aires.
Por si acaso, la mujer clavó la punta de Sajadora en el cuerpo del goblinoide antes de que éste se perdiera de vista.
¡Esta noche me estoy dando un atracón!, leyó en su mente.
Aunque Cattibrie no terminó de registrar esas palabras, su cuerpo entero se sintió sediento de sangre. Antes de que pudiera comprender exactamente qué era lo que le estaba sucediendo, antes de advertir que su espada dotada de sensibilidad se había hecho con su propia conciencia, la mujer arremetió con fiereza contra el grupo de orcos, dejando atrás al mismísimo Wulfgar.
La ferocidad se imponía entonces a la habilidad en el combate: Sajadora hendía y rebanaba todo cuanto se encontraba en su camino: escudos, brazos, pechos… Tras dar buena cuenta de un enésimo orco, Cattibrie soltó un tremendo mandoble que frenó en seco el avance de dos nuevos enemigos y rebanó limpiamente la punta de la espada de un tercer oponente. Volviéndose hacia este último orco, la mujer clavó una y otra vez la punta de la espada en el torso de la bestia aullante.
Comprendiendo que se hallaba en una situación vulnerable, Cattibrie giró sobre sí misma para plantar cara a los otros dos brutos. Al momento tuvo que agacharse para esquivar algo que llegaba volando por los aires.
«Aegisfang», se dijo cuando uno de los orcos pareció volatilizarse como por ensalmo.
¡Está comiendo de nuestro plato!, protestó Khazid’hea, obligando a su dueña a lanzarse contra el último orco.
Aterrorizado, el goblinoide tiró su espada contra Cattibrie, se dio media vuelta y salió corriendo. Aunque el arma se estrelló contra su cuerpo, Catti-brie apenas detuvo el avance. Finalmente, dio alcance al orco cuando éste se unía ya a dos de sus compañeros. Presa de una furia homicida, la mujer soltó un mandoble tras otro a sus enemigos. Tras encajar un golpe, hizo caso omiso del dolor y siguió arremetiendo sin ceder un palmo de terreno, afrontando las armas de los orcos con su maravillosa Khazid’hea.
Tras derribar a los tres brutos, Cattibrie echó de nuevo a correr en pos de más enemigos.
—¡Alto! —resonó un grito a sus espaldas.
Era Wulfgar quien gritaba, pero su voz se oía lejana y carente de autoridad. Mucho más determinante era el hambre que se había hecho con su mente. Mucho más determinante era el fuego que ardía en sus venas.
Un nuevo orco cayó muerto a sus pies. Cattibrie clavó la espada con rabia en el cuerpo de un enemigo más, si bien su golpe fue demasiado rabioso: la hoja, aguzadísima, rebanó el brazo del monstruo y se hundió en su costado hasta el torso, donde quedó encallada entre las costillas. Al desplomarse, el orco agonizante provocó que la mujer casi perdiera el control sobre su arma. Rehaciéndose al momento, Catti-brie luchó por liberar su espada, consciente de que un nuevo enemigo llegaba corriendo en su dirección.
—¡Bah! ¡Ésta nos está dejando sin diversión! —bromeó el supuesto enemigo.
Cattibrie, en el acto, dejó de pugnar con su espada, ya que quien llegaba era uno de los enanos. Sin darse cuenta, había terminado por alcanzar la posición defensiva de sus compañeros. La mujer sonrió con cierto nerviosismo, pues si la espada no se le hubiera quedado encallada en el cuerpo del orco, el enano probablemente habría caído muerto a los pies de la voraz Khazid’hea.
Con tal idea en mente, Cattibrie imprecó en silencio a la espada, que, por supuesto, oyó perfectamente sus maldiciones. La mujer puso un pie sobre el orco muerto y de nuevo trató de liberar a Khazid’hea, pero, de pronto, una mano enorme se posó sobre su hombro.
—Un poco de calma —le reconvino Wulfgar—. No olvides que estamos combatiendo codo a codo.
Cattibrie soltó la espada, dio un paso atrás y emitió un largo y profundo suspiro.
—La espada está hambrienta —explicó al bárbaro.
Wulfgar sonrió y asintió con la cabeza.
—Mejor harías en refrenar su hambre con un poco de sentido común —le aconsejó.
Cattibrie volvió la mirada hacia el rastro de los enemigos despedazados por su espada. Su propio cuerpo estaba empapado en la sangre de los innumerables goblinoides muertos.
Pero finalmente comprendió que no toda aquella sangre era sangre de orco, y se sintió presa de un dolor repentino e inesperado. Tenía un profundo corte en el brazo izquierdo, así como una segunda herida en la cadera derecha y una tercera en el pie derecho, provocada por la afilada punta de una azagaya.
—Es preciso que te vea un sacerdote —indicó Wulfgar.
Apretando los dientes por el dolor, Cattibrie dio un paso al frente y cerró sus dos manos en torno a la empuñadura de Khazid’hea. Cuando finalmente la arrancó del cadáver de su oponente, un nuevo chorro de sangre empapó su propio cuerpo.
—También necesitarás un baño caliente —repuso Wulfgar con un deje entre humorístico y triste.
Banak Buenaforja se llevó dos dedos a la boca y emitió un silbido estridente. Los orcos de nuevo se estaban retirando, perseguidos por los enanos que avanzaban en perfecta formación. Con todo, desde su posición elevada, próxima al precipicio, Banak acababa de advertir que los brutos se estaban dirigiendo a un lado, atrayendo a los enanos hacia el extremo occidental de la ladera.
Banak volvió a silbar e indicó a sus lugartenientes que ordenaran dar media vuelta a los enanos.
Sin embargo, antes de que la orden fuera transmitida a los perseguidores, los mismos enanos se dieron cuenta de la peligrosa situación en que se estaban metiendo. Cegados por el afán de venganza, se habían aproximado en demasía al noroeste, al promontorio donde se encontraban los gigantes. La persecución se detuvo en el acto, y los enanos dieron media vuelta en el momento preciso en que una lluvia de pedruscos enormes empezaba a cernirse sobre sus cabezas.
Cuando emprendieron la retirada general, los orcos a su vez dieron media vuelta y echaron a correr tras ellos, pasando de perseguidos a perseguidores.
—¡Puercos asquerosos! —masculló Banak.
—Esos malditos gigantes nos están haciendo mucho daño —indicó Torgar a su lado. Y era un daño que podía resultar desastroso. Con el apoyo de la artillería de los gigantes, los perseguidores orcos estaban en disposición de cortarles la retirada a los enanos.
Los dos comandantes al servicio de Mithril Hall contuvieron el aliento, rezando por que sus muchachos lograran escapar al radio de acción de los gigantes para plantar cara a los orcos con alguna garantía de éxito. Tras examinar el terreno, Banak y Torgar indicaron a varios de sus guerreros que se aprestaran a socorrer a sus hermanos puestos en fuga.
Sin embargo, en ese instante, los acontecimientos dieron un giro inesperado cuando una facción de los enanos en retirada dio media vuelta y se volvió contra los orcos con impensada ferocidad.
—Ése tiene que ser Pwent —murmuró Banak.
Torgar se llevó el dedo índice al yelmo en señal de admiración a los bravos Revientabuches.
Pwent y sus muchachos se estaban lanzando como un vendaval contra la primera línea enemiga, que no tardó en quedar hecha trizas.
Los gigantes intervinieron en auxilio de sus aliados. Una nueva lluvia de pedruscos roció la zona de combate, pero en ésta había muchos más orcos que enanos, a razón de cinco a uno, de forma que las pedradas sembraron la mortandad principal entre las filas de los brutos.
Concluida la persecución, el grueso de los enanos alcanzó sin mayor dificultad la posición defensiva. Todas las miradas se volvieron hacia la zona de combate, de donde llegaban corriendo en zigzag los Revientabuches que habían sobrevivido a la escaramuza, apenas la mitad de los que habían plantado cara con resolución al enemigo.
Los enanos enclavados en la posición defensiva los animaban con gritos de apoyo:
—¡Por aquí!
—¡Cuidado con ese pedrusco!
—¡Ánimo!
Con todo, los pedruscos seguían lloviendo sin cesar, y cada vez que uno de los muchachos de Pwent caía aplastado por un proyectil, los rostros de los enanos enclavados en lo alto hablaban de rabia y desolación.
Una figura en particular llamó pronto la atención de los impotentes espectadores. Se trataba del propio Pwent, que llegaba corriendo ladera arriba, cargando con dos compañeros malheridos, uno en cada hombro.
Los enanos redoblaron sus gritos de ánimo.
—¡Pwent, Pwent, Pwent!
Pwent avanzaba con dificultad, circunstancia que lo convertía en blanco preferente de los gigantes. Las piedras llovían a su alrededor. No obstante, el valeroso enano seguía ascendiendo con rabia, decidido a salvar a sus compañeros como fuera.
Un pedrusco que se estrelló en el suelo a pocos pasos y rebotó con fuerza lo golpeó en la espalda y lo hizo saltar por los aires. Los tres enanos fueron a estrellarse contra el piso rocoso.
En lo alto, los gritos de ánimo se trocaron en un silencio anonadado.
Pwent pugnaba por levantarse.
Una nueva piedra lo golpeó en la espalda y le obligó a morder el polvo otra vez.
En ese momento, dos enanos salieron corriendo de lo alto de la montaña en dirección a sus tres camaradas malheridos e indefensos.
De forma sorprendente, Pwent se las arregló para recobrarse y volverse para encarar a los gigantes situados en lo alto del cerro vecino. El bravo comandante, entonces, les dedicó un furioso corte de mangas.
Un nuevo pedrusco se estrelló en el suelo rocoso a pocos pasos de él, rebotó y volvió a derribarlo.
De bruces en el suelo, batallando por levantarse otra vez, Pwent seguía imprecando y maldiciendo a los gigantes.
Cattibrie lo hubiera dado todo por contar con su arco en aquel momento. Con el arco en las manos, al menos podría haber cubierto un poco a aquel enano cuya temeridad rayaba en el suicidio.
Con las manos libres tras dejar a Aegis-fang con sus compañeros, Wulfgar echó a correr en ese instante hacia los tres maltrechos enanos.
—¡Ve a rescatar a Pwent! —indicó el bárbaro, que llegaba ya junto a otro de los guerreros malheridos.
Sin pensárselo dos veces, Cattibrie salió a la carrera, llegó junto a Pwent y lo agarró por el brazo.
—¡Vamos! —exhortó—. ¡Te van a aplastar!
—¡Bah! —se mofó Pwent—. ¡Todo lo que tienen de enormes lo tienen de estúpidos!
El furioso enano se soltó de Cattibrie, engarzó sus dedos en las comisuras de sus labios y abriendo la boca al máximo, sacó la lengua con desdén a los distantes gigantes.
En todo caso, Pwent, al momento, dejó sus niñerías, y no porque Cattibrie se lo estuviera suplicando, sino porque Wulfgar pasó a su lado cargando con uno de sus compañeros heridos. El bárbaro al punto recogió al segundo enano inconsciente, a quien agarró como a un muñeco con su manaza enorme.
Pwent ya no se resistió más a los ruegos de Cattibrie, quien se lo echó al hombro y se lanzó ladera arriba bajo una nueva y rabiosa lluvia de pedruscos. Con todo, la suerte estaba del lado de los rescatadores, que no tardaron en situarse fuera del alcance de las pedradas y llegar a la línea defensiva, en la cima, cargando con los enanos malheridos. Frustrados, los gigantes empezaron a tirarles afilados cantos de pizarra, bastante más ligeros.
Unos vítores ensordecedores brotaron de la posición defensiva de los enanos cuando sus compañeros, por fin, se pusieron a buen recaudo. Volviéndose hacia los lejanos gigantes, los enanos les dedicaron toda suerte de chuflas y gestos de burla, sin hacer caso a los peligrosos proyectiles de pizarra que llegaban volando por los aires.
—¡Prepara las vendas ahora mismo! —indicó Banak a Pikel Rebolludo, quien no hacía más que dar saltitos de emoción.
—¡Sí, sí! —respondió el enano, que se detuvo en el acto y correspondió con un saludo militar a la orden de su comandante.
Un canto de pizarra pasó volando y lo golpeó en el codo. El enano de las barbas verdes puso cara de sorpresa y se encogió de hombros, como si aquello escapara a su comprensión.
Pikel abrió los ojos con desmesura al ver su propio brazo, recién arrancado de cuajo, en el suelo, a pocos pasos de él.
Su hermano Ivan llegó corriendo y cubrió el muñón sangrante con un paño, secundado por varios enanos más, que al punto se acercaron en su ayuda.
Auxiliado por su hermano, Pikel se sentó en el suelo.
—¡Oooh! —se lamentaba.