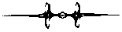
UN SUBTERFUGIO
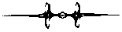
Llegaban por el valle situado entre Shallows y las montañas al norte del Valle del Guardián como una tormenta masiva, como una inmensa oscuridad que ensombrecía la misma tierra. Liderada por Obould, el nuevo Gruumsh, y reforzada por una horda de gigantes de los hielos mayor que las desplegadas en varios siglos, el enorme ejército orco arrasaba la vegetación a su paso y ponía en fuga a los animales grandes y pequeños que se interponían en su camino.
Por primera vez en varias semanas, el rey Obould Muchaflecha iba a reunirse con su hijo Urlgen. El encuentro tenía por escenario una pequeña hondonada emplazada al norte de la ladera montañosa en la que los enanos se habían atrincherado.
Urlgen llegó al lugar de la cita rebosante de cólera, determinado a exigir más tropas para empujar a los enanos precipicio abajo y de vuelta a su agujero. Intuyendo que Obould y Gerti seguramente le recriminarían la ausencia de una victoria definitiva, Urlgen estaba decidido a defenderse atacando, a echarle en cara a su padre que no le hubiera aportado los refuerzos necesarios para desalojar a los enanos de la montaña.
Sin embargo, al entrar en la tienda de Obould, el joven orco se encontró sumido en la confusión. Nada más ver a Obould, Urlgen comprendió que el despótico monarca orco se había convertido en un ser muy distinto al habitual; un ser distinto por completo, imponente a más no poder.
Un chamán desconocido para Urlgen, tocado con un gorro emplumado y vestido con una túnica de color rojo brillante, estaba sentado unos pasos por debajo y a un lado de Obould. Al otro lado del soberano de los orcos se encontraba Gerti Orelsdottr, cuya expresión el joven orco encontró de pocos amigos.
En todo caso, la atención de Urlgen estaba concentrada en Obould. Al joven orco le costaba apartar la mirada de su padre, de sus brazos poderosos y rebosantes de músculo, de su rostro severísimo y como a punto de estallar. Aunque tal circunstancia no era nueva en Obould, Urlgen entendía de forma instintiva que la situación entonces era más peligrosa que nunca, pues, de un modo u otro, su padre se había convertido en un ser desconocido, dotado de una aura verdaderamente formidable.
—No has empujado a los enanos a Mithril Hall —repuso Obould por todo saludo.
Urlgen no sabía si se trataba de una acusación o de una mera exposición de los hechos.
—Nuestros enemigos son duros de roer —admitió—. Llegaron antes que nosotros al borde del precipicio y se apresuraron a establecer sus defensas…
—¿Han terminado de fortificar esas defensas?
—¡No! —respondió Urlgen con aire de seguridad—. No les hemos dado un respiro para hacerlo. Siguen trabajando, pero están exhaustos de tanto batallar.
—En ese caso, tienes que seguir atacándolos una y otra vez —ordenó Obould con voz imperiosa—. Que la fatiga acabe con ellos, ya que nuestras azagayas no lo han conseguido todavía; que el cansancio los obligue a retirarse a su inmundo agujero de una vez.
—Me hacen falta refuerzos.
—¡Te arreglarás con lo que tienes! —exclamó Obould de pronto, levantándose de su asiento y situando el rostro a escasos centímetros del de su hijo—. ¡Combate como es debido y acaba con ellos! ¡Aplástalos como las sabandijas que son!
Urlgen trató de aguantarle la mirada a su padre, sin éxito. El ejército de Obould era diez veces superior en número y contaba además con el refuerzo de los gigantes de los hielos. Un ataque frontal en masa bastaría para poner en fuga a los enanos y obligarlos a refugiarse en Mithril Hall.
—Pienso dirigirme al este —anunció Obould—, para cortarles la retirada a los enanos junto al Surbrin y obligarlos a refugiarse bajo tierra. Junto a la puerta oriental me encontraré con el troll Proffit, el conquistador de Nesme. Él y los suyos asumirán la ofensiva subterránea contra los enanos.
—Bloqueemos antes la puerta occidental… —sugirió Urlgen.
—¡No! —zanjó su padre al punto—. No basta con lograr que esos enanos apestosos se retiren a Mithril Hall. Ya que insisten en plantarnos cara, tienen que morir. Por eso mismo debes seguir hostigándolos, para vencerlos por agotamiento. Pronto volveré, y entonces les daremos el golpe de gracia.
—He sufrido centenares de bajas —protestó Urlgen.
—Y sufrirás centenares más —contestó Obould con calma.
—A este paso, mis guerreros pronto empezarán a desertar —insistió el joven orco—. Los enanos nos están masacrando. El campo de batalla está sembrado de cadáveres de orcos.
Obould soltó un gruñido ronco y agarró a Urlgen por el cuello de la guerrera. El joven orco trató de liberarse, pero a su padre le bastó con girar la muñeca para arrojarlo por los aires y estrellarlo contra una de las paredes de la tienda.
—¡Aquí no deserta nadie! —juró Obould. Volviéndose hacia el chamán, el rey orco añadió—: ¡Por la gloria de Obould!
—¡Obould es Gruumsh! —aulló Arganth Snarrl.
Urlgen miró con incredulidad a su padre, todavía anonadado por su formidable fuerza física y el fulgor de fanático que relucía en sus ojos amarillentos. Al mirar a Gerti de reojo, el joven orco comprendió que la giganta parecía sentirse horrorizada y tan frustrada como él mismo. En ese momento, Urlgen reparó en que Gerti no había dicho una sola palabra.
Gerti Orelsdottr, la hija del gran Jarl Greyhand, quien tan arrogante se mostraba siempre con los orcos, no había dicho una sola palabra.
Como un río enorme, el ejército del rey Obould empezó a desplegarse hacia el este.
Todavía atónito y dolorido, Urlgen Trespuños estaba contemplando su avance desde un promontorio situado en la retaguardia. Su padre finalmente le había aportado algunos refuerzos, aunque muy escasos. Si bien eran los suficientes para permitirle seguir hostigando a los enanos, no lo eran para desalojarlos de su posición en lo alto de la montaña.
Y es que el rey Obould ya no tenía interés en expulsarlos de allí. Aunque su línea de razonamiento —combatir a los enanos por separado para aniquilar al mayor número posible de ellos antes de que la puerta occidental de Mithril Hall se cerrara definitivamente— no dejaba de tener cierta lógica, a Urlgen no se le escapaba que esa táctica dilatoria tenía por verdadero fin minimizar su propio papel y adjudicar el mérito de la victoria a Obould en exclusiva.
Un ruido a sus espaldas sacó al joven orco de sus meditaciones.
—Pensaba que no vendrías —dijo Urlgen a Gerti, quien se detuvo unos pasos por debajo de él, de forma que sus rostros quedaron emparejados.
—Te recuerdo que fui yo quien propuso que nos encontráramos aquí —contestó la giganta.
Urlgen se mordió la lengua para no proferir una imprecación. Lo cierto era que no le resultaba fácil hablar con Gerti, a la que detestaba profundamente.
—Ahora le tienes miedo a mi padre —afirmó el orco.
—¿Y tú no? —inquirió ella.
—Mi padre se ha convertido en otro —admitió Urlgen.
—Obould está decidido a imponerse como sea y sojuzgarnos a todos.
—El rey Obould —corrigió Urlgen—. ¿Te propones pedirme que ayude a los gigantes a impedir la ascensión de los orcos?
—De los orcos, no —clarificó Gerti—. Simplemente quería sugerir, en interés de Urlgen antes que de Gerti, que vigiles el nuevo encumbramiento de Obould. ¿Qué papel desempeñará Urlgen cuando Obould acabe por convertirse en esa especie de deidad en que se está transformando?
La pregunta tenía su enjundia, de modo que Urlgen se olvidó de recordarle a la giganta el título de respeto debido a su padre.
—¿Te parece que Urlgen participará de su gloria? —insistió ella—. ¿O crees que se convertirá en el perfecto chivo expiatorio cuando las cosas vengan mal dadas?
Urlgen torció el morro, y aunque tentado estaba de imprecar a la giganta por su insolencia, las palabras de Gerti no dejaban de encerrar su lógica. Era cierto que Obould le estaba impidiendo obtener un espectacular triunfo en el campo de batalla y que sin duda se mostraría severísimo con su hijo si éste finalmente no conseguía la ansiada victoria.
—¿Qué necesitas de mí? —preguntó Gerti, de forma un tanto sorprendente.
Urlgen apartó la vista de los millares de orcos desplegados a la ofensiva y miró con curiosidad a la giganta, tratando de leer lo que se escondía detrás de sus palabras.
—Cuando llegue el momento de acabar con esos enanos que insisten en resistir, querrás que Urlgen se lleve el mérito del triunfo —razonó ella—. Me propongo ayudarte a que los orcos te contemplen con admiración.
A pesar de su innato escepticismo, Urlgen asintió impulsivamente con la cabeza.
—Y yo te ayudaré a que los orcos, asimismo, admiren a Gerti —agregó.
—Bastará con que compartamos una mínima parte de la gloria de Obould.
Sus palabras tenían sentido, pero Urlgen no dejaba de sentirse atónito. Él y Gerti nunca se habían llevado bien. Muchas veces le había recomendado a su padre que se abstuviera de aliarse con los gigantes. A todo esto, Urlgen entendía que Gerti lo despreciaba más aún que a Obould y todos los demás orcos. Para Gerti, Urlgen jamás había pasado de ser un inútil y un infeliz.
Y sin embargo, entonces estaban conspirando juntos a espaldas de Obould.
Urlgen y Gerti miraron hacia el sur en silencio, a la ladera que se alzaba frente a ellos, a la lejana posición de los enanos.
—Necesito gigantes —dijo él de pronto—. Para reforzar mis líneas y para que bombardeen a los enanos a pedradas.
—Los enanos cuentan con la ventaja de encontrarse en terreno elevado —observó ella—. No quiero ver cómo los cadáveres de los míos acaban por cubrir ese manto de orcos muertos.
—¿Qué es lo que propones, entonces? —inquirió Urlgen, cada vez más frustrado.
Sus miradas seguían contemplando el paisaje.
—Allí —indicó la giganta, señalando un promontorio situado al oeste—. Desde esa posición, mis guerreros estarán fuera del alcance de los enanos y a la misma altura que ellos. Desde allí podrán operar como el flanco y la artillería de tu asalto.
—La distancia es excesiva, incluso para un gigante —apuntó él.
—Pero no para una catapulta de las nuestras —replicó ella.
—Bajo ese promontorio hay diversos túneles —informó él—. Los enanos controlan todos los accesos, y no será fácil…
—Más difícil te resultará defenderte cuando tu padre te culpe de haber fracasado —cortó Gerti.
Urlgen guardó silencio, pues las palabras de la giganta no admitían réplica.
—Hazte con el control de ese promontorio, que yo, en nuestro común interés, te aportaré los guerreros necesarios para afianzar la posición y bombardear a los enanos —dijo Gerti.
—Una labor complicada.
La mirada de Gerti se posó de forma significativa en los centenares de cadáveres orcos que se pudrían al sol de la mañana. Una imagen valía más que mil palabras.
—¡Maldita sea! ¡Una nueva ofensiva, y nosotros de espectadores! —gruñó el viejo enano Shingles McRuff.
A su lado, Torgar Hammerstriker se acercó a la grieta que había en la pared del promontorio rocoso, una grieta que les permitía observar la ladera montañosa que era campo de batalla desde hacía varios días. Era cierto. Entre aullidos salvajes, los orcos y los goblins de nuevo se lanzaban al asalto. El enano dirigió su mirada al sur y comprendió que los suyos estaban preparados para repeler el ataque. Mientras los enanos formaban, el arco letal de Cattibrie empezaba a enviar flechazos a las primeras avanzadillas orcas. Una sucesión de pequeñas explosiones entre las filas de los asaltantes indicó a Torgar que el astuto Ivan Rebolludo estaba haciendo uso de su ballesta, tan peculiar como mortífera.
Aunque confiaba en que Banak y los suyos acabarían por rechazar la ofensiva, a Torgar le reconcomía no poder prestar auxilio en un momento como aquél.
—Nos necesitan donde estamos —le recordó Shingles, poniendo la mano en su hombro—. Estamos haciendo lo que se espera de nosotros.
—Vigilar unos túneles que nadie piensa atacar —rezongó Torgar.
Apenas había dicho esas palabras cuando unos gritos de aviso resonaron desde los túneles más profundos situados al norte.
—¡Orcos! —alertaron sus compañeros—. ¡Orcos!
Shingles y Torgar cruzaron miradas de asombro.
—Orcos —musitaron al unísono.
—¡Orcos! —repitió Shingles, alzando la voz, para que lo oyeran todos los enanos de las cercanías, en especial los que se encontraban junto a la entrada meridional—. ¡Echad mano de las hachas, muchachos! ¡Vamos a hacer picadillo de orco!
Entusiastas ante la perspectiva del combate, los enanos de Mirabar se colocaron en las posiciones predeterminadas, en apoyo a sus compañeros situados al norte, donde a juzgar por el estrépito del metal y los gritos de rabia y dolor, la batalla ya había empezado.
Torgar no perdió un instante en impartir las órdenes pertinentes, unas órdenes que sus disciplinados guerreros en realidad no precisaban, pues cada uno sabía lo que tenía que hacer. Los enanos de Mirabar conocían a la perfección cada giro y cada recodo de los corredores que se disponían a defender. Con todo, Torgar seguía impartiendo órdenes a gritos, exhortándolos a luchar por la gloria de Bruenor Battlehammer y Mithril Hall, su nuevo rey y su nueva patria.
Torgar había fijado las posiciones defensivas con meticulosidad, sin dejar nada al azar, asegurándose de que Shingles y él no serían excluidos del combate. Los dos enanos bajaron a toda prisa por un pasillo en pendiente y llegaron a un saliente que daba a una cámara de forma ovalada. A sus pies, la avanzadilla de los orcos se las estaba teniendo con una docena de defensores enanos.
Sin apenas detenerse, Torgar saltó de la cornisa, cayó entre el grupo de orcos y derribó a dos. Poniéndose en pie de un salto, empezó a mover su pesada hacha de un lado a otro, aunque sin perder el control de sus movimientos, pues Shingles y otros defensores también estaban saltando sobre los orcos.
La súbita llegada de los refuerzos sirvió para que los enanos situados al frente lucharan con furia todavía mayor, para hacer pedazos a los orcos que se interponían en su afán de enlazar con Torgar y los suyos. El combate no tardó en decantarse a favor de los enanos. Presas del pánico, los orcos daban media vuelta y trataban de huir, pero su retirada al momento se veía obstaculizada por las hordas de brutos que, avanzando por el túnel, insistían en unirse a la batalla.
—¡Matad a un montón y veréis cómo salen corriendo! —rugió Torgar, recordando lo que había que hacer a la hora de combatir a los goblinoides.
Algunos minutos más tarde, cuando el suelo estaba por completo empapado de sangre orca, la contraofensiva de los enanos los llevó cerca de la boca del túnel, y empujaron hacia el exterior a los invasores. Con Torgar en el centro, los defensores avanzaban desplegados en cuña y con las armas erizadas para repeler el empuje de los orcos. Con todo, de forma sorprendente, éstos aún insistían en lanzarse contra ellos, por mucho que los enanos los estuvieran masacrando. Saltando sobre los cuerpos de sus compañeros caídos, los brutos se lanzaban ciegamente al asalto. Con muy escaso éxito, por cierto: por cada enano que se retiraba herido, por lo menos cinco orcos encontraban la muerte.
—¡Tan estúpidos como siempre! —exclamó Shingles junto a Torgar.
Shingles remachó sus palabras derribando a un nuevo orco de un tremendo martillazo.
—Eso parece —masculló Torgar por toda respuesta.
Torgar empezaba a estar alarmado: le resultaba difícil creer que los orcos siguieran apareciendo por el túnel. Por mucho que los enanos continuaran masacrando a los agresores, éstos insistían en llegar en un tropel que parecía inacabable.
Los gritos que se escuchaban en los túneles vecinos le indicaban a Torgar que el suyo no era un caso único. Al parecer, los defensores de los demás corredores se veían en una situación similar.
Los minutos pasaban, y los orcos seguían llegando en masa, por mucho que sus cadáveres continuaran acumulándose en el suelo del túnel.
Torgar volvió la mirada atrás, hacia la cornisa rocosa, en la que un enano se había quedado como centinela y enlace.
—¡Segunda posición! —gritó al joven centinela, quien al punto salió corriendo a comunicar la orden a las demás columnas.
—¡Ya lo habéis oído! —indicó Shingles—. ¡Prevenidos!
Dicho eso, Shingles se situó al instante tras una piedra enorme que había sido dispuesta a un lado de la boca del túnel, y empezó a empujar la roca gigantesca y de equilibrio precario.
—¡Cuando tú lo ordenes! —gritó Shingles.
Torgar derribó a un nuevo orco, giró sobre sí mismo e hizo frente a un enésimo oponente. A sus espaldas, fuera de sí, los enanos liquidaban a los últimos brutos que había en la boca del túnel.
Tras dar cuenta del último bruto y asegurarse de que la entrada al corredor estaba momentáneamente despejada de enemigos, Torgar aulló:
—¡Ahora!
Shingles empujó con toda su alma, y la enorme piedra empezó a rodar sobre el piso. Torgar tuvo que saltar a un lado en el último instante para no ser arrollado por la roca monstruosa.
—¡Todos fuera de aquí! —exhortó Shingles.
Los enanos recogieron a sus muertos y heridos a toda prisa, y salieron corriendo hacia la boca meridional del túnel.
Sin embargo, tras atravesar el corredor a la carrera, al llegar a la entrada opuesta, los enanos se encontraron con que una segunda columna de orcos se estaba abriendo paso por una brecha abierta en la barricada improvisada que guardaba el acceso al interior. Dos lanzas llegaron volando por los aires, y una de ellas hirió al infortunado Shingles.
—¡Mala suerte, la mía! —exclamó el viejo guerrero, echando mano de la azagaya clavada en su nalga derecha.
Aunque ya cargaba con un compañero inconsciente en el hombro, Torgar agarró a su mejor amigo, lo sacó del campo de batalla y lo arrastró por el túnel meridional, en el que los enanos habían dispuesto una serie de barricadas de piedra para dificultar el avance de todo invasor. El complejo de pasillos emplazado bajo el cerro occidental era escenario de la retirada organizada de los enanos, que llevaban días preparándose a fondo para tal eventualidad.
Torgar no tardó en hacer frente a la avanzadilla de los orcos, e incluso el maltrecho Shingles se unió a la lucha martillo en ristre. A la cabeza de un puñado de defensores, los dos compañeros hicieron frente al enemigo en una cámara sembrada de estalagmitas que a sus espaldas caía en pendiente hacia el sur. Determinados a defender cada palmo de terreno, los enanos luchaban con furia denodada. A poco, la sangre de los orcos volvía a encharcar de nuevo el piso de piedra, sembrado de brutos muertos.
Y sin embargo, los testarudos goblinoides seguían acometiendo en tropel.
—¿Cómo pueden ser tan estúpidos? —imprecó Shingles.
Torgar ni se molestó en responder. Los enanos empezaban a entender que el enemigo estaba dispuesto a hacerse como fuera con el control de los túneles, costase lo que costase. El inquietante presentimiento se confirmó poco después, cuando un segundo grupo de enanos de pronto llegó a la carrera procedente de un pasillo del oeste.
—¡Gigantes! —exclamaron antes de que Torgar pudiera preguntarles por la razón de tan imprevista retirada—. ¡Hay gigantes en los túneles!
—¿Gigantes? —repuso Shingles con incredulidad—. ¡Los gigantes no pueden pasar por los túneles!
—¡Gigantes! —insistió otro enano que llegaba a la carrera.
Torgar, de repente, advirtió que el enano decía la verdad: una giganta llegaba encorvada por el pasadizo, avanzando a cuatro patas cuando era necesario, muy próxima a la boca del corredor occidental.
—¡A por ella! —exhortó Torgar, decidido a acabar con aquella enemiga formidable.
Sus muchachos se lanzaron a por la giganta. Cuando se cruzaron con los enanos que llegaban a todo correr, ignoraron los gritos de prevención que éstos les dedicaban y se aprestaron a lanzar los martillos arrojadizos contra la mastodóntica invasora.
Una docena de martillos volaron por los aires en dirección a la giganta. A pesar de la precisión con que se cernieron sobre el cuerpo pálido y azulado, los martillos se desviaron de su objetivo una fracción de segundo antes de hacer impacto.
—¿Magia? —musitó Torgar.
Como si le hubiera oído y quisiera burlarse de él, la giganta le dedicó una sonrisa malévola y le saludó agitando los dedos.
Los muchachos de Torgar se lanzaron a por ella.
De improviso, un tremendo chaparrón de aguanieve cayó sobre los enanos, los cegó e hizo que resbalaran en el suelo escurridizo.
—¡Cerrad las filas! —gritó Torgar, haciéndose oír entre el estruendo de la inesperada borrasca subterránea.
Una reluciente bola de fuego brotó en el aire y, precipitándose sobre tres de los enanos, los envolvió en llamas.
—¡Retirada general! —ordenó Shingles.
—No —murmuró Torgar.
Con un brillo de rabia en los ojos casi tan ardiente como el mágico fuego de la giganta, el refugiado de Mirabar se aventuró bajo el espeso chaparrón de aguanieve en dirección a la enorme criatura.
Con odio en la mirada, la giganta empezó a musitar al momento un nuevo conjuro.
Torgar aceleró el paso, con el hacha de combate en ristre. Tuvo que sobreponerse al miedo que le inspiraba la magia de la giganta y hacer caso omiso de la aguanieve. Cuando llegó a dos pasos de su enemiga, el enano se lanzó en plancha contra ella.
Y de pronto, se encontró presa de un dolor estremecedor. Una repentina e inexplicable opresión en el corazón lo dejó paralizado cuando volaba hacia la giganta. El enano trató de descargar un hachazo, pero los brazos no le respondieron. Su cuerpo entero era un manojo de nervios doloridos.
Torgar se estrelló contra la giganta, que no se movió un centímetro, y salió rebotado del choque. Cuando trató de levantarse, las piernas le fallaron, trastabilló un par de veces y cayó de espaldas. Sus ojos miraron a su oponente con incredulidad.
A sus espaldas, los enanos se lanzaron a por la giganta, atravesaron la cortina de aguanieve mientras invocaban el nombre de su caudillo. Gerti —pues la giganta que había irrumpido en la cámara no era otra que la propia Gerti— comprendió que sus poderes mágicos estaban al límite y prudentemente optó por retirarse, no sin antes situar a un pelotón de orcos a sus espaldas.
Haciendo caso omiso del dolor lacerante en el trasero, ignorando todas sus demás heridas, Shingles corrió junto a Torgar, lo abofeteó en el rostro y le ordenó a gritos que despertara de su extraño letargo.
Jadeante, Torgar se las arregló para fijar la mirada en su amigo.
—Me duele —musitó—. ¡Por Moradin, que esa giganta me ha machacado el corazón!
—¡Bah! Pero si tienes el corazón más duro que el pedernal —se mofó Shingles—, así que deja de lloriquear de una vez.
Dicho eso, Shingles se echó a su compañero al hombro y emprendió la retirada, cuidando de no resbalar en el suelo cubierto de aguanieve. Los dos amigos salieron de la cámara y dejaron atrás una sala tras otra. Los enanos de Mirabar, asimismo, se fueron retirando en orden, sin dejar de hacer frente en ningún momento a los orcos, que continuaban llegando en oleadas.
Por mucho que sus pérdidas fueran de diez a uno, los brutos no desfallecían en su acoso. Enormemente superiores en número, poco a poco iban ganando terreno en las salas y los corredores. Cerca de la salida meridional de aquel complejo de túneles, Shingles se vio obligado a ordenar a sus muchachos que se hicieran fuertes en los pasillos. Dirigiéndose a todos los defensores, a los heridos también, Shingles exhortó:
—Defended vuestra posición hasta el último aliento. Si es preciso, moriremos en defensa de Mithril Hall. El Clan Battlehammer nos acogió como a hermanos, y ahora no podemos defraudarlos.
Un hurra unánime acogió sus palabras. Con todo, Shingles no se dejaba engañar. Una tercera parte de sus cuatrocientos soldados había caído. Entre los heridos se encontraba el mismísimo Torgar, el alma de los enanos de Mirabar.
En todo caso, los enanos se afanaron en seguir las órdenes de Shingles sin una palabra de queja. El último segmento de los túneles, el primero que habían ocupado al irrumpir en el complejo, era el más adecuado para la defensa. Si los orcos se proponían empujarlos hasta las salidas cercanas al precipicio que caía a pico sobre el Valle del Guardián, el empeño les costaría centenares de bajas.
Los enanos se situaron en las posiciones indicadas y esperaron.
Quienes tenían las piernas malheridas aguardaban con la espalda contra una pared y un arma más ligera en la mano. Los que tenían los dedos rotos lucharían con el arma amarrada a la palma.
Los enanos se despidieron para siempre de sus muertos y esperaron.
Sin embargo, los orcos, que se habían hecho con el control de las tres cuartas partes del complejo de túneles, seguían sin llegar.
—Esta vez se han mostrado más testarudos que nunca —observó Banak.
Los orcos y los goblins se estaban retirando ladera abajo. La batalla había durado más de una hora y se había caracterizado por el empuje masivo y continuo de los asaltantes. En la pendiente montañosa se amontonaban más cadáveres de orcos y goblins que nunca. En todo caso, los enanos habían resistido bien en sus posiciones defensivas, sin conceder la menor posibilidad de victoria a sus enemigos.
Y sin embargo, éstos habían seguido atacando sin cesar.
—¿Testarudos? Más bien diría que se han comportado como estúpidos —observó Tred McKnuckles.
—Estúpidos —convino Ivan Rebolludo.
—¡Ji, ji, ji! —rió su hermano.
La risa de Pikel cesó abruptamente cuando de pronto vieron que los enanos de Torgar salían en tropel de los túneles, muchos de ellos cargando con compañeros muertos.
—¡Por Moradin! —juró Banok, quien al momento comprendió que la reciente batalla en la ladera no había sido más que una maniobra de distracción encaminada a impedir el posible envío de refuerzos a los túneles.
Con la expresión sombría, Banak contempló cómo los enanos llegados de Mirabar seguían saliendo de los túneles, malheridos y tambaleantes, con sus compañeros muertos en los brazos. Aquellos enanos se habían unido recientemente a Mithril Hall, y muchos de ellos ni siquiera habían llegado a poner los pies en su nueva ciudad.
—Por lo menos se están retirando de forma organizada —observó Ivan Rebolludo—. Parece que los orcos no han podido del todo con ellos.
—Id a hablar con Torgar —instruyó Banak—, o con quien esté al mando en estos momentos. ¡Comprobad si necesitan ayuda!
—¡Sí, sí! —respondió Pikel.
Los dos hermanos Rebolludo salieron corriendo al momento hacia los túneles, seguidos por Tred.
Un instante después, dos nuevos enanos se presentaron ante Banak; tenían la expresión ceñuda y el cuerpo empapado en sangre de orco.
—No lo entiendo —comentó Catti-brie, contemplando la retirada de los enanos de Mirabar—. Los orcos deben haber sufrido una mortandad tremenda, pero esos túneles no tienen demasiado valor para ellos. Ninguno de los corredores llega hasta las cercanías de Mithril Hall.
—Cosa que ellos no saben —indicó Banak.
Cattibrie no acababa de creérselo. Allí había gato encerrado, o tal se decía ella. Al fijar la mirada en Wulfgar, entendió que el bárbaro pensaba de forma similar.
—Voy a ver —se ofreció Wulfgar.
—Tred y los Rebolludo se dirigen ya a auxiliar a Torgar —recordó Banak.
—No estaba pensando en ir con ellos —precisó el bárbaro—. Quiero averiguar a qué viene tanto empeño en hacerse con unos túneles que de nada les sirven —explicó, señalando con un gesto la ladera cubierta de cadáveres enemigos.
Banak asintió con la cabeza y se calló lo que todos empezaban a sospechar. El empeño enemigo en hacerse con los túneles sólo tenía una explicación.
Los gigantes.
Wulfgar y Cattibrie salieron corriendo y pronto dejaron atrás a los tres enanos que se dirigían a ver a Torgar.
—¡Vamos a reconocer la cima de ese cerro rocoso! —explicó Catti-brie, volviendo la vista atrás.
—¡En ese caso, llevaos a mi hermano! —sugirió Ivan—. ¡Pikel siempre es más útil en campo abierto que en un lugar cerrado!
—¡Sí, sí! —exclamó Pikel, echando a correr hacia la mujer y el bárbaro.
Sabedores de que no cabía subestimar la ayuda del druida, Cattibrie y Wulfgar aceptaron su concurso de buen grado. Tras llegar al extremo meridional del promontorio, los tres compañeros emprendieron la ascensión, no lejos de la boca del túnel de la que continuaban saliendo los enanos heridos.
—¡Hemos resistido! —exclamó un combatiente malherido, pero orgulloso de su desempeño.
—¡Sabíamos que lo conseguiríais! —contestó Catti-brie, en cuya voz resonó el característico acento de los enanos.
El enano alzó un puño con rabia. El gesto provocó que su rostro se contrajera en una mueca de dolor.
Wulfgar lideraba el ascenso por aquella escarpadísima pendiente rocosa, pues sus largas piernas le permitían trepar con notable rapidez. Allí donde la pendiente se tornaba en pared, el bárbaro se volvía para ayudar a Cattibrie. A todo esto, Pikel no tenía dificultad en subir por su cuenta: cuando su ascenso se veía obstaculizado por un peñasco liso, el enano de las largas barbas verdes soltaba una risita, fijaba la vista en el peñasco, desgranaba uno de sus extraños conjuros y, sin dejar de reír, acercaba las manos a la piedra repentinamente maleable, en la que modelaba unos pequeños escalones. El excéntrico enano entonces subía, hasta alcanzar a sus dos compañeros de mayor estatura.
La cima de aquel cerro pedregoso era bastante irregular, si bien no resultaba difícil caminar por ella. El viento que soplaba de cara pronto les hizo llegar el olor del enemigo.
Los tres amigos se escondieron tras un saliente en el momento preciso en que el primer gigante llegaba a la cima.
Cattibrie echó mano de Taulmaril y apuntó al gigante. Pikel la detuvo al instante y, denegando con la cabeza, señaló hacia el norte.
Otros gigantes estaban llegando a la cima.
—Sólo tenemos una oportunidad —susurró Wulfgar, cuya mano se cerró sobre la empuñadura de Aegis-fang—. Cuando dispares, saldremos corriendo.
—Preparada —dijo Catti-brie, quien con un gesto indicó a Pikel que soltara el arco y echara a correr.
Con un chillido animal, el enano salió corriendo hacia el sur. El gigante más próximo se apercibió de su presencia con un gruñido y comenzó a perseguirlo.
Una flecha llameante se clavó al punto en su pecho. El gigante se tambaleó, sorprendido. Un martillo de guerra llegó volando por los aires y se hundió en el tórax, a pocos centímetros del flechazo. El gigante trastabilló otra vez y terminó por desplomarse por la pared occidental del promontorio.
Wulfgar y Cattibrie oyeron el rabioso rugido del gigante, pero no vieron su caída, pues ya habían salido de su escondite a la carrera. Tras alcanzar a Pikel junto a la ladera meridional, el bárbaro agarró al enano con su manaza y emprendió un descenso veloz, saltando de roca en roca. Los tres llegaron sanos y salvos a la planicie, donde siguieron corriendo para escapar a la lluvia de pedradas que se cernía desde la cumbre. Al llegar junto a la boca del túnel, instaron a los enanos a buscar refugio en el interior.
Una vez dentro, tuvieron ocasión de reunirse con Ivan y Tred, con Shingles McRuff y con el maltrecho Torgar Hammerstriker.
—Hechicería —explicó Shingles—. A Torgar una giganta casi le fulmina el corazón —explicó, soltándole una palmadita a su compañero.
—Me duele —indicó Torgar en un susurro—. Y mucho.
—¡Bah! ¡No hay encantamiento que pueda contigo! —reconvino Shingles.
—Hay gigantes en la cima —informó Wulfgar a los enanos—. Haríamos mejor en adentrarnos en los túneles, por si acaso.
—Aquí no vendrán —respondió Catti-brie—. Lo que querían era ganar el terreno elevado, y ya lo han conseguido.
—Los orcos también han dejado de atacarnos —observó Shingles—. Aunque nos hemos defendido con uñas y dientes, muy bien podrían haber acabado con nosotros.
—Ya han conseguido lo que querían —sentenció Catti-brie.
Su mirada se trasladó a la boca del túnel. Ya no llovían más piedras en el exterior. Con todo, Wulfgar y los demás se tomaron su tiempo antes de salir. Finalmente lo hicieron cuando la noche caía ya y un silencio inusual se había hecho en la zona.
Cattibrie fijó la mirada en las fuerzas de los enanos situadas al este.
—Las pedradas de los gigantes nunca los alcanzarán —afirmó.
Sin responder, Wulfgar estudió la cima de la montaña con atención. La mujer se acercó a su lado y siguió la dirección de su mirada. Por la ladera occidental, los gigantes estaban subiendo unos grandes troncos de árbol que sus compañeros de la cima utilizaban para construir unas enormes máquinas de guerra. Cattibrie contempló la posición de los enanos con alarma. Era cierto que las pedradas de los gigantes en principio no podían alcanzarlos, pero ¿qué sucedería cuando el enemigo se valiera de tan gigantescas catapultas?
La mujer comprendió que se hallaban en un aprieto muy serio. El deliberado sacrificio de centenares de orcos destinado a obtener una simple ventaja táctica en la preparación de la batalla final hablaba de un plan mucho mejor calculado que lo que era habitual en aquellos brutos de rostros porcinos.
—Bruenor siempre decía que la única razón por la que los orcos y los goblins no habían conquistado el norte radicaba en que eran demasiado estúpidos para combatir juntos —musitó Catti-brie a Wulfgar.
—Y ahora Bruenor está muerto, o muy pronto lo estará —contestó Wulfgar.
Su sombrío tono de voz dejaba claro que al bárbaro no se le escapaba lo peligroso de aquella tesitura.
Estaban en un aprieto muy serio.