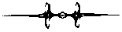
BAJO LA MIRADA DE GRUUMSH
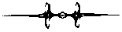
Protegido por una escolta formada por sus más bragados guerreros, el rey Obould avanzó por el enorme campamento situado junto a las ruinas de Shallows. El gran comandante orco no las tenía todas consigo, pues el malestar por el asesinato de Achtel no se había disipado todavía, y Obould temía que algunas de las tribus se le mostraran más tibias en su apoyo. En todo caso, su llegada hasta el momento había discurrido por cauces prometedores: muchos de los centinelas del campamento se habían postrado a sus pies en señal de completa sumisión, lo que nunca venía mal, mientras que los demás habían respondido a sus preguntas con reverencia, sin apenas atreverse a mirarlo directamente a los ojos. Todos los centinelas habían coincidido en la necesidad de que Obould hablara cuanto antes con Arganth Snarrl.
No le fue difícil localizar al estrafalario chamán. Tocado con su gorro emplumado y envuelto en la llamativa capa de la desaparecida Achtel, continuamente sumido en sus danzas giróvagas, Arganth distaba de pasar inadvertido. Las aprensiones de Obould, quien temía que el carismático hechicero tratara de plantearle problemas, se disiparon nada más llegar junto a Arganth. Al ver a Obould, el brujo se sumió de bruces en el suelo, como si hubiera sido aplastado por la piedra de un gigante.
—¡Obould Muchaflecha! —chilló Arganth, a todas luces extasiado—. ¡Obould! ¡Obould! ¡Obould!
Los demás orcos, asimismo, se postraron ante el señor de los orcos, cuyo nombre insistían en repetir con veneración.
Obould miró a sus escoltas con sorpresa. Cuando éstos se encogieron de hombros, el monarca respondió redoblando sus aires de superioridad. Lo cierto era que le encantaba aquel inesperado recibimiento. Sí, en el futuro quizá fuera adecuado exigir similares muestras de respeto a quienes lo acompañaban habitualmente…
—¿Tú eres Snarrl? ¿Arganth Snarrl? —inquirió Obould, acercándose al chamán, cuyo cuerpo seguía girando por mucho que estuviera de bruces en el suelo.
—¡Es Obould quien me habla! —exclamó Arganth—. ¡Gruumsh se muestra misericordioso!
—¡Levántate ahora mismo! —demandó Obould.
Cuando Arganth vaciló en hacerlo, el rey orco lo agarró por el cuello de la capa y lo levantó con brusquedad.
—¡Estábamos esperando tu llegada, oh, espléndido Obould! —saludó el chamán sin mirar a los ojos al rey.
Siempre suspicaz, Obould se dijo que tan extremas muestras de lealtad muy bien podían ser el preludio de un intento de asesinato. Su mano se cerró sobre la barbilla del brujo, quien de este modo se vio obligado a cruzar la mirada con él.
—Tú y yo tenemos que hablar —prometió Obould.
Arganth, finalmente, dio la impresión de calmarse un poco. Sus ojos inyectados en sangre miraron a su alrededor, a los orcos postrados en señal de adoración, antes de enfrentarse a la mirada implacable de Obould.
—¿En mi tienda, gran señor? —sugirió con esperanza.
Obould lo soltó y con un gesto indicó que lo condujera hasta allí. Volviéndose hacia sus escoltas, les ordenó con otro gesto que se mantuvieran vigilantes en extremo y a pocos pasos de él.
Arganth adoptó un aire muy diferente cuando él y Obould se encontraron a solas en la tienda, lejos de las miradas de los demás orcos.
—Me alegra verte por aquí, rey Obould Muchaflecha —saludó el chamán con cierta reverencia en el tono, pero sin la abyecta sumisión que había mostrado un momento atrás—. Las tribus se muestran ansiosas a más no poder, ansiosas de acabar con nuestros enemigos.
—Tengo entendido que ha surgido cierto… problema —observó Obould.
—Achtel se mostraba descreída, razón por la que encontró la muerte —contestó Arganth.
—¿Descreída?
—No terminaba de creer que Obould y Gruumsh fueran una misma entidad —repuso el chamán con frialdad.
Escamado por aquella respuesta, el rey orco frunció el ceño y clavó la mirada en Arganth.
—He tenido una visión —explicó Arganth—. El rey Obould es el más grande. Obould siempre ha sido sinónimo de grandeza, pero ahora es el Tuerto quien lo acompaña y guía sus pasos.
Obould seguía mirando al brujo con visible escepticismo.
—¡Los enanos han cometido el sacrilegio de profanar nuestro ídolo! —exclamó Arganth.
Obould asintió con la cabeza, pues empezaba a intuir adónde quería ir a parar el chamán.
—¡Han profanado a Gruumsh, y el Tuerto exige venganza! —añadió Arganth, cuyos gritos se estaban convirtiendo en un chillido continuo y penetrante—. ¡El Tuerto demanda que la venganza sea terrible! ¡Los enanos serán aplastados por su bota! ¡Serán hechos pedazos con su espada! ¡Les serán arrancadas las gargantas!
Obould levantó la mano para imponer un poco de comedimiento al chamán, que estaba fuera de sí. A todo esto, su mirada seguía escrutando a Arganth con atención.
—¡Su bota! —chilló el brujo, señalando las botas del propio Obould—. ¡Su espada! —aulló, llevando su mano al enorme espadón que el rey orco llevaba al cinto—. ¡Obould es la herramienta elegida por el mismísimo Gruumsh! Obould es Gruumsh. ¡Y Gruumsh es Obould! ¡Tal es mi visión!
Todavía con la mosca tras la oreja, deseoso de advertir si el otro estaba intentando burlarse de él, Obould inclinó su feo cabezón hacia el rostro del chamán.
—Achtel se negó a admitir la verdad —agregó Arganth—. Por eso mismo, Gruumsh le retiró su protección cuando el drow furioso se presentó en mitad de la noche. Pero pierde cuidado, mi rey, mi dios… He conseguido convencer a todos los demás chamanes de que Obould es Gruumsh…
Poco a poco, la expresión de sospecha pintada en el rostro del rey orco dejó paso a una torcida sonrisa de entendimiento.
—¿Y qué es lo que Arganth quiere en pago por sus servicios a Obould? —inquirió.
—¡Las cabezas de los enanos! —chilló Arganth sin vacilar—. Los enanos deben morir. ¡Todos! El rey Obould se encargará de ello…
—Sí —rumió Obould—. Sí…
—¿Aceptarás las bendiciones de Gruumsh, conseguidas gracias a la intervención de Arganth y los demás chamanes? —preguntó el sacerdote orco, cuyo rostro volvió a besar el suelo, como si lo aterrorizase el mero hecho de formularle una pregunta a su señor.
—¿Qué bendiciones?
—¡Obould, eres el más grande! —chilló Arganth con miedo, por mucho que la pregunta del monarca en principio no encerrara segunda intención.
—Obould es el más grande, sí —repuso Obould con calma—. ¿Qué bendiciones?
Arganth respondió con los ojos inyectados en sangre y centelleantes:
—A Obould conferiremos la fuerza del toro y la rapidez del felino. Obould disfrutará de unos poderes sin igual. El mismo Gruumsh se encargará de ello. ¡Tal es mi visión!
—Unos encantamientos que no tienen nada de particular —replicó Obould, al momento—. No espero menos de…
—¡No se trata de ningún encantamiento! —cortó Arganth, quien al instante se dio cuenta de su osadía y a punto estuvo de desmayarse de miedo. El brujo hizo una pausa, como si quisiera implorarle al rey orco que no lo fulminara—. ¡Esto va mucho más allá de un simple encantamiento! Obould es Gruumsh. ¡Obould ahora será más fuerte que nunca! —añadió con súbito entusiasmo, cuando en el rostro de su interlocutor empezaba a asomar una mueca de desagrado—. La bendición de Gruumsh es tan formidable como excepcional —explicó—. Hace más de cien años que el Tuerto no la otorga. Pero contigo se muestra dispuesto a hacer una excepción, ¡oh, poderoso Obould! ¿Te prestarás a aceptarla y a participar en nuestra ceremonia?
Obould seguía mirando a Arganth con atención, sin saber bien a qué se estaba refiriendo. El rey de los orcos jamás había oído que el Tuerto dispensara bendiciones. Sin embargo, Arganth, en verdad, se mostraba temeroso y reverente. Hasta la fecha, los sacerdotes siempre habían estado de su lado. Cosa lógica, por otra parte, pues dedicaba todas sus conquistas a Gruumsh el Tuerto.
—Obould ha escuchado tus palabras y se muestra conforme —contestó a Arganth, que a punto estuvo de dar un respingo de alegría.
Obould, al momento, refrenó su entusiasmo. Agarrándolo por el cuello de su capa, lo alzó en vilo con facilidad y le escupió a la cara.
—Pero que una cosa quede clara, Arganth: si intentas jugármela de algún modo, prometo que yo mismo te amarraré a un muro y te devoraré a pedacitos, empezando por los dedos de la mano y siguiendo brazo arriba.
Arganth en un tris estuvo de desmayarse, pues se rumoreaba que Obould más de una vez había castigado de ese modo preciso a algún orco díscolo.
—No me falles.
Sin fuerzas para responder con un simple sí o no, el chamán se derrumbó y emitió un patético chillido que dejó satisfecho al rey de los orcos.
—¿Te parece que estoy honrando a mis amigos muertos? —preguntó Drizzt a Guenhwyvar.
Sentado en el peñasco cercano a la cueva en la que últimamente vivía, con el casco de un solo cuerno de Bruenor entre los delicados dedos, Drizzt se encontraba junto a Guenhwyvar, que tenía la mirada fija en las cumbres montañosas que se alzaban frente a ellos. Un viento frío azotaba ligeramente sus rostros.
—Mi dolor tan sólo desaparece en el momento de la lucha —explicó el drow.
Drizzt también posó la mirada en las lejanas montañas. Más que dirigirse al felino, en realidad estaba hablando consigo mismo. Como tantas otras veces, Guenhwyvar venía a ser el camino hacia su propia conciencia.
—Cuando me concentro en mi misión, consigo olvidar lo sucedido. Por un momento, vuelvo a disfrutar de la libertad. En todo caso, sé que nuestra labor aquí contribuye a la defensa de Mithril Hall por parte de los enanos. Si seguimos hostigando a los orcos, si logramos que se sientan inseguros, que se lo piensen dos veces antes de abandonar sus agujeros de las montañas, la presión contra nuestros amigos disminuirá.
Todo parecía perfectamente lógico, claro estaba, aunque a Drizzt aquello le sonaba un tanto hueco, como una especie de justificación a posteriori, pues en el fondo sabía que, de no haberse quedado allí, a pesar de que todo apuntaba a que nadie había salido con vida de Shallows, se habría marchado inmediatamente a Mithril Hall. Se habría marchado para asegurarse con certeza de la verdadera suerte de sus compañeros, y también para ayudar a los enanos supervivientes del Clan Battlehammer a rehacer sus defensas tras la muerte de su soberano.
Con un suspiro, el drow trató de deshacerse de sus remordimientos. Lo más probable era que los enanos se hubieran refugiado tras sus enormes puertas de hierro y piedra. Estaba claro que los orcos seguirían arrasando el norte y comprometiendo la seguridad de las decenas de pueblos y aldeas que trufaban la región; pero Drizzt dudaba de que los goblinoides constituyeran una verdadera amenaza para Mithril Hall, a pesar de la muerte del rey Bruenor. Ya los elfos oscuros de Menzoberranzan habían intentado librar esta batalla anteriormente, con mayores recursos y mejores accesos a través de los túneles de la Antípoda Oscura, y su fracaso había sido estrepitoso. Las gentes de Bruenor eran un hueso muy duro de roer.
—Los echo de menos, Guenhwyvar —musitó el drow a oídos de la pantera, que volvió su rostro hacia él—. Por supuesto, esto podía suceder; era probable, incluso. Nos habíamos salvado por los pelos demasiadas veces, y la suerte nunca es indefinida. En todo caso, yo siempre estuve convencido de que sería el primero en caer, no el último, que los otros me verían morir, y no yo a ellos.
Drizzt cerró los ojos y de nuevo vio el final de Bruenor, aquella imagen terrible y grabada a fuego en su mente. Nuevamente presenció el final de Ellifain, un episodio lejano, pero quizá todavía más doloroso. Pues la muerte de Bruenor, por mucho que le hubiera dolido, se ajustaba a los principios que siempre habían regido su vida. La muerte en defensa de los amigos y la comunidad no tenía nada de malo, o eso creía él, y aunque el desastre de Shallows le afectaba muy profundamente, lo sucedido en la Costa de la Espada, en la guarida de Sheela Kree, dañaba los mismos cimientos de su conciencia. Cada vez que recordaba el final de Ellifain, Drizzt se retrotraía a aquel terrible día de su juventud, cuando por primera vez salió en compañía de una partida de incursores que atacaron y masacraron a un grupo de indefensos elfos de la superficie. Aquélla fue la primera vez en la vida que Drizzt Do’Urden tuvo que hacer examen de conciencia. Aquella lejana noche, la primera que pasó bajo las estrellas, Drizzt se transformó para siempre. Aquella lejana noche supuso el principio del fin de su existencia en Menzoberranzan, el momento en que Drizzt Do’Urden se hizo cargo del carácter perverso de los suyos; de su maldad, que iba más allá de la redención y la tolerancia.
Zaknafein a punto estuvo de acabar con él en castigo por aquella matanza, hasta que supo que Drizzt no había tomado parte en los asesinatos y que, de hecho, había salvado la vida de la pequeña elfa, para lo que tuvo que engañar a sus propios compañeros y a la misma Reina Araña.
Años después, cuando se aventuró en el Bosque de la Luna y se tropezó con Ellifain y su gente, a Drizzt se le cayó el alma a los pies al comprobar que la joven elfa tenía el corazón impregnado de odio, de un odio al que había llegado merced a una visión distorsionada de los hechos.
Y, más tarde durante la batalla de la Costa de la Espada, él la mató sin querer…
El drow se pasó una mano por el rostro y después la dejó sobre Guenhwyvar, que estaba respirando rítmicamente con fuerza, con la cabeza sobre las piernas de Drizzt. El drow disfrutaba de aquellos momentos con Guenhwyvar, cuando no estaban luchando, cuando podían descansar y gozar de un momento de paz y de la brisa de la montaña. El instinto le decía al Cazador que lo mejor sería devolver al felino a su hogar astral, pues estaba claro que más tarde lo necesitaría con desespero, cuando le tocase plantar cara a los orcos y los gigantes.
Pero en aquel instante a Drizzt, no al Cazador, le costaba atender a su pragmático alter ego.
Drizzt cerró los ojos y pensó en sus amigos, aunque abstrayéndose de su final. De nuevo vio a Regis plácidamente sentado a la orilla del Maer Dualdon, con el sedal en las negras aguas del río. El drow sabía bien que en el anzuelo no había cebo, que el sedal era una simple excusa para no dar golpe y disfrutar del buen tiempo.
De nuevo vio a Bruenor rezongando e impartiendo órdenes en las cavernas que rodeaban la Cumbre de Kelvin, para luego guiñarle un ojo a Drizzt en señal de que su aparente enfado, en realidad, era pura comedia.
De nuevo vio al joven Wulfgar bajo la tutela de Bruenor y del propio Drizzt. De nuevo recordó el combate sostenido en la guarida de los verbeegs cuando él y Wulfgar arremetieron contra una masa compacta de enemigos. De nuevo se acordó de cuando luchó, Muerte de Hielo en mano, en la cueva de los hielos, y el joven Wulfgar lo salvó de perecer en las garras del dragón.
De nuevo vio a Cattibrie, la muchacha a quien conoció por primera vez en la ladera de la Cumbre de Kelvin, la muchacha que, en un remoto desierto meridional, por primera vez le enseñó las realidades de la vida en la superficie; la mujer que permaneció a su lado, a pesar de todas sus dudas y temores, con independencia de sus errores y triunfos. Cuando más tarde él volvió a Menzoberranzan con el temerario propósito de liberar a sus amigos de las cadenas de su legado, Catti-brie se aventuró en la Antípoda Oscura para rescatarlo de los drows, para rescatarlo de su propia temeridad. Catti-brie era su conciencia y siempre le expresaba su opinión cuando creía que él se estaba equivocando. Lo más frecuente, sin embargo, era que se contentara con ser su amiga y no tratara de juzgarlo. El roce delicado de su mano bastaba para disipar la sombra de sus miedos y temores. Sus fascinantes ojos azules lograban penetrar en su alma y sacar a luz la íntima verdad de sus emociones. Un beso suyo en la mejilla bastaba para recordarle que seguía contando con sus amigos, y que mientras contara con ellos, nada podría con él.
Aquellos amigos…
Drizzt hundió la cabeza entre las manos. Su respiración se tornó jadeante y pronto se trocó en sollozos. Era presa de un dolor como no había conocido jamás, un dolor que era como un pozo negro y vacío.
¿Un dolor para siempre? ¿Un dolor que insistía en acompañarlo desde la muerte de Ellifain? ¿Así iba a seguir discurriendo la vida de Drizzt Do’Urden?
De nuevo vio cómo Zaknafein se precipitaba a un mar de ácido. De nuevo vio cómo el torreón de Withegroo, aquel torreón horrible, se desmoronaba entre una nube de polvo y lenguas de fuego.
Drizzt se dijo que sólo había una forma de salir de aquel pozo sin fondo.
—Vamos, Guenhwyvar —indicó a la pantera.
El drow se levantó con decisión y, con el pulso firme, echó mano de sus cimitarras. Los ojos del Cazador escudriñaron la noche, las estrellas relucientes y el tentador resplandor de las hogueras que brillaban en la lejanía, un resplandor que era una promesa de lucha.
La promesa de venganza.
Venganza contra los orcos.
Contra las mentiras.
Contra el dolor.
Reunidos en torno a la estatua profanada de Gruumsh el Tuerto una noche oscura, los millares de orcos mostraban un respeto absoluto, siguiendo las indicaciones de los líderes espirituales de sus tribus. Los brutos susurraban entre ellos y se daban codazos para presenciar mejor la milagrosa ocasión. En todo caso, los codazos eran propinados con máxima discreción, pues los chamanes habían jurado ofrecer en sacrificio a Gruumsh a quienes osaran entorpecer la ceremonia. A fin de reforzar sus amenazas, los chamanes habían sometido a custodia a una docena de orcos desdichados, en su mayoría desertores del campo de batalla.
Gerti Orelsdottr también estaba allí aquella noche, al frente de un centenar de sus gigantes de los hielos. Gerti se encontraba a cierta distancia de la estatua; aunque quería ver bien el supuesto milagro que traía a los orcos de cabeza, prefería mantenerse en segundo plano para dar a entender que su interés era relativo.
—La consigna es de distanciamiento —había instruido a sus gigantes—. Contempladlo todo con cierta indiferencia, sin mostraros en absoluto impresionados.
Entre los presentes también se encontraban Kaer’lic Suun Wett y Tos’un Armgo, que al principio estaban junto a los gigantes de Gerti, pero que poco a poco fueron acercándose a la primera línea para contemplar mejor el espectáculo.
Los chamanes próximos a la estatua ordenaron un silencio absoluto. Aquellos orcos que se mostraron remolones en obedecer al instante recibieron una última advertencia en la forma de un ligero lanzazo en el riñón propinado por alguno de los numerosos escoltas personales de Obould diseminados entre la multitud.
Muchos chamanes, indicó Tos’un a Kaer’lic, valiéndose del secreto lenguaje gestual de los drows.
Una gran ceremonia colectiva — explicó Kaer’lic—. Esta clase de rituales es corriente entre los drows, pero muy rara entre las razas inferiores. Es posible que esta ceremonia sea tan importante como los orcos aseguran.
¡Pero estos brutos carecen de verdaderos poderes!, objetó Tos’un, aferrándose el pulgar con la mano para añadir énfasis a su opinión.
Es cierto que individualmente carecen de ellos —admitió Kaer’lic—. Pero no subestimes la capacidad de este enorme cónclave de chamanes. Ni el poder del dios de los orcos. ¿Quién sabe? Gruumsh quizá ha prestado atención a su llamada.
Kaer’lic sonrió al advertir que Tos’un de pronto se mostraba un tanto nervioso y llevaba las manos a las empuñaduras de sus dos puñales amarrados al cinto.
Kaer’lic estaba bastante más tranquila. Conocedora de los planes de Obould, entendía que dichos planes no eran tan distintos a los suyos, a los de sus compañeros o a los de la misma Gerti. Estaba bastante segura de que aquel ritual no iba a indisponer a los orcos con sus aliados.
Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando una figura, de repente, apareció sobre el profanado ídolo del dios orco. Envuelto en la roja capa de la desaparecida Achtel y tocado con su característico gorro emplumado, Arganth Snarrl subió a lo más alto de la estatua y alzó dos antorchas en llamas al cielo de la noche. El chamán tenía el rostro pintado de rojo y blanco, y de cada uno de sus antebrazos pendía una docena de brazaletes de dientes.
De súbito, Arganth emitió un chillido estremecedor y levantó aún más los brazos. Un círculo de dos docenas de antorchas apareció al momento en torno a la estatua maltrecha.
Kaer’lic observó con atención a los portadores de las antorchas, chamanes en su totalidad, vestidos y pintarrajeados de una forma que resultaba sorprendente entre los orcos. La drow jamás había visto tantos chamanes orcos juntos. De hecho, daba la habitual estupidez de aquellos brutos, le sorprendía que entre sus filas se contaran tantos elementos capacitados para asumir tal rango.
De pie sobre el ídolo, Arganth empezó a girar lentamente sobre sí mismo. Al instante, todos los brujos lo imitaron y, a la vez, comenzaron a dar vueltas en torno a la estatua. Poco a poco, Arganth fue incrementando la velocidad de sus giros, y lo mismo hicieron los brujos que lo acompañaban. Muy pronto todos se vieron sumidos en una danza desenfrenada y marcada por la caprichosa oscilación de las antorchas.
La danza se prolongó durante varios minutos, sin que los brujos mostraran el menor síntoma de cansancio. La perspicaz Kaer’lic se dijo que aquello no era normal, que semejante fortaleza debía tener su origen en algún tipo de magia. La sacerdotisa drow siguió observándolo todo con extrema atención.
Arganth, entonces, se detuvo de forma inesperada, y en el mismo preciso instante los demás chamanes lo secundaron. Las antorchas quedaron inmóviles.
Kaer’lic respiró con fuerza. Tamaña precisión de movimientos únicamente podía deberse a la comunión exaltada entre los participantes. Los chamanes habían estado moviéndose con una sincronía de movimientos digna de un grupo de danza, lo que era inexplicable si se tenía en cuenta que todos provenían de tribus diferentes y, en general, tan sólo se conocían desde hacía unos pocos días.
En ese momento, apareció Obould. Todos los orcos se quedaron de una pieza, lo mismo que Kaer’lic y su compañero, igual que Gerti y sus cien gigantes.
El monarca de los orcos estaba desnudo, y su cuerpo musculoso aparecía pintado en tonos rojos, blancos y amarillos brillantes. Sus ojos estaban bordeados por dos líneas de pintura blanca, de forma que cada uno de los presentes tenía la impresión de que Obould lo miraba fijamente. De manera instintiva, todos dieron un paso atrás.
Sorprendida, Kaer’lic se dijo que la ceremonia en verdad estaba siendo impresionante. A pesar de haberse desprendido de su magnífica coraza, el rey orco presentaba un aspecto formidable. Su torso se movía acompasadamente a cada paso que daba, y sus extremidades aparecían prietas y musculosas en extremo. En cierto modo, el poderoso orco se mostraba más imponente que si hubiera aparecido armado y envuelto en su coraza. Su rostro se crispó cuando abrió la boca y emitió un gruñido ronco y terrible. El aura que se desprendía de su estampa parecía verdaderamente sobrenatural.
En lo alto de la estatua, Arganth situó una antorcha en sentido horizontal. El primer prisionero orco fue arrastrado hasta los mismos pies de Obould y obligado a arrodillarse por los guardianes que lo llevaban.
El goblinoide aullaba de miedo, pero sus lamentos fueron apagados al instante por el cántico de los chamanes, que empezaron a repetir el nombre de su dios. El cántico se extendió rápidamente a las primeras filas. A poco, los millares de orcos congregados repetían a gritos aquella llamada a Gruumsh. El efecto era tan hipnótico que la propia Kaer’lic se sorprendió musitando el nombre de la deidad orca. La drow miró nerviosamente con el rabillo del ojo, temerosa de que Tos’un la hubiera descubierto en tal tesitura, y se sorprendió al ver cómo su compañero, asimismo, estaba coreando el nombre del dios. Kaer’lic le soltó un discreto codazo para recordarle quién era.
Kaer’lic volvió a sumirse en la contemplación del espectáculo en el momento preciso en que Arganth soltaba un chillido y cruzaba las antorchas ante el torso. La multitud guardó silencio. Obould, de pronto, tenía una espada enorme en la mano. El señor de los orcos la levantó con ambas manos sobre su cabeza y, con un grito y de un solo tajo, decapitó al infortunado prisionero arrodillado a sus pies.
La multitud soltó un enorme rugido.
El segundo cautivo fue arrastrado al exterior y obligado a arrodillarse junto al cuerpo decapitado de su compañero.
Entre cánticos de exaltación al gran Gruumsh, los diez prisioneros fueron así sacrificados uno tras otro.
A cada nueva decapitación, parecía que la estampa de Obould iba creciendo en estatura y poderío. Era como sí su pecho musculoso amenazase con escapar de su piel bruñida y sudorosa.
Cuando todos los cautivos hubieron sido sacrificados, los chamanes empezaron a danzar de nuevo en círculo, entre los enardecidos cánticos que los goblinoides seguían dirigiendo al Tuerto.
De pronto, un nuevo ser hizo irrupción en la escena, un toro enorme amarrado por las patas. Los guerreros que lo escoltaban lo fueron empujando con sus lanzas hasta situarlo a pocos pasos de su imponente rey Obould.
El señor de los orcos clavó la vista en el toro, que le devolvió la mirada, inmóvil por completo. Durante unos segundos, ambos se siguieron mirando como sumidos en trance. Obould, entonces, agarró el toro por los cuernos y siguió mirándolo fijamente. Ambos volvieron a asumir una inmovilidad total.
Arganth bajó de la estatua, y todos los chamanes se situaron en torno al toro. Los brujos prorrumpieron otra vez en cánticos e invocaciones al gran Gruumsh.
Kaer’lic entendía lo suficiente el lenguaje orco como para saber que las invocaciones estaban destinadas a conferir nuevas fuerzas al monarca. La drow se sorprendió al advertir que la intensidad del ritual apuntaba a un inequívoco componente mágico, perceptible incluso desde tan gran distancia.
Una serie de extrañas luces multicolores —verdes, amarillas y rosadas— empezaron a fluir en torno al toro y Obould, unas luces que parecían emanar del mismo cuerpo del animal y ser engullidas por el rey de los orcos. En apariencia, aquellas luces extraían energía del organismo del toro, cuyas patas empezaban a temblar. A todo esto, la estampa de Obould era cada vez más imponente.
De pronto, las luces desaparecieron, y Kaer’lic advirtió que alguien había cortado las cuerdas que amarraban las patas del toro, de modo que entonces tan sólo las manos de Obould, una en cada cuerno, refrenaban al animal.
Un silencio absoluto se adueñó de la multitud.
Obould y el toro seguían mirándose. Con fuerza y rapidez formidables, el rey orco aferró de repente el cuello del animal y lo torció con violencia. Con un gruñido de esfuerzo, siguió torciendo el cuello del toro hasta completar un giro de trescientos sesenta grados.
Empapado en sudor, Obould se mantuvo inmóvil un instante, todavía con la mirada fija en el animal. Sus manos, de repente, soltaron el toro, que cayó desplomado.
Obould elevó los brazos al cielo.
—¡Gruumsh! —exclamó.
Una oleada de energía brotó de su cuerpo y envolvió a los atónitos espectadores.
Kaer’lic necesitó unos segundos para darse cuenta de que había caído fulminada de rodillas, y de que, asimismo, todos a su alrededor estaban arrodillados. La drow miró a los gigantes de los hielos. Todos, con Gerti al frente, se habían postrado, aunque sus rostros no expresaran alegría al respecto.
Los chamanes se sumieron nuevamente en su danza estrafalaria alrededor del ídolo profanado. Pese a que las voces de todos los espectadores al punto se sumaron a los cánticos, ni uno solo de ellos osó ponerse en pie.
Los cánticos cesaron abruptamente cuando los guerreros de Obould trajeron un nuevo animal, un gran tigre de las montañas prendido por un dogal del que sobresalían largos palos para la conducción. El felino rugió con rabia al encararse con Obould, que lejos de amilanarse, acercó su rostro al del animal y hasta se puso a cuatro patas y se lo quedó mirando a los ojos.
Los guardianes soltaron el dogal y liberaron el tigre.
Entre el silencio expectante de todos, Obould siguió con la vista fija en el felino. Cuando éste finalmente saltó a por él con las garras y los colmillos a punto, el rey orco lo agarró con sus manazas.
Ni las garras ni los dientes del tigre lograron hincar la presa.
Obould se levantó cuan largo era y, sin la menor dificultad, alzó el rabioso animal sobre su cabeza.
El señor de los orcos permaneció inmóvil un momento, volvió a gritar el nombre de Gruumsh y empezó a girar sobre sí mismo, con perfecto equilibrio y a velocidad creciente. Obould, de repente, se detuvo y giró las manos con fuerza bestial. El tigre soltó un rugido de dolor y quedó exánime. Obould tiró el cuerpo al suelo, no lejos del toro muerto.
Un nuevo rugido brotó de la multitud. Los chamanes otra vez empezaron a cantar y a bailar en un círculo que entonces englobaba no sólo al soberano orco sino también a los prisioneros y los animales muertos. Poco después, Arganth entró en el círculo mágico y procedió a culminar el ritual; se movía rítmicamente y musitaba un encantamiento que Kaer’lic era incapaz de oír.
Los diez orcos decapitados se levantaron y se dirigieron en silenciosa procesión a formar en dos filas detrás de Obould.
Arganth se sumió de nuevo en sus cánticos. De pronto, tanto el toro como el tigre de las montañas respingaron, vivos otra vez. ¡Vivos otra vez! Confusos y asustados, los dos animales salieron corriendo y se perdieron en la noche. A todo esto, Obould seguía mostrándose impertérrito.
Kaer’lic estaba atónita. La devolución a la vida de los orcos decapitados no resultaba tan extraordinaria. Aunque en principio no imaginaba que un chamán orco fuese capaz de algo así, la cosa estaba al alcance de cualquier mago experimentado. Pero ¡la resurrección de los animales! ¿Cómo podía un orco obrar semejante prodigio?
Kaer’lic, de pronto, lo comprendió. Gruumsh había estado presente en el ritual, en espíritu, cuando menos. La apelación de los orcos a su deidad había tenido éxito. ¡Y Obould entonces contaba con la bendición del Tuerto!
Kaer’lic estudió con atención al rey de los brutos y se convenció de que estaba en lo cierto. Su imponente estampa denotaba en ese momento una fuerza y una rapidez sobrenaturales.
«Los enanos han cometido un error terrible», se dijo. Al profanar la imagen de Gruumsh para sorprender a sus enemigos, habían despertado la ira del dios orco, que entonces se expresaba a través de Obould Muchaflecha.
En aquel instante, Kaer’lic Suun Wett tuvo miedo. Repentinamente comprendía que el equilibrio de poder entre los aliados contra los enanos se había modificado de forma decisiva, y en su caso, no para mejor.