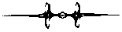
CON MUCHOS ARRESTOS
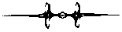
Sucios, fatigados y desastrados, los doce enanos avanzaban con rapidez, saltando sobre las grietas de aquel suelo pedregoso y esquivando los continuos amasijos de rocas y peñascos. A pesar de su visible temor, se movían al unísono, y si uno tropezaba, dos de sus compañeros, al momento, lo socorrían y lo animaban a seguir el camino.
A sus espaldas llegaba una horda de orcos; había más de doscientos de aquellos brutos aullantes y repulsivos armados hasta los dientes y ciegos de rabia y odio. De vez en cuando, una azagaya proveniente de sus filas venía a caer cerca de los enanos. Los orcos no estaban ganando terreno, pero tampoco lo estaban perdiendo, y su afán por atrapar a los enanos no era menor que el empeño que éstos ponían en la huida. Con todo, a diferencia de los enanos, si uno de los orcos tropezaba, ninguno de sus compañeros acudía a ayudarlo. De hecho, si el infortunado tenía la mala suerte de obstaculizar el avance de su propia hueste, era más probable que lo patearan, apedrearan o hasta lo apuñalaran. En consecuencia, su avance resultaba un tanto desordenado, con la vanguardia a bastante corta distancia de los enanos en fuga.
Los enanos estaban ascendiendo por un terreno descubierto, flanqueado al oeste, a su derecha, por un gran espolón montañoso, y por más campo abierto a su izquierda. Sobreponiéndose al miedo, los fugitivos avanzaban a todo correr, animándose mutuamente a gritos. En todo caso, si los orcos no hubieran estado tan sedientos de sangre y se hubieran fijado un poco más en la progresión de los enanos, habrían advertido que éstos corrían en una dirección definida.
Como un solo enano, los fugitivos salieron de las sombras del espolón y entraron en un pequeño desfiladero. Sus perseguidores orcos apenas repararon en el detalle, pues entre una pared y otra del desfiladero había el espacio suficiente como para que tres orcos pudieran avanzar hombro con hombro. A sus ojos, el nuevo escenario tan sólo era señal de que los enanos ya no podrían desperdigarse. Absortos en la persecución, los brutos no advirtieron que las paredes del acantilado estaban sembradas de grietas ocultas por piedras desde las que un sinnúmero de astutos ojillos de enano los estaban observando.
La avanzadilla de los orcos irrumpió en el desfiladero. Cuando más de la mitad de los brutos estaban ya en el interior, los enanos emergieron de sus escondrijos armados con picos, martillos, hachas y espadas. Algunos de ellos, en especial los miembros de la brigada de los Revientabuches, liderada por Thibbledorf Pwent, los guerreros más curtidos del Clan Battlehammer, no portaban más armamento que sus armaduras, yelmos y guanteletes erizados de pinchos mortales. Los enanos se lanzaron contra el grueso de la horda orca, saltando sobre sus enemigos y haciéndolos pedazos con sus armas. Muchos de aquellos orcos habían sido pillados por sorpresa de forma similar por la misma partida de enanos apenas unos días antes, frente a los muros derruidos de la ciudad de Shallows. No obstante, en esa ocasión los orcos no salieron huyendo despavoridos, sino que trataron de enfrentarse a sus asaltantes.
En todo caso, los enanos estaban más preparados y mejor armados para combatir en el angosto desfiladero. Tras sorprender a los orcos a su conveniencia, muy pronto fueron aniquilándolos uno tras otro. Los enanos situados cerca de la boca del desfiladero sellaron inmediatamente la entrada con un desprendimiento de piedras preparadas para tal efecto y, a continuación, se lanzaron contra los brutos repentinamente pillados entre dos fuegos, sin tener que preocuparse de la llegada de más orcos.
Como era de esperar, la docena de enanos que habían obrado como señuelo al punto se volvieron para acabar con sus atónitos perseguidores. A todo esto, los enanos luchaban hombro con hombro, y si uno de ellos caía herido, sus compañeros, al momento, lo protegían y evitaban que fuera rematado.
Contrariamente, los orcos que caían heridos estaban solos y morían solos.
—Tus muchachos se han batido con bravura, Torgar —dijo un enano alto y robusto, que tenía el pelo anaranjado y erizado, y una barba larguísima prendida al cinto de su jubón. Uno de sus ojos exhibía un color grisáceo, producto de una herida sufrida en la defensa de Mithril Hall contra la invasión de los drows, mientras que su otro ojo era de un azul centelleante—. En todo caso, reconocerás que la estratagema era un tanto arriesgada. Muy bien podría haber salido mal.
—No hay mejor forma de morir que morir en defensa de los tuyos —respondió Torgar Hammerstriker.
El valeroso líder había llegado de Mirabar al frente de cuatrocientos enanos indignados por el tratamiento desdeñoso que el Marchion Elastul había dedicado al rey Bruenor Battlehammer, un tratamiento que luego había extendido a todos los enanos de Mirabar que habían osado acercarse a saludar a su pariente lejano cuando éste había pasado por su ciudad.
Torgar se mesó sus propias barbas, que eran negras y largas, mientras contemplaba la batalla que tenía lugar a cierta distancia. Aquel ser tan estrafalario, Pikel Rebolludo, acababa de unirse a la refriega valiéndose de sus sorprendentes dotes druídicas para facilitar la caída de las piedras dispuestas junto a la boca del desfiladero y sellar así la entrada.
Con todo, los orcos no eran por completo estúpidos y varios de los que venían detrás se las estaban arreglando para sortear los obstáculos a fin de unirse a la batalla.
—Mithril Hall nunca olvidará la ayuda que hoy nos estáis prestando —prometió el enano viejo y robusto.
Torgar Hammerstriker aceptó el cumplido sin decir palabra y sin volver el rostro hacia quien así se había expresado, pues no quería que Banak Buenaforja, el caudillo militar del Clan Battlehammer, se apercibiera de la emoción que en aquel momento lo embargaba. Torgar comprendió que el recuerdo de aquel momento lo acompañaría durante toda la existencia, aunque viviera cien años más. La emoción que había sentido al abandonar para siempre su ancestral hogar de Mirabar se redobló cuando, comandados por su leal amigo Shingles McRuff, centenares de enanos de la ciudad, de pronto, se sumaron a su marcha. En aquel instante, Torgar sabía que estaba haciendo lo correcto, aunque la repentina responsabilidad de comandar una columna de cuatrocientos enanos no dejaba de abrumarlo.
No obstante, en ese momento tenía la certeza de que la masiva marcha desde Mirabar no había sido en vano. Tras tropezarse por casualidad con lo que quedaba de las fuerzas del rey Bruenor, fugitivas del sitio de Shallows, Torgar y los suyos habían cubierto su retaguardia mientras avanzaban hacia las montañas situadas al norte del Valle del Guardián y la entrada a Mithril Hall. Al tratar de unirse otra vez a la hueste de Bruenor, los enanos habían participado en diversas escaramuzas contra los orcos perseguidores. En una de ellas, incluso, habían tenido que vérselas con los gigantes de los hielos, inusuales aliados de los orcos en esa ocasión. Su valiente desenvoltura en el combate les había valido el agradecimiento de los enanos de Mithril Hall y de los dos hijos adoptivos humanos de Bruenor, Wulfgar y Cattibrie, así como el de su amigo, el halfling Regis. A todo esto, Bruenor seguía estando demasiado malherido como para pronunciar palabra.
Por lo demás, Torgar entendía que lo sucedido hasta entonces tan sólo era un simple aperitivo. Tras la muerte del general Dagnabbit y las graves heridas de Bruenor —unas heridas que amenazaban con matarlo—, los enanos de Mithril Hall habían recabado el mando de uno de sus más experimentados veteranos.
Banak Buenaforja no había dudado en asumir el mando de las operaciones. Era significativo que éste le hubiera pedido a Torgar el concurso de una docena de sus mejores elementos para atraer a la vanguardia de los orcos al desfiladero. En aquel momento, Torgar se dijo que había hecho bien en emprender el éxodo con los enanos de Mirabar en dirección a Mithril Hall. Se dijo también que él y los demás enanos de la estirpe Pelzam se habían convertido en parte integrante del Clan Battlehammer.
—¡Indícales que ha llegado el momento de salir corriendo! —ordenó Banak al sacerdote Rocaprieta, el enano a quien todos atribuían la supervivencia de Bruenor en las catacumbas del derruido torreón del mago de Shallows antes de la llegada de los refuerzos salvadores.
Rocaprieta movió sus dedos retorcidos y empezó a desgranar una oración en honor de Moradin. Sus pases de magia convocaron una lluvia de luces multicolores, unos destellos de fuego por completo inofensivos pero suficientes para llamar la atención de los enanos situados en el centro del desfiladero.
Al momento, los muchachos de Torgar, los Revientabuches de Pwent, los hermanos Rebolludo y todos los demás combatientes treparon por diversas sendas que había a ambos lados del desfiladero, cargando con todos los heridos y contusionados, de forma que al cabo de unos segundos ni un solo enano seguía en el campo de batalla.
En ese preciso instante, una de las nuevas sorpresas que Pikel reservaba al enemigo —una gran roca redondeada de forma casi perfecta por los mágicos poderes del druida— apareció rodando pesadamente por una de las laderas. Tres enanos particularmente fornidos se encargaban de maniobrarla con ayuda de unos palos tan largos como sólidos. Varios enanos más salieron de sus escondites para ayudar a mover la enorme piedra, que terminaron por llevar a una rampa expresamente tallada en la roca.
La piedra gigantesca empezó a cobrar velocidad, estremeciéndolo todo a su paso. Los orcos que seguían con vida en el centro del desfiladero prorrumpieron en aullidos de pavor y emprendieron la retirada en el más absoluto desorden. Varios fueron derribados por sus propios compañeros, presas del pánico, y acabaron siendo aplastados por la colosal piedra.
Cuando la enorme roca se estrelló con estrépito contra la barricada que obstruía la boca del desfiladero, numerosos orcos yacían muertos, aplastados por su paso. Aunque algunos consiguieron salvarse, Banak, Torgar y los demás se contentaron con mirar cómo huían, sabedores de que el daño causado en el ánimo del enemigo era mucho más importante que el aniquilamiento o no de un puñado de brutos en retirada.
—En la guerra es esencial desmoralizar al enemigo —sentenció Banak con calma, satisfecho por el resultado de la emboscada.
Banak guiñó su ojo desgarrado a Torgar y Rocaprieta. Tras acercarse a Torgar, palmeó afectuosamente el hombro del desterrado de Mirabar.
—Tengo entendido que tu amigo Shingles está familiarizado con la lucha en la superficie —indicó—, al igual que tú.
—Gran parte de la ciudad de Mirabar se encuentra en la superficie —repuso Torgar.
—Lo cierto es que ni yo ni los míos estamos demasiado acostumbrados a luchar al aire libre —explicó Banak—. Por eso me gustaría contar con vuestro consejo y el de Ivan Rebolludo.
Encantado, Torgar asintió con la cabeza.
Los enanos acababan de empezar a rehacer sus líneas de defensa en terreno elevado al sur del desfiladero cuando Wulfgar y Cattibrie llegaron corriendo para unirse a Banak y los demás.
—Hemos estado explorando hacia el este —explicó, jadeante, Catti-brie.
Un poco más alta que los enanos, si bien bastante menos corpulenta, la joven humana no desentonaba demasiado entre ellos. Su rostro era ancho pero de facciones delicadas, mientras que sus cabellos, entre castaños y rojizos, le caían con exuberancia sobre los hombros. Sus ojos azules eran grandes, incluso para lo habitual entre los humanos, mucho mayores que los de los enanos, cuyos ojillos siempre quedaban en segundo plano bajo un ceño espeso en extremo. A pesar de su femenina belleza, la mujer exhibía un aire de gran determinación. Educada por Bruenor Battlehammer, Cattibrie era de personalidad sólida y pragmática, una luchadora cuyo valor resultaba comparable al de los más curtidos guerreros de su clan.
—Pues me temo que te perdiste un jaleo divertido —observó Rocaprieta con jovialidad.
Sus palabras fueron acogidas con vítores y chanzas. Numerosos enanos alzaron jarras de cerveza espumosa para brindar.
—¡Bien dicho! —repuso Pikel Rebolludo, cuyos blancos dientes brillaron bajo su barba y su bigote verdosos.
—Les dimos una buena tunda en el desfiladero, tal y como habíamos planeado —explicó Banak Buenaforja sin asomo de triunfalismo—. Nos las arreglamos para matar a unos cuantos y poner en fuga a los demás…
—Lo que hicisteis fue valeros de un señuelo para atraer otro señuelo —intervino Catti-brie, señalando hacia el este—. Por el sur está llegando una columna mucho mayor que se apresta a rodearnos.
—Otra columna se está acercando por el norte —apuntó Banak—. La hemos visto. ¿Cuántos orcos apestosos serán en total?
—Muchos, muchísimos más que tus enanos —terció Wulfgar, cuya expresión era sombría y cuyos cristalinos ojos azules expresaban preocupación.
Al menos treinta centímetros más alto que sus compañeros humanos, Wulfgar, el hijo de Beornegar, era un coloso al lado de los enanos. Con la cintura estrecha y la musculatura nervuda, su torso y su pecho eran mucho más anchos que los de los enanos, mientras que sus brazos tenían el mismo diámetro que la pierna de un enano fornido, y su mandíbula era sólida y cuadrada. Obviamente, su fortaleza física imponía respeto, aunque lo que los enanos más respetaban era el brillo de sus ojos, la lucidez de guerrero que proyectaban. Todos lo estaban escuchando con la máxima atención.
—Si os quedáis aquí y os atacan por ambos flancos, está claro que os derrotarán.
—¡Bah! —se mofó Rocaprieta—. ¡Cada enano vale lo que cinco de esas bestias repulsivas!
Wulfgar clavó la mirada en el jactancioso sacerdote.
—¿Tantos son? —inquirió Banak.
—Y más —respondió Catti-brie.
—¡Pongámonos en marcha ahora mismo! —instruyó Banak a Torgar—. Dirijámonos al sur hasta dar con un terreno elevado.
—Pero allí nos encontraremos al borde del precipicio que hay sobre el Valle del Guardián —objetó Rocaprieta.
—Una posición más fácil de defender —convino Banak, encogiéndose de hombros.
—Pero no tendremos ninguna vía de escape —adujo Rocaprieta—. Estaremos entre el enemigo y el abismo.
—Cierto. Pero la segunda columna del enemigo no podrá seguir avanzando hacia el sur para rodearnos —dijo Banak.
—Pero si su columna principal nos arrolla, nos encontraremos contra la espada y la pared —insistió Rocaprieta.
—Entre la espada y el precipicio —corrigió Torgar Hammerstriker—. Mis muchachos y yo nos encargaremos de trenzar las cuerdas necesarias para escapar pared abajo si es preciso.
—¡Pero ese precipicio es de cien metros! —objetó Rocaprieta.
Torgar se encogió de hombros, como si la cuestión fuese irrelevante.
—Hagamos lo que hagamos, es importante actuar con rapidez —urgió Catti-brie.
—¿Y qué te parece que tenemos que hacer? —preguntó Banak—. Tú has visto esa columna de orcos. ¿Te parece que podemos hacerle frente?
—Sugiero que nos retiremos hasta el límite del Valle del Guardián, y más allá, si es necesario —opinó Wulfgar—. Hasta el propio Mithril Hall, si hace falta.
Cattibrie asintió con la cabeza.
—¿Tantos orcos son? —inquirió otro de los recién llegados, Ivan Rebolludo, el de las barbas amarillas, el hermano curtido y valeroso de Pikel.
—Tantos —repitió Catti-brie—. Pero me temo que no podemos retirarnos hasta Mithril Hall. No es el momento. Bruenor no es sólo el rey de Mithril Hall, sino que ahora se ha convertido también en el defensor de Shallows y la región adyacente. No podemos escaparnos así como así.
—Nuestra retirada les costaría la vida a muchos de los indefensos habitantes de la zona —convino Banak—. ¡Dirijámonos al terreno elevado, pues! ¡Que vengan esos perros, que les enseñaremos una lección!
—¡Eso, eso! —aprobó Pikel a gritos.
Todos fijaron sus miradas en Pikel, un enano estrafalario, de pelo verdoso, que llevaba sus largas barbas estiradas sobre las orejas y anudadas a sus cabellos en una larga trenza que le llegaba a la espalda. Un tanto regordete en comparación con su robusto hermano, mientras Ivan lucía una aparatosa coraza de cuero y metal, Pikel vestía una sencilla túnica color verde claro. En tanto los demás enanos calzaban pesadas botas protectoras contra las chispas y las ascuas de las fraguas, y óptimas para pisotear a sus enemigos orcos, Pikel se contentaba con unas simples sandalias que dejaban el dedo gordo al descubierto. Con todo, el apacible Pikel, en ocasiones, podía mostrarse decisivo en el campo de batalla, como había dejado claro más de una vez. Suya había sido la idea de que se presentaran ante Shallows ocultos en el interior de una estatua hueca, estatua que había construido con sus propias manos. En las batallas subsiguientes, sus dotes mágicas se habían revelado inestimables. Uno tras otro, los enanos sonrieron en tributo a su entusiasmo.
Sin embargo, desde la llegada de Wulfgar y Cattibrie con tan pésimas noticias, incluso el entusiasmo de Pikel había empezado a decaer.
Los enanos apenas tardaron unos minutos en ponerse en marcha. Justo a tiempo, pues cuando empezaban a subir montaña arriba, la columna orca proveniente del norte se lanzó en tropel contra ellos, secundada por la columna llegada del este y destinada a rodearlos.
Los casi mil enanos redoblaron el ritmo de ascensión por la ladera, trepando incansablemente por las sendas sembradas de piedras. Muy pronto superaron los mil metros, sin que sus fuerzas desfallecieran en absoluto y sin que su compacta formación se resintiese por ello. Al este se alzaban entonces unas cumbres más altas que impedían la maniobra envolvente de los orcos. No obstante, el grueso del enemigo seguía persiguiéndolos a sus espaldas. Tras coronar los mil quinientos metros, los enanos siguieron subiendo con tenacidad, jadeantes pero sin rendirse en ningún momento.
Finalmente, la vanguardia liderada por Banak coronó la ascensión y llegó al prado que moría al borde del acantilado, un precipicio que caía a pico. A sus pies, casi cien metros más abajo, se extendía el amplio Valle del Guardián, que señalaba el acceso occidental a Mithril Hall. La neblina matinal, flotando sobre las grandes piedras que puntuaban la pequeña pradera, envolvía el terreno en el que se encontraban.
Con la disciplina que era típica en ellos, los correosos enanos procedieron a trenzar cuerdas y construir posiciones defensivas, a erigir improvisados muros de piedra y seleccionar grandes rocas que podrían arrojar rodando a sus enemigos. Mientras tanto, Torgar escogió a sus mejores ingenieros —y los ingenieros eran espléndidos en Mirabar— y les planteó la cuestión de cómo evacuar a todos los enanos al Valle del Guardián si la retirada resultaba necesaria.
Más de un centenar de enanos examinaron las paredes del precipicio que se abría a sus pies: evaluaron la solidez de las rocas, trataron de dar con la adecuada vía de escape y prestaron especial atención a las cornisas y salientes a los que podrían recurrir durante el descenso. Éste tendría que efectuarse por etapas, cuatro en la parte inferior de la pared y un mínimo de cinco en la superior. Las perspectivas eran muy complicadas.
Pero nada desanimaba a los enanos, unos seres muy capaces de pasarse años enteros excavando un túnel sin que al final dieran con el ansiado mineral. Nada desanimaba a quienes se valían de martillos y cinceles en las más remotas profundidades sin saber si el menor chispazo bastaría para provocar la explosión de los peligrosos gases del subsuelo. Nada desanimaba a quienes jamás abandonaban a un compañero a su suerte. Para los enanos que formaban la línea defensiva al norte, ya fueran provenientes de Mirabar o de Mithril Hall, el común patronímico Delzoun, más que un vínculo de sangre, era una llamada al deber y el honor.
Uno de los ingenieros que bajaron por una cuerda para examinar la pared de piedra se enredó en un afilado saliente rocoso. Al tratar de liberarse, sus manos se escurrieron de la cuerda y cayó a un vacío de más de sesenta metros. Sus compañeros hicieron una pausa en su labor y ofrecieron una plegaria a Moradin. Luego, siguieron trabajando.
Tred McKnuckles se ajustó las barbas amarillas al cinto, se llevó el petate al hombro y echó a caminar hacia el túnel que llevaba a la salida occidental de Mithril Hall.
—¿Vienes conmigo o no? —preguntó a su compañero, como él mismo, un refugiado de la Ciudadela Felbarr.
Con aire pensativo, Nikwillig fijó la mirada en la boca del negro túnel.
—Pues no, me parece que no —respondió de forma sorpresiva.
—¿Es que eres tonto? —inquirió Tred—. Sabes tan bien como yo que esto es cosa de esa bestia parda de Obould Muchaflecha. ¡Ese perro sigue empeñado en hacernos la vida imposible! ¡Y sabes tan bien como yo que si Obould está metido en esto, es que todavía tiene la vista puesta en Felbarr! ¿Acaso dudas de que éste es su próximo objetivo?
—No lo dudo en absoluto —contestó Nikwillig—. Es preciso que el rey Emerus sepa lo que está ocurriendo.
—Entonces, te vienes conmigo.
—No. Ahora, no. Debemos el pellejo a los Battlehammer. Los orcos pueden presentarse en cualquier momento, y yo me quedo a hacerles frente a esos brutos, codo a codo con los Battlehammer.
Tred consideró las palabras de Nikwillig. Entre los enanos, este último tenía la reputación de ser un pensador, un elemento con ideas propias y originales. Sin embargo, su negativa a regresar a la Ciudadela Felbarr en ese momento clave no dejaba de sorprender a Tred.
—Piénsalo, Tred —agregó Nikwillig, como si estuviera leyendo los pensamientos a su compañero—. Cualquier mensajero puede informar al rey Emerus, y tú lo sabes.
—¿Y crees que un mensajero cualquiera lo persuadirá de que abandone la Ciudadela Felbarr y acuda en nuestro auxilio? ¿Lo convencerá de la necesidad de avisar a la Ciudadela Adbar y alertar a la Guardia de Hierro del rey Harbromm?
Nikwillig se encogió de hombros.
—Los orcos están llegando en masa desde el norte —replicó—, y los Battlehammer son los únicos que, por ahora, les están haciendo frente. Como ciudadanos de Felbarr, es preciso que nos quedemos junto a ellos en este momento difícil. El rey Emerus, sin duda, se alegrará de saber que dos de los suyos han decidido quedarse a luchar con los Battlehammer. ¿Quién sabe? Quizá nuestra decisión de combatir junto a las mesnadas de Bruenor sirva para que Emerus Warcrown cobre conciencia de lo que está en juego y se decida a intervenir.
Tred clavó la mirada en Nikwillig y sopesó el sorprendente razonamiento de su compañero. Lo cierto era que él no quería marcharse de Mithril Hall. Bruenor se lo había jugado todo a una carta para facilitar que él y Nikwillig vengaran a los humanos que los habían ayudado y a sus propios compañeros muertos a manos de los orcos, entre los que se contaba el propio hermano menor de Tred.
El enano de las barbas amarillas suspiró y volvió la vista atrás, a la boca del túnel que atravesaba la Antípoda Oscura superior y conducía al oeste.
—En ese caso, quizá haríamos bien en encontrar a ese pícaro de Regis —sugirió por fin—. Regis seguramente sabrá dar con un mensajero que transmita la noticia al rey Emerus.
—Mejor nos quedamos con los humanos y los enanos de Bruenor y Torgar —repuso Nikwillig, quien quería dejar las cosas claras de una vez.
Un destello de admiración relució en la mirada de Tred. Nunca había imaginado que Nikwillig fuera tan arrojado y valeroso.
Guerrero de buena ley, a Tred, en el fondo, le complacía la novedosa determinación de Nikwillig. Una ancha sonrisa se pintó en su rostro cuando dejó el petate en el suelo.
—No hace falta que te pregunte en qué estás pensando —repuso Wulfgar, acercándose a Catti-brie.
La mujer se encontraba a unos pasos del grueso de los enanos, con la vista fija en la ladera de la montaña. No miraba a los orcos que llegaban en masa, como el bárbaro advirtió, sino las tierras salvajes que se extendían a lo lejos. Cattibrie se apartó de los ojos la espesa mata de pelo y volvió su rostro hacia él. Sus ojos azules, más oscuros y expresivos que las cristalinas órbitas de Wulfgar, lo estudiaron con detenimiento.
—Yo también me pregunto dónde puede estar —explicó el bárbaro—. De una cosa estoy seguro, sin embargo: Drizzt no está muerto.
—¿Y cómo lo sabes?
—Porque lo conozco —contestó Wulfgar, arreglándoselas para componer una sonrisa.
—Si no hubiera sido por la llegada de Pwent y los suyos, ninguno de nosotros habría salido con vida —le recordó Catti-brie.
—Estábamos atrapados en una ratonera, rodeados por completo —adujo Wulfgar—. Drizzt ni está atrapado ni está rodeado. Y estoy convencido de que sigue con vida.
Cattibrie devolvió la sonrisa al fornido bárbaro y tomó su mano.
—Yo también estoy convencida de ello —admitió—, aunque sólo sea porque a estas alturas mi corazón habría sabido intuir su pérdida.
—Lo mismo que el mío —susurró Wulfgar.
—Pero no volverá con nosotros en un futuro próximo —añadió ella—. Y quizá sea mejor así. Aquí sería simplemente un guerrero más, mientras que lejos de aquí, en campo abierto…
—En campo abierto sabrá hacer sufrir a nuestros enemigos —completó él—, aunque me duela saber que está solo.
—No está solo. Está con la pantera.
Esa vez fue Cattibrie quien ofreció una sonrisa de ánimo a su amigo. Wulfgar apretó su mano con fuerza y asintió con la cabeza.
—Os necesito a los dos en la defensa del flanco derecho —indicó de repente una voz áspera.
Banak Buenaforja, el sacerdote Rocaprieta y dos enanos se dirigían hacia donde estaban.
—Esos malditos orcos están cada vez más cerca —explicó el caudillo militar de los enanos—. Su intención es atacarnos antes de que podamos haber establecido nuestras defensas. Tenemos que contenerlos como sea.
Wulfgar y Cattibrie asintieron con el gesto sombrío.
Banak se volvió hacia uno de sus compañeros.
—Tú quédate con los ingenieros de Torgar —ordenó—. Que hagan oídos sordos al fragor de la batalla y se apliquen a su labor. Y cuando consigan disponer unas cuerdas que lleguen hasta el valle, tú serás el primero en bajar.
—Pero, pero… —tartajeó el enano, como si el otro acabara de condenarlo.
Impaciente, Banak lo hizo callar de inmediato.
—Tu misión es la más importante de todas —explicó el comandante—. Mientras nosotros nos enfrentamos a los orcos, tú te encargarás de dar con el pequeño Regis y explicarle que necesitamos mil guerreros más; dos mil, si consigue sacarlos de los túneles.
—¿Te propones hacer que mil enanos trepen por las cuerdas y acudan a reforzar nuestra posición? —preguntó Catti-brie en tono de duda, pues en la pequeña pradera no cabían tantos defensores.
Wulfgar se la quedó mirando de reojo. Pues al hablar con Banak y los suyos, la mujer se expresaba con un acento muy parecido al de los propios enanos.
—Nada de eso. Por el momento somos bastantes para hacer frente a esos brutos —zanjó Banak—. Estoy seguro de que podremos con ellos, aunque admito que estos orcos son más listos de lo habitual.
—¿Te parece que el enemigo acaso esté pensando en enviar una segunda columna por ese espolón montañoso del oeste? —inquirió Wulfgar.
Banak asintió con la cabeza.
—Si esos orcos asquerosos llegan al Valle del Guardián antes que nosotros, estamos perdidos —indicó el comandante—. En tal caso, ni siquiera les hará falta atacarnos. Les bastará con asediarnos y esperar a que nos venza el hambre. —Banak miró con el ceño fruncido a quien acababa de nombrar mensajero, y agregó—: Tienes que marcharte cuanto antes y avisar a Regis, o a quien esté al cargo de la situación. Que envíen una columna al extremo occidental del valle. Es crucial que nadie se les adelante. ¿Está claro?
Para entonces el enano mostraba bastante menos aprensión ante la perspectiva de marcharse. Irguiéndose cuan largo era, hinchó el pecho y asintió vigorosamente con la cabeza. Sin embargo, apenas se hubo marchado corriendo hacia el borde del precipicio, de la línea defensiva llegó el grito de que los orcos se estaban lanzando al asalto.
—¡Tú te quedas con los ingenieros de Torgar! —ordenó Banak a Rocaprieta—. Exhórtales a seguir trabajando con toda su energía. Que no dejen su labor en ningún momento, a no ser que los orcos acaben con nosotros y se lancen a por ellos.
Rocaprieta asintió con gesto enérgico y se marchó corriendo.
—¡Y vosotros dos resistid como sea en este flanco! —añadió Banak.
Cattibrie echó mano a su arco mortífero, Taulmaril el Buscacorazones, sacó una flecha del carcaj y tensó la cuerda. A su lado, Wulfgar empuñó su letal martillo de guerra, Aegis-fang.
Mientras Banak y su último compañero supervisaban las líneas de defensa, los dos humanos cruzaron una mirada de determinación antes de volver el rostro hacia la oscura masa de asaltantes que subían corriendo por la pedregosa ladera de la montaña.