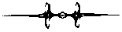
UN RECORDATORIO PARA LA VENGANZA
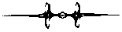
Drizzt se decía que aquello no era ningún altar. Hincado sobre un palo en horquilla y clavado en el suelo, el casco de un solo cuerno de Bruenor Battlehammer presidía la pequeña hondonada en la que el elfo oscuro había montado su campamento. El yelmo estaba dispuesto frente a la empinada pared rocosa que cubría la retaguardia de la hondonada, el único lugar de aquel refugio natural al que llegaban los rayos del sol.
Drizzt así lo quería. Quería tener el yelmo a la vista. No quería olvidar. No quería olvidar a Bruenor, como no quería olvidar a sus demás compañeros.
Por encima de todo, no quería olvidar a quienes habían acabado con ellos y con su propio mundo.
Drizzt tuvo que reptar para cruzar la hendidura que había entre los dos grandes peñascos y llegar a la hondonada. No le importaba; de hecho, casi lo prefería. La absoluta carencia de comodidades, la naturaleza casi animal de su existencia, le resultaban amables, catárticas, un recordatorio de aquello en lo que tenía que convertirse, de lo que tenía que ser si quería seguir con vida. En ese momento había dejado de ser el Drizzt Do’Urden del Valle del Viento Helado, el amigo de Bruenor y Cattibrie, Wulfgar y Regis. Ya no era Drizzt Do’Urden, el montaraz a quien Montolio DeBrouchee había iniciado en los secretos de Mielikki. De nuevo era el drow solitario y escapado de Menzoberranzan; el refugiado de la ciudad de los elfos oscuros que había repudiado las enseñanzas de las mismas sacerdotisas que tan injustamente se habían portado con él, las responsables de la muerte de su padre.
De nuevo era el Cazador, un ser movido por puro instinto que había derrotado a los demonios que habitaban la Antípoda Oscura. Y entonces iba a hacer pagar muy caro a los orcos las muertes de sus compañeros queridos.
De nuevo era el Cazador, obsesionado por la supervivencia, que había apartado de su mente el dolor causado por la pérdida de Ellifain.
Una tarde, Drizzt se arrodilló frente al tótem sagrado, el yelmo de su amigo que relucía a la luz del sol. Bruenor había perdido uno de los dos cuernos del casco muchos años atrás, mucho antes de la llegada de Drizzt al mundo. Según le confió el enano una vez, si nunca lo había reemplazado había sido para no olvidar jamás la necesidad de andar por el mundo con la cabeza baja.
Sus delicados dedos acariciaron la áspera rugosidad del cuerno sajado. Drizzt seguía percibiendo el olor de Bruenor en la banda de cuero del yelmo con tanta nitidez como si el enano en aquel momento estuviera de cuclillas a su lado; como si justo acabaran de volver de otra batalla brutal, respirando con fuerza, riéndose con ganas y bañados en sudor.
El drow cerró los ojos y volvió a ver la última, desesperante imagen que tenía de Bruenor. Drizzt vio cómo el blanco torreón de Withegroo ardía en llamas mientras un enano solitario seguía impartiendo órdenes desde lo alto, hasta el último y fatal instante. Entonces el torreón se estremeció y se vino abajo, y arrastró al enano en su caída.
Drizzt cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas. Tenía que luchar contra ellas como fuera. El guerrero en que se había convertido no podía permitirse semejantes expansiones. El elfo oscuro abrió los ojos y volvió a fijarlos en el yelmo, tratando de rehacerse y recabar nuevas energías dictadas por la furia. Su mirada siguió el rayo de luz hasta dar con las botas, tiradas en el suelo.
Podía pasarse sin ellas, como podía pasarse sin tan debilitadoras emociones.
Drizzt reptó sobre su vientre y salió de la pequeña hondonada por la grieta que separaba los dos peñascos. El sol empezaba a ponerse en el horizonte. Drizzt se levantó de un salto y olfateó el aire de la tarde. Sus ojos miraron en derredor, escudriñando cada sombra y cada reflejo de la luz solar, mientras el frío de la tierra ascendía por sus pies desnudos. Satisfecho, el Cazador echó a correr hacia el terreno elevado.
Drizzt reapareció por la ladera de una montaña cuando ya el sol se ponía al oeste. Inmóvil, contempló la comarca que se extendía a sus pies mientras las sombras se alargaban y llegaba el crepúsculo.
Por fin, la luz de una hoguera centelleó a lo lejos.
De forma instintiva, su mano fue a por la estatuilla de ónice que llevaba en un saquito amarrado al cinto. Con todo, finalmente apartó la mano del saquito. Esa noche no era necesario que convocase a Guenhwyvar a su lado.
Sus ojos se tornaron más aguzados a medida que la noche se cernía a su alrededor. De nuevo salió corriendo, tan silencioso como las mismas sombras, tan elusivo como una pluma al viento del otoño. Ágil a más no poder, el elfo avanzaba sin dificultad por aquellas sendas de montaña sembradas de piedras caídas ladera abajo. Asimismo corría entre los árboles con facilidad, tan silencioso que los animales del bosque, incluso los despiertos ciervos, tan sólo detectaban su paso cuando una ráfaga de viento les traía algo de su olor.
Tras encontrarse con un riachuelo, Drizzt lo atravesó saltando con destreza sobre las piedras que asomaban a las aguas, sin que el piso resbaladizo le hiciera perder el equilibrio en ningún momento.
Aunque había perdido el fuego de vista tan pronto como abandonó la ladera de la montaña, su sentido de la orientación le decía adónde tenía que dirigirse, como si su propia furia fuese la que guiase sus largas zancadas.
Tras cruzar una pequeña hondonada y un bosquecillo, el drow volvió a ver la fogata del campamento. Estaba lo bastante cerca como para reconocer las siluetas de quienes se habían detenido a descansar. Eran orcos, como reconoció al instante. Se lo dijeron los anchos hombros y la estatura enorme, así como los andares torpes y encorvados. Dos de ellos estaban discutiendo, lo que era frecuente entre aquellos brutos. Drizzt sabía lo suficiente de su lenguaje como para entender que los dos goblinoides estaban tratando de determinar a quién le tocaba montar guardia. Estaba claro que ninguno quería hacer de centinela, una función que ambos venían a considerar como de trámite.
Agachado tras los arbustos, el drow sonrió con malicia. Estaba claro que su vigilancia iba a ser efectivamente de trámite, pues por muy despiertos que estuvieran, en ningún momento detectarían su presencia.
No conseguirían ver al Cazador.
El bruto que montaba guardia dejó caer la lanza al suelo rocoso, unió los dedos y giró las manos. Los nudillos crujieron tan ruidosamente como lo habrían hecho las ramas de un árbol al quebrarse.
—A Bellig siempre le toca la peor parte —gruñó, y volvió la vista hacia la fogata del campamento y las numerosas formas que junto a las llamas dormían o comían la bazofia del rancho—. Mientras os pegáis el gran festín, a Bellig le toca vigilar. Siempre igual.
Con los ojos fijos en el campamento, el centinela siguió rezongando durante un buen rato.
Cuando por fin volvió el rostro, su mirada se topó con una faz de ébano coronada por un mechón de pelo blanquísimo, en la que brillaban dos ojos color lavanda que parecían de fuego.
Instintivamente, Bellig trató de recoger la lanza del suelo, pero dos filos relucientes aparecieron al punto a su izquierda y su derecha. El orco, entonces, intentó cubrirse con los brazos, pero las cimitarras del elfo oscuro atacaron con mayor rapidez.
En vano trató de soltar un grito cuando ya las hojas curvadas habían sajado su garganta por duplicado.
Bellig se llevó las manos a sus heridas mientras los filos letales volvían a ensañarse con su cuerpo una y otra vez.
El orco, agonizante, se dio media vuelta, como si quisiera correr hacia sus compañeros, pero las cimitarras de nuevo se cernieron sobre él, sobre las piernas esa vez, y rebanaron músculos y tendones de forma certera.
Al desplomarse, Bellig sintió que una mano lo sostenía y lo dejaba en el suelo con sigilo. La bestia aún seguía viva, aunque ya no respiraba en absoluto y la vida se le escapaba en forma de un charco de sangre que se ensanchaba a su alrededor.
Sin hacer ruido, el verdugo se apartó.
—¡Maldita sea! ¿Dejarás de hacer ruido de una vez, estúpido Bellig? —exclamó Oonta, quien se encontraba bajo las ramas de un olmo enorme, a algunos metros de la fogata del campamento—. ¡Figgle y yo estamos hablando!
—Ese Bellig siempre ha sido un incordio —observó Figgle el Feo.
Carente de nariz, con el labio desgarrado y los verdosos dientes retorcidos y afilados, Figgle tenía un aspecto todavía más grotesco que el de los demás orcos. De joven había estado demasiado cerca de un worgo particularmente rabioso, una temeridad que le había costado muy cara.
—Un día de éstos voy y me lo cargo —apuntó Oonta.
El comentario hizo que una ancha sonrisa apareciera en el rostro de su compañero en tareas de vigilancia.
De pronto, una lanza pasó silbando entre ellos y se clavó con fuerza en el tronco de un árbol.
—¡Bellig! —exclamó Oonta mientras Figgle daba un paso atrás—. ¡Voy a acabar contigo ahora mismo!
Gruñendo con furia mientras Figgle asentía con la cabeza, Oonta se dispuso a arrancar la lanza clavada en el árbol.
—Suéltala —ordenó una voz que hablaba en orco elemental y que, sin embargo, sonaba demasiado melódica como para pertenecer a un verdadero orco.
Sorprendidos, los dos centinelas se volvieron hacia el lugar de donde provenía la voz. Una figura esbelta y delgada los estaba contemplando con las negras manos en las caderas mientras su capa oscura ondeaba al viento de la noche.
—No vais a necesitarla —explicó el elfo oscuro.
—¡¿Eh?! —exclamaron los dos orcos al unísono.
—¿Qué sucede? —inquirió un tercer centinela, Broos, el primo de Oonta. Tras acercarse a sus dos compañeros, Broos se quedó estupefacto al advertir la presencia del drow—. ¿Y tú quién eres? —preguntó finalmente.
—Un amigo —contestó el elfo oscuro.
—¿Un amigo de Oonta? —preguntó Oonta con escepticismo y señalándose el pecho con el pulgar.
—Un amigo de los que murieron en la ciudad del torreón —aclaró Drizzt.
Antes de que los tres orcos pudieran comprender bien lo que sucedía, el drow desenvainó sus cimitarras con endiablada rapidez, en una fracción de segundo.
Broos miró a sus dos compañeros con desconcierto.
—¿Eh…? —musitó.
Un instante después estaba muerto.
A continuación, el elfo oscuro se lanzó a por los otros dos brutos. Oonta, rápidamente, arrancó la azagaya clavada en el árbol mientras Figgle desenvainaba dos pequeñas espadas, una de ellas muy curvada y la otra terminada en dos puntas.
Oonta giró sobre sí mismo lanza en ristre, presto a hacer frente a la acometida del drow.
Drizzt se agachó y avanzó bajo la aguzada azagaya, hasta situarse justo entre los dos orcos. Oonta, al momento, cargó con la lanza mientras Figgle descargaba los dos espadines contra el drow.
Sin embargo, Drizzt ya no estaba allí. De un salto formidable, se las ingenió para esquivar la embestida de sus oponentes. Ambos guerreros se rehicieron al punto y volvieron a lanzarse con sus armas contra un adversario que era mucho menor y más liviano que ellos.
Con todo, las cimitarras entraron en acción: interceptaron la lanza y rechazaron diestramente la acometida de Figgle. Mientras pugnaba con sus cimitarras, el elfo oscuro despachó sendas patadas, tremendas y rapidísimas, al rostro de cada uno de los brutos.
Figgle dio dos pasos atrás, arreglándoselas a duras penas para rechazar con sus espadines el acoso del elfo oscuro. Tan confuso como su compañero, y tratando de protegerse con la lanza, Oonta también retrocedió. Cuando por fin se rehicieron, de repente se encontraron mirándose mutuamente, pues Drizzt parecía haberse esfumado en el vacío.
—¿Eh…? —gruñó el atónito Oonta.
Figgle, de pronto, se estremeció cuando la curva punta de una cimitarra brotó del centro de su pecho. La hoja desapareció al instante, mientras el drow rodeaba con presteza el corpachón de su rival, cuya garganta sajó con el filo de la segunda hoja.
Acobardado, Oonta tiró su azagaya al suelo, dio media vuelta y salió corriendo hacia el campamento, aullando de miedo. Los sorprendidos orcos se arremolinaron en torno al aterrorizado centinela, desparramando sus asquerosas raciones de carne podrida por los suelos y echando mano de sus armas.
—¿Qué pasa aquí? —inquirió uno a gritos.
—¿Y los demás? —quiso saber otro.
—¡Un elfo drow! ¡Un elfo drow! —exclamó Oonta—. ¡Un elfo drow ha matado a Figgle y a Broos! ¡Un elfo drow ha matado a Bellig!
Drizzt dejó que el orco escapara hacia la fogata y aprovechó para avanzar con sigilo y ocultarse a la sombra de un árbol enorme que había junto al perímetro del campamento. Mientras envainaba las cimitarras, calculó que sus enemigos rondarían la docena. Silencioso como la misma noche, trepó por el árbol mientras Oonta relataba lo sucedido.
—¿Un elfo drow? —apuntaron varias voces con asombro. Una de ellas mencionó el nombre de Donnia, que a Drizzt le resultó familiar.
Drizzt avanzó por una gran rama hasta situarse a unos cinco metros por encima de las cabezas de los orcos. Éstos no dejaban de mirar a su alrededor, alertados por lo referido por Oonta. Drizzt cerró los ojos y recurrió a los mágicos poderes de los drows, el don innato que acompañaba a los de su raza. A los pocos segundos, consiguió convocar un globo de impenetrable oscuridad en medio de los orcos agolpados junto a la fogata. El elfo oscuro saltó de rama en rama, moviéndose con enorme agilidad y perfecto equilibrio, ayudado por las cadenitas encantadas que llevaba al tobillo. Nada más tocar el suelo, salió disparado hacia el globo de oscuridad. Los escasos orcos que habían quedado fuera advirtieron la irrupción de aquella figura del color del ébano y se lanzaron contra él entre gritos. Uno de ellos le envió un lanzazo.
Drizzt esquivó sin dificultad la pesada azagaya e hizo frente al primer orco que salió trastabillando del negro círculo. Recurrió a otro de sus innatos poderes mágicos: unas llamas rojizoazuladas que definían la silueta del bruto, unas llamas que no quemaban pero que facilitaban la labor del fiero guerrero drow.
Las llamas, asimismo, tuvieron la virtud de desconcertar y distraer al goblinoide, que soltó un aullido de miedo al ver sus extremidades incendiadas. Cuando su mirada volvió a fijarse en Drizzt, tan sólo vio el centellear de una cimitarra.
Cuando un segundo orco se lanzó contra Drizzt, éste reaccionó con la rapidez del rayo. Se agachó para esquivar el pesado garrote del bruto, dibujó una curva en el aire con su cimitarra y seccionó el ligamento del orco. La bestia aulló de dolor y se desplomó como un fardo mientras el Cazador entraba corriendo en el globo de oscuridad.
Una vez en el interior, el drow se movió por puro instinto, respondiendo con presteza a los ruidos y las sensaciones que lo circundaban. De forma intuitiva, reaccionando al calor del suelo bajo sus pies descalzos, el elfo oscuro adivinaba la situación de la fogata. A todo esto, cada vez que sentía el roce del corpachón de un orco, sus cimitarras se movían con celeridad, sajando y hendiendo al goblinoide mientras seguía avanzando sin detenerse.
En un momento dado, dejó de oír y sentir la presencia de los orcos, si bien su olfato le dijo que a su lado se encontraba uno de los brutos. Tras hendirlo rápidamente con su aguzada Centella, el bruto, chillando, cayó al suelo, agonizante.
Asimismo, de modo instintivo, el Cazador adivinó que estaba a punto de salir por el otro lado del círculo de oscuridad. Un sexto sentido le permitía controlar a la perfección todos y cada uno de sus pasos.
Drizzt emergió a toda velocidad, manteniendo un perfecto equilibrio y con la vista fija en los cuatro orcos que se lanzaban contra él. Su instinto guerrero le indicó de inmediato cuál era la mejor línea de defensa.
El drow plantó cara a la acometida de una azagaya cruzando las cimitarras y bloqueando la embestida. Aunque el aguzado metal muy bien podría haber rebanado la tosca madera, Drizzt se contentó con hacerla saltar por los aires con el plano de la espada. El Cazador se situó junto al orco desequilibrado y le clavó la punta de Centella en la garganta.
Sin detenerse en absoluto, Drizzt giró sobre sí mismo y Centella rajó la muñeca del bruto que llegó en segundo lugar, cuya espada salió despedida por los aires. Completando el giro, el drow se situó a espaldas del orco y le atravesó las costillas con Muerte de Hielo, su segunda cimitarra.
El Cazador seguía en pie.
Tras agacharse para esquivar un garrotazo, de un salto formidable eludió una lanza que buscaba su vientre y cayó sobre el mango de la azagaya, que se estrelló contra el suelo bajo su peso. Centella entró en acción, pero el orco se agachó justo a tiempo para eludir la afiladísima punta. Drizzt, entonces, volteó la cimitarra en el aire, y tras aferrarla por la empuñadura en sentido contrario, la hincó hacia atrás, clavándola en el pecho del sorprendido orco que, garrote en ristre, se abalanzaba contra él por la espalda.
A todo esto, con su mano libre y sin detenerse, Drizzt hizo que el filo de Muerte de Hielo se clavara una, dos y tres veces en el brazo con que el bruto recién desarmado intentaba protegerse. El Cazador, entonces, liberó a Centella, que seguía clavada en el pecho del orco agonizante. Drizzt se apartó a un lado para que éste no lo arrollase en su caída y embistió al segundo goblinoide, quien aullaba de dolor a causa de su brazo ensangrentado.
El Cazador se apartó de su lado e hizo frente a dos nuevos orcos, que se lanzaban contra él en ataque coordinado. A velocidad de vértigo, Drizzt se deslizó de rodillas por el suelo, y cuando los orcos trataron de atravesarlo con la espada y la azagaya, simplemente rodó por tierra y se puso en pie de un salto a espaldas de sus atónitos oponentes. Conservando un perfecto equilibrio, el drow mantuvo a raya a los goblinoides con ayuda de Centella. Cuando los brutos a duras penas se rehicieron, Drizzt volvió a sorprenderlos girando sobre sí mismo y haciéndoles frente con Muerte de Hielo. Sin perder un segundo, empuñó ambas espadas con las dos manos y descargó sendos tremendos mandobles contra sus enemigos, que cayeron muertos en el acto.
El Cazador ya no estaba allí.
Los demás orcos se batían en desordenada retirada, convencidos de que nada podían hacer contra su oscuro oponente. Ninguno osaba ya enfrentarse a Drizzt, que se marchaba ya a toda velocidad por donde había venido, no sin antes decapitar con la cimitarra a un bruto que resultó estar cerca. El drow entró de nuevo en el globo de oscuridad, donde sus sentidos le indicaron que al menos uno o dos orcos seguían ocultos en la tiniebla. Por instinto, detectó a una bestia que estaba delante y a un segundo bruto agazapado a un lado.
Al llegar junto a la fogata, Drizzt soltó un puntapié al gran caldero del rancho y lo hizo saltar por los aires. En la oscuridad, el orco que tenía delante no se apercibió de la sonrisa que apareció en su rostro cuando el ardiente comistrajo bañó al segundo bruto, que prorrumpió en unos tremendos gritos de dolor y salió huyendo, despavorido.
El último orco se lanzó contra Drizzt mientras gritaba en demanda de ayuda. Con todo, el Cazador no tenía dificultad en intuir la dirección de sus feroces garrotazos, y tras esquivar una de las ciegas embestidas, atravesó a su oponente con facilidad. Mientras el goblinoide se desplomaba herido de muerte, Drizzt salió del círculo de oscuridad. En un santiamén advirtió que dos de sus enemigos seguían vivos: un orco malherido que agonizaba tendido en el suelo y una segunda bestia que chillaba de dolor abrasada por el rancho ardiente.
Dos certeras estocadas de sus cimitarras pusieron fin a sus sufrimientos.
El Cazador, finalmente, desapareció en la noche, dispuesto a acabar con lo que había empezado.
El pobre Oonta se desplomó junto a un árbol, jadeante y falto de aliento. Cuando su compañero se acercó para instarlo a seguir corriendo, Oonta le indicó con un gesto que lo dejara en paz. La huida los había llevado a más de una milla de distancia del campamento.
—¡Tenemos que seguir corriendo!
—¡Sigue tú solo! —replicó el jadeante Oonta.
Oonta había llegado de la Columna del Mundo siguiendo las órdenes del chamán de su tribu, conminado a participar en la gloria del rey Obould, a luchar contra quienes habían osado profanar la imagen del divino Gruumsh.
¡Oonta había venido a luchar contra los enanos, pero no contra los drows!
Cuando su compañero lo agarró para instarlo a seguir huyendo, el exhausto Oonta se lo quitó de encima de un manotazo.
—Tomaos el tiempo que necesitéis —repuso una voz a sus espaldas, una voz que hablaba en orco con un extraño acento melódico.
—¡Tenemos que seguir adelante! —exclamó el compañero de Oonta, volviéndose hacia el recién llegado.
Sabedor de quién era éste, sabedor de que ya estaba muerto, Oonta ni se molestó en alzar la vista.
—Un momento, un momento… Podemos hablar… —imploró su compañero al elfo oscuro mientras arrojaba el arma al suelo.
—Yo puedo hablar —respondió el drow, esgrimiendo su afiladísima cimitarra y sajando de un tajo la garganta del bruto—. Tú, en cambio, lo vas a tener más difícil.
El orco jadeó, ahogándose en su propia sangre. Y cayó muerto.
Oonta se levantó, si bien sus ojos seguían sin mirar a su letal oponente. El orco se situó frente al tronco de un árbol y levantó los brazos, esperando que la muerte por lo menos le llegara con rapidez.
Oonta sintió el cálido aliento del drow detrás. La punta de una cimitarra se hincó en su espalda; la otra, en su nuca.
—Quiero que vayas a avisar al comandante de vuestro ejército —indicó el elfo oscuro—. Dile que muy pronto tendrá noticias mías. Dile que me propongo matarlo.
Un giro de su muñeca bastó para sajar la oreja derecha del orco. Éste soltó un ronco gruñido de dolor, aunque tuvo la suficiente presencia de ánimo para no volverse o salir corriendo.
—Dile que voy a matarlo —repitió la voz a sus espaldas—. Díselo a todos.
Oonta así se lo prometió a su mortal oponente.
Pero el Cazador ya se había marchado.