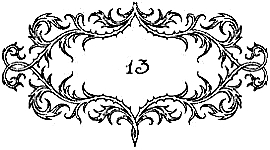
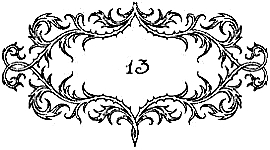
Me cuesta media mañana escapar de la casa con el medallón sin que me vean.
Alice parece más alerta de lo habitual mientras tomamos el desayuno y leemos, aunque me convenzo a mí misma de que es imposible que sepa lo que pretendo hacer. Aun así, no me marcho hasta que se retira a su habitación para hacer un trabajo de francés que debería haber entregado ya en Wycliffe.
El viento es tan frío que me corta el aliento, pero no consigue disuadirme. Ya me he comprometido con la tarea que tengo entre manos. Tras dejar de lado mi desasosiego, doy la vuelta a la casa y me dirijo al río. Obligo a mis pies a avanzar lo más aprisa que me permiten las faldas, balanceando el bolso fruncido que llevo en la mano mientras mantengo el paso. Ya no siento el frío. De hecho, no siento ni oigo nada. Todo está en silencio y en calma mientras coloco una bota delante de la otra, como si todo el mundo supiese lo que tengo pensado hacer.
Al llegar a la orilla del río, introduzco la mano en el bolso y tanteo en busca del medallón. Apenas acaricio la esperanza de que no esté, que haya desaparecido en un irrazonable intento por ponerse a salvo, como si tuviera deseos propios. Pero no es más que un objeto después de todo y sigue dentro de la bolsa, en el mismo sitio donde lo puse antes del desayuno.
Todo lo que quiero es deshacerme de él.
Levanto el brazo en el aire, titubeando tan solo un segundo antes de dejarlo marchar y lanzarlo con fuerza al río. En el lugar donde cae, el agua desprende una pequeña ráfaga de vapor. Camino junto a la orilla lo más cerca posible del agua sin correr el riesgo de caerme.
Allí está, dando vueltas corriente abajo en las turbulentas aguas, el negro terciopelo enroscado como una serpiente alrededor del disco dorado, que lanza destellos desde el agua a pesar de que no se ve ni un rayo de sol en el cielo.
Me quedo un rato junto al río para poner en orden mis pensamientos. No sé qué función tiene el medallón en la profecía, aunque estoy casi segura de que tiene algo que ver con las almas y con el camino por el que han de regresar. Ahora se encuentra en alguna parte entre las frías y salvajes aguas del río. Se hundirá hasta el fondo y permanecerá entre sus piedras. Ruego a un Dios al que raramente invoco que nadie vuelva a verlo nunca más.
Me siento encima de las hojas secas de la orilla, con la espalda reclinada en la roca donde suelo pasar el rato en compañía de James. Pensar en él me provoca un vuelco en el estómago. Está claro que cree que la profecía no es más que una leyenda. Lo cierto es que hasta a la persona más imaginativa le costaría aceptar mi recién revelado papel de puerta, así que no digamos ya a una tan razonable como James.
Trato de visualizar su reacción, suponiendo que reúna el valor necesario para contárselo. Me recuerdo a mí misma que estamos más que prometidos. Somos novios. Pero aun confiando en su amor, siento una profunda inquietud. Una voz me susurra: «¿Y si te rechaza? ¿Y si no quiere casarse con una persona tan extraña con una misión tan extraña en una historia tan extraña? Dirá que su amor es verdadero, pero no volverá a mirarte con el mismo amor y la misma confianza».
—¿Por qué sacudes la cabeza? ¡Estás sola!
La voz de James me sobresalta y me llevo la mano a la parte delantera de mi capa.
—¡Dios mío! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Es domingo!
Ha aparecido, recostado contra un árbol más allá de la roca, como si de repente yo le hubiese convocado tan solo con mi pensamiento.
Inclina la cabeza, dibujando una sonrisa maliciosa con los labios.
—¿No puedo acompañarte solo por el placer de hacerlo?
Me debato entre mi deseo de verle y la creciente dificultad que me supone esconderle tantos secretos.
—Bueno… sí. Sí, claro. Solo que no te esperaba.
Sus botas crujen en el suelo del bosque cuando se aproxima.
—Mi padre no necesitaba el carruaje y yo no podía esperar a mañana para verte. Tenía la esperanza de encontrarte aquí —extiende una mano hacia mí y yo la tomo, permitiéndole que me levante y me atraiga hacia él. Cuando vuelve a hablar, su voz es grave y áspera—. Buenos días.
Me da vergüenza cómo escudriñan sus ojos mi rostro, aunque seguro que me ha mirado de esa manera miles de veces.
—Buenos días —agacho la cabeza para eludir sus ojos y me aparto del calor de su cuerpo—. ¿Y qué tal está tu padre?
Es una pregunta estúpida. Está claro que el señor Douglas se encuentra bien, de otro modo James no estaría aquí. Aunque eso me da la oportunidad de alejarme de él sin que parezca que quiero poner distancia entre nosotros.
Pero James me conoce demasiado bien. Ignora mi pregunta y camina hacia mí con dos largas zancadas.
—¿Qué sucede? ¿Algo va mal? —toma mi mano y noto sus ojos en mi rostro mientras contemplo las turbulentas aguas—. ¿No te alegras de verme?
«Eso es. Ahora es cuando se lo cuentas todo. Confía en su amor». Es lo que me susurra al corazón una insistente brisa que yo ignoro, aunque la razón me dice que soy tonta.
—Pues claro que sí —sonrío, acentuando el gesto al máximo para que parezca lo más alegre y despreocupado posible—. Solo… solo que hoy no me siento muy bien, eso es todo. Quizás debería descansar esta tarde en mi cuarto.
Está decepcionado. Decepcionado porque no voy a pasar el día con él, pues para eso ha venido de tan lejos.
—Muy bien. Entonces, regresaré contigo a tu casa e iré a buscar el carruaje.
Encubre su afligida mirada con una sonrisa que convencería a cualquiera que no conociese a James tan bien como yo.

James y yo nos separamos en el patio tras regresar del río en medio de una tensa conversación. Cuando comienza a alejarse, me coge de la mano como tratando de evitar que me escape fuera de su alcance. Veo desaparecer su carruaje detrás de la curva del camino antes de dar la vuelta y dirigirme hacia la casa.
Oigo la vocecilla a mis espaldas mientras subo los escalones de piedra que conducen a la puerta de entrada.
—¿Señorita? Se le ha caído una cosa, señorita.
Es la niña del pueblo, la que me entregó la peineta con el brazalete. Lleva puesto el mismo mandil azul celeste, sus rubísimos tirabuzones saltan por encima de sus hombros.
Miro a mi alrededor, paralizada ante la imposibilidad de que la niña haya venido hasta aquí desde tan lejos. No hay ni rastro de ningún adulto ni de un carruaje ni de un caballo.
Desciendo las escaleras para dirigirme a ella, entrecerrando los ojos con desconfianza. Después de todo, pese a la inocencia de su rostro, fue ella quien me entregó el medallón la primera vez.
—No se me ha caído nada. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo has venido hasta aquí?
Ella ignora la pregunta y me tiende su pequeña mano con los dedos cerrados en un puño.
—Estoy segura de que esto es suyo, señorita. Y he venido por el camino.
Su mano se dirige hacia mí con tal rapidez que abro la mía y cojo el objeto que me entrega. Luego se da media vuelta y se marcha dando saltitos por el sendero arbolado, canturreando la misma melodía con la que desapareció en el pueblo.
Solo entonces noto el agua. El agua que se escurre entre mis dedos como un torrente. La mano me tiembla con violencia cuando la abro para ver lo que la niña me ha entregado.
No puede ser.
En la palma de mi mano reposa el medallón, la cinta de terciopelo hecha una masa negra a causa del agua que la empapa, que se escurre entre mis dedos y cae sobre las escaleras de piedra. El brazalete está mucho más que empapado. Chorrea agua todo él, como si lo acabasen de sacar del río apenas hace un momento.
Debo detener a la niña.
La niña, la niña, la niña.
Tras correr escaleras abajo sujetando con fuerza el odioso objeto que no quiero, entro en el sendero umbroso que lleva al camino. Corro hasta que llego a la parte más alejada del sendero, donde a ambos lados los árboles forman un dosel sombreado. Me quedo allí mucho más tiempo de lo que se consideraría razonable, mirando en la dirección en la que la he visto brincar, con el inquietante murmullo del viento entre los árboles. Pero no sirve de nada. Ha desaparecido, tal como yo imaginaba.

—¿Hace mucho frío afuera? —pregunta Henry cuando entro en el vestíbulo frotándome las manos. Él y tía Virginia están jugando a las cartas, el fuego crepita en la chimenea.
—Bastante. Me parece que hasta que no llegue la primavera ninguno de nosotros podrá pasar mucho tiempo en el río —cuelgo mi capa y me vuelvo hacia ellos con una sonrisa que espero que oculte mi malestar—. ¿Quién va ganando?
Henry sonríe triunfante.
—¡Yo, por supuesto!
—¿Por supuesto? ¡Mira que eres malo! —bromea tía Virginia. Se vuelve a mirarme—. ¿Te apetece jugar con nosotros, Lia?
—Ahora no. Estoy helada. Creo que voy a ponerme ropa de más abrigo. ¿Qué tal después de comer?
Tía Virginia asiente con la cabeza, distraída.
—¿Dónde está Alice? —pregunto mientras echo una ojeada al salón.
—Dijo que se iba a su cuarto a descansar —murmura tía Virginia, estudiando sus cartas con mucha concentración.
Me dirijo a mi habitación en busca de una manta, con un profundo desasosiego instalándose en mi pecho. Cuando entro en mi habitación y veo la figura encorvada que está revolviendo en el cajón superior de mi cómoda, lo comprendo.
—¿Te puedo ayudar a encontrar algo?
Se me hace extraña la frialdad de la voz en mi garganta.
Alice se da media vuelta. Se me queda mirando, su rostro convertido en una máscara impasible. Sopesa sus palabras antes de hablar mientras camina despreocupadamente hacia mí.
—No, gracias. Estaba buscando el broche que te presté el verano pasado.
Se detiene frente a mí al no poder salir de la habitación porque yo le estoy cerrando el paso.
—Te lo devolví, Alice. Antes de que empezaran las clases en otoño.
Esboza una breve y dura sonrisa.
—Es cierto. Lo había olvidado —señala con la cabeza en dirección a la puerta—. Disculpa.
Aguardo un instante saboreando su incomodidad y cómo trata, por una vez, de escabullirse de mi fija mirada. Por fin me hago a un lado y le permito pasar sin decir una sola palabra más.
Una hora más tarde me encuentro sentada ante el escritorio de mi habitación. Me he arropado los hombros con una manta para conjurar el frío mientras reflexiono sobre las intenciones de Alice.
El libro seguía estando donde lo escondí la última vez, dentro del armario. No estaba tan escondido como para que Alice no lo hubiese encontrado de haber buscado bien. Así que deduzco que o bien no ha tenido tiempo de buscar en el armario o ha encontrado el libro, pero no le ve la utilidad.
He tenido conmigo el medallón todo este tiempo, aunque he tratado de deshacerme de él con todas mis fuerzas. En cualquier caso, ahora está claro que no va a dejar que me deshaga de él tan fácilmente. Con todo lo que Alice parece saber, resulta difícil creer que no se haya dado cuenta de eso, si es que es consciente de su existencia.
Pero si no estaba buscando el libro y no estaba buscando el medallón, ¿de qué otra cosa podría tratarse?
Bajo la vista hacia el libro que tengo abierto sobre la mesa delante de mí. La profecía ya me es tan familiar que podría recitarla de memoria y me pregunto si leerla de nuevo puede conducirme a aquello que he pasado por alto. Oigo la voz de mi padre tan clara como si estuviese sentado a mi lado, diciendo algo que solía repetir con frecuencia: «A veces, los árboles nos impiden ver el bosque».
Qué bobada de dicho: un tópico, en realidad. Pero trato de abrir mi mente, de releer la profecía como si fuese la primera vez.
Al principio es todo tal como lo recuerdo. Solo cuando llego a la mención de las llaves, la chispa de la revelación hace que se me corte la respiración en la garganta.
Las llaves. Alice piensa que tengo las llaves.
Saber que está buscando las llaves me llena de un extraño consuelo, pues eso quiere decir que aún no las ha encontrado. Que aún estoy a tiempo de encontrarlas yo primero.
La puerta se abre con un chirrido sacándome de mis pensamientos. Me doy la vuelta para encontrarme a Ivy, que me trae una bandeja.
—Aquí tiene, señorita. Nada como una taza de té para entrar en calor en un día tan frío como el de hoy.
Deposita el té encima del escritorio y se coloca con torpeza junto a mi codo.
Por un instante no comprendo por qué me ha traído a la habitación un té que no he pedido ni por qué se queda de pie junto a mi silla como si estuviese esperando algo más. Pero entonces veo el papelito que asoma por debajo del plato de la taza.
—¿Qué es esto? —pregunto, dándome la vuelta para mirarla.
Se apoya en un pie y luego en el otro, retorciéndose el delantal y esquivando mis ojos.
—Es… es un mensaje, señorita. Del pueblo.
Mi sorpresa es tal que no hago lo más obvio, lo más simple, que es sencillamente coger el papel y ver qué clase de mensaje contiene. En lugar de eso pregunto:
—¿Un mensaje? ¿De quién?
Ella se inclina y mira a su alrededor como si alguien pudiese estar escuchando. Por el brillo de sus ojos noto lo mucho que está disfrutando de este pequeño misterio.
—De una amiga mía. Una criada de la casa de esa chica. La rara.

Tía Virginia está reunida con Cook y Margaret para planear la comida del día de Acción de Gracias de la próxima semana, mientras Henry se echa la siesta. El momento es tan bueno como cualquier otro para escaparme en respuesta al mensaje de Sonia.
Edmund está en la cochera, observando a un mozo mientras saca brillo a uno de los carruajes. El chico no se percata de mi presencia, pero Edmund levanta la cabeza cuando entro.
—¡Señorita Amalia! ¿Ocurre algo?
No había estado en la cochera desde que Alice y yo éramos pequeñas y la usábamos para jugar al escondite.
Me acerco dándole la espalda al chico.
—Necesito que me lleves al pueblo, Edmund. Sola. No te lo pediría de no ser… importante.
Se me queda mirando fijamente y por un terrible instante pienso que tendré que recordarle que tía Virginia solo es nuestra tutora, que somos Alice, Henry y yo los dueños de Birchwood. Gracias a Dios, me ahorra la humillación de tener que recurrir a tal espectáculo.
—Muy bien. Cogeremos el otro carruaje. Está detrás de las cuadras —se da la vuelta y se dirige hacia la puerta murmurando mientras camina—: Le voy a servir en bandeja mi cabeza a su tía Virginia.