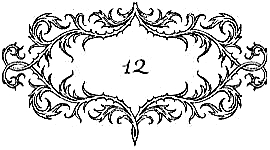
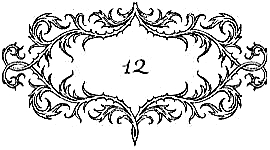
Sacudo la cabeza, la levanto hacia la habitación vacía y bajo luego la vista hacia mi muñeca, al medallón que reposa junto al libro. Es idéntico.
Idéntico. Idéntico. Idéntico.
«Medallón del caos, distintivo de la única y auténtica puerta».
No puede ser. La lógica se niega a admitirlo. Alice es la puerta. Lo sé. Tiene que ser ella.
Pero algo instintivo e incluso bienvenido me está diciendo que no es cierto. Un extraño deseo se debate en mi interior en respuesta al silencioso llamamiento del medallón, de las almas montadas a lomos de imponentes caballos. Resulta al mismo tiempo reconfortante y aterrador.
Su existencia ya es innegable.
El medallón es la marca de la puerta. «La única y auténtica puerta», aunque no sé lo que eso significa. Se adapta perfectamente a mi muñeca. Me ha sido entregado a mí. Encaja con mi marca, una marca que se diferencia de todas las demás. Solo puede significar que he estado equivocada todo este tiempo.
Pero ya estoy cansada del libro y sus secretos. Ha llegado la hora de ir a por la otra hermana.

Aguardo hasta que la casa se queda en silencio, hasta que cesan los pasos de los criados de un lado a otro. Luego espero un rato más. Cuando estoy segura de que ya no hay nadie por los alrededores, abro la puerta y atravieso descalza el pasillo. Hasta las zapatillas en chancla hacen ruido cuando la casa está tan en calma.
Llamo suavemente con los nudillos a la puerta de tía Virginia. Durante un instante no sucede nada. La casa continúa sumergida en su silenciosa travesía hacia la madrugada. Levanto la mano dispuesta a llamar de nuevo. La puerta se abre y tía Virginia se encuentra de pie en el umbral, expectante, como si desde el primer momento supiese que se trataba de mí.
—Entra, Lia —su voz es un susurro apremiante—. Deprisa.
Extiende la mano y me tira del brazo para atraerme al calor de la habitación y cerrar la puerta.
—Lo siento. Yo… no pensaba que estuvieras esperándome.
Me da la espalda mientras cruza la habitación para tomar asiento junto al fuego y me hace señas para que me siente enfrente de ella.
—Al contrario, Lia. Llevo esperándote desde hace bastante tiempo.
Me dejo caer en el sillón de alto respaldo mirando de reojo a mi tía, llena de curiosidad. Parece distinta con los cabellos largos y sueltos cayéndole sobre el camisón en lugar de recogidos en la nuca en un severo moño. Ahora que estoy aquí, de repente no sé cómo empezar. Cuando tía Virginia me saca del apuro, se lo agradezco.
—¿Así que has encontrado el libro?
Asiento con la cabeza, examinando mis manos para evitar su mirada.
Sonríe con tristeza.
—Bien. Sabes, él deseaba que lo encontrases tú.
—¿Papá? —pregunto levantando la vista de mis manos.
—Sí, claro. ¿No creerás que fue una casualidad que lo encontraras ni que los Douglas estén aquí catalogando los libros?
—Supongo… supongo que ya no sé qué pensar.
—Bueno, pues entonces empecemos por el principio, ¿de acuerdo?
Lo dice en un tono apesadumbrado y sé que le apetece tan poco como a mí comenzar por el principio.
Pero debemos hacerlo. Por algún sitio tenemos que empezar. Después de todo, no se puede llegar al final de nada sin el principio.
—Sí. Empecemos por ahí.
Se me queda mirando con silenciosa expectación. Está claro que primero tendré que divulgar yo mis secretos. ¿Y qué más habrá que hacer? La profecía y el lugar que ocupo yo en ella no hacen más que enredarse en una nube de confusión. Sin ayuda va a ser imposible seguir avanzando.
Así que le cuento lo que sé, lo que creo saber, reproduciendo mis conversaciones con Sonia, mis interpretaciones del libro. Cuando termino, toma la palabra ella.
—La señorita Sorrensen tiene bastante razón. La profecía ha seguido su curso todo este tiempo, todos estos años, todas estas vidas. Nosotras no somos más que un eslabón en la cadena —dice tía Virginia.
—Yo pensaba… —mi garganta se cierra en torno a las palabras y debo carraspear para continuar hablando—. Al principio pensaba que la guardiana era yo.
Ella aparta la mirada hacia el fuego.
—Sí —murmura—. Me doy cuenta de por qué.
El hecho de que haya aceptado mis palabras con tanta ligereza me produce una opresión en el pecho que apenas me deja respirar.
—Entonces es verdad.
Para mí no es nada fácil, aunque ya había llegado por mí misma a esa conclusión.
Su asentimiento es apenas imperceptible, como si confirmarlo débilmente lo hiciese menos cierto, menos doloroso.
Me sorprendo por la ira que me invade ante la vaga confirmación de tía Virginia. Me hace ponerme de pie, obligándome a recorrer la habitación de una parte a otra por temor a morirme del susto si permanezco quieta.
—¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que ser yo?
Ella suspira dejando escapar de su cuerpo una inmensa tristeza contenida en ese suave aliento.
—Porque eres la mayor, Lia. Siempre es la mayor.
Me detengo pasmada. ¿Es por eso? ¿La razón de que la profecía me haya esclavizado es tan simple, tan aleatoria como el orden en el que nací del vientre de mi madre?
—Pero yo no lo pedí. No quiero. ¿Cómo puedo ser yo si no quiero?
Ella se presiona los labios con la punta de los dedos.
—Creo que se trata de un error.
—¿Qué… qué quieres decir?
Me hundo de nuevo en el sillón al lado de tía Virginia.
—Tu madre tuvo un parto muy difícil contigo y con Alice —se inclina hacia delante y me mira a los ojos—. Se vio obligada a guardar cama la mayor parte del tiempo y al final…
Desvía sus ojos hacia el fuego con la mirada perdida.
—¿Al final qué?
—Al final era Alice quien debía nacer primero. Estaba cabeza abajo, lista para nacer, mientras que tú tenías los pies abajo y la cabeza mirando hacia arriba. No es nada raro en gemelos, eso es lo que decía el doctor. Y yo supuse que no habría problemas. Pero tu madre… no podía parir a Alice. El parto se hizo interminable, Lia, incluso pensé que la mataría.
—Pero no lo hizo.
—No —sacude la cabeza—, aunque imagino que en otros tiempos no tan lejanos cualquier madre habría muerto en un parto como el vuestro. Pero tu padre era un hombre muy rico que insistía en lo mejor para su esposa y sus futuros hijos. El médico que atendió a tu madre, que asistió a tu nacimiento y al de Alice, había estudiado técnicas que se consideraban y se siguen considerando peligrosas, incluyendo el parto por cesárea.
—¿Qué es eso?
Sus ojos se cruzan con los míos.
—Le hizo una incisión, Lia. La durmió y le hizo un corte. Era el único modo de salvarle la vida a ella y quizás la tuya y la de tu hermana. Cuando la abrió, en lugar de sacar primero a Alice, te cogió a ti. Alice estaba más cerca para nacer del otro modo, pero tal como se hizo, eras tú la que estaba más cerca de la incisión que hizo el doctor. Supongo que no debiste ser tú.
—¿Pero cómo lo sabes? ¿Cómo sabes todo eso?
—No lo sabía —responde moviendo la cabeza—. No lo sabíamos. Cuando tu madre despertó, rezamos dando gracias porque había sobrevivido, y tú y Alice también. Nunca más volvimos a hablar de ello. Fue más tarde cuando empecé a sospechar que tú podrías ser la puerta y pensé que podría ser a consecuencia de la intervención del doctor en vuestro parto.
—Pero de todos modos… ¿cómo sabes que no es exactamente así como se suponía que tendría que ser?
—Porque lo veo en los ojos de Alice, Lia. Y cuando te mira a ti, me da miedo —mira a su alrededor, como si alguien se hubiese colado sigilosamente mientras nosotras estamos allí sentadas—. Veo su rabia, su deseo y su necesidad. Y en ti…
—En mí, ¿qué?
Se encoge de hombros sin más.
—En ti veo algo más, algo… auténtico que siempre ha estado ahí desde que eras niña.
El fuego se ha ido debilitando, ha ido perdiendo fuerza, haciendo que el cuarto parezca más que frío, que parezca hueco, muerto. Pasado un rato, la mirada de tía Virginia se posa sobre mi mano.
—¿Puedo verla? —pregunta con cautela, como si pidiese ver algo más privado que mi muñeca.
Afirmo con la cabeza y la extiendo en su dirección. El tacto de sus manos sobre la fina piel de mi brazo es cálido y seco cuando me sube la manga del camisón.
—¡Oh! —exclama sorprendida—. Es… es distinta.
Bajo la vista hacia la marca.
—¿Qué quieres decir?
—Jamás había visto una así —desliza con suavidad el dedo por encima—. Las puertas… Bueno, siempre llevan la marca del Jorgumand. Pero nunca había visto una con esta C.
La mención de la marca me hace caer en la cuenta de que aún no le he hablado de Sonia y Luisa.
—Hay una cosa más…
—¿De qué se trata?
—Sonia y Luisa también tienen la marca, solo que la suya es exactamente igual a la que tú has descrito. En la suya no aparece la C. ¿Qué crees que significa eso?
—No lo sé —me mira a los ojos—, pero me pregunto si no tendrá algo que ver con las otras…
Sus palabras hacen que me ponga más tensa.
—¿Qué otras?
—Las otras chicas que tienen la marca. Las que tu padre andaba buscando. Las que se trajo a Nueva York.
Con lo que acaba de decir tengo la sensación de que se me para el corazón, un presentimiento que me hace estremecer.
—Creo que será mejor que me digas a qué te refieres.
Ella asiente.
—Comenzó después de la muerte de tu madre. Tu padre empezó a pasar horas y horas en la biblioteca —sus ojos se iluminan al recordarlo—. Siempre le gustó la biblioteca, claro, pero entonces… Bueno, entonces se convirtió en su refugio. Rara vez le veíamos y pronto empezó a recibir cartas extrañas, a hacer largos viajes.
—¿Qué tiene que ver eso con las otras chicas?
—Estaba confeccionando una lista. Una lista de nombres y lugares.
—No lo entiendo —sacudo la cabeza—. ¿Para qué quería esa lista?
—No lo sé. No quiso decírmelo. Pero se trajo a dos de ellas aquí.
—¿A quiénes? ¿A quién se trajo aquí?
—A las niñas. A dos. Una inglesa, otra italiana. Pero nunca me dijo por qué.
Creo comprender algo en sus palabras, aunque aún no estoy preparada para compartirlo. Tía Virginia se pone en pie y trata de reavivar el fuego agonizante mientras yo contemplo las ascuas, intentando dar sentido a todo lo dicho. Con todo cuanto he averiguado, el misterio parece haberse hecho más profundo.
Aunque hay una pieza del rompecabezas que puede resolverse aquí y ahora.
—¿Puedo verla, tía Virginia?
Se aparta del fuego dando media vuelta. Veo en sus ojos que sabe a qué me refiero. Regresa al sillón, se sienta y extiende su mano sin decir una palabra. Cuando aparto el puño de su camisón no veo nada, excepto la piel suave y pálida de su muñeca. No hay rastro de la marca.
—Eso pensaba —digo asintiendo con la cabeza. Mi voz suena acartonada en la quietud de la habitación. Una voz que no suena en absoluto como la mía.
—Lo siento, Lia. Nunca quise que lo supieras.
Lo siente. Puedo verlo en las arrugas de preocupación que rodean sus ojos, en la tensión de su boca. Trato de sonreírle, pero soy incapaz.
—No pasa nada, tía Virginia. Creo que lo sabía. Desde hace mucho tiempo.
Al menos ahora no tengo que temer a mi tía. No consigo centrar mis pensamientos en la otra cuestión. La de mi madre y su papel como puerta. A cambio, me centro en las cosas que aún puedo cambiar.
—¿Dónde están las llaves, tía Virginia?
—¿Qué llaves?
Estudio su rostro, pero no hay en él rastro de malicia. Ni de secretos.
—Las llaves que se mencionan en la profecía. En el libro. Las llaves para terminar con la profecía.
—Ya te lo he dicho —responde sacudiendo la cabeza—. Tu padre lo mantenía todo muy en secreto. Me temo que nunca he visto ese libro.
—¿Pero cómo desempeñas tu papel de guardiana sin conocer la profecía?
—Me entrenó mi tía Abigail, que también era guardiana —baja la vista hacia sus manos, que mantiene entrelazadas sobre el regazo, antes de levantarla de nuevo para mirarme—. Y ahora es mi obligación entrenar a Alice en su papel de guardiana. A decir verdad, ya debería estar entrenándola. Aunque he de confesar que no lo he hecho.
Sacudo la cabeza.
—¿Por qué?
—Quisiera decir que no lo sé, pero sería una mentira —suspira—. Esperaba haberme equivocado, que tú fueras la guardiana y Alice la puerta, porque ni me imagino entrenando a Alice para ese papel ni me la imagino desempeñándolo.
—Pero… si la entrenas… si le enseñas cómo ser una guardiana…
No me deja terminar.
—Hay algo que debes comprender, Lia. Incluso entre los que representamos algún papel en la profecía hay diversos grados de poder. La capacidad de las guardianas reside tanto en su voluntad de asumir el papel como en su poder innato. La mayoría desean desempeñar ese papel, pero algunas no. Además, algunas nacen con poderes extraordinarios y otras… otras con menos. Me temo que yo debo contarme entre las últimas. Tu madre era mucho más poderosa. Ella era, de hecho, una hechicera, en tanto que yo poseo menos poderes de los necesarios para viajar por el plano astral.
Empiezo a entender, aunque no me gusta adónde me lleva saber todo eso.
—¡O sea, que la guardiana no es una garantía para mantener alejadas a las almas!
—Alice realizaría un gran trabajo si se sintiese orgullosa de asumirlo, pero si no desea cumplir con su parte, será imposible. La guardiana no es más que una supervisora… una centinela, si quieres. Es obligación de la guardiana vigilar a la hermana designada como puerta y emplear cualquier poder del que disponga para impedir la entrada de las almas a nuestro mundo y suplicarle a la puerta que luche contra la función que le ha sido encomendada. Aunque no es nada sencillo. Durante los siglos pasados, cientos de almas, quizás miles, se han abierto paso hasta aquí. Nadie sabe a ciencia cierta cuántas se han reunido a la espera de Samael, pese a que hacemos todo cuanto podemos para limitar su número. De producirse la caída de los dioses, eso nos permitirá asegurarnos de que Samael luchará con el menor número posible de almas —se encoge de hombros—. Es todo cuanto podemos hacer.
No estoy segura de lo que me esperaba. Pero esto no. Supongo que esperaba alguna respuesta concreta…, que tía Virginia poseyese alguna información que me permitiese combatir a las almas y encontrar las llaves.
Pero no va a ser tan fácil. La profecía que está dirigiendo mi vida por caminos cada vez más oscuros no concluirá de modo tan rápido y sencillo.

Mi habitación se ha quedado fría, el fuego se consume con un suave resplandor anaranjado. No tengo ni idea de la hora que es; seguramente, lo bastante tarde como para estar rendida de sueño. Pero no puedo dejar de pensar, no puedo detener el movimiento del engranaje de todo cuanto he aprendido. Dejo que mi mente se pasee por la oscuridad.
Yo no soy la guardiana, sino la puerta. Ya se deba al destino o al azar, es algo que debo aceptar si he de encontrar la forma de invertir su funesto augurio.
Si yo soy la puerta, Alice es la guardiana.
Sacudo la cabeza en el vacío de la habitación, pues aun estando sola quisiera protestar, gritar: «¡No puede ser!».
Aunque ahora sé que tiene que ser así.
Y si soy la puerta, ¿no debería tener más miedo yo a encontrar las llaves que a que las encuentre Alice? Tal vez sea yo quien pueda usarlas para hacer el mal en lugar del bien.
Aparto de mí estos pensamientos. Conozco mis propias intenciones y, aunque es cierto que he sentido una extraña atracción por los viajes en el plano astral y por el medallón que me ha sido entregado, también es cierto que no he optado por hacer el mal. De eso estoy tan segura como de que respiro.
Con la misma certeza sé que Alice no ha optado por hacer el bien, sea cual sea el motivo por el que nos ha escogido la profecía. Sea cual sea el nombre que pueda asignarnos.
Hasta a mí me parecen desesperantes mis pensamientos, como si estuviese tratando de tranquilizarme a mí misma con falsas verdades y esperanzas vacías. Pero aún quedan demasiadas cosas que no comprendo. La profecía es demasiado larga, demasiado enrevesada para empezar con esas cosas. Debo continuar con las que estoy analizando.
Mi padre empezó a investigar algo después de la muerte de mi madre y a confeccionar una lista de niñas. A traerlas aquí.
Una inglesa, otra italiana.
Sonia y Luisa.
No tengo pruebas. Nunca le he preguntado a Sonia el motivo por el que se fue a vivir con la señora Millburn. No ha habido ocasión. Pero apostaría a que Sonia es inglesa.
¿Para qué las traería papá aquí? ¿Para qué las traería hasta mí? Porque eso es lo que parece, que las trajo de tan lejos para mí, aunque no me imagino con qué propósito.
Por fin, el sueño me reclama. Extiendo la mano para apagar la lámpara, pero me detengo antes de hacerlo. Siento el medallón en el cajón de mi mesilla de noche. Late allí dentro como un ser vivo, emitiendo una señal silenciosa aunque primigenia, dirigida tan solo a mí. Parte de mí está convencida de que el medallón me pertenece, pertenece a mi muñeca. Pero la otra parte, la parte de la razón, cree poco aconsejable llevarlo puesto hasta que no sepa qué papel desempeña.
Me coge por sorpresa el esfuerzo de voluntad que me requiere dejarlo. Apago la luz y, de pronto, mi decisión de dejarlo en el cajón está a punto de ceder a mi deseo, a mi necesidad de tenerlo puesto, de sentir su caricia sobre la piel caliente de mi muñeca. Durante un instante de extrañeza no recuerdo siquiera por qué debería dejarlo allí.
Y luego, tras ese momento tenebroso, encuentro la claridad para apartarme de él. Me coloco de espaldas a la mesilla y me obligo a dormir.
No paro de tener sueños. Estoy a la vez dentro de ellos y por encima de ellos, observándolos desdoblada. Hay momentos en los que soy consciente de que estoy volando, como si estuviese haciendo uno de mis viajes. Pero hay otros en los que sé, aun en el estado ausente del que duerme, que se trata de un sueño.
Aparecen visiones fugaces… Visiones fugaces de la tumba de mi madre, de la oscuridad que se filtra desde la tierra donde reposa su lápida. Visiones del risco desde el cual cayó, de mi padre y la expresión de su rostro atormentado y aterrorizado cuando le encontramos en la habitación oscura. En mi sueño me persiguen enormes demonios alados, pero en esta ocasión el ejército lo conduce algo incluso más aterrador. Su corazón late a la par que el mío, ahuyentando todo pensamiento racional mientras se aproxima entre el estruendo de miles de cascos.
Cada vez más y más y más fuerte.
Y entonces empiezo a caer, a caer en un oscuro e interminable vacío. Al principio estoy convencida de que es el siseo de ese ser oscuro de mi sueño la causa de que me incorpore tan bruscamente en la cama, con la respiración alterada y pesada, el corazón palpitando con furia en mi pecho. Pero una rápida ojeada a los pies de mi cama me descubre a Ari, que me bufa asustado o furioso. Me observa cauteloso, con el lomo arqueado y mostrando los dientes.
Y entonces hace la cosa más extraña de todas.
Se da la vuelta, salta de la cama y se encamina resueltamente hacia un rincón, donde se sienta sobre sus cuartos traseros, dándome la espalda y mirando a la pared como si se negase a reconocer mi existencia. No puedo apartar mis ojos de su sombra, una ominosa mancha en el rincón de la habitación, aunque no es más que el gato al que he querido desde hace tantos años.
No entra luz por las ventanas y por un instante pienso que quizás aún sea de noche. Pero entonces oigo a los criados haciendo ruido. Recuerdo que ya casi es invierno y aún está oscuro incluso cuando nos levantamos.
En cuestión de segundos lo proceso todo: la oscuridad, el inusual comportamiento de Ari, los sonidos de la casa, que va despertándose lentamente. De lo que me percato algo después es del peso en mi muñeca. Está demasiado oscuro para verlo, así que lo toco con la otra mano, solo para asegurarme. Pero ni eso me sirve para creerlo, así que busco a tientas una cerilla y enciendo torpemente la lámpara que hay al lado de la cama hasta que la luz prende e ilumina el medallón en mi muñeca.