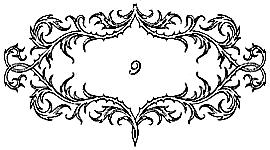
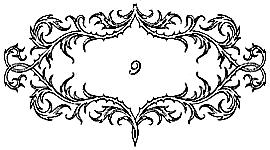
Al día siguiente, Alice no menciona a Sonia mientras nos dirigimos a Wycliffe. Desde la visita de Sonia me he pasado todo el tiempo evitando a mi hermana con la esperanza de postergar el interrogatorio. Supongo que el aplazamiento ha llegado a su fin y me dispongo a afrontar las preguntas de Alice, pero ella permanece en silencio. Es como si ya lo supiese todo. Y como si estuviese dispuesta a mantener ese conocimiento herméticamente cerrado.
Nuestro regreso a la escuela no es en absoluto celebrado. Bien porque Victoria culpa a Alice de la visita prohibida a Sonia o bien porque está resentida debido a que nosotras no hemos tenido que someternos a un castigo más severo, el caso es que tanto ella como su cerrado círculo de amigas nos reciben con miradas glaciales. Solo Luisa parece contenta de vernos, en particular a mí.
Tras sentarse a mi lado durante el desayuno, como si siempre se hubiese sentado allí, se inclina hacia mí.
—¿Te encuentras bien?
Asiento con la cabeza.
—¡Pero no sabes cuánto lo siento, Luisa! ¿Has tenido muchos problemas?
—Alguno, aunque así las cosas se ponen más interesantes. ¡No me arrepiento de nada! —dice con una sonrisa.
Después del desayuno nos ponen a prueba en música, literatura y lengua. El día transcurre entre una bruma de insinuaciones susurradas y mezquinas carcajadas. Llegado el momento de desfilar al exterior para la última lección del día, paisaje artístico, no puedo evitar fijarme en la expresión calmada de Alice o en lo excesivamente erguida que lleva la cabeza y lo rígida que tiene la espalda. Esquiva mi mirada. Para Alice es preferible el aislamiento a la compasión.
Los caballetes están dispuestos en el patio, de cara al modesto jardín, que está poco menos que muerto ante la inminencia del invierno. Pese a que brilla el sol, el aire es muy frío y supongo que esta será una de las últimas clases del año que tendremos fuera.
—¡Lia! ¡Aquí! —exclama Luisa, exhalando una nube de humo y haciéndome señas desde un caballete situado junto al muro de ladrillos.
Mientras me dirijo hacia Luisa, me siento agradecida y sorprendida de nuevo por su sincero ofrecimiento de amistad.
—Te he guardado un caballete.
Señala el caballete libre a su derecha, sonriéndome desde su taburete con el pincel preparado en la mano.
—Gracias. ¿Qué objeto tendré que torturar hoy? —no se me conoce precisamente por mis dotes artísticas.
Luisa se echa a reír. No esa risita educada a la que me tienen acostumbrada las chicas de Wycliffe, sino una risa tal como debe ser, una risa festiva.
—No lo sé. Quizás deberías escoger algo que ya se esté secando.
Sus ojos se fijan en el señor Bell, nuestro profesor de arte, cuando se coloca frente a nosotras en el sendero empedrado que serpentea por el jardín.
El señor Bell no es precisamente apuesto, su rostro es un poco demasiado largo y estrecho y lleva el pelo cuidadosamente peinado para ocultar su naciente calvicie, aunque por lo demás es bastante normal. Es objeto de discusión y de admiración entre las chicas de Wycliffe no por su aspecto, sino por su soltería. A las estudiantes de Wycliffe, en particular a las que viven allí, se las protege celosamente de las atenciones masculinas. Cualquier hombre en edad de casarse que, de hecho, no esté casado es objeto de especulación, ya le claree el pelo o no.
—Señoritas, como ya saben, pronto dejaremos atrás el otoño. Hoy escogerán uno de los artistas que hemos estudiado y, usando a ese artista como guía, pintarán cualquier escena del jardín que deseen. Debido al frío, solo dispondremos de unos pocos días para terminar, así que hagan el favor de trabajar con presteza y concentración. Eso es todo.
Luisa ya está absorta en su pintura, los primeros colores empiezan a tomar forma en su lienzo. Yo escudriño el seco jardín en busca de algo a la altura de mis esfuerzos condenados al fracaso. Tras descartar cualquier cosa demasiado vibrante o complicada, mis ojos se fijan en una puntiaguda flor color púrpura, oscura como una ciruela. Se trata de un adorno sencillo que hasta yo sería capaz de reproducir. «Bastará», me digo.
Estoy decidida a esforzarme al máximo cuando algo llama mi atención. Es Luisa, tiene una mano posada sobre el lienzo y aplica el extremo del pincel en una zona completamente yerma.
Pero no solo se trata de Luisa, sino de su mano, su muñeca, que asoma fuera de su abrigo de terciopelo, y del brazalete de plata suelto que cubre su piel blanca.
Y de la marca. La marca de Sonia. La mía.
Apenas es una rayita, tan solo un tenue contorno, pero lo reconocería en cualquier parte.
—¿Qué es lo que ocurre, Lia? ¿Qué pasa?
Del pincel de Luisa gotea pintura esmeralda, sus ojos muestran preocupación.
—Tu… La… ¿Dónde te has hecho eso?
No puedo apartar los ojos de su esbelta muñeca.
Sigue mi mirada y baja la vista hacia su mano, sus aterrorizados ojos abiertos como platos. Se le cae el pincel al suelo al tirar de la manga del abrigo para cubrirse la muñeca.
—No es nada. Solo una cicatriz.
Se inclina con la cara pálida para recoger el pincel caído junto al caballete.
—Yo no… —pero no puedo concluir. El señor Bell ha aparecido de repente detrás de nosotras.
—Señorita Milthorpe, Luisa. ¿Qué problema tienen?
Inspecciona nuestros lienzos con ojo crítico, esquivando por completo nuestros rostros. Aun con los interrogantes agolpándose en mi cerebro, me irrita que haya llamado a Luisa por su nombre, reservándome a mí lo de «señorita», más respetuoso.
—Ninguno, señor Bell. Estoy algo torpe hoy, nada más. Se me ha caído el pincel, pero ya lo tengo.
Luisa lo agita delante de él como para demostrarle que, efectivamente, tiene el pincel.
—Sí, todo va de fábula, señor Bell. La señorita Torelli y yo estábamos trabajando con la debida concentración.
—Ya veo —se balancea sobre los talones, como tratando de decidir cómo encajar mi sutil falta de respeto, dado que mi padre era un bien conocido benefactor de la escuela—. Entonces prosigan.
Ambas lanzamos un suspiro al unísono en cuanto desaparece de nuestra vista.
Tomo mi pincel y me inclino hacia Luisa, mientras aplico pinceladas sin forma sobre el lienzo.
—¿Dónde te hiciste eso, Luisa? ¡Tienes que decírmelo!
Ella se pone tensa a mi lado, hundiendo otra vez su pincel en la pintura verde.
—No entiendo por qué te preocupa tanto. No es nada. ¡De verdad!
Suspiro y me tomo un instante para reflexionar. No nos queda mucho tiempo. El señor Bell está atento a las chicas del final de la fila, absorto en el lienzo de una de las alumnas más dotadas para el arte. Tras dejar mi pincel en la base de madera del caballete, sostengo la mano entre los pliegues de mi falda y comienzo a enrollarme la manga mientras hablo apenas en un susurro.
—Tengo una buena razón para estar preocupada, Luisa —al quedar al descubierto mi muñeca lo justo para mostrar el medallón, lo aparto y giro la palma de la mano hacia arriba para que pueda verla—. Ves, yo también tengo una. Y es casi igual que la tuya.
Durante un largo rato se queda mirando pasmada mi muñeca, empuñando aún su pincel.
Bien debido al extraño silencio que nos envuelve a ambas o al simple transcurso del tiempo, la clase de paisaje artístico se pasa enseguida y mientras guardamos las pinturas y llevamos nuestros lienzos al aula de arte entre el bullicio de las otras chicas, resulta imposible disponer de cierta intimidad. Luisa me sigue con la mirada mientras guardo mis materiales, pero necesito tiempo para pensar, para entender qué significa todo esto, por lo que agradezco nuestro forzoso silencio.
Estamos lavando nuestros pinceles en una pila cuando por fin se decide a hablar.
—No lo entiendo, Lia. ¿Cómo es posible?
Mantengo la mirada fija en el agua, turbia y teñida de color.
—No estoy segura. Está sucediendo algo, pero no lo entiendo mucho más que tú. Aún no.
Ella sacude la cabeza, algunos mechones sueltos de pelo oscuro se le ensortijan en el recogido de la nuca.
—¿Por qué las tenemos las dos? —susurra—. Apenas hemos hablado alguna vez antes de esta semana y yo he tenido esta marca toda mi vida.
Busco sus ojos más allá del olor a trementina y pintura.
—No lo sé, Luisa, ¿vale? Solo… Por favor. Dame tiempo para repasar todo lo que sé.
—¡Cómo me gustaría que no fuese jueves! ¡Ahora me pasaré todo el fin de semana esperando y haciéndome preguntas!
Se muere de ansiedad, tan tensa que casi puedo ver los tendones de sus músculos bajo su pálida piel como en uno de los esqueletos de los libros de medicina de mi padre.
Sacudo mis pinceles y los pongo a secar en una taza de latón sobre la pila antes de dirigirme de nuevo a ella.
—Espera a que te lo cuente. Ya encontraré alguna manera para que podamos vernos.

Alice mantiene su regia postura hasta que Edmund cierra la puerta del carruaje. Pero una vez que nos quedamos a solas en la penumbra de la tarde casi invernal, se arruga dejando caer los hombros y mostrando en su rostro una máscara de resignación.
—¿Te encuentras bien? —le pregunto, posando una mano sobre la suya.
Hace un gesto afirmativo y aparta su mano de la mía con un rápido movimiento, sin dirigirme la mirada. Un instante antes de que coloque su mano sobre el regazo, mis ojos se sienten atraídos por la suave piel de su muñeca. Está tal y como yo sospechaba. Tiene la piel tan inmaculada como la de sus mejillas. Soy la única hermana portadora de la marca.
Me da la espalda para asomarse por la ventanilla con gesto huraño y yo agradezco su silencio. No tengo ni fuerzas ni ganas de tranquilizarla.
Suspiro hondo reclinándome en la comodidad del asiento tapizado. Al echar la cabeza atrás y cerrar los ojos, todo cuanto veo es la marca de Luisa. La de Sonia. La mía.
Resulta increíble que las tres tengamos la marca, casi idéntica y todas en el mismo pueblo. Y que nada de esto, tan bien calculado, tan siniestro, sea producto del azar. Creer que debe tener un sentido es la única manera de que todo ello tenga, realmente, sentido.
Alice y yo hacemos el viaje a casa sin hablarnos. Nos detenemos en el patio delantero cuando la oscuridad extiende su mano sobre el cielo. Edmund ni siquiera ha llegado a la puerta del carruaje cuando Alice sale como un animal al que acaban de liberar de su jaula, se aleja de la casa y se dirige al sendero que conduce al lago. No trato de detenerla. Después de todo lo que ha sucedido, después de todo lo que está sucediendo ahora mismo, siento, sin embargo, el dolor de su humillación a manos de la autoproclamada realeza de Wycliffe. Es como ver entrenar a uno de los hermosos pura sangre de mi padre. Está muy bien todo eso de que se pueda montar y controlar al caballo, pero siempre me entristece que deba quebrarse ese espíritu.
Me encuentro a medio camino de las escaleras cuando la voz de tía Virginia me reclama desde el vestíbulo.
—¿Lia?
Me doy media vuelta para ponerme frente a ella.
—¿Sí?
Está a los pies de la escalera, mirándome con expresión cansada.
—¿Ocurre algo?
Se le forman unas pequeñas arrugas en el rabillo de los ojos mientras analiza mi rostro.
Titubeo preguntándome a qué se refiere.
—No. Claro que no. ¿Por qué lo preguntas?
Ella encoge sus esbeltos hombros.
—Parece como si te rondase algo por la cabeza. Y Alice también parece distraída.
Sonrío para aliviar su preocupación.
—Las chicas de nuestra edad aburridas y ricas no siempre nos portamos bien, ya sabes.
—Sí. Me parece que lo recuerdo —sonríe ligeramente, con tristeza.
—A Alice no le pasa nada. Tan solo está cansada y apenada, como todos nosotros.
Asiente con la cabeza. Creo haberla esquivado cuando me detiene de nuevo.
—¿Lia? ¿Acudirás a mí si necesitas alguna cosa? ¿Algo que pueda hacer por ti?
Estoy casi segura de que hay algo ahí, un mensaje que no soy capaz de descifrar. Durante un instante de locura considero la posibilidad de contárselo todo. Preguntarle cómo desempeñar mi papel de guardiana, cómo alguien tan desorientado como yo podría proteger al mundo de algo que ni siquiera comprende.
Pero al final no le digo nada, pues si yo soy la guardiana y Alice la puerta, ¿quién es tía Virginia? ¿Cuál es su papel en la profecía?
Sonrío contestando a su pregunta.
—Sí. Gracias, tía Virginia.
Sigo subiendo las escaleras antes de que pueda decirme nada más.
Una vez en mi habitación, con el fuego listo y crepitando, me siento frente al escritorio y estudio mis opciones. Me quedo mirando fijamente el libro. El libro sin procedencia, sin marcas de impresión, sin fecha de edición.
Un libro tan viejo como el tiempo.
Las anotaciones de James asoman por detrás de la delgada página de la profecía. Es todo cuanto queda del Libro del caos. Quiero resolver su misterio sola, sin involucrar a nadie más, pero he llegado a un punto muerto en lo que respecta a mi comprensión de sus palabras.
Algunas veces es necesario pedir ayuda por mucho que no se quiera hacer.
Extraigo una pluma y un frasco de tinta del cajón. Tras colocarme delante dos hojas de grueso papel, comienzo a escribir:
Querida señorita Sorrensen:
La señorita Lia Milthorpe solicita el honor de su presencia para tomar el té…
Una vez escritas mis invitaciones a Sonia y a Luisa y con el imprudente deseo de ignorar el libro solo durante un rato, invito a Henry a pasar la tarde jugando. Su mirada aún está ensombrecida por la tristeza y, a decir verdad, me sirve para distraerme de tantas preguntas que aguardan respuesta. Pero seguirán ahí haga lo que haga para pasar el rato.
De camino al salón, al pasar por delante de las puertas del invernadero, capta mi mirada una figura en su interior. Es Alice sentada en un gran sillón de mimbre junto a la ventana con Ari encima de su regazo. Yo me encuentro cobijada en el calor del recibidor, pero salta a la vista que el invernadero está helado. El cristal está salpicado de escarcha, pero Alice tiene la vista puesta en la oscuridad al otro lado de la ventana con los hombros envueltos tan solo en una manta, como si estuviese en el salón con el fuego encendido, en una habitación sin corrientes de aire. Acaricia al gato con un movimiento rítmico no muy distinto al que empleó para cepillarme a mí el pelo. Incluso desde donde me encuentro puedo ver la expresión vacía de sus ojos.
Estoy a punto de anunciar mi presencia, abrir las puertas de cristal y pisar el suelo de baldosas del invernadero, cuando algo me detiene en seco. Es Ari, que se queja e intenta saltar lejos del regazo de Alice. Al gato lo tapa en parte el sillón de mimbre e inclino la cabeza para verlo con más claridad. Cuando lo hago, cuando encuentro la postura que me permite ver mejor lo que Alice está haciendo, un estremecimiento de disgusto y consternación me asalta.
Es Alice quien retiene al gato. No está acariciando su piel. No tal como lo estaba haciendo unos momentos antes. No. Lo tiene cogido por un pequeño mechón de pelo y está retorciéndolo, retorciéndolo hasta que el gato comienza a bufar de dolor y se revuelve para escapar de su asedio. Pero lo que más me asusta es el rostro de mi hermana. Sigue impasible, con un gesto distraído, como si estuviese contemplando el tiempo que hace. Debe tener agarrado al gato con tenazas de hierro. No puede escaparse por mucho que se contonea y se revuelve.
Me gustaría decir que la obligo a parar de inmediato, pero estoy tan impresionada que no tengo ni idea de los segundos que pasan antes de conseguir entrar en acción. Cuando por fin abro la puerta, deja de sujetar a Ari sin alterar su expresión lo más mínimo. Él se escabulle de su regazo, se sacude y sale fuera de la habitación a una velocidad que no le había visto exhibir desde que era un cachorro.
—Lia, ¿qué estás haciendo aquí?
Se da la vuelta cuando entro en la estancia, pero no parece avergonzada, ni siquiera un poco inquieta.
—He venido para ver si te apetece jugar a las cartas con Henry y conmigo en el salón —tengo la voz ronca y he de aclarármela antes de proseguir—. ¿Qué estabas haciendo?
—¿Hmmm? —está mirando de nuevo por la ventana.
Levanto un poco la voz.
—Hace un momento. Con Ari.
Apenas sacude la cabeza con un pequeño y ausente movimiento.
—Nada. Nada en absoluto.
Me planteo presionarla, obligarla a confesar, ¿pero con qué propósito? Diga lo que diga, he visto lo que estaba haciendo.
Y aunque no parece haber sido más que un instante, lo que me produce pavor es saber lo que hay detrás. Porque aunque jamás haya negado que Alice puede ser algo descuidada…, egocéntrica…, incluso rencorosa, en realidad nunca se me había ocurrido pensar que pudiese ser cruel.