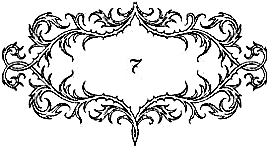
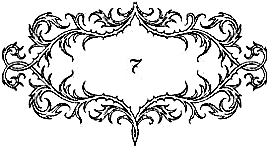
Cuando bajo las escaleras, Henry está sentado en su silla al lado de la ventana del salón. Tiene el libro de La isla del tesoro abierto sobre el regazo, pero no está leyendo. Está contemplando los jardines al otro lado del cristal. No me molesto en tratar de silenciar mis pisadas mientras me aproximo. Sé lo que es estar tan sumido en tus pensamientos y no deseo sobresaltarle. Aun así, no se da cuenta de mi presencia hasta que comienzo a hablar.
—Buenos días, Henry.
Levanta la vista y parpadea como si le hubiese despertado de un trance.
—Buenos días.
Inclino la cabeza y le miro fijamente a los ojos tratando de descifrar la expresión que veo en su intenso color castaño.
—¿Te encuentras bien?
Se me queda mirando durante unos instantes y abre la boca para hablar cuando Alice irrumpe en la habitación. Ambos nos volvemos a mirarla, pero cuando desvío mis ojos de nuevo hacia Henry, él no aparta su mirada del rostro de Alice.
—¿Henry? ¿Te encuentras bien? —repito.
Alice levanta las cejas mientras observa burlonamente a nuestro hermano.
—Sí, Henry. ¿Va todo bien?
Tarda aún un instante en contestar, pero, cuando lo hace, dirige su respuesta a Alice, no a mí.
—Sí. Solo estoy leyendo.
Su tono de voz delata que está a la defensiva, pero antes de que pueda seguir cavilando más acerca de ello, tía Virginia entra en la estancia acaparando nuestra atención.
—¿Lia? —está de pie en el umbral de la puerta, en su rostro hay una extraña expresión—. Alguien ha venido a verte.
—¿A mí? ¿Quién es?
Sus ojos pasan con nerviosismo de mi rostro al de Alice y regresan de nuevo a mí antes de responder.
—Dice que se llama Sonia. Sonia Sorrensen.

Mientras caminamos colina arriba en dirección al risco con vistas al lago, Sonia y yo no hablamos. En la ausencia de las palabras que no pronunciamos dirijo la vista al cielo, un zafiro que se extiende al infinito. Casi distingo la curva del horizonte y me pregunto cómo a alguien pudo ocurrírsele que la Tierra era plana con este cielo.
Trato de no pensar en Alice, en su rabia apenas reprimida ante la mención de mi visitante. Me sentí tan aliviada como sorprendida cuando se marchó del salón antes de que Sonia entrase acompañada de tía Virginia. Eso me salvó de tener que dar explicaciones, pero no me hago ilusiones; la llegada de Sonia y la presencia de tía Virginia tan solo me han concedido un pequeño margen de tiempo con mi hermana. Alice no va a dejar de preguntar acerca de tan curiosa visita.
Para cuando Sonia interrumpe nuestro silencio, yo ya he expresado mi nerviosismo sin necesidad de palabras.
—No debiste ir tan lejos, Lia.
Mantiene su mirada fija en la distancia como si no hubiese dicho nada en absoluto.
Una ira repentina y violenta me invade el pecho.
—Dime, Sonia: ¿cómo se calcula lo que es «lejos»? A lo mejor eres capaz de decirme cómo calcular la distancia mientras salgo volando de mi cuerpo a medianoche.
Su perfil, tan contundente y hermoso como las estatuas de mármol que dibujamos en Wycliffe, se toma un minuto para contestar.
—Sí. Debe resultar confuso. Si no lo habías hecho nunca, quiero decir —su voz es un murmullo.
—Si nunca lo había… ¡Vaya, por supuesto que nunca lo había hecho! —me detengo y le tiro del brazo de forma que también ella tiene que detenerse—. ¡Espera! ¿Me estás diciendo que tú sí lo habías hecho antes?
Me mira a los ojos, se encoge de hombros y aparta el brazo. Se da la vuelta y continúa ascendiendo la pendiente que conduce al lago. Me apresuro para alcanzarla y estoy sin aliento cuando por fin llego a su lado.
—¿No vas a contestar?
Me observa mientras caminamos y suspira.
—Sí, ¿vale? Lo he hecho antes. Llevo haciéndolo desde que era niña. Hay personas que lo hacen sin darse cuenta, pensando que lo sueñan, por ejemplo. Otras son capaces de hacerlo a voluntad. Muchas, en realidad. Bueno, mucha gente de mi mundo.
Lo dice como si no estuviésemos caminando codo con codo sobre el mismo terreno, como si ella ocupase algún extraño rincón del universo, invisible e inalcanzable para mí.
—¿De tu mundo? ¿A qué te refieres?
Se echa a reír.
—¿No pertenecemos a mundos diferentes, Lia? Tú vives en una casa grande, rodeada de tu familia y de objetos que te son queridos. Yo vivo en una casa pequeña regentada por la señora Millburn, con la única compañía de otros espiritistas y de aquellos que nos pagan por describir las cosas que no pueden ver.
Sus palabras acallan mis preguntas.
—Yo… Lo siento, Sonia. Supongo que no me di cuenta de que no era tu casa, de que la mujer, la señora…, vaya, la señora Millburn no era… pariente tuya.
Incluso viéndola solo de perfil detecto el destello de rabia en sus ojos.
—¡Por el amor de Dios! ¡No me compadezcas! Estoy bastante satisfecha con las cosas tal y como están.
Pero no suena como si estuviese satisfecha. La verdad es que no.
Por fin llegamos a lo más alto, ese momento estimulante en el que al fin pisamos la cumbre de la colina y en el que siento, como siempre, que he subido al cielo. A pesar de todo lo que ha sucedido en esta cima, es imposible no apreciar la majestuosidad de las vistas.
—¡Oh! ¡No sabía que aquí había un lago! —la voz de Sonia denota un sobrecogimiento infantil y me doy cuenta de que no debe ser mucho mayor que yo. Se queda contemplando las vistas: el lago deslumbrante a nuestros pies, los árboles balanceándose bajo una brisa demasiado suave para ser otoño.
—Está muy escondido. La verdad es que ni yo misma vengo mucho por aquí.
«Porque mi madre se cayó desde este risco —pienso—. Porque su cuerpo destrozado reposa en las rocas que lame el lago allá abajo. Porque sencillamente no lo soporto».
Señalo una gran roca apartada del borde.
—¿Nos sentamos?
Ella asiente, incapaz aún de apartar los ojos de las fascinantes aguas de abajo. Nos acomodamos codo con codo sobre la roca, los bajos de nuestros vestidos en contacto con el suelo polvoriento. Tengo preguntas. Pero son cosas incomprensibles, oscuras formas que nadan bajo la misma superficie de mi subconsciente.
—Sabía que vendrías —se limita a decir, como si yo supiese exactamente a qué se está refiriendo.
—¿Qué? ¿Qué quieres…?
—Ayer. A la sesión. Sabía que serías tú.
Sacudo la cabeza.
—No comprendo.
Me mira directamente a los ojos, como solo Alice lo hace. Como si me conociera.
—Últimamente, cuando trato de celebrar una sesión, cierro los ojos y no veo más que tu cara. Tu cara y… bueno, muchas cosas extrañas que habitualmente no suelo ver.
—¡Pero si no nos habíamos visto jamás hasta ayer! ¿Cómo es posible que veas mi cara en tus… en tus visiones?
Se queda mirando hacia el lago.
—Solo se me ocurre un motivo… Solo un motivo por el que te veía, porque ibas a venir.
Aparta su rostro del lago bajando la vista y evitando mis ojos, mientras se quita el guante que le cubre la mano izquierda. Deposita el guante sobre su regazo y se levanta la manga del vestido por encima de la muñeca.
—Es por esto, ¿verdad? Por la marca.
Ahí está. El inconfundible círculo, la serpiente.
Igual que la mía. Igual que la del medallón.
Todas las células de mi cuerpo, todos los pensamientos de mi mente, toda la sangre de mis venas parecen detenerse. Cuando cada cosa recupera su movimiento, siento de golpe una conmoción.
—No puede ser. No… ¿Puedo?
Extiendo mi mano hacia la suya.
Vacila un momento antes de asentir y tomo su pequeña mano con la mía. La giro sabiendo sin mirarla más de un segundo que la marca es la misma. No exactamente la misma. Su marca no es roja, sino ligeramente más clara que el resto de su piel. La tiene en relieve, igual que la mía, como si se tratase de una cicatriz antigua.
Pero eso no es todo. No es la única diferencia.
El círculo está, y la serpiente enroscada, pero ahí se acaba la marca de Sonia. La C no aparece en su muñeca, aunque aparte de eso es una réplica exacta de la mía y de la del medallón.
Le devuelvo la mano con cuidado, como un regalo.
—¿Qué es?
Ella se muerde el labio antes de señalar mi mano con la cabeza.
—Antes déjamela ver.
Tiendo mi muñeca en su dirección. Ella la toma y recorre con el dedo el contorno de la C en el centro de mi círculo.
—La tuya es diferente.
Mi cara se enciende de vergüenza, aunque no tengo ni idea de por qué.
—Sí, un poco, aunque también podríamos decir que la tuya es diferente. ¿Cuánto tiempo hace que la tienes?
—Desde siempre. Desde que nací, según me han dicho.
—¿Pero qué es lo que significa?
Inspira profundamente, clavando su mirada en los árboles.
—No lo sé. De verdad. La única mención que conozco de la marca proviene de una leyenda apenas conocida que se cuenta en círculos espiritistas y demás interesados en los guardianes. Y en las partes menos conocidas de su historia.
—¿Los guardianes?
—Sí, los que menciona la Biblia —lo dice como si yo debiera saberlo, como si debiera tener un conocimiento profundo de la Biblia cuando nuestra educación religiosa ha sido más bien poco coherente.
«Un cuento de ángeles o… demonios —pienso—. Expulsados del cielo…».
Ella prosigue, ajena a las referencias que cruzan por mi cabeza.
—La versión más aceptada es que fueron expulsados del cielo cuando se unieron y tuvieron hijos con mujeres de la tierra. Pero no es la única versión —titubea, se inclina para coger una piedra y la limpia restregándola con el dobladillo de su falda antes de volver los ojos hacia mí—. Existe otra. Otra mucho menos conocida.
Doblo las manos sobre mi regazo, tratando de calmar el creciente desasosiego que se agolpa en mi mente.
—Sigue.
—Se dice que los guardianes fueron engañados por Maari para que se rebelasen.
—¿Quién? —pregunto sacudiendo la cabeza.
—Una de las hermanas. Una de las gemelas.
«Las hermanas. Las gemelas».
—Nunca había oído hablar de una gemela con ese nombre en la Biblia. Claro que no soy una erudita, pero aun así…
Sonia juguetea con la piedra, redonda y plana, entre sus dedos.
—Es que no está en la Biblia. Se trata de una leyenda, un mito contado y transmitido de generación en generación. No estoy diciendo que sea cierto. Solo te he contado la historia porque me has preguntado por ella.
—Vale, de acuerdo. Cuéntame el resto. Háblame de las hermanas.
—Se cuenta —empieza, acomodándose más adentro en la roca— que Maari comenzó su engaño seduciendo a Samael, el ángel en quien Dios más confiaba. Samael le prometió a Maari que si engendraba un ángel humano, obtendría todo el conocimiento que le era negado por ser humana. Y tuvo razón. Una vez que los ángeles caídos, o guardianes, tomaron a mujeres como esposas, enseñaron a sus nuevas compañeras toda clase de sortilegios. De hecho, algunos de los miembros más… entusiastas de nuestro círculo creen que de ahí es de donde provienen los dones de los espiritistas.
—¿Y luego qué? ¿Qué sucedió después de que los guardianes se desposaran con sus mujeres humanas y compartieran con ellas sus conocimientos?
Sonia se encoge de hombros.
—Fueron desterrados, obligados a vagar durante toda la eternidad por los ocho mundos hasta la caída de los dioses, el Apocalipsis, como lo denominan los cristianos. Ah, y después de eso dejaron de llamarse guardianes.
—¿Cómo se llamaron?
—Almas perdidas —baja el tono de voz, como si temiese ser escuchada pronunciando esas palabras en voz alta—. Se dice que hay un modo de que regresen al mundo físico. Por medio de las hermanas: la guardiana y la puerta.
—¿Qué has dicho? —pregunto levantando bruscamente la cabeza.
Ella sacude la cabeza.
—Solo que hay un modo…
—No. Después de eso. Sobre las hermanas.
Aunque lo sé. Ya lo creo que sí.
Se le forma una pequeña arruga sobre el puente de la nariz mientras recuerda.
—Bueno, según lo que me han contado, la batalla de las hermanas de una rama concreta ha durado hasta nuestros días. Una de ellas sigue siendo la guardiana de la paz en el mundo físico, y la otra la puerta a través de la cual pueden pasar las almas. Si alguna vez las almas encuentran la manera de pasar a nuestro mundo, eso provocará la caída de los dioses. Y las almas librarán la batalla con cuantas almas perdidas puedan traerse de los otros mundos. He oído que solo… hay una forma de evitarlo.
—¿Cómo?
—Bueno —frunce las cejas—, dicen que el ejército de las almas no puede comenzar la batalla sin Samael, su líder. Y Samael solo puede abrirse paso a través de la puerta si es convocado por la hermana destinada a hacerlo. Dicen que el ejército se está agrupando para pasar a nuestro mundo a través de las puertas, que está a la espera de…
—¿A la espera de qué?
—De Samael. A la espera de la bestia, conocida por algunos como el mismísimo Satán.
Lo dice sin más y compruebo que ni siquiera me he sorprendido.