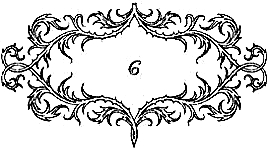
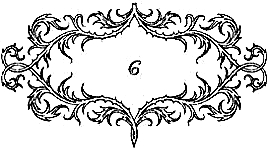
Alice y yo nos ponemos los abrigos en silencio, mientras la reprimenda de la señorita Gray todavía resuena en nuestros oídos. Aún conservo fresca en mi mente la expresión afligida de Luisa cuando la mandaron a su cuarto, lo que me hace imposible sentir pena por mí misma.
Únicamente la lástima que la señorita Gray siente por nuestra reciente pérdida nos ha salvado del aviso a tía Virginia. Cuando cerramos la puerta de Wycliffe a nuestras espaldas, Edmund está esperando, tieso, al lado del carruaje. Alice baja de la acera y ya está instalándose en el oscuro interior del carruaje cuando escucho una voz detrás de mí:
—¡Perdone, señorita! ¿Señorita?
Me cuesta un poco encontrar a la persona a quien pertenece la voz. Es tan pequeña, apenas una niña, que miro a mi alrededor y por encima de ella antes de llegar a la conclusión de que, en efecto, es la niña quien me está hablando.
—¿Sí?
Me vuelvo a mirar hacia el carruaje, pero Alice está escondida dentro y Edmund inspecciona inclinado una de las ruedas con ambas manos, extrañamente concentrado.
La niña camina hacia mí, luciendo dorados tirabuzones y una seguridad en su caminar que la hace parecer mayor de lo que probablemente es. Tiene cara de ángel, los carrillos regordetes y sonrosados.
—Se le ha caído una cosa, señorita.
Inclina un poco la cabeza y extiende la mano, los dedos cerrados en un puño, de forma que resulta imposible saber qué es lo que sostiene.
—Oh, no. No lo creo.
Bajo la vista hacia mi muñeca y compruebo que aún llevo colgado de ella el pequeño bolso.
—Sí, señorita. Ya lo creo que sí.
Me mira a los ojos y eso me obliga a quedarme muy quieta. Los latidos de mi corazón se aceleran en mi pecho hasta que miro más de cerca su mano. Entre los dedos de la niña aparecen los dientes blancos de mi pequeña peineta de marfil y exhalo el aliento que estaba reteniendo sin darme cuenta.
—¡Oh, Dios mío! ¡Muchísimas gracias!
Alargo la mano y le cojo la peineta.
—No, muchas gracias a usted, señorita.
Sus ojos se ensombrecen y se endurece su fino rostro cuando se inclina en una breve reverencia, tan extraña como su gratitud. Se da media vuelta y se aleja brincando, la falda aleteando tras ella, desvaneciéndose con sus pasos una melodía infantil.
Alice se ha echado hacia delante en su asiento y me llama desde la puerta abierta del carruaje.
—¿Qué haces, Lia? Hace un frío que pela y estás dejando pasar todo el aire congelado dentro del carruaje.
Su voz me arranca del lugar de la calle en el que estoy apostada.
—Se me ha caído una cosa.
—¿El qué?
Me examina desde el asiento tapizado que está situado junto a la ventanilla mientras me encaramo a su lado.
—Mi peineta. La que papá me trajo de África.
Asiente con la cabeza y vuelve a asomarse por la ventanilla cuando Edmund cierra la puerta del carruaje, envolviéndonos en un sordo silencio.
Sigo manteniendo la peineta en mi puño, pero cuando abro la mano no es la peineta de marfil la que atrae mi atención, sino una lazada de terciopelo negro enganchada en ella. Hay una cosa fría y plana depositada en la palma de mi mano tras la peineta, envuelta en el terciopelo, pero no me atrevo a mirar por miedo a que Alice también lo descubra.
Los dientes de la peineta muerden la carne blanda de la palma de mi mano cuando cierro los dedos alrededor de ella y es entonces cuando recuerdo. Me toco el pelo echando la mano hacia atrás y me acuerdo de las prisas de esta mañana mientras me arreglaba para ir a Wycliffe. No tuve ni tiempo de tomar café y con tantas prisas apenas conseguía sujetarme el pelo en su sitio.
Pero usé las horquillas; me dejé la peineta con las prisas por salir de casa. La estoy viendo encima del tocador cuando me apresuraba a salir de la habitación hace unas horas. Cómo ha hecho todo este recorrido desde mi cuarto de Birchwood hasta el pueblo y cómo ha caído en manos de la niña es otro misterio que no soy capaz de resolver.

A salvo en mi habitación, las manos me tiemblan cuando cojo la peineta y la examino como si hubiese podido cambiar durante las horas que ha pasado en la oscuridad del envoltorio de terciopelo.
Pero no. Sigue siendo la misma.
La misma peineta que mi padre me trajo de África, la misma peineta que me he puesto en el pelo casi a diario desde entonces y la misma peineta que me ha dado la niña en la calle. La dejo a un lado. Las respuestas que necesito no las voy a encontrar en su ligero brillo.
Dirijo mi atención ahora a la cinta y al objeto duro que noté en la palma de la mano ya dentro del carruaje. Extiendo el terciopelo hasta que la cinta negra se desliza serpenteante sobre mi camisón blanco.
Creo que se trata de algún tipo de collar. El terciopelo negro tiene un pequeño medallón de metal suspendido entre dos trozos de cinta. Parece una gargantilla, pero cuando me lo cuelgo del cuello me doy cuenta de que no es lo suficientemente largo como para abarcarlo del todo. Tengo los ojos clavados en el colgante que pende de la cinta. No tiene nada de especial, no es nada más que un disco plano de oro no demasiado brillante. Restriego con dos dedos la fría superficie a ambos lados y noto una protuberancia en la parte trasera. Cuando le doy la vuelta, aparece una oscura orla que sombrea el borde del círculo. La penumbra de la habitación me obliga a inclinarme hacia delante y poco a poco voy distinguiendo el contorno.
Poso sobre el borde la punta de un dedo y recorro con él el dibujo del círculo, como si así pudiese comprobar que la imagen que he visto es real. Mi dedo se hunde en el grabado del círculo, cuya superficie está apenas marcada, al contrario que en mi muñeca.
Aun así, es casi igual. La única diferencia es la letra C que hay en el centro del colgante. Giro la muñeca y paso la mirada del frío círculo que tengo en las manos a mi marca. Ahora hay algo más, algo producido por el medallón que tengo en la mano. El borroso interior del círculo de mi muñeca parece volverse más claro por momentos, hasta que estoy segura de que esa forma irreconocible del interior del círculo pronto se convertirá en la letra C, igual que en el colgante.
Y ahora lo sé.
No estoy segura de cómo lo sé, pero tengo la certeza de saber para qué sirve la cinta de terciopelo, dónde debe estar. Al envolverme con ella la muñeca, no me sorprendo de que encaje a la perfección o de que, cuando cierro el broche, la cinta negra se ciña perfectamente a mi piel. El medallón encaja en el círculo idéntico de mi muñeca. Casi puedo sentir la piel levantada de mi muñeca enraizarse firmemente dentro del círculo tallado del colgante. Se apodera de mí un ansia horrible de posesión.
Eso es lo que más me aterra, la atracción de mi cuerpo por el medallón. Es esa inexplicable atracción por un objeto que siento como si siempre hubiese sido mío, aunque jamás lo haya visto antes de hoy, la que hace que me desprenda del brazalete. Abro el cajón de mi mesilla de noche y pongo la cinta de terciopelo en el fondo.
Estoy profundamente cansada. Al apoyarme sobre la almohada, caigo en un repentino y profundo sueño. La oscuridad que me envuelve es total y un instante antes de que todo se desvanezca sé lo que se siente al estar muerto.

Estoy volando por encima de mi cuerpo, fuera de él. Mi cuerpo dormido permanece abajo y una oleada de euforia me invade cuando me libero y me alejo de él atravesando la ventana cerrada.
Siempre he tenido sueños extraños. Mis primeros recuerdos no son de seres de carne y hueso ni de la voz de mi madre o las pisadas de las botas de mi padre en el pasillo, sino de formas misteriosas, desagradables, de las que huyo a toda prisa entre el viento y los árboles.
Hasta ahora, hasta la muerte de mi padre, no recuerdo con claridad haber soñado nunca que volaba. Pero desde entonces lo he hecho casi todas las noches y no me sorprende encontrarme flotando sobre la casa, sobre las colinas y el camino que sale de nuestra propiedad. Muy pronto me encuentro por encima del pueblo y me maravillo de lo distinto que parece bajo la bruma de mi sueño, en el misterio de la noche.
Tras pasar Wycliffe y la librería, después de dejar atrás la casa donde vive Sonia, salgo del pueblo adentrándome en la negrura de los extensos campos. Por encima de mí, a mi alrededor, el cielo refulge. No se trata del negro cielo nocturno, sino de un intenso e infinito azul con toques de violeta en algún lugar de su inmensidad.
Enseguida me encuentro sobre una ciudad más grande. Edificios que se yerguen hacia el cielo, grandes fábricas que escupen nubes de humo a la noche, aunque no consigo oler nada. Llego a los confines de la ciudad y durante una décima de segundo un océano se extiende ante mí tan lejos como me alcanza la vista y luego, sorprendentemente, me encuentro sobre él.
Eso sí puedo olerlo.
La salobre humedad penetra en mi nariz, y la sorpresa me hace soltar una carcajada. Un viento húmedo sopla sobre mis cabellos y en ese momento estaría dispuesta a volar eternamente, a entregarme a las alturas del cielo añil por el que estoy viajando.
Sigo desplazándome más y más lejos por encima del agua hasta que la ciudad no es más que una mancha en la distancia. Mientras el agua se mece abajo, una vocecilla me advierte de que regrese, susurrándome que he ido demasiado lejos, pero no es más que la sombra de una advertencia. La ignoro y disfruto de la soledad absoluta de mi viaje, permitiéndome descender en picado por encima de las olas y concentrarme más en el misterio del cielo.
Pero la advertencia es cada vez más fuerte e insistente, hasta que es algo más que un susurro, hasta que se convierte en una voz real. La voz de una niña.
—¡Regresa! —me grita la voz, sofocada y rota—. Has ido demasiado lejos. ¡Tienes que regresar!
Algo en ella me obliga a detenerme y me quedo estupefacta al encontrarme a mí misma suspendida en el aire, ya sin volar, pero sin hundirme tampoco en el mar de mi sueño. Y entonces lo presiento. Algo inquietante ruge a mis espaldas, algo viene hacia mí a tal velocidad que finalmente me obliga a ponerme en movimiento.
Me abro paso a través del cielo, de vuelta hacia el lugar donde creo que está la tierra. Durante mi breve vuelo, la increíble capacidad para controlar mi velocidad y orientación se ha acrecentado e, incluso a pesar del miedo, mi cuerpo bulle ante esta nueva destreza, este nuevo poder.
Pero, por debajo de mi euforia, el terror crece a cada segundo mientras cobro velocidad en dirección a mi casa. Esa cosa amenazadora que suena más y más cerca viene pisándome los talones. Aún me queda un largo trecho por recorrer, aunque tengo la impresión de que cubro millas como si no fuesen más que pies.
La cosa que viene detrás de mí hace un ruido, un aullido agudo que me llena de pánico y me debilita haciendo que aminore la velocidad cuando más necesito apresurarme. Puedo ver el oscuro contorno del pueblo a no demasiada distancia. Estoy cerca y, sin embargo, me retienen tanto mi perseguidor como mi propio miedo. Me habría detenido de no ser por la figura que se lanza hacia mí desde el pueblo.
Al principio no es más que un pálido resplandor en la distancia, pero enseguida aparece frente a mí y apenas me lleva un instante percatarme de que se trata de la espiritista, Sonia Sorrensen.
—¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder! ¿Por qué has tenido que irte tan lejos? —apenas lo dice y ya está indicándome por señas que continúe adelante—. ¡Venga! Regresa lo más rápido que puedas. ¡Yo voy detrás de ti!
No me paro a preguntarme cómo o por qué ha aparecido Sonia en mi sueño. Oigo el pánico en su voz y vuelo. Ella me sigue pegada a mis talones hasta que llegamos al pueblo.
—No puedo arriesgarme a acompañarte. No es seguro —ya casi está distanciándose de mí—. Vuelve a tu cuerpo lo más rápido que puedas. No permitas que nada te detenga. Por ninguna razón.
—¿Y qué pasará contigo? —el tono de mi voz es lejano y débil. No puedo sentir cómo vibra en mi garganta.
Sus ojos se cruzan con los míos.
—No me persigue a mí.
Sus palabras me impulsan hacia delante. Sobrevuelo los campos, el sendero en dirección a Birchwood y sigo hasta la fachada de la casa. Cuando llego a la ventana de mi habitación, la cosa que me persigue emite un furioso gruñido y susurra palabras que me cuesta entender:
—Protege a la… señora…
Me detengo inconscientemente, tratando de descifrar el extraño mensaje.
Es un retraso que no puedo permitirme.
La oscura criatura comienza a gruñir y a emitir chasquidos, tan cerca de mí que podría tocarla si tuviese el valor de alargar una mano. No puedo distinguir nada en esa masa negra, aunque detecto cascos ruidosos y varias alas enormes, agitándose todas ellas a un ritmo desenfrenado que al mismo tiempo resulta familiar y aterrador. Antes de instalarse en mis huesos una extraña resignación siento una punzada de pánico.
Llego demasiado tarde. Está demasiado cerca. Estoy petrificada, incapaz de moverme a causa del desánimo que se ha filtrado en cada célula de mi cuerpo.
Y aun así no puede tocarme.
Se mantiene fuera del límite de una barrera que no consigo ver. Los susurros que al principio parecían tan cercanos, tan inmediatos, ahora suenan ahogados y distantes. Las enormes alas que antes estaban tan cerca, ahora parece que se baten tras un manto de grueso terciopelo. La criatura gruñe enfurecida, pero no se trata más que de un espectáculo inútil y malogrado, ya que yo me mantengo a salvo tras un invisible escudo protector.
Me sacudo el letargo, me impulso a través de la ventana y me detengo encima de mi cuerpo dormido durante apenas un segundo antes de dejarme caer dentro de él.
Es una sensación extraña sentir mi alma acoplándose en su sitio como la pieza de un rompecabezas y saber con certeza que no ha sido un sueño.