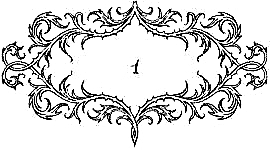
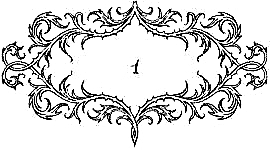
Quizás no me haya percatado de la lluvia porque parece lo más apropiado. Cae a cántaros, un manto de hilos plateados precipitándose contra el duro suelo, casi invernal. Aún sigo de pie a un lado del ataúd, sin moverme.
Estoy a la derecha de Alice. Siempre estoy a la derecha de Alice y a menudo me pregunto si ya sería así en el vientre de nuestra madre, antes de que nos echaran llorando al mundo una tras otra. Mi hermano Henry está sentado al lado de Edmund, nuestro cochero, y de tía Virginia, ya que sentarse es todo cuanto Henry es capaz de hacer con sus piernas inválidas. Ha costado algo de trabajo subir a Henry con su silla al cementerio de la colina para que pudiera presenciar el entierro de nuestro padre.
Tía Virginia se inclina para dirigirse a nosotras entre el repiqueteo de la lluvia.
—Deberíamos irnos, niñas.
El reverendo se ha marchado hace rato. No sabría decir cuánto tiempo llevamos plantados en el montículo de tierra donde reposa el cuerpo de mi padre, puesto que he estado refugiada bajo el paraguas de James, una silenciosa barrera protectora que me sirve de minúsculo amortiguador frente a la evidencia.
Alice nos hace señas para que nos marchemos.
—Lia, Henry, vamos. Volveremos cuando haga sol y pondremos flores frescas en la tumba de papá.
Yo nací primero, aunque solo unos minutos antes, pero siempre ha quedado claro que es Alice quien manda.
Tía Virginia se dirige a Edmund asintiendo con la cabeza. Rodea a Henry con los brazos y se da la vuelta para emprender el paseo de regreso a casa. La mirada de Henry se cruza con la mía por encima del hombro de Edmund. Henry tan solo tiene diez años, aunque es mucho más maduro que la mayor parte de los chicos de su edad, y en las oscuras ojeras de mi hermano se refleja la pérdida de nuestro padre. Una punzada de dolor me saca de mi letargo para instalarse en algún lugar en mi corazón. Puede que Alice sea quien mande, pero yo siempre me he sentido responsable de Henry.
Mis pies no van a moverse, no van a alejarme de mi padre, frío y muerto bajo la tierra. Alice mira atrás. Sus ojos se encuentran con los míos entre la lluvia.
—Estaré con vosotros en un momento —tengo que gritar para hacerme oír, y ella asiente despacio, se da la vuelta y reanuda la marcha por el sendero en dirección a Birchwood Manor.
James toma mi mano enguantada en la suya y siento un enorme alivio cuando sus fuertes dedos se cierran sobre los míos. Se acerca más para hacerse oír entre la lluvia.
—Me quedaré aquí contigo el tiempo que quieras, Lia.
Tan solo puedo asentir mientras contemplo cómo se filtran las lágrimas de lluvia bajo la lápida de mi padre y leo las palabras grabadas en el granito:
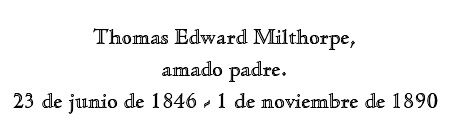
No hay flores. Pese a las riquezas de mi padre, es difícil encontrar flores en nuestro pueblo, al norte de Nueva York, estando tan cerca el invierno, y ninguno de nosotros ha tenido la entereza o la voluntad necesarias para disponer que se compraran a tiempo para el modesto entierro. De pronto me siento avergonzada por esta falta de previsión y echo una ojeada al cementerio familiar en busca de algo, cualquier cosa, que le pueda dejar.
Pero no hay nada. Tan solo unas cuantas piedrecillas tiradas bajo la lluvia, que forma charcos en la tierra y la hierba. Me agacho para coger unas cuantas piedras cubiertas de tierra y mantengo la palma de la mano abierta bajo la lluvia hasta que los cantos quedan limpios.
No me sorprende que James sepa lo que pretendo hacer, aunque no lo he dicho en voz alta. Somos amigos de toda la vida y desde hace poco, algo más, mucho más. Avanza al frente con el paraguas, ofreciéndome cobijo mientras doy un paso hacia la sepultura y abro la mano para dejar caer las piedras a lo largo de la base de la lápida de mi padre.
Se me sube la manga con el movimiento, dejando al descubierto un pedazo de la extraña mancha, el irregular círculo que brotó en mi muñeca durante las horas que siguieron a la muerte de mi padre. Le echo una mirada furtiva a James para ver si se ha percatado. No lo ha hecho. Me tapo bien el brazo con la manga y coloco las piedras en una pulcra fila. Aparto mi pensamiento de la mancha. En él no hay espacio para ambas cosas, el dolor y la preocupación. Y el dolor no se hace esperar.
Me alejo contemplando las piedras. No son tan hermosas ni alegres como las flores que traeré en primavera, pero son todo cuanto puedo ofrecer. Me cojo del brazo de James y me doy la vuelta para marcharme, confiando en que me guíe hasta casa.

No es el calor del fuego del salón lo que me mantiene en el piso de abajo mucho después de que se haya retirado a descansar el resto de la familia. Mi habitación tiene chimenea, como la mayor parte de las habitaciones de Birchwood Manor. No, estoy sentada en el oscuro salón, tan solo iluminado por el resplandor del fuego que se extingue, porque no tengo ánimos para subir las escaleras.
Aunque hace tres días que murió mi padre, hasta ahora me he mantenido bastante ocupada. Ha sido necesario consolar a Henry y, aunque tía Virginia se haya encargado de los preparativos del entierro, me parecía justo echar una mano. Eso es lo que me he estado diciendo a mí misma. Pero ahora, en el salón vacío, acompañada tan solo del tictac del reloj de la chimenea, me doy cuenta de que únicamente he estado evitando el momento de subir las escaleras y pasar por delante de los aposentos vacíos de mi padre. El momento en que tendré que admitir que realmente se ha ido.
Me levanto rápidamente antes de perder el coraje, concentrándome en poner los pies, calzados con zapatillas, uno delante del otro, mientras subo la serpenteante escalera y atravieso el pasillo del ala este. Cuando paso de largo por la habitación de Alice y luego por la de Henry, mis ojos se sienten atraídos por la puerta del final del pasillo. La habitación que fue en su día el aposento privado de mi madre.
La habitación oscura.
De niñas, Alice y yo hablábamos de la habitación susurrando, aunque no sé cómo nos dio por llamarla la habitación oscura. Puede que fuera porque el fuego siempre está encendido en las habitaciones de techos altos durante nueve meses al año y solo las habitaciones deshabitadas se quedan completamente a oscuras. Sin embargo, incluso cuando mi madre vivía, la habitación parecía oscura, por eso se recluyó en ella meses antes de su muerte.
Continúo hasta mi habitación, donde me desvisto y me pongo un camisón. Estoy sentada en la cama, cepillándome el pelo para darle lustre, cuando unos golpes en la puerta me detienen en mitad de la operación.
—¿Sí?
Me encuentro con la voz de Alice al otro lado de la puerta.
—Soy yo. ¿Puedo pasar?
—Pues claro.
La puerta se abre con un chasquido y, al hacerlo, se introduce una ráfaga de aire más frío procedente del pasillo. Alice la cierra enseguida, se dirige a la cama y se sienta a mi lado tal como hacía cuando éramos niñas. Nuestros camisones, lo mismo que nosotras, son casi idénticos. Casi, aunque no del todo. Los de Alice siempre se confeccionan con seda fina a petición suya, mientras que yo siempre he preferido la comodidad a la moda y llevo franela en cualquier época excepto en verano.
Extiende una mano reclamando el cepillo.
—Déjame.
Le entrego el cepillo tratando de no mostrar mi sorpresa mientras me doy la vuelta para que pueda acceder a la parte posterior de mi cabeza. No somos la clase de hermanas que se entretienen cepillándose una a la otra el pelo por la noche o compartiendo secretos.
Mueve el cepillo en largas pasadas, empezando por la coronilla y deslizándolo hasta las puntas. Al contemplar nuestro reflejo en el espejo en lo alto de la cómoda, resulta difícil creer que alguien sea capaz de distinguirnos. A esta distancia y bajo el resplandor del fuego parecemos exactamente iguales. Nuestros cabellos tienen el mismo brillo castaño bajo la débil luz. El ángulo de nuestros pómulos, la misma inclinación. Sin embargo, sé que hay sutiles diferencias que son inconfundibles para aquellos que nos conocen bien. Está la ligera redondez de mi rostro, frente a los contornos más afilados de mi hermana, y la lúgubre introspección en mis ojos, que contrasta con el travieso brillo de los suyos. Es Alice quien resplandece como una joya bajo la luz, mientras yo rumio, pienso y me asombro.
El fuego crepita en el hogar de la chimenea y yo cierro los ojos, permitiendo que se aflojen mis hombros mientras sucumbo al relajante ritmo del cepillado de mis cabellos. La mano de Alice continúa alisando la parte alta de mi cabeza, mientras prosigue:
—¿Te acuerdas de ella?
Mis párpados se abren de pronto. Se trata de una pregunta rara y durante un instante no estoy segura de cómo contestar. Solo teníamos seis años cuando nuestra madre murió a causa de una inexplicable caída desde el precipicio que se encuentra cerca del lago. Henry había nacido unos pocos meses antes. Los médicos ya habían dejado claro que aquel hijo tan largamente deseado por mi padre jamás podría hacer uso de sus piernas. Tía Virginia siempre decía que mamá nunca volvió a ser la misma después de nacer Henry, y las dudas que rodearon su muerte aún perduran. No hablamos de ello ni de las indagaciones que siguieron.
Tan solo puedo ofrecerle la verdad.
—Sí, pero solo un poco. ¿Tú también?
Titubea antes de contestar, cepillándome todavía el pelo.
—Creo que sí. Pero solo así, de pronto. De vez en cuando, supongo. A menudo me pregunto por qué recuerdo su vestido verde, pero no el sonido de su voz cuando leía en voz alta. Por qué puedo ver con claridad el libro de poemas que dejaba sobre la mesa del salón y no recordar a qué olía.
—A jazmín y… a naranjas, creo.
—¿Así es como olía? —su voz es un murmullo a mis espaldas—. No lo sabía.
—Dame. Me toca.
Me giro para coger el cepillo. Ella se da la vuelta, complaciente como una niña.
—¿Lia?
—¿Sí?
—Si supieras alguna cosa de mamá…, si recordases alguna cosa, algo importante, ¿me lo contarías? —el tono de su voz es bajo, nunca la he oído tan insegura.
Se me atraganta el aire con esa extraña pregunta.
—Sí, por supuesto, Alice. ¿Y tú?
Se queda dudando, únicamente se escucha en el cuarto la débil pasada del cepillo por su sedoso pelo.
—Supongo que sí.
Deslizo el cepillo por su pelo, recordando. No a mi madre. Ahora mismo no. A Alice. A nosotras. Las gemelas. Recuerdo la época anterior al nacimiento de Henry, antes de que nuestra madre se recluyera a solas en la habitación oscura. Antes de que Alice se volviera reservada y rara. Lo natural sería volver la vista atrás, a nuestra infancia, y suponer que Alice y yo estábamos muy unidas. Entre las evocaciones más cariñosas, recuerdo su respiración suave en la oscuridad de la noche, su voz susurrante en la negrura del cuarto que compartíamos. Trato de recordar nuestra proximidad como algo reconfortante, de ignorar la voz que me recuerda nuestras diferencias, existentes ya entonces. Pero no funciona. Si soy sincera, he de admitir que siempre hemos recelado la una de la otra. Aun así, era a su mano suave a la que me agarraba alguna vez antes de dormirme, y suyos los rizos que apartaba de mi hombro cuando dormía demasiado cerca de mí.
—Gracias, Lia —Alice se da la vuelta y me mira a los ojos—. Sabes, te echo de menos.
El calor de mis mejillas aumenta bajo su escrutadora mirada y la cercanía de su rostro al mío. Me encojo de hombros.
—Estoy aquí, Alice, como siempre.
Sonríe, aunque con un deje de tristeza y complicidad. Inclinándose, me rodea con sus delgados brazos, tal como hacía cuando éramos niñas.
—Y yo también, Lia. Igual que siempre.
Se pone en pie y se marcha sin decir ni una palabra más. Me quedo sentada en el borde de la cama bajo la escasa luz de la lámpara, tratando de asimilar su inusual tristeza. No es propio de Alice estar pensativa, aunque con la muerte de papá supongo que todos nos sentimos vulnerables.
Las reflexiones sobre Alice me permiten eludir de momento el tener que echar un vistazo a mi muñeca. Me siento cobarde mientras trato de encontrar el coraje necesario para remangarme la manga del camisón. Para contemplar de nuevo la mancha que apareció después de que encontraran el cuerpo de mi padre en la habitación oscura.
Cuando por fin me remango diciéndome que lo que tengo seguirá estando allí tanto si lo miro como si no, debo apretar los labios para ahogar un grito. No es la mancha de la zona inferior de mi muñeca lo que me sorprende, sino lo mucho que se ha oscurecido desde esta misma mañana. Lo nítido que se ha hecho el círculo, aunque aún no acierto a comprender las protuberancias que lo abultan, dando un aspecto irregular a los bordes.
Lucho contra una oleada de creciente pánico. Me parece que debería haber alguna solución, debería hacer algo, contárselo a alguien, ¿pero a quién podría contarle una cosa así? Antes hubiera acudido a Alice, ¿a quién si no podría confiarle un secreto así? Sin embargo, no puedo ignorar la distancia cada vez mayor que nos separa y que me hace recelar de mi hermana.
Me digo que la mancha desaparecerá, que no hay necesidad de contarle a nadie algo tan extraño cuando seguramente habrá desaparecido en unos cuantos días. Instintivamente pienso que me estoy mintiendo, aunque trato de convencerme de que tengo derecho a creerlo en un día como este.
El día en que acabo de enterrar a mi padre.