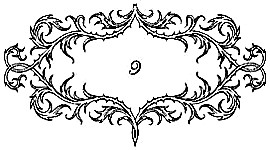
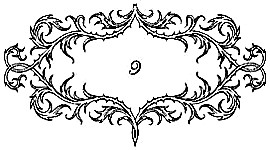
—Levántense, monten en sus caballos y síganme. Ahora mismo —Edmund pronuncia las palabras despacio, sin apenas despegar los labios—. Y no se detengan por ningún motivo hasta que yo lo ordene.
En cuestión de un instante ya está sobre su caballo. Sus ojos permanecen fijos en el bosque que se encuentra a nuestras espaldas mientras seguimos su ejemplo, aunque nosotras montamos con una lentitud y un sigilo bastante más considerables que los de Edmund.
En cuanto estamos listas, Edmund hace girar a su caballo en la dirección en la que estábamos viajando y sale disparado sin decirle una sola palabra a su montura. Nuestros propios caballos saltan hacia delante sin azuzarlos, pese a no haberles dado la orden, como si algo les hubiese dicho que no hay tiempo que perder.
Cruzamos el bosque a la velocidad de un rayo. No tengo ni idea de en qué dirección viajamos ni si seguimos el camino de Altus, pero Edmund nos guía sin vacilar a través del bosque. Resulta difícil decir si es porque está seguro de que la dirección en la que vamos es la correcta o porque teme tanto a lo que nos acecha que le importa poco que nos extraviemos. Sea como fuere, no tiene importancia.
Cabalgamos tan deprisa por el bosque que me veo obligada a agacharme sobre el cuello de Sargento y, aun así, las ramas se me enganchan en el pelo y me arañan la piel. Lo percibo todo con una especie de indiferencia. Sé que estoy cruzando el bosque a toda velocidad únicamente con mi arco y el puñal de mi madre para protegerme. Probablemente corra para salvar la vida. Pero por alguna razón soy incapaz de sentir el miedo que con toda seguridad anda oculto bajo algún recoveco de mi piel.
Oigo el río antes de verlo. Es un sonido que nunca podré olvidar. Cuando al fin lo tengo a la vista, me tranquiliza ver a Edmund tensando las riendas, obligando a su caballo y a todos los demás a detenerse en la orilla.
Mira hacia el otro lado del río. Conduzco mi caballo junto al suyo para seguir su mirada.
—¿En qué estás pensando, Edmund? ¿Podremos cruzarlo? —le pregunto.
—Eso creo —contesta mientras su pecho sube y baja como única muestra de fatiga.
—¿Eso crees? —me sale un tono de voz mucho más alto y más chillón de lo que pretendía.
Él se encoge de hombros.
—No puedo garantizarlo, pero creo que podemos conseguirlo. Aunque es una lástima.
Sus palabras son enigmáticas y me hacen sentir como si me hubiese perdido una parte importante de nuestra conversación.
—¿Qué es una lástima?
—Que el río no sea más profundo.
Muevo la cabeza.
—Pero si fuese demasiado profundo, a lo mejor no podríamos cruzarlo.
—Cierto —coge las riendas en la mano, dispuesto a espolear a su caballo para entrar en el agua—. Pero si tuviésemos problemas para cruzarlo, puede que también los tuvieran nuestros perseguidores. Y si son lo que yo creo, deberíamos rezar para que nos encontremos con una masa de agua lo más profunda posible.
Cruzar el río no resulta tan difícil como me temía. Pese a que es ancho, no es muy profundo. Me pongo algo nerviosa al llegar a la parte más honda, donde el agua me llega casi a las rodillas, pero Sargento avanza contra la corriente sin apenas problemas.
No tengo ocasión de seguir hablando con Edmund sobre lo que nos persigue por el bosque. Tras cruzar el río, seguimos cabalgando el resto del día casi a la máxima velocidad. No paramos ni a comer ni a beber, ni nos detenemos hasta que el sol se oculta tanto que casi no podemos vernos unos a otros. Está claro que Edmund preferiría continuar, pero nadie plantea la posibilidad de seguir. Ante todo debe primar la seguridad del grupo y no nos beneficiaría que por el camino alguien resultase herido.
Juntos preparamos la cena, nos ocupamos de los caballos y montamos las tiendas. Es la primera vez que Sonia y Luisa ayudan. Me pregunto si no estarán también hechas un manojo de nervios a causa del miedo. Yo ayudo a Edmund a hacer la cena, lleno para los caballos un balde con agua en el cercano arroyo y les doy de comer unas cuantas manzanas. Mientras tanto, no dejo de escuchar. No dejo de desviar la vista hacia los árboles que rodean nuestro campamento. No dejo de esperar que las criaturas que nos vienen siguiendo por el bosque aparezcan de pronto en el claro.
Tras la cena, Sonia y Luisa se quedan sentadas junto al fuego sin hablar. Me inquieta un poco su mutuo silencio, aunque tengo preocupaciones más importantes en la cabeza. Me dirijo hacia donde se encuentra Edmund, que está cepillando a uno de los caballos atados a los árboles.
Cuando me acerco y cojo otro cepillo del suelo, asiente con la cabeza. Lo paso por el áspero pelo gris del caballo de Sonia y trato de ordenar los muchos interrogantes que me rondan por la cabeza. No me resulta difícil escoger el primero que se me plantea.
—Edmund, ¿qué es lo que nos persigue?
No contesta de inmediato. Ni siquiera me mira. Me pregunto si me habrá oído, cuando por fin empieza a hablar, aunque no me responde.
—Hace mucho tiempo que no viajo por estos bosques ni vengo a este mundo intermedio.
Dejo de cepillar al caballo e inclino mi cabeza hacia él.
—Edmund, en esta cuestión confío más en tus sospechas que en las certezas de los demás.
Él asiente despacio y me mira.
—De acuerdo. Creo que nos persiguen los cancerberos, la manada de lobos demoníacos de Samael.
Dedico un instante a relacionar lo que sé acerca de los cancerberos mitológicos con la posibilidad de que nos estén siguiendo.
—Pero… los cancerberos no son reales, Edmund.
—Puede que así sea —dice él, levantando las cejas— para los que niegan la existencia de mundos alternativos, de almas demoníacas o de seres que cambian de forma.
Tiene razón, por supuesto. Si determinar qué es real o no se basase solo en cosas en las que todo el mundo cree, no existirían ni Samael ni las almas ni la profecía. Sin embargo, nosotros sabemos que son reales. Por tanto, tiene sentido aceptar la realidad en la que nos encontramos, por muy lejos que pueda estar de aquella en la que se encuentran los demás.
—¿Qué es lo que quieren? —pregunto.
Antes de incorporarse para acariciar las crines del caballo, deposita con cuidado el cepillo en el suelo.
—Solo se me ocurre que la quieran a usted. Los cancerberos son los rastreadores escogidos del ejército de Samael. Han conseguido llegar hasta aquí a través de hermanas del pasado. Puertas del pasado. Samael sabe que a cada paso que avanzamos por este bosque estamos más cerca de Altus, y estar más cerca de Altus significa estar más cerca de las páginas perdidas del libro, que pueden servir para cerrar su puerta a nuestro mundo para toda la eternidad.
Su aclaración no me impresiona tanto como debiera. No es que no tenga miedo, pues de solo pensar en cómo podremos escapar de los cancerberos siento fluir más deprisa la sangre por mis venas. Sin embargo, sé que para llegar al final de una empresa hay que empezar por el principio.
—Vale. ¿Y cómo vamos a escapar de esos perros de presa? ¿Cómo los vamos a combatir?
Edmund suspira.
—Nunca me he topado con ellos, pero he oído historias. Supongo que lo único que podemos hacer es seguir adelante —hace una pausa antes de continuar—. Son más grandes y más fuertes que cualquier perro de presa de nuestro mundo, de eso puede estar segura. No obstante, están dentro de un cuerpo vivo, y ese cuerpo es tan vulnerable a la muerte como cualquier otro. Cuesta más matar a uno de esos perros que a cualquier ser perteneciente a nuestro mundo, pero puede hacerse. La cuestión es… —se restriega la barba que le ha salido en estos últimos días y oigo cómo le raspa en la palma de la mano.
—¿Sí? ¿De qué se trata?
—No sabemos cuántos hay. Si viajan en forma de jauría, pues… solo tenemos un rifle. Soy bastante buen tirador, pero no apostaría por mí si tuviese que enfrentarme a toda una jauría de perros demoníacos. Preferiría aprovecharme de una debilidad suya.
—¿Qué clase de debilidad?
Echa una ojeada a su alrededor, como si temiera que pudiesen oírle, aunque no me imagino quién podría hacerlo, aparte de alguna de nosotras. Cuando comienza a hablar, lo hace en voz baja.
—He oído decir que hay algo en particular que puede detener a esos perros.
Recuerdo lo que me dijo él mismo justo antes de que cruzáramos el río: «Si son lo que yo creo, deberíamos rezar para que nos encontremos con una masa de agua lo más profunda posible».
Busco sus ojos cuando caigo en la cuenta.
—Agua. Tienen miedo del agua.
Asiente con la cabeza.
—Eso es. Bueno, eso creo, aunque no estoy seguro de que miedo sea la palabra adecuada. No estoy muy seguro de que esos perros le tengan miedo a algo, pero dicen que las aguas profundas de corrientes rápidas consiguen detenerlos. Es la muerte que más temen y he oído decir que cuando se enfrentan a una peligrosa masa de agua prefieren dar media vuelta que continuar con la caza.
Morir ahogados, pienso, antes de recordar algo más.
—¿Pero no pueden cambiar de forma, tomar, por ejemplo, la de un pez o un pájaro o algún otro ser que pueda cruzar mejor el río? ¿Al menos hasta que estén fuera de peligro? —fue Madame Berrier, en Nueva York, quien me informó acerca de la habilidad que tenían las almas para cambiar de forma. Desde entonces no consigo contemplar una multitud del mismo modo que antes.
Edmund niega con la cabeza.
—A diferencia de las almas, que cambian de forma, los cancerberos solo tienen una. Aceptan sacrificarse a sí mismos para llevar a cabo tal papel, pues tan solo existe un puesto aún más codiciado que el suyo.
—¿Y de qué puesto se trata?
Edmund mete la mano en el bolsillo para sacar una manzana y dársela al caballo gris.
—Formar parte de la guardia de Samael, su contingente personal de almas en el mundo físico. Los perros solo protegen este lugar intermedio de paso a Altus, mientras que los miembros de la guardia caminan libremente entre nuestra gente, son capaces de cambiar de forma a voluntad, para hacer en nuestro mundo lo que Samael les pida, y son escogidos cuidadosamente por su maldad.
—¿Pero cómo puedo distinguirlos? Ya desconfío de cualquier desconocido y de cualquier animal, por miedo a que se trate de un alma disfrazada. ¿Cómo puedo protegerme aún más de los miembros de su guardia? —apenas alcanzo a comprender este nuevo temor, esta nueva amenaza.
—Tienen una marca cuando se presentan bajo cualquier forma humana —se pone a examinar el suelo, evitando mi mirada.
—¿Qué clase de marca?
Hace un ademán señalando mi muñeca, a pesar de que la llevo tapada con la manga de la chaqueta.
—Una serpiente como la suya. Alrededor del cuello.
Permanecemos de pie en la oscuridad, cada uno sumido en sus propios pensamientos. He dejado de atender al caballo y me resopla en la mano para recordarme su presencia. Le acaricio la cabeza, tratando de no imaginarme algo tan horripilante como una particular legión de almas exhibiendo la odiosa marca en sus cuellos.
—¿Cuánto tiempo crees que nos queda? —pregunto por fin, centrando mi atención de nuevo en los perros.
—Hoy hemos cabalgado bastante. Mucho y rápido. He procurado que no nos alejáramos del camino a Altus, pero trazando al mismo tiempo una trayectoria sinuosa por el bosque para despistarlos, aunque solo sea por un tiempo. Y luego nos topamos con el río… Cierto que no era muy profundo, pero incluso un río como ese podría intimidarlos. Esperemos que al menos se hayan detenido a pensárselo antes de cruzarlo.
Trato de impedir que el miedo y la frustración se lleven lo mejor de mí.
—¿Cuánto tiempo?
Deja caer los hombros.
—Un par de días como mucho. Uno más si mañana seguimos cabalgando igual de duro y si tenemos mucha, mucha suerte.