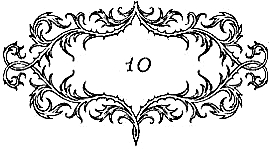
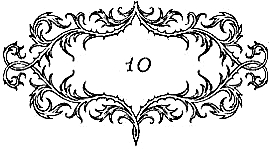
Pese a que me da vergüenza admitirlo incluso ante mí misma, me he vestido con esmero.
Solo tía Virginia y Edmund saben qué voy a hacer. No puedo soportar decírselo a Dimitri y percibir su preocupación, cuidadosamente camuflada tras una máscara de confianza.
—¿Quiere que la acompañe? —me pregunta Edmund cuando me bajo del carruaje delante del hotel Savoy.
Niego con la cabeza. En caso de que se tratase de otra persona, no tendría alternativa, pero hasta Edmund sabe que no tengo nada que temer de James.
Levanto la vista hacia la imponente fachada del hotel.
—Puedes esperarme dentro, si quieres.
Más que verlo, noto cómo sacude la cabeza.
—Estaré aquí, junto al coche, cuando esté lista.
Apartando mis ojos del hotel, me vuelvo hacia él para sonreírle.
—Gracias, Edmund. No tardaré mucho.
Hay un gran bullicio con el tráfico de la mañana, carruajes y caballos se abren paso entre hombres y mujeres que pueblan las calles de Londres. Pero todo eso está en la periferia de mi mente. Mi estómago parece encogerse a medida que me acerco a la entrada del hotel, a medida que estoy más cerca de James.
No tengo el número de su habitación y de todas formas sería indecoroso ir a buscarle allí a pesar de nuestra pasada relación, de modo que atravieso el lujoso vestíbulo en dirección al mostrador y me detengo frente a un grueso y atildado caballero que me dedica una sonrisa.
—¿En qué puedo ayudarla, señorita?
—He venido a hacerle una visita a James Douglas, por favor.
El hombre arquea las cejas.
—¿A quién debo anunciarle?
—A Amalia Milthorpe —me resulta extraño pronunciar en voz alta mi nombre de pila. Desde que salí de Nueva York y de la escuela de señoritas Wycliffe, nadie me llama así.
—Muy bien.
Me doy la vuelta con intención de esperar. Inspecciono nerviosa el vestíbulo por si estuviese Alice. Probablemente sabe que tengo planeado hablar con James, pero sería mucho más difícil si ella se inmiscuyese en nuestra conversación. Ahora mismo no estoy segura de qué me pone más nerviosa, si la perspectiva de ver a Alice o la de ver a James. Qué extraño, pienso, que los dos estén en Londres. Que estén tan cerca y juntos en este mismo hotel, preparando su boda.
—¿Lia?
Doy un respingo al oír la voz detrás de mí. Me preparo para verle con mi hermana, pero cuando me doy la vuelta, James está solo.
Sonrío.
—Buenos días, James.
Su rostro es distinto a como lo recuerdo. Me doy cuenta, sorprendida, de que ha envejecido. No me desagrada y un estremecimiento me recorre al constatar que ya no es un jovencito, sino un auténtico caballero. Sus ojos, tan azules como el cielo de Birchwood bajo el cual paseábamos, me interrogan sobre todo aquello que temo contestar.
—Me alegro de que hayas venido —habla, pero no sonríe.
Asiento paseando la vista por el concurrido vestíbulo.
—¿Podríamos…? ¿Te importaría que saliésemos a dar un paseo? Aquí va a ser difícil mantener una conversación como es debido.
Ni se lo piensa. Estamos de pie en el vestíbulo del Savoy y al momento me coloca la mano en su brazo y nos encaminamos hacia la puerta. Luego salimos a las calles de Londres, tan tranquilos como hace un año, cuando me marché de Nueva York.

No hablamos mientras paseamos por las concurridas calles. Los músculos de su brazo están tensos bajo mi mano. Me lleva confiado, como si supiese exactamente adónde se dirige. No noto el aire frío, a pesar de que veo salir de mi boca el aliento como una nube de vapor.
Un rato después llegamos a un parque oculto tras las ramas de muchos árboles y arbustos. Los sonidos de la ciudad se desvanecen cuando traspasamos una verja de hierro y entramos en un amplio refugio. Siento que parte de mi nerviosismo me abandona. Echo de menos la tranquilidad de Altus, de Birchwood Manor, aunque la mayor parte del tiempo estoy demasiado atareada y preocupada para percatarme de la tensión que se apodera de mis hombros al llevar tanto tiempo en Londres sin tomar un respiro.
Enfilamos por un sendero empedrado, apartado del resto del parque por árboles altos a ambos lados. Los sonidos de la ciudad se van borrando hasta acallarse. Sin aglomeraciones de gente, sin el traqueteo de los carruajes y el ruido de los cascos de los caballos por la ciudad, hasta soy más consciente de la presencia de James. Trago saliva para combatir los recuerdos que me trae sentir su cuerpo tan cerca del mío.
—No me escribiste —su voz rompe el silencio tan repentinamente que me cuesta unos instantes darme cuenta de que me está hablando a mí.
—No —no basta con eso, pero no soy capaz de decir nada más.
Continuamos caminando y damos la vuelta por una curva del sendero hasta que distingo más adelante una extensión de agua.
—¿Es que… es que no me querías? —pregunta por fin.
Me detengo tirando de su brazo hasta que también él se para. Hasta que puedo mirarle a los ojos.
—No se trataba de eso, James. Te lo prometo.
Él se encoge de hombros.
—Entonces, ¿de qué se trataba? ¿Cómo pudiste dejarme sin decirme nada? ¿Por qué no me escribiste si te encontrabas bien aquí, en Londres?
«No es eso —pienso—. Haces que todo suene fatal».
Sin embargo, con la información limitada que él tiene, eso es exactamente lo que parece.
No puedo mirarle mucho rato a los ojos, así que le tiro del brazo hasta que volvemos a ponernos en marcha.
—No he estado ni remotamente bien, James, aunque me doy cuenta de que a ti no te lo parece.
Hemos llegado al borde de un pequeño estanque que refleja el cielo gris y que lame, rebelde, la orilla. Al lado del agua hace más frío, pero me da igual a pesar de que mi cuerpo empieza a temblar.
James se vuelve para mirarme, se quita el abrigo y me cubre los hombros con él.
—No debería haberte traído aquí. Hace demasiado frío.
La familiaridad con que me toca hace que parezca que no ha pasado el tiempo después de todo. Es como si en esos mismos instantes estuviésemos a orillas del río, detrás de Birchwood Manor, oyendo reír a Henry con Edmund al fondo.
—Estoy bien. Gracias por el abrigo —me vuelvo hacia el banco de hierro que parece montar guardia a orillas del estanque—. ¿Nos sentamos?
Su muslo roza el mío cuando toma asiento en el banco. Me pregunto si debería apartarme, si debería guardar las distancias con él, considerando mi relación con Dimitri y su compromiso con Alice. Sin embargo, me doy cuenta de que no puedo. Me agrada la sólida sensación de tenerle a mi lado. Permitirme semejante sensación no puede hacer daño a nadie.
Tras inspirar hondo, comienzo por donde debo, o sea, por el principio.
—¿Recuerdas el libro? ¿Aquel que encontraste en la biblioteca de mi padre después de su muerte?
Él frunce el ceño, concentrado.
—Encontré muchos libros en la biblioteca de tu padre mientras los estuve catalogando después de su muerte, Lia.
Ni se me había ocurrido que James no pudiese recordarlo. Para él El libro del caos no fue más que uno de tantos hallazgos interesantes, a pesar de que cambió por completo mi vida y la suya.
—El que encontraste justo después del funeral. El libro del caos. El que estaba escrito en latín.
Espero refrescarle la memoria. A James le va a resultar bastante difícil creer en la profecía con el libro como referencia. Sin él imagino que será prácticamente imposible.
Asiente despacio.
—Creo que lo recuerdo. No había más que una página, ¿verdad?
Suspiro aliviada.
—Eso es. Me la tradujiste, ¿te acuerdas?
—Vagamente. Pero, Lia, ¿qué tiene que ver eso con…?
Levanto una mano para que no siga.
—Es muy difícil de explicar, James. ¿Podrías escuchar sin más? ¿Escuchar y tratar de abrir tu mente?
Asiente con la cabeza.
—¿Te acuerdas de la historia de ese libro acerca de las hermanas y de las siete plagas? —continúo sin esperar una respuesta, tratando de encontrar palabras no demasiado fantásticas para que las crea—. No se trata solo de una historia, como pensamos al principio. Es… es más bien una leyenda. Solo que es real.
Se me queda mirando con rostro inexpresivo.
—Continúa.
Hablo un poco más rápido.
—Hace miles de años una legión de ángeles fue enviada para vigilar a la humanidad, pero… se enamoraron de mujeres mortales y fueron expulsados del cielo —soy incapaz de descifrar la expresión de su rostro, así que continúo antes de perder el valor—. Desde entonces, las descendientes de aquellas mujeres, todas hermanas gemelas, han formado parte de una profecía. Una profecía que las reclama, a una como guardiana, a otra como puerta, tal como se decía en el libro.
—Una, la guardiana; otra, la puerta —su voz es un murmullo.
Me pregunto si realmente recuerda las palabras de El libro del caos o, sencillamente, está repitiendo las mías.
—Sí. Mi madre y tía Virginia son descendientes de aquellas mujeres, James, lo mismo que Alice y yo. Mi madre fue designada puerta, marcada para dejar pasar a los seguidores de Satán, las almas perdidas, a nuestro mundo, donde han de esperar su regreso. Como guardiana, tía Virginia se encargaba de mantener controlada a mi madre, de asegurarse que no permitiera el paso de las almas o, al menos, de minimizar el número de las que consiguiesen entrar a través de ella. Pero tía Virginia no pudo evitar que mi madre desempeñase su función. No era lo que mi madre deseaba, James, pero no podía luchar contra ello. Eso la fue corroyendo hasta que pensó que no tenía más elección que sacrificar su vida. Y así la profecía pasó a Alice y a mí.
—¿Qué tiene que ver eso con tu marcha, Lia? —el tono de su voz es amable, aunque teñido de algo que me temo que sea escepticismo.
—Alice es la guardiana, James, y yo, la puerta —lo digo rápidamente—. Solo que yo no soy cualquier puerta. Soy el ángel de la puerta, la única puerta con el poder de permitir el paso al mismísimo Samael. Estoy… estoy intentando enfrentarme a ello, encontrar una manera de que todo esto se acabe, pero Alice rechaza su papel de guardiana y a cambio codicia el mío. Desde que era niña ha trabajado a favor de las almas, e incluso ahora se esfuerza por conseguir el fin del mundo tal y como lo conocemos —le cojo de la mano—. No puedes casarte con ella, James. No puedes. Estarás a su lado cuando el mundo se derrumbe y, aunque estarás a salvo a causa del juramento que le hiciste, todos a cuantos amas, todo cuanto aprecias se convertirá en polvo.
Sostengo su mirada, le miro fijamente. Quiero que crea que digo la verdad. Quiero que lo sienta. Que lo vea en mis ojos.
Él responde a mi mirada durante un instante. Después se pone en pie y camina hasta la orilla del agua. Entre nosotros se extiende el silencio, prolongado y frágil. Yo no me atrevo a hablar.
—No tenías por qué haber hecho esto —su voz, que se pierde sobre el agua, es tan débil que tengo que inclinarme hacia delante para entender lo que dice.
—¿El qué? ¿Qué es lo que no debería haber hecho?
—Haberte inventado esa… esa… historia —se vuelve para mirarme y yo quisiera llorar al ver la angustia que refleja su rostro—. Aún sigo queriéndote, Lia. Siempre te he querido. Siempre te querré —cruza el espacio que nos separa, se agacha ante mí y me coge de las manos—. ¿Me estás diciendo que tú también sigues queriéndome? ¿Se trata de eso?
Estudio su rostro, sus ojos, buscando algo que pudiera no haber percibido, alguna evidencia de que cree en la profecía, de que cree en mí. Pero no hay más que adoración, el amor con el que habría bastado en el pasado.
—No me crees.
Él parpadea confuso.
—Eso no importa, Lia, ¿no te das cuenta? No necesitas esa historia. Yo siempre te he querido solo a ti.
Trato de encontrar algo, lo que sea, para hacérselo comprender, para que me crea.
—Sé que es difícil de creer —me inclino, me levanto la manga mientras hablo y le miro a los ojos con toda la franqueza de que soy capaz. Le muestro mi muñeca—. Pero mira esto, James. Llevo la marca de la profecía. ¿Alguna vez me la habías visto?
De mala gana, le echa un vistazo a la marca de mi muñeca, como si no quisiera fijar sus ojos en nada que pueda darle credibilidad a mi historia. Su mirada se posa ahí durante un segundo tan solo antes de volver a mirarme.
—Nunca me había fijado, Lia. Pero no importa. Eso no cambia nada.
Dejo caer la mano en mi regazo y aparto la vista de sus ojos febriles. No se trata de una mirada de amor, sino de rechazo.
—Por eso no te lo conté —la amargura me pesa en la voz—. Sabía que no me creerías. He cargado todos estos meses con el remordimiento de haberte abandonado, pero llevaba razón desde el principio.
Él sacude la cabeza, aparentemente herido, mientras se esfuerza por buscar palabras.
—Quiero creerte, Lia. Si es eso lo que quieres que haga para probarte mi amor, creeré cualquier cosa.
Me duele la garganta al tragar, al darme cuenta de que Alice tenía razón. James no me creerá. A pesar de lo que dice, no hay ni el menor rastro de duda en su rostro. No hay la menor posibilidad. Solo una desesperada voluntad de decirme lo que quiero escuchar.
—No es tan sencillo, James. Ya no.
—No comprendo —replica él, sacudiendo la cabeza.
Aparto mis manos de las suyas y me abro paso a su lado para pararme junto al agua, mientras una extraña sensación crece en mi interior. Es algo imprevisto. No es tristeza por todo lo que hemos perdido ni miedo por la seguridad de James.
Es indignación por la pena que me ha estado consumiendo desde que salí de Nueva York, desde que abandoné a James. Indignación por las horas perdidas dándole vueltas a no haber sido capaz de contarle la verdad meses atrás.
Me vuelvo, me quito el abrigo de los hombros y regreso al lugar donde se encuentra él.
—Lo siento, James. Ha sido un error —le tiendo el abrigo y se me hace un nudo en la garganta—. Ha sido maravilloso volver a verte. Te deseo lo mejor.
Tras darme la vuelta, enfilo deprisa el sendero, pero su voz me sigue a cada paso del camino.
—¡Lia! ¿Lia?
Trato de ignorarlo, de seguir aprisa hacia delante sin mirar atrás. Pero él me alcanza al poco rato y me detiene cogiéndome del brazo.
—No lo entiendo. Yo te quiero. Hace tiempo eso era lo único que importaba. Si lo que marca la diferencia para que estemos juntos o no es que te crea, lo haré.
Su gesto es serio y me asombra que pueda parecer tan sincero mientras me propone que basemos nuestra nueva relación en una falsedad. Pienso en Dimitri, en su absoluta disposición a aceptar hasta las partes más oscuras y peligrosas de mí.
—Sería una mentira —le digo.
Él tensa la mandíbula mientras aparta la vista para pensar. Un instante después me mira a los ojos.
—Me da igual.
Sus palabras me liberan, de pronto ya no me resulta tan difícil marcharme.
—De eso se trata precisamente, James —le acaricio la fría mejilla con la mano—. A mí sí.
Me doy la vuelta para marcharme. Y esta vez ya no me sigue.

Me aguarda una carta al regresar a Milthorpe Manor. Al ver el nombre del remitente, rasgo el sobre impaciente, sin preocuparme siquiera de quitarme la capa. El corazón me late como loco mientras leo lo que está escrito en el grueso papel. Minutos más tarde vuelvo a salir para llamar a Edmund.
Mientras recorremos las calles de Londres, dejo vagar la mirada por la ventanilla, atreviéndome a ilusionarme con la idea de que por fin nos acercamos al final de la profecía. Cuando veo el edificio del club, me bajo del carruaje antes de que a Edmund le dé tiempo a dar la vuelta y abrir la puerta.
—¡Estaré de vuelta en un momento! —exclamo mientras subo las escaleras a toda prisa para llamar al timbre.
El mayordomo sonríe al verme parada en el umbral.
—Buenos días, señorita. Está en la biblioteca.
—Gracias —le devuelvo la sonrisa y paso despacio a su lado, como muchas otras veces, tantas que ya ni recuerdo su número.
Pero esta vez es distinto. Esta vez traigo respuestas.
Dimitri levanta la vista cuando entro en la biblioteca.
—¡Lia! ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre?
No me sorprende encontrarle en una mesa de lectura pegada a la ventana, con libros desparramados en todas las direcciones. Cruzo la sala hasta llegar a su altura.
—Nada malo —agito el papel—. De hecho, yo diría que por fin algo va bien.
Me arranca el papel de la mano y escudriña lo que dice. Después levanta la vista para mirarme.
—Pero esto significa…
Asiento con la cabeza, sonriendo.
—¿Que nos vamos a Irlanda?
Él también me devuelve la sonrisa. Y, de pronto, ya nada es imposible.