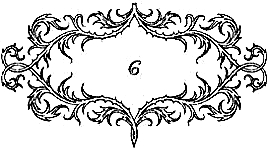
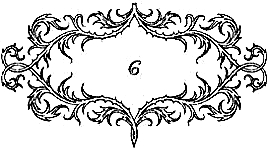
La casa es imponente y por lo menos igual de grande que Birchwood Manor.
—Qué casa tan preciosa —exclama Madame Berrier, alzando la vista hacia la fachada de piedra cubierta por una hiedra de color verde oscuro.
Nos hemos trasladado más allá del centro de la ciudad, de acuerdo con las instrucciones dadas a Edmund por el señor Wigan, quien se ha mantenido hermético respecto a nuestra excursión. Es evidente que el desengaño de Dimitri ha ido en aumento al negarse el señor Wigan a nombrar a la persona a quien vamos a visitar, así que se dispone a subir las escaleras de piedra que conducen a la entrada sin decir una sola palabra.
—Bueno —dice el señor Wigan—, al parecer su joven compañero es muy impaciente.
Levanto la vista para mirarle mientras camino detrás de Dimitri.
—Todos estamos impacientes, señor Wigan. Hay muchas cosas en juego y otras muchas que ya hemos tenido que sacrificar.
Él asiente lentamente.
—Vaya que sí. Cuando me enteré de lo de su hermano, lo sentí mucho. Es triste que muera alguien tan joven.
Noto cómo Edmund se pone tenso ante la mención de Henry.
Le hago un gesto de asentimiento al señor Wigan.
—Gracias. Fue muy difícil.
Incluso ahora me cuesta hablar de ello.
Madame Berrier me pone una mano en el brazo mientras subimos las escaleras tras Dimitri.
—Su hermano no se ha ido, querida. Simplemente, se ha transformado y la está esperando en un lugar mejor.
Asiento de nuevo, apartando la pena que vuelve a impregnar mi alma ante la mención de Henry. Está en un lugar mejor. Un lugar que será mejor aún cuando cruce al último mundo con mis padres. Eso no me da miedo, como tampoco me lo da mi propia muerte. No hay nada más simple que eso.
No.
Mi mayor temor es ser capturada por las almas en el plano astral. Que me encierren en el Vacío y no volver a ver jamás a mi hermano. Que me nieguen mi muerte, obligándome a contemplar eternamente los cielos de los otros mundos, atrapada en el infierno de las almas.
Pero, por supuesto, no lo digo. ¿De qué serviría? Así que sonrío a Madame Berrier.
—Gracias.
Es todo cuanto puedo decir a pesar de su simpatía.
Llegamos a lo alto de las escaleras y Dimitri se vuelve hacia el señor Wigan.
—Yo llamaría, pero como no tengo ni idea de a quién hemos venido a ver, me parece que será mejor que haga usted los honores.
No se me escapa en absoluto el sarcasmo de su tono. El señor Wigan da un paso adelante.
—Lleva usted razón, muchacho. Lleva usted razón.
El señor Wigan levanta la mano sobre la puerta tallada, agarra el enorme aldabón de bronce y lo deja caer hasta que escuchamos el eco de unos zapatos en los pasillos de la casa, al otro lado de la puerta.
Sumidos en el silencio que sigue, echamos un vistazo a los alrededores para contemplar los jardines adormecidos y los árboles desnudos. Imagino que tiene que ser hermoso en verano, pero ahora está todo vacío y resulta ligeramente aterrador.
La puerta cruje un poquito al moverse la hoja de madera y me fijo en que hay alguien al otro lado. Creo ser la única en haberse dado cuenta hasta que el señor Wigan se dirige a la puerta en voz más bien alta.
—¿Victor? Soy Alistair. Alistair Wigan. He cruzado el océano para llegar hasta tu puerta, viejo amigo. Abre ya.
Me asombra ese tono persuasivo de su voz, pues suena como si le estuviese hablando a un niño testarudo. De todos modos, no sirve de nada. La puerta continúa cerrada.
—Soy yo, Victor, y un par de personas más —pasea su mirada por el grupo—, unas personas a las que les gustaría conocerte por un asunto de gran importancia.
La puerta de madera vuelve a crujir, pero aún no se abre. Edmund y Dimitri se miran, como pasándose algún tipo de información silenciosa.
El señor Wigan suspira y se vuelve hacia mí.
—Ya lo ve, está un poco inquieto. No le gusta salir ni abrir la puerta —se me acerca al oído—. Tiene miedo.
—¡No tengo miedo! —me sobresalto un poco al oír la voz al otro lado de la puerta—. Es que no te esperaba.
Madame Berrier aprieta los labios antes de mirar al señor Wigan.
—Alistair, cariño, quizás debería intentarlo yo. Un toque femenino puede hacer milagros.
El señor Wigan parece estar considerando la idea cuando la voz surge del otro lado de la puerta.
—¿U-una mujer? ¿Quieres decir que hay una mujer contigo, Alistair? ¿Una verdadera dama? —es una voz incrédula, como si el señor Wigan hubiese anunciado que traía una extraña bestia.
El señor Wigan se apoya en la puerta.
—Mejor aún —dice—. Hay dos.
—Lo que hay que ver —comienza a decir Edmund—. Es una falta de respeto usar a las damas como…
Pero no le da tiempo de acabar. La puerta se abre y de pronto contemplamos los parpadeantes ojos de un hombre bajo, más bien frágil.
—Deberías haber mencionado que te acompañaban mujeres. No habría sido tan descortés.
—Habría sido un poquitín más fácil mencionarlo si hubieses abierto la puerta —rezonga el señor Wigan.
El hombre llamado Victor le ignora y nos hace una pequeña reverencia con la cabeza a Madame Berrier y a mí.
—Mis excusas, señoras. Por favor, acompáñenme a tomar el té. Si Alistair las ha traído hasta mi puerta, solo puede ser porque el asunto que les ocupa es verdaderamente urgente.

—Deben perdonarme. La mayoría de los criados se han ido, pero para hacer un simple té me las arreglo bastante bien.
Observo cómo sirve Victor el té. Es delgado y rubio, de maneras inusualmente delicadas. Nos entrega a cada uno una taza de fina porcelana y, mientras les pasa el té a los hombres, echamos un vistazo a las estanterías de exquisitos acabados.
Nuestro anfitrión señala con un gesto la bandeja.
—Por favor, tomen un tentempié. El viaje desde Londres es largo, cansado y ¡más bien aburrido!
Me descubro riéndome ante su franqueza. Es un alivio y me doy cuenta de que no recuerdo ya la última vez que me reí en compañía de alguien que no fuese Dimitri. Alargo la mano hacia la bandeja y tomo un fino bizcocho.
—Gracias por el té —le sonrío, pensando que hace mucho tiempo que nadie me caía tan bien de inmediato.
—Es un placer, señorita —replica con un ademán para quitarle importancia—. Y lo menos que puedo hacer tras mi atroz comportamiento en la puerta. Mil perdones.
Me trago el trozo de bizcocho que estoy masticando.
—¿No le gusta tener compañía?
Victor suspira con una sonrisa dolorida.
—Al contrario, me gusta mucho.
—Entonces, ¿por qué no abría la puerta? —el tono de Dimitri es sorprendentemente amable.
—Bueno, es bastante complicado. Sabe, tengo problemas con… no puedo… —toma aire y comienza de nuevo—. Es difícil…
—Parece que le diera miedo —las palabras de Edmund son sencillas y sin malicia alguna.
Victor asiente.
—Eso parece.
—¿Miedo de qué, si no le importa que se lo pregunte? —no quisiera actuar como una entrometida, pero nunca me había topado con alguien a quien le diese miedo salir de su casa.
Él se encoge de hombros.
—Locos, delincuentes, accidentes de coches, caballos asustadizos… Supongo que tengo miedo de todo.
—¿Cómo consigue las cosas que necesita? —pregunta Madame Berrier, echando una ojeada a la espléndida sala.
Él vuelve las palmas de las manos hacia el techo, como si cuanto necesitase le cayese de lo alto de la librería.
—Los criados se encargan de que tenga comida y leña. El sastre viene a casa a hacerme la ropa. Tengo cuanto necesito, supongo —pero la suya no es la voz de un hombre que tiene cuanto necesita.
Madame Berrier deposita de nuevo su taza de té en el plato.
—Excepto compañía —dice, amablemente.
—Excepto compañía —la sonrisa que él exhibe muestra agradecimiento.
Madame Berrier toma la mano del señor Wigan en la suya.
—Deberíamos visitarle más a menudo, si no lo considera una intromisión, claro.
Victor asiente auténticamente complacido.
—No me molestará lo más mínimo —se echa hacia delante para dirigirse a ella—. Aunque espero que tendrán paciencia si me cuesta un poco decidirme a abrir la puerta.
Ella se echa a reír, echando la cabeza atrás, y veo a la mujer joven que debió de ser en su día. Sí que tuvo que ser hermosa y salvaje. Me parece que nos habríamos llevado bien incluso entonces.
—Bien —Victor deposita su taza en el plato—, me han proporcionado una gran alegría con su visita y han sido muy amables por disculpar mis rarezas. ¿Qué puedo hacer por ustedes?
—Sabes, estos jóvenes están tratando de resolver un enigma —comienza diciendo el señor Wigan—. Se trata de algo bastante importante y, aunque mis conocimientos acerca de esos asuntos no son pocos, en ninguno de mis libros consigo encontrar referencia alguna.
—¿De qué se trata exactamente? ¿De un mapa? ¿Una fecha? ¿Una reliquia perdida? Tengo tiempo de sobra —se echa a reír y hace un gesto con un brazo como abarcando las aparentemente interminables estanterías que cubren todas las paredes—. Y lo paso aquí leyendo libro tras libro. Soy experto en muchos temas, pero sobre todo en historia alternativa.
El eco de la voz de Edmund retumba por la sala.
—¿Historia alternativa?
Dimitri se vuelve hacia él.
—Me parece que a lo que Victor se refiere es a las explicaciones más controvertidas de hechos históricos y religiosos… Cosas de ese estilo.
Victor asiente con la cabeza.
—Exactamente.
—Entonces, puede que sea usted la persona indicada para ayudarnos —paseo la mirada por nuestro pequeño grupo, asombrada de que el destino haya reunido a una clase tan variada de personas en unas circunstancias tan inimaginables—. Estamos tratando de averiguar el significado de dos expresiones: Nos Galon-Mai y Sliabh na Cailli’ —sacudo la cabeza—. Ni siquiera sé si las he pronunciado correctamente. Tan solo las vi escritas en una ocasión, pero pienso que puede tratarse de lugares.
Victor hace un gesto con autoridad.
—Nos Galon-Mai es el nombre antiguo de Beltane, de eso estoy bien seguro.
Miro a Dimitri sonriendo. Para cerrar la puerta tenemos que reunirnos en Avebury, en la víspera del primero de mayo con Alice, las llaves y la piedra. Tiene mucho sentido, puesto que las llaves nacieron todas en la medianoche de Samhain, una fiesta cuya significación se contrapone con la de Beltane: «La profecía comenzó con Samhain. Terminará con Beltane».
Que encontremos tan pronto una de las respuestas hace que mi ánimo cobre esperanzas. Pero instantes más tarde, cuando Victor continúa hablando, se esfuma cualquier expectativa de una rápida respuesta a las dudas que quedan.
—El otro término, Sliabh na Cailli’, ¿era así?…, no me suena de nada —Victor hace rodar las palabras por su lengua, como si pronunciarlas despacio le ayudase a encontrar su significado—. ¿Ha dicho que las vio escritas?
Asiento con la cabeza.
—¿Podría escribírmelas?
—Naturalmente. ¿Tiene pluma y papel?
Victor se pone en pie.
—Venga conmigo.
Me levanto para acompañarle y no puedo evitar irritarme cuando Edmund y Dimitri se levantan también.
Una sonrisa burlona se instala en los labios de Victor.
—¡Vaya, vaya! ¡Pues sí que es usted importante! ¿Nunca la dejan sola?
—A veces —digo, entornando los ojos.
Victor me coge de la mano y me guía por el borde de la mesita de té.
—Caballeros —les dice a Dimitri y a Edmund—, les aseguro que no tengo que llevarme a la señorita Milthorpe a los confines de la tierra para ir a buscar utensilios de escritura. Tengo unos en el escritorio que está junto a la ventana, aunque, si les apetece acompañarnos, son bienvenidos.
Ambos echan un vistazo al escritorio, que no se encuentra ni a diez pies de distancia. Espero que al menos sientan el mismo ridículo que yo. Vuelven a tomar asiento y sigo a Victor hasta la mesa. Una vez allí, tira del cordón de una lámpara y un haz de luz multicolor se derrama por su pantalla de cristal emplomado. Al abrir un cajón poco profundo de la parte frontal del escritorio, capto de un vistazo el interior perfectamente ordenado, con plumas idénticas en una pulcra hilera, tinteros y un montón de papeles. Tras retirar uno de ellos, lo coloca sobre el escritorio y me entrega una pluma.
—Trate de reproducir la ortografía exacta. A veces recuerdo cosas tal como las vi por primera vez y si no coinciden una o dos letras —dice encogiéndose de hombros— ya no consigo establecer la relación.
Asiento con la cabeza. Yo jamás olvidaré una sola palabra de la profecía. Ahora forma parte de mí.
Victor le quita la tapa al tintero y lo coloca sobre el escritorio. Tras sumergir la plumilla en la tinta de color azul oscuro, me inclino sobre el mueble y escribo las palabras de la última página de El libro del caos, las palabras en las que se oculta el escondite de la piedra.
Sliabh na Cailli’.
Me enderezo y le entrego la pluma a Victor.
—Ahí lo tiene.
Él alarga el brazo a mi lado, levanta el papel del escritorio y se inclina para sostenerlo más cerca de la luz. Sus labios se mueven mientras murmura las extrañas palabras.
—¿Había algo más? ¿Se decía alguna otra cosa que pudiera ayudarme a identificar esas palabras?
Me muerdo el labio, tratando de recordar.
—Decía: «… liberada del templo, Sliabh na Cailli’, portal de los otros mundos».
Solamente recito las palabras necesarias para descubrir lo que buscamos. Se ha convertido en un hábito proteger la profecía frente a los ojos y los oídos de los demás y, al mismo tiempo, proteger a los demás del mecanismo de la profecía.
Victor frunce el ceño mientras sus labios siguen pronunciando como una silenciosa plegaria las palabras que no entendemos. De pronto deposita el papel sobre la mesa y se dirige a una de las estanterías de libros que llegan hasta el techo, extendiéndose muy por encima de nuestras cabezas. Al ver esa determinación en su rostro, siento renacer la esperanza en mis adentros y le sigo sin que me lo haya pedido.
Alcanza una escalera de madera y la desliza hasta una estantería contigua. Al levantar la vista para seguir sus movimientos, me fijo en que está inserta en un raíl que recorre el perímetro de la sala, proporcionando así acceso a todas y cada una de las baldas. Por supuesto, ya había visto antes tales artilugios, pero nunca en una biblioteca privada, lo que no deja de asombrarme.
—¿Sabe usted a qué se refiere? —la voz de Dimitri suena desde el otro lado de la habitación, pero no me sorprende que Victor no conteste. Puedo ver lo concentrado que está.
De repente detiene la escalera y comienza a subir por ella. Me pregunto si sus muchos miedos no le impedirán alcanzar el tomo que está buscando, pero no evidencia ansiedad alguna mientras sube ágilmente los peldaños de la escalera.
Por fin se detiene cerca del extremo superior y alarga el brazo hacia el estante más próximo a la escalera. Acaricia los lomos de todos los libros hasta que, por fin, sus dedos dejan de bailar y se asientan en uno que desde donde yo estoy parece igual que los demás. No obstante, él parece reconocerlo y lo sujeta contra su pecho con una mano mientras desciende por la escalera. Cuando pone los pies en el suelo, todo el aire parece escapársele de los pulmones de una vez.
—¡Bueno! —se endereza un poco—. Vamos a echarle un vistazo. Si recuerdo bien, aquí está la respuesta.