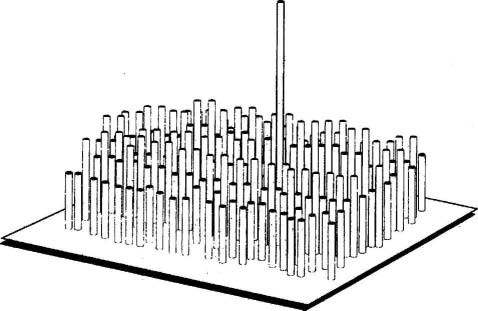
Figura 7.1
La evolución de la conciencia
Todo es lo que es porque se ha convertido en lo que es.
D'ARCY THOMPSON, Sobre el crecimiento y la forma, 1917
La teoría esbozada en el capítulo anterior es un pequeño paso hacia la demostración de cómo puede residir la conciencia en el cerebro humano, aunque su principal contribución fue negativa: el derrocamiento de la idea del Teatro Cartesiano. Hemos empezado a sustituirla por una alternativa positiva, pero es cierto que no hemos ido muy lejos. A fin de hacer nuevos progresos, debemos cambiar de campo y aproximarnos a las complejidades de la conciencia desde una perspectiva diferente: la de la evolución. Ya que no siempre ha habido conciencia, esta debe de haber surgido a partir de fenómenos previos que no podían ser considerados como conciencia. Quizá si examinamos lo que debe —o puede— haber participado en esta transición, tendremos una perspectiva mejor de tales complejidades y de su papel en el desarrollo de un fenómeno completo.
En su elegante librito, Vehicles: Experiments in Synthetic Psychology (1984), el investigador del cerebro Valentino Braitenberg describe una serie de mecanismos autónomos aún más complejos; partiendo de dispositivos de una simplicidad irrisoria y faltos de vida por completo ha ido construyendo gradualmente unas entidades (imaginarias) dotadas de una apariencia biológica y psicológica impresionante. Este ejercicio de imaginación funciona gracias a lo que él denomina la ley del análisis ascendente y la síntesis descendente: es más fácil imaginar la conducta (y las implicaciones comportamentales) de un dispositivo si lo sintetizamos «desde adentro hacia afuera», podríamos decir, que intentar analizar la conducta externa de una «caja negra» y adivinar lo que puede estar ocurriendo en su interior.
Hasta ahora hemos estando tratando la conciencia como si fuera algo parecido a una caja negra. Hemos considerado su «conducta» (= fenomenología) como algo «dado» y nos hemos preguntado qué tipo de mecanismos ocultos en el cerebro podían explicarla. Ahora vamos a invertir nuestra estrategia, y vamos a pensar en la evolución de los mecanismos cerebrales con esta o aquella función, a ver si surge algo que nos proporcione un mecanismo plausible para explicar algunas de las enigmáticas «conductas» que muestran nuestros cerebros conscientes.
Ha habido muchas teorías —de hecho, especulaciones— sobre la evolución de la conciencia humana, empezando por las conjeturas del propio Darwin en El origen del hombre (1871). A diferencia de la mayoría de explicaciones en ciencia, las explicaciones evolucionistas son, esencialmente, narraciones que nos llevan desde un tiempo en que algo no existía a un tiempo en que ese algo ya existía siguiendo una serie de pasos que la narración explica.
En vez de adoptar una actitud escolar e intentar pasar revista a todas las narraciones que se han ideado, propongo contar una sola historia, tomando prestadas ideas de otros teóricos, y concentrándome en algunos puntos que a menudo se pasan por alto, y que nos ayudarán a superar los obstáculos que nos impiden comprender qué es la conciencia. En aras de contar una buena historia, y de que esta sea relativamente breve, me he resistido a la tentación de incluir muchos y fascinantes episodios secundarios, y he reprimido el típico instinto de filósofo de airear todos los argumentos en favor y en contra de las ideas que incluyo y rechazo. El resultado, lo admito, es un poco como un resumen en cien palabras de Guerra y paz, pero tenemos mucho que hacer[1].
La historia que contaremos se parece mucho a otras historias que la biología está empezando a contar. Comparémosla, por ejemplo, con la historia sobre los orígenes del sexo. Existen muchos organismos hoy en día que no tienen sexo y que se reproducen asexualmente, y hubo un tiempo en que todos los organismos existentes carecían de sexo, masculino y femenino. De alguna manera, a través de una serie de pasos cuya naturaleza nos podemos representar, algunos de estos organismos deben de haber evolucionado hasta tener sexo y, eventualmente, hasta convertirse en lo que nosotros somos ahora. ¿Qué condiciones se necesitaron para fomentar o hacer necesarias dichas innovaciones? ¿Por qué, en pocas palabras, se produjeron todos estos cambios? Estos son algunos de los problemas más acuciantes de la teoría de la evolución contemporánea[2].
Existe un hermoso paralelismo entre la pregunta que se plantea el origen del sexo y la que se plantea el origen de la conciencia. No hay nada de erótico (en términos humanos) en la vida sexual de las flores, las ostras u otras formas simples de vida, pero podemos reconocer en sus mecánicas y aparentemente gozosas rutinas de reproducción los fundamentos y los principios de nuestro, mucho más apasionante, mundo del sexo. De forma similar, no hay nada particularmente egoico (si se me permite acuñar el término) en los primitivos precursores de los yos humanos conscientes, aunque sientan las bases a partir de las que se han desarrollado las innovaciones y complejidades humanas*. El diseño de nuestras mentes conscientes es el resultado de tres procesos evolutivos sucesivos, apilados el uno sobre el otro, y, a fin de poder comprender esta pirámide de procesos, tenemos que empezar por el principio.
Escena primera: el nacimiento de los límites y de las razones Al principio no había razones; sólo había causas. Nada tenía un propósito, ni nada tenía algo que pudiera denominarse una función; en el mundo no había teleología. La explicación de todo esto es simple: no había nada que tuviera intereses. Pero después de varios milenios aparecieron los replicadores simples (R. Dawkins, 1976; véase también Monod, 1972, cap. 1, «Extraños objetos»). Aunque ellos no tuvieran el menor indicio de cuáles eran sus intereses y, quizá, no se pueda realmente decir que tuvieran intereses, nosotros, oteando hacia atrás, a esos días remotos, desde nuestra atalaya de pequeños dioses, podemos, sin peligro de caer en la arbitrariedad, atribuirles ciertos intereses, producto de su definido «interés» en la autorreplicación. Es decir, quizá no había diferencia, no había ningún objetivo implicado, a nadie ni a nada importaba si conseguían replicarse o no (aunque parece que podemos estar agradecidos de que así fuera), pero al menos podemos, condicionalmente, asignarles ciertos intereses. Si estos replicadores simples tenían que sobrevivir y replicarse, persistiendo ante una entropía creciente, su entorno debía cumplir ciertas condiciones: las condiciones propicias para la replicación debían estar presentes o ser, cuando menos, frecuentes.
Por expresarlo de manera más antropomórfica, si los replicadores simples quieren seguir replicándose, deben esperar y afanarse por conseguir varias cosas; deben evitar las cosas «malas» y buscar las cosas «buenas».
Cuando aparece en escena una entidad capaz de mostrar la conducta, por muy primitiva que esta sea, de evitar su disolución y su descomposición, esta trae al mundo todo lo que tiene de «bueno». Es decir, crea un punto de vista desde el cual los acontecimientos del mundo pueden clasificarse en favorables, desfavorables y neutrales. Y son sus propias tendencias innatas a buscar los primeros, alejarse de los segundos e ignorar los terceros las que contribuyen de forma determinante a la definición de estas tres clases. A medida que la criatura empieza a tener intereses, el mundo y sus acontecimientos empiezan a crear razones para ella, independientemente de si la criatura puede reconocerlas en su totalidad o no (Dennett, 1984a). Las primeras razones preexistieron a su reconocimiento. Evidentemente, el primer problema al que se enfrentaron los primeros afrentadores de problemas fue el de aprender a reconocer y actuar de acuerdo con las razones que su propia existencia había hecho nacer.
Tan pronto como algo se pone manos a la obra en la tarea de la autoconservación, los límites empiezan a cobrar importancia, ya que si usted se ha propuesto luchar por su propia conservación, no quiere malgastar esfuerzos intentando conservar el resto del mundo: traza usted una línea. En una palabra, usted se hace egoísta. Esta forma primordial de egoísmo (que, en tanto que forma primordial, carece de los muchos matices que poseen nuestras formas de egoísmo) es uno de los signos distintivos de la vida. El punto en que un pedazo de granito acaba y en que empieza el siguiente pedazo es insignificante; la frontera marcada por la fractura puede ser real, pero no hay nada que trabaje por la protección del territorio, por empujar la frontera o por preparar la retirada. «Yo contra el mundo» —esa distinción entre todo lo que está dentro de unos límites y todo lo que está en el mundo exterior— se halla en el centro de todo proceso biológico, y no solamente en la ingestión y la excreción, la respiración y la transpiración. Considérese, por ejemplo, el sistema inmunológico, con sus millones de anticuerpos distintos prestos a la defensa del cuerpo contra millones de intrusos. Este ejército debe resolver el problema del reconocimiento: distinguirse a sí mismo (y a sus compañeros) de todo lo demás. El problema se ha resuelto de una manera bastante parecida a como los Estados y sus ejércitos han resuelto su problema homólogo: mediante rutinas de identificación estandarizadas y mecanizadas; los pasaportes y los funcionarios de aduanas en miniatura son formas moleculares y detectores de formas. Es importante reconocer que este ejército de anticuerpos no tiene generales, ni cuartel general con un plan de batalla, ni siquiera una descripción del enemigo: los anticuerpos representan a sus enemigos de la misma manera que un millón de cerrojos representan a las llaves que los abren.
Es preciso mencionar otros hechos que ya son evidentes en este estadio inicial. Aunque la evolución dependa de la historia, la Madre Naturaleza no es una esnob y los orígenes no tienen nada que hacer con ella. No importa dónde ni cómo un organismo haya adquirido su destreza; tanto haces, tanto vales. Por lo que sabemos, claro está, los pedigríes de los primeros replicadores eran todos más o menos los mismos: cada uno de ellos era el producto de una u otra serie ciega y aleatoria de selecciones. Pero si un hiperingeniero, viajando en el tiempo, hubiera insertado un replicador robot en ese medio, y si sus destrezas hubieran sido iguales o mejores que las de sus competidores surgidos naturalmente, sus descendientes podrían estar entre nosotros, ¡incluso podríamos ser nosotros mismos! (Dennett, 1987a, 1990b).
La selección natural no puede saber cómo un sistema llegó a ser lo que es, lo cual no significa que no pueda haber profundas diferencias entre los sistemas «diseñados» por selección natural y los diseñados por ingenieros inteligentes (Langton, Hogeweg, en Langton, 1989). Por ejemplo, los diseñadores humanos, que son previsores pero un poco cabeza cuadrada, ven que sus diseños a veces se echan perder a causa de efectos secundarios e interacciones imprevistos, así que intentan guardarlos de tales incidencias concediendo a cada elemento del sistema una única función, y aislándolo de los demás elementos. Por el contrario, la Madre Naturaleza (el proceso de selección natural) es famosa por su miopía y su falta de objetivos. Como no prevé nada, no tiene manera de preocuparse por los efectos secundarios imprevistos. Como no «intenta» evitarlos, prueba diseños que tienen muchos efectos secundarios; muchos de estos diseños son terribles (pregúntenle a un ingeniero), pero de vez en cuando se produce un efecto secundario inesperado: dos o más sistemas funcionales sin relación interactúan para producir una bonificación: funciones múltiples para elementos únicos. Las funciones múltiples no son desconocidas en los mecanismos producto de la ingeniería humana, pero son bastante raras; en la naturaleza están por todas partes y, como veremos, uno de los motivos por los cuales los teóricos han tenido tantos problemas para hallar diseños aceptables de la conciencia en el cerebro es precisamente que han tendido a pensar en los elementos cerebrales como poseedores de una única función cada uno[3].
Hemos puesto las primeras piedras. Ahora podemos explicar los hechos primordiales siguientes:
1. Hay razones que reconocer.
2. Allí donde hay razones, hay puntos de vista desde los cuales reconocerlas y evaluarlas.
3. Todo agente debe distinguir el «aquí dentro» del «mundo exterior».
4. Todo acto de reconocimiento debe, en última instancia, ser puesto en práctica por una miríada de rutinas «ciegas y mecánicas».
5. Dentro de los límites defendidos, no tiene por qué haber un alto mando o un cuartel general.
6. En la naturaleza, tanto haces, tanto vales; los orígenes no cuentan.
7. En la naturaleza, los elementos cumplen a menudo funciones múltiples dentro de la economía de un único organismo.
Ya hemos escuchado los ecos de estos hechos primordiales, en la búsqueda del último «punto de vista del observador consciente» y en todos aquellos casos en que hemos sustituido homúnculos por (equipos de) mecanismos simples. Pero, como hemos visto, el punto de vista del observador consciente no es idéntico a los puntos de vista primordiales de los primeros replicadores que dividieron su mundo en lo bueno y lo malo, sino que es un descendiente evolucionado de esos puntos de vista. (Después de todo, incluso las plantas tienen puntos de vista en este sentido primordial.) Escena segunda: nuevas y mejores maneras de producir el futuro Y una de las funciones más profundas y más generales de los organismos vivientes es la de mirar hacia adelante, la de producir futuro, como dijo Paul Valéry.
FRANÇOIS JACOB, The possible and the actual, 1982, pág. 66
Predecir el futuro de una curva comporta llevar a cabo una determinada operación en el pasado. La verdadera operación predictiva no puede ser llevada a cabo por ningún aparato que se pueda construir, pero existen ciertas operaciones que se le parecen y que, de hecho, pueden ser ejecutadas por aparatos que podemos construir.
NORBERT WIENER, Cibernética, 1948, pág. 12
En el capítulo anterior hice mención, aunque de soslayo, del hecho de que el propósito fundamental de los cerebros es el de producir futuro. Esta afirmación merece que le dediquemos un poco más de atención. Para poder arreglárselas, un organismo o bien debe acorazarse (como los árboles o las almejas) y «esperar que no pase lo peor», o bien debe desarrollar métodos de alejarse del peligro hacia áreas más seguras del vecindario. Si usted elige el segundo camino, entonces deberá enfrentarse con el problema primordial que todo agente tiene que estar resolviendo continuamente: ¿Y ahora qué hago?
A fin de resolver este problema, usted necesita un sistema nervioso para controlar sus actividades en el tiempo y en el espacio. La ascidia, cuando es joven, vaga por el mar en busca de una buena roca o arrecife de coral al que agarrarse para convertirlo en su casa por el resto de su vida. Para llevar a cabo esta tarea, posee un sistema nervioso rudimentario. Cuando encuentra el sitio y hecha raíces, ya no necesita más a su cerebro, así que ¡se lo come! (Es como ganar unas oposiciones a cátedra[4]). La clave del control es la capacidad de rastrear e incluso anticipar los rasgos más importantes del entorno, de modo que todos los cerebros son, en esencia, máquinas de anticipación. La concha de la almeja es un buen blindaje, pero no siempre puede estar cerrada; el reflejo preconfigurado que cierra rápidamente la concha es un burdo pero efectivo mecanismo para anticipar/evitar peligros.
Aún más primitivas son las respuestas de retirada y acercamiento de los organismos más simples, las cuales están ligadas de manera todavía más directa con las fuentes de lo que es bueno y lo que es malo: las tocan. Así, dependiendo de si la cosa tocada es buena o mala para ellos, estos organismos retroceden o engullen (en el último momento, si tienen suerte). Y actúan de este modo simplemente porque su «configuración» está instalada de tal manera que es el contacto real con un rasgo bueno o malo lo que desencadena el movimiento reflejo. Como veremos, este hecho es la base de las características más terribles y más deliciosas (literalmente) de la conciencia. Al principio, todas las «señales» causadas por entidades en el entorno significaban o bien «¡lárgate!» o bien «¡ve a por ello!»(Humphrey, 1992).
Ningún sistema nervioso, en esos tiempos tan tempranos, tenía la posibilidad de utilizar un «mensaje» más desapasionado u objetivo que se limitara a informarlo, de manera neutral, de alguna condición. Sin embargo, dichos sistemas nerviosos no pueden sacar mucho partido del mundo. Sólo son capaces de lo que podríamos denominar anticipación proximal: aquella conducta que es apropiada para lo que se va a producir en un futuro inmediato. Los mejores cerebros son aquellos que pueden extraer más información, más rápidamente, y utilizarla para evitar todo contacto nocivo desde el principio, o para buscar alimento (y las oportunidades de aparearse, una vez el sexo ha aparecido).
Enfrentados a la tarea de extraer futuro útil a partir de nuestros propios pasados, nosotros los organismos intentamos conseguir algo gratis (o, cuando menos, rebajado): descubrir las leyes del mundo —y si no existen, descubrir algo que se aproxime a las leyes del mundo— cualquier cosa que nos proporcione un límite. Desde ciertas perspectivas parece realmente sorprendente que nosotros los organismos obtengamos algo de la naturaleza. ¿Hay algún motivo por el cual la naturaleza deba mostrarse tal como es, revelar sus regularidades cuando alguien la observa? Todo productor de futuro útil suele ser algo así como una estratagema, un sistema improvisado que resulta funcionar con más frecuencia de lo que sería de esperar, una diana en una regularidad del mundo que se puede rastrear. Todos estos afortunados anticipadores con los que se tropieza la Madre Naturaleza están, evidentemente, destinados a recibir su recompensa, si consiguen mejorar los límites del organismo.
En el extremo más bajo de la escala, pues, tenemos criaturas que representan lo mínimo posible: lo suficiente como para permitir al mundo advertirles cuando empiezan a hacer algo malo. Las criaturas que adoptan esta política no suelen seguir ningún plan. Se tiran de cabeza, y si algo duele «saben lo suficiente» como para retirarse, pero eso es lo mejor que pueden hacer.
El siguiente paso comporta la anticipación de corto alcance como, por ejemplo, la capacidad de esquivar obstáculos. Este talento anticipatorio a menudo está «preconfigurado»; forma parte de la maquinaria innata diseñada a lo largo de eones para detectar el tipo de regularidad (con excepciones) que podemos observar entre cosas que aparecen repentinamente y cosas que nos golpean. La respuesta de esquivar amenazas está preconfigurada en los seres humanos, por ejemplo, y puede observarse en los recién nacidos (Yonas, 1981), un regalo de nuestros remotos antepasados cuyos primos, que no sobrevivieron, no sabían esquivar lo bastante bien. ¿Podemos decir que la señal «¡una amenaza!» signifique «¡esquiva!»? Digamos que lo protosignifica; está directamente instalado en el mecanismo de esquivar.
Tenemos otros regalos parecidos. Nuestros sistemas visuales, como los de muchos otros animales, los peces incluidos, son extremadamente sensibles a patrones con un eje de simetría vertical. Braitenberg sugiere que ello se debe probablemente al hecho de que en el mundo natural de nuestros remotos antepasados (mucho antes de que hubiera fachadas de iglesias y puentes colgantes), las únicas cosas que había en el mundo que mostraran ejes de simetría verticales eran otros animales, y sólo cuando estaban de frente, de cara a uno. Así que nuestros antepasados se equiparon con uno de los más valiosos sistemas de alarma, que se disparaba (principalmente) cada vez que otro animal los miraba (Braitenberg, 1984[5]). Identificar a un depredador a una cierta distancia (en el espacio), en vez de tener que esperar a sentir sus dientes clavándose en el cuerpo, es también un modo de anticipación distal en el tiempo: concede una cabeza de ventaja para evitar el obstáculo.
Un aspecto importante de estos mecanismos es lo burdo de su capacidad de discriminación; cambian lo que podríamos denominar veracidad y precisión en el testimonio por la velocidad y la economía. Algunas de las cosas que disparan el detector de simetrías verticales no tienen una particular significación para el organismo: los raros casos de árboles o arbustos casi simétricos o (en tiempos más modernos) muchos artefactos humanos.
Así pues, la clase de cosas que el mecanismo distingue es, oficialmente, una pandilla multicolor, dominada por animales mirando-en-mi-dirección, pero dejando abierta la posibilidad de disparar un buen número de falsas alarmas (relativas a ese mensaje). Y ni siquiera todos o sólo los patrones con simetría vertical pondrán el dispositivo en funcionamiento; algunos patrones verticalmente simétricos no conseguirán, por un motivo u otro, disparar la alarma e, incluso en este caso, también habrá falsas alarmas; es el precio que hay que pagar por un mecanismo rápido, barato y transportable, un precio que los organismos, con su narcisismo (Akins, 1989), pagan a gusto. Todo esto es fácil de ver, pero algunas de sus implicaciones con respecto a la conciencia no son tan obvias a primera vista. (En el capítulo 12 cobrará importancia cuando planteemos preguntas tales como ¿qué propiedades detectamos con nuestra visión en color?, ¿qué tienen en común las cosas rojas? E, incluso, ¿por qué el mundo se nos aparece como se nos aparece?) Llegar a estar informado (faliblemente) de que un animal le está mirando es casi siempre un acontecimiento con cierta significación en el mundo natural. Si el animal no lo quiere devorar, puede que sea un compañero potencial, o un rival para competir por un compañero, o una presa que ha detectado su presencia. Acto seguido, la alarma debe poner en funcionamiento los analizadores «¿amigo, enemigo o comida?» a fin de que el organismo pueda distinguir entre mensajes tales como: «¡un miembro de tu especie te está mirando!», «¡un depredador te tiene en su línea de mira!» y «¡tu cena está a punto de escaparse!». En algunas especies (ciertos peces, por ejemplo) el detector de simetrías verticales se ha configurado de tal manera que provoca una inmediata interrupción de toda actividad en curso conocida como respuesta de orientación.
El psicólogo Odmar Neumann (1990) sugiere que las respuestas de orientación son el equivalente biológico de la alarma de barco «¡Todo el mundo al puente!». La mayoría de animales, como nosotros, desarrolla actividades que estos controlan de forma rutinaria, «con piloto automático», haciendo uso de mucho menos del total de sus capacidades bajo el control, de hecho, de subsistemas especializados en sus cerebros. Cuando se dispara una alarma especializada (como nuestra alarma para amenazas o la de simetrías verticales), o se dispara una alarma general ante la presencia de algo repentino y sorprendente (o solamente inesperado), el sistema nervioso del animal se moviliza a fin de enfrentarse a la posibilidad de una emergencia. El animal deja de hacer lo que estaba haciendo y lleva a cabo una rápida exploración o puesta al día que concede a cada uno de los órganos de los sentidos la oportunidad de contribuir al conjunto de información disponible y relevante. Se establece un centro de control temporal a través de un aumento de la actividad neuronal; por un breve espacio de tiempo, todas las líneas permanecen abiertas. Si el resultado de esta puesta al día es que se dispara una «segunda alarma», entonces se moviliza todo el cuerpo del animal con una descarga de adrenalina. Si no es así, la actividad disminuye, la tripulación sin obligaciones se va a dormir, y los especialistas reanudan sus funciones de control.
Estos breves episodios de interrupción e intensa vigilancia no son en sí mismos episodios que se correspondan al estilo humano de «atención consciente» (como apuntan insistentemente algunas personas) o, cuando menos, no son necesariamente ejemplos de este estado, pero probablemente son los necesarios precursores, en la evolución, de nuestros estados conscientes.
Neumann especula sobre la idea de que estas respuestas de orientación se iniciaron como reacciones a señales de alarma, pero que se mostraron tan útiles al provocar una puesta al día generalizada, que los animales empezaron a entrar en el modo de orientación cada vez con más frecuencia.
Sus sistemas nerviosos necesitaban un a modo de «¡todos al puente!», pero, una vez lo obtuvieron, el coste de ponerlo en funcionamiento con mayor frecuencia era muy pequeño, si no nulo, y en cambio resultaba beneficioso al mejorar la información sobre el estado del entorno o sobre el estado del propio animal. Podríamos decir que se convirtió en un hábito, ya no bajo el control de estímulos externos, sino desencadenado internamente (un poco como los ensayos de alarma de incendio).
De la vigilancia regular se pasó gradualmente a la exploración regular y así empezó a evolucionar una nueva estrategia comportamental: la estrategia de adquirir información «por sí misma», por si podía ser útil en algún momento. La mayoría de los mamíferos fueron conducidos hasta esta estrategia, especialmente los primates, que desarrollaron ojos con una gran movilidad, los cuales, con sus movimientos sacádicos, llevaban a cabo una exploración casi ininterrumpida del mundo. Esto marcó un cambio fundamental en la economía de los organismos que dieron este salto: el nacimiento de la curiosidad o apetito epistémico. En vez de recoger información sólo según el principio del pague-ahora-y-consuma-ahora, empezaron a convertirse en lo que el psicólogo George Miller ha dado en llamar informívoros: organismos hambrientos de información sobre el mundo que habitan (y sobre sí mismos). Sin embargo, ni inventaron ni desplegaron sistemas totalmente nuevos de recogida de la información. Como suele ocurrir en la evolución, ensamblaron estos nuevos mecanismos a partir de los mecanismos que les había proporcionado su herencia. Esta historia ha dejado sus huellas, particularmente en los matices emocionales o afectivos de la conciencia, pues, aunque las criaturas superiores se habían convertido en recolectores «desinteresados» de información, sus «reporteros» no eran más que los viejos chivatos y animadores de sus antepasados, que nunca enviaban un mensaje «directo», sino añadiendo siempre un «giro» positivo o negativo a toda la información que proporcionaban. Eliminando las comillas y las metáforas: los lazos innatos entre estados informativos y actos de retirada o engullimiento, evitación y refuerzo no se rompieron, sólo se atenuaron y se redirigieron. (Volveremos sobre este punto en el capítulo 12.) En los mamíferos, este desarrollo evolutivo se vio potenciado por la división del trabajo en el cerebro, que dio lugar a dos áreas especializadas: (aproximadamente) la dorsal y la ventral. (Lo que sigue es una hipótesis del neuropsicólogo Marcel Kinsbourne.) El cerebro dorsal recibió responsabilidades de pilotaje «directo» a fin de mantener la nave (el cuerpo del organismo) alejada de los peligros; al igual que los controles de «detección de colisiones» de los videojuegos, tenía que estar casi continuamente explorando, en busca de cosas que se acercaban o alejaban, y, en general, era el responsable de evitar que el organismo chocara con cosas o se despeñara por un barranco. Esto dejaba al cerebro ventral con un poco de tiempo libre para concentrarse en la identificación de los distintos objetos del mundo; podía focalizar sobre casos particulares y analizarlos de manera serial y con una relativa lentitud, ya que podía confiar en el sistema dorsal para mantener la nave alejada de los escollos. De acuerdo con las especulaciones de Kinsbourne, en los primates dicha especialización dorsal-ventral se vio alterada hasta dar lugar a la tan celebrada especialización hemisferio-derecho/hemisferio-izquierdo: el hemisferio derecho, global y espaciotemporal, y el hemisferio izquierdo, más concentrado, analítico y serial.
Sólo hemos examinado una de las ramas en la historia evolutiva de los sistemas nerviosos, y hemos utilizado uno de los más básicos mecanismos evolutivos: la selección de genotipos (combinaciones de genes) determinados que probadamente han dado lugar a individuos mejor adaptados ( fenotipos) que los genotipos alternativos. Los organismos que tienen la suerte de tener una buena configuración en el momento de su nacimiento tienden a tener proles con más altos índices de supervivencia, de modo que las buenas configuraciones se extienden entre las poblaciones. También hemos esbozado una progresión en cuanto al diseño, desde los más simples detectores imaginables de lo bueno y lo malo hasta conjuntos de tales mecanismos organizados en una arquitectura con una capacidad considerable de producir anticipación útil en entornos relativamente estables y predictibles.
Para la siguiente fase de nuestra historia, debemos introducir una innovación mayor: la emergencia de fenotipos individuales cuyo interior no se halla completamente configurado, sino que es variable o plástico, y que, por lo tanto, pueden aprender a lo largo de su vida. La emergencia de la plasticidad en los sistemas nerviosos se produjo al mismo tiempo (aproximadamente) que los desarrollos que acabamos de esbozar, y estableció dos nuevos medios en los cuales se podía producir la evolución con mucha más rapidez que la evolución genética que procede, sin ayuda alguna, a través de la mutación de los genes y la selección natural. Habida cuenta de que algunas de las complejidades de la conciencia humana son el resultado de desarrollos que se produjeron, y que continúan produciéndose, en estos nuevos medios, necesitamos una caracterización clara, aunque elemental, de las relaciones entre el uno y el otro y con el proceso subyacente de la evolución genética.
Todos asumimos que el futuro será igual que el pasado. Como señaló Hume, esta es la premisa esencial, aunque imposible de probar, de todas nuestras inferencias inductivas. La Madre Naturaleza (ese diseñador-constructor reflejado en los procesos de selección natural) adopta el mismo supuesto.
Desde muchos puntos de vista, las cosas siempre son las mismas: la gravedad sigue ejerciendo su fuerza, el agua sigue evaporándose, los organismos siguen necesitando reponer y proteger el agua de sus cuerpos, las cosas amenazadoras siguen subtendiendo porciones cada vez mayores de las retinas, etc. Allí donde todas estas generalidades son importantes, la Madre Naturaleza proporciona soluciones a largo plazo para los problemas: detectores preconfigurados basados en la gravedad para saber dónde es arriba y dónde es abajo, alarmas también preconfiguradas para la sed, y circuitos preconfigurados para esquivar-cuando-algo-nos-amenaza. Hay otras cosas que cambian, pero de forma previsible, en ciclos, y la Madre Naturaleza responde a ellas con otros mecanismos preconfigurados, tales como dispositivos para el desarrollo de pelajes de invierno desencadenados por los cambios de temperatura, y relojes interiores para regular el despertar y los ciclos de sueño de los animales nocturnos y diurnos. Pero, a veces, las oportunidades y las vicisitudes del entorno son relativamente imprevisibles, para la Madre Naturaleza y para cualquier otro, pues son procesos caóticos o están influidos por procesos de este tipo (Dennett, 1984a, págs. 109 y sigs.). En estos casos, ningún diseño estereotipado podrá adaptarse a todas las eventualidades, de modo que los mejores organismos serán aquellos capaces de rediseñarse a sí mismos en mayor o menor grado a fin de enfrentarse a las condiciones que encuentren. En ciertas ocasiones este rediseño se denomina aprendizaje, en otras se denomina simplemente desarrollo. La frontera es difícil de fijar. ¿Aprenden a volar los pájaros? ¿Aprenden a cantar sus canciones? (Nottebohm, 1984; Marler y Sherman, 1983) ¿Aprenden a hacer crecer sus plumas? ¿Aprenden a andar o a hablar los bebés? Puesto que la frontera (si es que la hay) no es particularmente relevante para nuestros objetivos, nos referiremos a cualquiera de estos procesos, desde aprender-a-enfocar-los-ojos a aprender-mecánica-cuántica, con el término de fijación postnatal del diseño. Cuando nacemos, queda un cierto espacio para la variación, que finalmente se fija mediante un proceso u otro en un elemento de diseño relativamente permanente para el resto de su vida (una vez hemos aprendido a montar en bicicleta o a hablar ruso, ese conocimiento tiende a quedarse con nosotros).
¿De qué manera puede producirse un proceso de fijación postnatal del diseño? Sólo de una manera (no milagrosa): mediante un proceso muy parecido al proceso que fija el diseño prenatal o, en otras palabras, mediante un proceso de evolución por selección natural que se lleva a cabo en el individuo (en el fenotipo). Algo previamente fijado en el individuo a través de la selección natural es lo que debe jugar el papel de selector mecánico, y otras cosas deben jugar el papel de candidatos a la selección. Se han propuesto muchas teorías diferentes de este proceso, pero todas ellas —con la excepción de las que son extravagantes o particularmente misteriosas— poseen esta estructura, y difieren únicamente en los detalles relacionados con los mecanismos propuestos. Durante gran parte del siglo XX, la teoría más influyente ha sido el conductismo de B. F. Skinner, de acuerdo con la cual los emparejamientos de estímulos con respuestas jugaban el papel de candidatos para la selección, mientras que los estímulos «de refuerzo» eran el mecanismo de selección. No se puede negar que los estímulos placenteros y los estímulos dolorosos —el palo y la zanahoria— juegan un papel en la formación de la conducta, pero es también un hecho ampliamente aceptado que el «condicionamiento operante» del conductismo es un mecanismo demasiado simple para explicar las complejidades de la fijación postnatal del diseño en especies tan complejas como la humana (y, probablemente, también en las palomas, pero este es otro problema). Hoy se suelen favorecer aquellas teorías que sitúan el proceso evolutivo en el cerebro (Dennett, 1974). Desde hace décadas han circulado diferentes versiones de esta idea y, ahora, con la posibilidad de evaluar modelos rivales mediante simulaciones por ordenador, el debate se ha enardecido, por lo que procuraremos mantenernos al margen del mismo[6].
Para nuestros propósitos basta con decir que, de una manera u otra, el cerebro plástico es capaz de reorganizarse a sí mismo adaptativamente en respuesta a determinadas novedades que encuentra el organismo en su entorno, y que el proceso mediante el cual el cerebro hace esto es, con toda certeza, un proceso mecánico muy parecido a la selección natural. Este es el primer nuevo medio de evolución: la fijación postnatal del diseño en cerebros individuales. Los candidatos para la selección son ciertas estructuras cerebrales que controlan o influyen en la conducta, y la selección se lleva a cabo a través de un proceso mecánico de eliminación que, a su vez, está genéticamente instalado en el sistema nervioso.
Sorprendentemente, esta capacidad, también producto de la evolución por selección natural, no sólo da una ventaja a los organismos que la poseen sobre sus primos preconfigurados que no se pueden diseñar a sí mismos, sino que también realimenta el proceso de evolución genética y lo acelera. Este es un fenómeno que ha recibido varias denominaciones, aunque la más conocida es la de efecto Baldwin (véase Richards, 1987; Schull, 1990).
Así es como funciona.
Considérese una población de una determinada especie en la que se observa una variación considerable en cuanto a cómo están configurados los cerebros de los nuevos miembros que nacen. Supongamos que una de esas posibles configuraciones dota al que la posee con un buen truco, un talento comportamental que lo protege o que hace aumentar sus oportunidades de forma espectacular. Esto podemos representarlo en lo que se denomina paisaje adaptativo; la altura representa idoneidad (a mayor altura, mayor grado de idoneidad) y la longitud y la latitud representan variables en la configuración (no es preciso que las especifiquemos para este experimento mental).
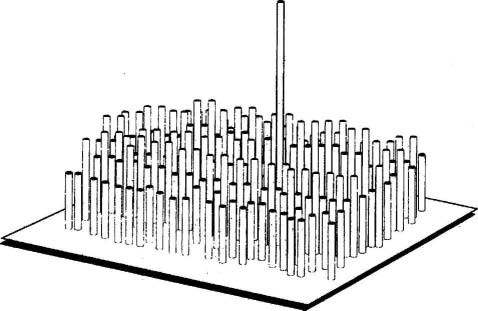
Figura 7.1
Como muestra la figura, sólo una de las configuraciones es la favorecida; las otras, no importa lo «cerca» que estén de la configuración buena, tienen un grado de idoneidad casi idéntico. Una aguja en el pajar como esta puede ser prácticamente invisible para la selección natural. Incluso si algunos individuos afortunados poseen esta configuración, las probabilidades de que su suerte se extienda por la población de generaciones siguientes pueden ser ínfimas a menos que haya plasticidad de diseño en los individuos.
Supóngase, pues, que todos los individuos empiezan siendo diferentes genéticamente, pero en el curso de su vida, gracias a su plasticidad, deambulan por el espacio de posibilidades de diseño que les son accesibles. Y, dadas las circunstancias particulares del entorno, todos tienden a girar alrededor de la configuración favorecida. Hay un buen truco que aprender en su entorno, y todos tienden a aprenderlo. Supóngase que es un truco tan bueno que los que nunca lo aprenden se hallan en clara desventaja, y supóngase también que aquellos que nunca lo aprenden son los que empiezan su vida con diseños que están muy alejados, en el espacio de diseños posibles, de los que están cerca del buen truco (y, por tanto, necesitan mucho más diseño postnatal).
Una fantasía (adaptada de Hinton y Nowland, 1987) nos ayudará a imaginarlo. Supóngase que hay diez puntos en el cerebro de cada animal donde se puede conectar un «cable» de dos maneras distintas, A o B. Supóngase que el buen truco es el diseño cuya configuración es AAABBBAAAA, y que las demás configuraciones son, desde el punto de vista de la conducta, igual de poco interesantes. Dado que todas estas conexiones son plásticas, cada animal, en el curso de su vida, puede intentar cualquiera de las 210 combinaciones distintas en la configuración de A y B. Aquellos animales que han nacido en estados tales como BAABBBAAAA están a un paso del buen truco (aunque es evidente que pueden perderse en una serie de intentos erróneos).
Otros, cuya configuración inicial es BBBAAABBBB necesitan un mínimo de diez pasos (en el supuesto de que nunca se equivoquen al reconfigurar) antes de dar con el buen truco. Aquellos animales cuyos cerebros empiezan más cerca del objetivo tendrán una ventaja en cuanto a su supervivencia frente a los que empezaron más lejos, incluso en el caso de que no exista ninguna otra ventaja selectiva por haber nacido con una configuración «que falla por poco» frente a haber nacido con una configuración «que falla por mucho» (como se demuestra en la figura 7.1). Así, la población de la siguiente generación tenderá a contener un mayor número de individuos con configuraciones próximas al objetivo (y, por tanto, más capaces de alcanzarlo en el tiempo de su vida), y el proceso seguirá hasta que toda la población haya fijado genéticamente el buen truco. Por lo tanto, un buen truco «descubierto» así por los individuos de una población puede pasar con relativa rapidez a las generaciones futuras.
Si otorgamos a los individuos una posibilidad variable de acertar el buen truco (y, por tanto, «de reconocerlo» y «de aferrarse a él») en el curso de sus vidas, la casi invisible aguja en un pajar de la figura 7.1 se convierte en la cumbre de una colina que la selección natural puede escalar (figura 7.2). Este proceso, el efecto Baldwin, podría en un principio parecemos la tan denostada idea lamarckiana de la transmisión genética de las características adquiridas, pero no lo es. Nada de lo que el individuo aprende es transmitido a su prole. Se trata simplemente del hecho de que los individuos que son lo bastante afortunados como para nacer más cerca en el espacio de exploración de diseño a un buen truco aprendible, tenderán a tener mayor descendencia, y esta, a su vez, tenderá a estar más cerca del buen truco. Con el paso de las generaciones, la competencia se hace más dura: llega un momento en que, a menos que uno no haya nacido con el buen truco (o muy cerca de él), no estará lo bastante cerca para competir. Si no fuera por la plasticidad, no obstante, el efecto no se produciría, ya que «un fallo por poco o un fallo por mucho siempre es un fallo» a menos que uno pueda ir intentando nuevas variaciones hasta dar con la configuración acertada.
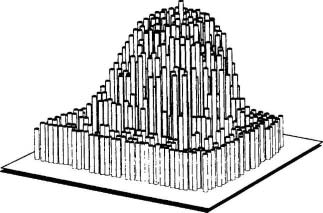
Figura 7.2
Gracias al efecto Baldwin, podemos decir que las especies evalúan con antelación la eficacia de diseños diferentes concretos a través de la exploración fenotípica (individual) del espacio de las posibilidades cercanas. Si se descubre una configuración vencedora determinada, tal descubrimiento creará una nueva presión selectiva: los organismos que, en el paisaje adaptativo, estén más cerca de este descubrimiento tendrán una clara ventaja sobre aquellos que estén más lejos. Ello significa que las especies con plasticidad tenderán a evolucionar más deprisa (y con mayor «lucidez») que las que no la tienen. Así pues, la evolución en el primer medio, la plasticidad fenotípica, puede potenciar la evolución en el segundo medio, la variación genética. (Enseguida consideraremos un efecto compensatorio que surge como resultado de las interacciones con el tercer medio.)
[A]sí también el entendimiento, con su fuerza natural, se forja instrumentos intelectuales, con los que adquiere nuevas fuerzas para realizar otras obras intelectuales y con estas consigue nuevos instrumentos, es decir, el poder llevar más lejos la investigación, y sigue así progresivamente, hasta conseguir la cumbre de la sabiduría.
BARUCH SPINOZA, Tratado de la reforma del entendimiento, 1677*
Los sistemas nerviosos preconfigurados son ligeros, eficientes desde el punto de vista energético y útiles para organismos que deben arreglárselas en entornos estereotípicos y que disponen de un presupuesto limitado. Los cerebros más imaginativos, gracias a su plasticidad, son capaces no sólo de mostrar anticipación estereotípica, sino también de ajustarse a las tendencias. Incluso el modesto sapo posee un pequeño grado de libertad para responder a la novedad, alterando lentamente sus pautas de acción a fin de seguir la pista —con un retraso considerable— a los cambios de aquellas características del entorno que pueden afectar a su bienestar (Ewert, 1987).
En el cerebro del sapo, un diseño para tratar con el mundo evoluciona a un ritmo mucho más rápido que la selección natural, en el que las «generaciones» duran segundos o minutos, no años. Sin embargo, para tener un control realmente potente, lo que se necesita es una máquina de anticipación capaz de realizar ajustes mayores en unos pocos milisegundos, y para eso se necesita un virtuoso de la producción de futuro, un sistema con capacidad de previsión, que evite la rutina en su propia actividad, que resuelva problemas antes de encontrárselos, y que reconozca nuevos indicadores de lo bueno y de lo malo. Con toda nuestra estupidez, nosotros los seres humanos estamos mucho mejor equipados para estas tareas que cualquier otro organismo autocontrolador, y es nuestro enorme cerebro el que lo hace posible. Pero ¿cómo?
Hagamos un repaso de nuestros progresos. Hemos esbozado la historia —sólo un hilo de esa tela multidimensional que es la historia evolutiva— de la evolución del cerebro de los primates. AI estar basado en milenios de sistemas nerviosos anteriores, consta de un conglomerado de circuitos especializados diseñados para llevar a cabo tareas determinadas en la economía de sus otros antecesores primates: detectores de cosas amenazadoras conectados a mecanismos para esquivarlas, detectores alguien-me-está-mirando conectados a discriminadores amigo-o-enemigo-o-comida, a su vez conectados con las subrutinas apropiadas. A todo ello, podemos añadir aquellos circuitos específicos de los primates tales como los circuitos para la coordinación de ojos y manos diseñados para recolectar bayas y recoger semillas, así como otros para agarrarse a las ramas de los árboles, e incluso otros para tratar con objetos situados a poca distancia de la cara (Rizzolati, Gentilucci y Matelli, 1985). Gracias a unos ojos móviles y a una inclinación por la exploración y la puesta al día, estos cerebros de primate se veían inundados con regularidad por información multimedia (o, como diría un investigador del cerebro, información multimodal), con lo que se les planteó un nuevo problema: el del control a alto nivel.
Un problema es también una oportunidad, una puerta abierta hacia un nuevo espacio de diseño. Podemos suponer que hasta ahora los sistemas nerviosos resolvían el problema del «¿y ahora qué hago?» buscando el equilibrio relativamente simple entre un repertorio estrictamente limitado de acciones, compuesto, si no por las que responden al acrónimo CLEF (comer, luchar, escapar y aparearse*). cuando menos por una versión más o menos modesta de las mismas. Pero ahora, con el aumento de la plasticidad funcional, y de la cantidad de información «centralizada» disponible para los distintos especialistas, el problema de qué hacer después engendró un metaproblema: el de en qué pensar después. Está muy bien equiparse con una subrutina de «¡todos al puente!», pero entonces, una vez todos están en el puente, es preciso disponer de un medio con el que enfrentarse a la avalancha de voluntarios. No es de suponer que ya hubiera un capitán dispuesto a hacerlo (¿qué habría estado haciendo hasta entonces?), así que los conflictos entre voluntarios deben de haberse resuelto sin la mediación de un alto mando. (Como vimos en el ejemplo del sistema inmunológico, la acción organizada y coordinada no tiene por qué depender siempre del control desde un mando central.) El modelo original para este tipo de procesos es el de la arquitectura en pandemónium de la inteligencia artificial propuesto por Oliver Selfridge (1959), en el que muchos «demonios» compiten en paralelo por la hegemonía. Dado que el nombre con que Selfridge bautizó a este tipo de arquitecturas me parece muy apropiado, en este libro lo utilizaré con un sentido genérico para referirme al propio modelo de Selfridge así como a todos sus descendientes, directos e indirectos, como por ejemplo la «programación de conflictos» (Norman y Shallice, 1980; Shallice, 1988) o las redes del quien-gana-se-queda-con-todo, de Ballard y Feldman (1982), y los sistemas derivados de ellas.
La programación de conflictos siguiendo el modelo del pandemónium, al estar dirigida de forma bastante directa por las características actuales del entorno, sigue dando lugar a sistemas nerviosos con una capacidad de previsión limitada. Del mismo modo que Odmar Neumann hipotetizó que las reacciones de orientación, originalmente guiadas por las novedades del entorno, se iniciaron de manera endógena (desde dentro), nosotros podemos lanzar la hipótesis de que se produjo una presión para desarrollar una manera más endógena de resolver el metaproblema de en qué pensar después, una presión para crear algo en el interior con algo más que los poderes organizativos imaginarios de un capitán.
Considérese cómo podría ser la conducta de ese hipotético primate antecesor nuestro vista desde fuera (por el momento posponemos para más tarde toda cuestión relacionada con qué se sentiría en caso de ser ese primate): un animal capaz de aprender trucos nuevos, casi constantemente vigilante y sensible a la novedad, pero con una «capacidad de atención escasa» y una tendencia de dicha capacidad de atención a ser «captada» por cualquier característica del entorno que pudiera distraerlo. Nada de proyectos a largo plazo para este animal, como mínimo nada de proyectos nuevos. (Debemos dejar espacio para subrutinas estereotípicas de larga duración configuradas genéticamente como, por ejemplo, la rutina para la construcción de nidos de los pájaros, la de construcción de presas de los castores, o la de encontrar alimento de los pájaros y las ardillas.)
Sobre el sustrato de este sistema nervioso, ahora queremos imaginarnos la construcción de una mente más humana, con algo parecido a un «flujo de la conciencia» capaz de sostener el tipo de «cadenas de pensamientos» de las que aparentemente depende la civilización humana. Los chimpancés son nuestros parientes más cercanos —genéticamente, están más cerca de nosotros que de los gorilas o de los orangutanes— y hoy en día existe el convencimiento de que tenemos un antepasado común que vivió hace unos seis millones de años. Desde esa primera ruptura, nuestros cerebros se han diferenciado de manera espectacular, aunque más por su tamaño que por su estructura. Mientras que los chimpancés tienen un cerebro con un tamaño muy parecido al del de nuestro antepasado común (y es importante —y difícil— no olvidar que los chimpancés también han evolucionado a partir de ese antepasado común), los cerebros de nuestros antepasados homínidos se hicieron cuatro veces más grandes. Este aumento de volumen no se produjo inmediatamente; durante muchos millones de años después de la separación de los protochimpancés, nuestros antepasados homínidos siguieron adelante con cerebros de simio en cuanto al tamaño se refiere, a pesar de haberse convertido en bípedos hace ya unos tres millones y medio de años.
Entonces, cuando empezaron las glaciaciones, hace unos dos millones y medio de años, comenzó la gran encefalización, que no se completó hasta hace unos 150 000 años, antes del desarrollo del lenguaje, el cocinar los alimentos, y la agricultura. Por qué los cerebros de nuestros antepasados crecieron tanto y tan deprisa (en la escala evolutiva es más una explosión que un florecimiento) sigue siendo motivo de debate y controversias (para algunos análisis bastante clarificadores, véanse los libros de William Calvin). Pero existe total acuerdo en cuanto a la naturaleza del producto: el cerebro del primer Homo sapiens (que vivió desde hace unos 150 000 años hasta el final de la última glaciación hace sólo 10 000 años) era un cerebro terriblemente complejo de una plasticidad sin rival, apenas distinguible del nuestro en cuanto a tamaño y forma. Esto es importante: el sorprendente crecimiento del cerebro del homínido, se había completado esencialmente antes del desarrollo del lenguaje, de modo que el hecho de que el lenguaje se hiciera posible no puede ser la respuesta a las complejidades de la mente. Las especializaciones innatas para el lenguaje, cuya existencia, propuesta por el lingüista Noam Chomsky y otros, empieza a confirmarse en ciertos detalles neuroanatómicos, es un añadido muy reciente y apresurado, y, sin duda, fruto de la explotación de circuitos secuenciales anteriores (Calvin, 1989a), acelerada por el efecto Baldwin. Además, la expansión más notable de los poderes mentales humanos (como lo atestigua el desarrollo de la cocina, la agricultura, el arte y, en una palabra, la civilización) se ha producido aún más recientemente, desde el final de la última glaciación, en un suspiro de 10 000 años que, desde la perspectiva evolutiva que mide las tendencias en una escala de millones de años, es tanto como decir que ha sido casi instantánea. Al nacer, nuestros cerebros están equipados con sólo unas pocas facultades más de las que tenía el cerebro de nuestros antepasados hace 10 000 años. Así pues, el impresionante avance del Homo sapiens en los últimos 10 000 años tiene que ser debido casi por entero al aprovechamiento de la plasticidad de ese cerebro de formas radicalmente originales: creando algo parecido a un software para potenciar sus facultades subyacentes (Dennett, 1986).
En breve, nuestros antepasados deben de haber aprendido algunos buenos trucos que pudieran llevar a cabo con su hardware ajustable, y que nuestra especie, gracias al efecto Baldwin, está empezando a transferir al genoma. Además, como veremos, existen motivos para creer que a pesar de la presión selectiva inicial en favor de una «preconfiguración» gradual de estos buenos trucos, estos han alterado tanto la naturaleza del entorno para nuestra especie que apenas queda ya presión selectiva en favor de ulteriores preconfiguraciones. Es posible que casi toda la presión selectiva sobre el diseño del desarrollo del sistema nervioso humano se haya detenido a causa de los efectos secundarios provocados por esa nueva oportunidad de diseño que explotaron nuestros antepasados.
Hasta ahora me he cuidado mucho de hablar de estos sistemas nerviosos simples como sistemas capaces de representar algo en el mundo. Los diferentes diseños que hemos considerado, tanto plásticos como preconfigurados, pueden ser vistos como sensibles a, interesados en, diseñados-con-un-ojo-en, o capaces de utilizar la información sobre las diferentes características del entorno del organismo y, por tanto, en este sentido más restringido podrían llamarse representaciones; pero ahora debemos detenernos un momento a considerar qué rasgos de estos diseños complejos podrían llevarnos a considerarlos como sistemas de representaciones.
Parte de la variabilidad en el cerebro es necesaria simplemente como medio para los patrones transitorios de actividad cerebral que registran o, en cualquier caso, siguen la pista a las características variables relevantes del entorno. Algo en el cerebro tiene que variar a fin de registrar que un pájaro ha pasado volando, o que la temperatura del aire ha bajado, o que alguno de los estados del organismo se ha visto alterado (por ejemplo, un descenso de la concentración de azúcar en la sangre, un aumento de dióxido de carbono en los pulmones). Además —y este es el punto de apoyo que le da su fuerza a las genuinas representaciones—, estos patrones transitorios internos llegan a ser capaces de continuar «siguiendo la pista» (en un sentido amplio del término) a los rasgos a que se refieren cuando se interrumpe la interacción causal con sus referentes. «Una cebra que ha avistado un león no olvida dónde está el león cuando deja de mirar hacia él por un momento. El león tampoco olvida dónde está la cebra» (Margolis, 1987, pág. 53). Compárese lo dicho con el fenómeno más simple del girasol que sigue el paso del sol por el cielo, ajustando su ángulo como un panel solar orientable a fin de maximizar la cantidad de luz solar que recibe. Si el sol se ve oscurecido temporalmente, el girasol no es capaz de proyectar su trayectoria; el mecanismo que es sensible al paso del sol no representa el paso del sol en el sentido amplio que apuntábamos. Los principios de la verdadera representación se encuentran en numerosos animales inferiores (y no deberíamos eliminar, a priori, la posibilidad de que haya representaciones reales entre las plantas), pero en los seres humanos dicha capacidad de representar se ha disparado hacia arriba.
Entre las cosas que un humano adulto en cierta medida puede representar se hallan, no sólo:
sino también:
Es casi seguro que ningún cerebro de cualquier animal es capaz de representar los puntos que van del 6 al 10, y también es seguro que se necesita un largo proceso de ajuste antes de que el cerebro de un niño sea capaz de registrar o representar cualquiera de estas cosas. Por el contrario, las primeras cinco pueden perfectamente ser cosas que casi cualquier cerebro podría representar (en algún sentido) sin necesidad de entrenamiento previo.
En cualquier caso, la manera en que el cerebro representa el hambre debe de diferir, físicamente, de cómo representa la sed, ya que debe regular conductas distintas dependiendo de qué se representa. En el otro extremo de la cadena, también debe de haber una diferencia entre la manera que un ser humano adulto representa París o la Atlántida, ya que pensar en la primera no es igual que pensar en la segunda. ¿Cómo es posible que un determinado estado o evento cerebral represente una característica del mundo y no otra[7]?.
Y sea lo que sea lo que hace que un cierto rasgo cerebral represente lo que representa, ¿cómo llega a representar lo que representa? De nuevo (¡espero que esta muletilla no empiece a resultar pesada!), existe un amplio abanico de posibilidades establecidas por los procesos evolutivos: algunos de los elementos del sistema de representación pueden estar —de hecho, deben ser (Dennett, 1969)— determinados de forma innata, y el resto deben ser «aprendidos».
Mientras que algunas de las categorías relevantes de la vida (como el hambre y la sed) sin duda nos vienen «dadas» por el modo en que estamos configurados al nacer, otras tenemos que desarrollarlas por nosotros mismos[8].
¿Cómo lo hacemos? Probablemente a través de un proceso de generación y selección de patrones de actividad neuronal en el córtex cerebral, ese enorme manto lleno de circunvoluciones que ha crecido con gran rapidez dentro del cráneo humano y que actualmente cubre por completo al viejo cerebro animal. Con sólo decir que se trata de un proceso evolutivo que ha tenido lugar principalmente en el córtex dejamos de lado muchas cosas que siguen siendo un misterio, y a este nivel de complejidad y sofisticación, incluso si conseguimos explicar el proceso en el nivel de las sinapsis o de los grupos neuronales, seguiremos desorientados sobre otros aspectos de lo que tiene que estar ocurriendo. Si queremos encontrarle un sentido a todo esto, primero debemos situarnos en un nivel más general y abstracto. Una vez tengamos una mayor comprensión, por vaga que sea, de los procesos en este nivel más alto, podremos pensar en volver a bajar al nivel más mecánico del cerebro.
La plasticidad es lo que hace posible el aprendizaje, pero será mejor que en nuestro entorno haya algo que aprender que a su vez sea el producto de un proceso previo de diseño, a fin de que cada uno de nosotros no se dedique a reinventar la rueda cada vez. La evolución cultural, y la transmisión de sus productos, es el segundo medio de evolución, y esta depende de la plasticidad fenotípica tanto como la plasticidad fenotípica depende de la variación genética. Nosotros los seres humanos hemos utilizado nuestra plasticidad no sólo para aprender, sino también para aprender a cómo aprender mejor, y después hemos aprendido mejor a cómo aprender mejor a cómo aprender mejor, y así sucesivamente. También hemos aprendido a hacer que el fruto de este aprendizaje sea accesible a los recién llegados. En cierto modo, instalamos un sistema de hábitos previamente inventado y «depurado» en un cerebro parcialmente estructurado.
¿Cómo puedo decir lo que pienso antes de ver lo que digo?
E. M. FORSTER, 1960
Hablamos no sólo para contar lo que pensamos a los demás, sino también para contarnos lo que pensamos a nosotros mismos.
J. HUGHLINGS JACKSON, 1915
¿Cómo puede haber llegado a producirse esta posibilidad de compartir el software? Una primera respuesta que diga «porque sí» abre el camino para una respuesta más elaborada. Considérese el momento en la historia del primer Homo sapiens en que el lenguaje —o quizá debamos llamarlo protolenguaje— estaba empezando a desarrollarse. Estos antepasados nuestros eran bípedos omnívoros que vivían en pequeños grupos de individuos emparentados entre sí, y que probablemente habían desarrollado hábitos de vocalización con propósitos determinados muy parecidos a los que observamos hoy en día en los chimpancés y los gorilas, así como en otras especies más alejadas como el Cercopithecus pygerythrus** (Cheney y Seyfarth, 1990). Podemos suponer que los actos comunicativos (o cuasicomunicativos) ejecutados por estas vocalizaciones no merecían todavía el calificativo de actos de habla (Bennett, 1976), en los que la intención del emisor de producir un cierto efecto en la audiencia depende de la capacidad de esa audiencia de apreciar dicha intención[9]. Podemos suponer, no obstante, que estos antepasados, al igual que los primates actuales capaces de emitir vocalizaciones, eran capaces de distinguir emisores y audiencias diferentes en situaciones diferentes, utilizando información acerca de lo que ambas partes pudieran creer o querer[10]. Por ejemplo, el homínido Alf no se tomaría la molestia de hacer que el homínido Bob creyera que no había comida en la cueva (gruñendo algo así como «nohaypapeo»), si Alf creyera que Bob ya sabía que no había comida en la cueva. Y si Bob pensaba que Alf quería engañarle, Bob haría bien de tomarse la vocalización de Alf con cierto escepticismo[11].
Siguiendo con nuestras especulaciones, a veces, al hallarse uno de estos homínidos encallado en algún proyecto, se vería en la necesidad de «pedir ayuda» y, en particular, de «pedir información». En unas ocasiones, la audiencia presente respondería «comunicando» algo que tuviera los efectos deseados sobre el solicitante, haciéndole probar una vía alternativa o haciéndole «ver» una solución para su problema. A fin de que esta práctica acabara por arraigar en una comunidad, los solicitantes deberían ser capaces, en justa reciprocidad, de asumir el papel de contestadores. Deberían poseer una capacidad comportamental que se pondría en marcha ocasionalmente emitiendo preferencias «útiles» como reacción a preferencias con la función de «peticiones» emitidas por los demás. Por ejemplo, si un homínido sabía algo y se le «preguntaba» sobre ello, normalmente esto podía tener el efecto de hacerle «decir lo que sabía».
En otras palabras, estoy proponiendo que hubo un tiempo en la evolución del lenguaje en que las vocalizaciones tenían la función de solicitar y compartir información útil, aunque no tenemos por qué asumir que un espíritu cooperativo de ayuda mutua tuviera un valor de supervivencia, ni que habría sido un sistema estable si hubiera surgido. (Véase, Dawkins, 1982, págs. 55 y sigs.; véase también Sperber y Wilson, 1986.) Por el contrario, debemos asumir que los costes y los beneficios fruto de participar de dicha práctica eran en cierta medida «visibles» para estas criaturas, y que un número suficiente de ellas vio que los beneficios para sí mismas superaban a los costes, de modo que los hábitos de comunicación acabaron por quedar establecidos dentro de la comunidad.
Entonces un buen día (en esta reconstrucción racional), uno de estos homínidos «por error» pidió ayuda en un momento en que nadie que pudiera ayudarle se encontraba presente con la excepción de… ¡él mismo! Al oír su propia petición, la estimulación provocó el mismo tipo de preferencia para ayudar a los demás que hubiera causado en nuestro homínido una petición por parte de otro homínido. Así que, para regocijo de nuestra criatura, esta descubrió que había conseguido que ella misma respondiera a su propia pregunta.
Lo que estoy intentando justificar con este experimento mental, en el que deliberadamente he simplificado muchos detalles, es la afirmación de que la práctica de hacerse preguntas a uno mismo pudo surgir de forma natural como efecto secundario de la práctica de hacer preguntas a los demás, y que su utilidad sería parecida: sería un conducta que podría ser reconocida como potenciadora de la expectativas de un individuo al promover un control más eficaz de las acciones. Todo lo que se necesita para que esta práctica tenga su utilidad es que las relaciones de acceso preexistentes en el cerebro de un individuo sean algo menos que óptimas. Supóngase, en otras palabras, que aunque la información adecuada para un fin determinado ya está en el cerebro, está en manos del especialista equivocado; el subsistema en el cerebro que necesita la información no puede obtenerla directamente del especialista, porque la evolución simplemente no ha llegado a establecer dicha «conexión». Sin embargo, el acto de provocar al especialista para «difundir» la información por el entorno y después confiar en la existencia de un par de orejas (y un sistema auditivo) para captarla, seria un modo de construir una «conexión virtual» entre ambos subsistemas[12].

Figura 7.3
Dicho acto de autoestimulación podría abrir una nueva vía entre los componentes internos de un individuo. Dicho crudamente, el canalizar información por los oídos y el sistema auditivo de un individuo puede muy bien producir la estimulación del tipo de conexiones que este buscaba, puede desencadenar los mecanismos asociativos adecuados, y puede, en fin, arrancarle el pedacito mental correcto de la punta de la lengua. Uno puede decirlo, oírse decirlo, y así obtener la respuesta que buscaba.
Una vez estos toscos hábitos de autoestimulación oral empezaron a establecerse como buenos trucos en la conducta de las poblaciones de homínidos, sería de esperar que pronto empezaran a refinarse, tanto en los hábitos comportamentales aprendidos de la población y, gracias al efecto Baldwin, en las predisposiciones genéticas y en mejoras posteriores de eficiencia y efectividad. En particular, podemos especular que se reconocerían las virtudes de hablar sotto voce con uno mismo, conduciendo finalmente a un discurso enteramente silencioso dirigido a uno mismo. Este proceso silencioso mantendría el bucle de autoestimulación, pero desecharía las partes periféricas de vocalización y audición del proceso, cuya contribución no era tan importante. Tal innovación traería el beneficio adicional, oportunamente sancionado, de obtener una cierta privacidad durante la práctica de la autoestimulación cognitiva. (En el próximo capítulo consideraremos cómo podrían funcionar estas líneas de comunicación acortadas.) Dicha privacidad sería particularmente útil cuando hubiera miembros de la misma especie que pudieran escuchar. Esta conducta del hablar privadamente con uno mismo podría no ser la mejor manera imaginable de modificar la arquitectura funcional del cerebro de uno, pero sería una mejora accesible y fácil de descubrir, lo cual es más que suficiente. Sería lenta y laboriosa, comparada con los rápidos procesos cognitivos en los que estaba basada, porque debería utilizar largas porciones de sistema nervioso «diseñadas para otros propósitos», particularmente para la producción y la comprensión del habla. Sería igualmente lineal (limitada a un asunto por vez), como la comunicación social a partir de la cual evolucionó. Y dependería, al menos al principio, de las categorías informativas encarnadas por las acciones que explotaba. (Si sólo había cincuenta cosas que un homínido podía «decir» a otro homínido, entonces sólo había cincuenta cosas que se podía decir a sí mismo.) Hablar en voz alta es sólo una posibilidad. Hacerse dibujos es otro acto de automanipulación fácil de apreciar. Supóngase que un día uno de estos homínidos casualmente dibujara dos líneas paralelas en el suelo de su cueva, y al ver lo que había hecho, esas dos líneas le recordaron, visualmente, las márgenes paralelas del río que tendría que cruzar más tarde ese día, y esto a su vez le recordó que tenía que llevar consigo una cuerda para cruzarlo. Si no hubiera hecho el «dibujo», podemos suponer que habría caminado hasta el río y entonces se habría dado cuenta, después de echar un vistazo rápido, de que necesitaba su cuerda y de que tenía que volver atrás para buscarla. Ello significaría un notable ahorro de tiempo y energía que desarrollaría nuevos hábitos y acabaría por refinarse bajo la forma de un hacer dibujos privados «en el ojo de la mente».
El talento humano para inventar nuevas vías de comunicación interna si la ocasión lo exige se revela de manera particularmente clara en casos de lesión cerebral. La gente tiene unas capacidades extraordinarias para superar las lesiones cerebrales, y nunca se trata de «sanar» ni de reparar los circuitos dañados. Al contrario, descubren nuevas maneras de llevar a cabo los viejos trucos, y la exploración activa juega un papel fundamental en la rehabilitación. Encontramos una anécdota particularmente sugestiva en el estudio de los pacientes con el cerebro dividido (Gazzaniga, 1978). Los hemisferios derecho e izquierdo normalmente están conectados por una amplia franja de fibras denominada cuerpo calloso. Cuando esta franja se secciona quirúrgicamente (en el tratamiento de algunas epilepsias graves), ambos hemisferios pierden la mayoría de sus «cables» de interconexión y quedan prácticamente incomunicados. Si a uno de estos pacientes se le pide que identifique un objeto —un lápiz, por ejemplo—, buscando en una bolsa y tanteándolo, el éxito depende de qué mano se utiliza par hacer la exploración táctil. La mayor parte del cableado en el cuerpo está conectada contralateralmente, con el hemisferio izquierdo recibiendo información de la parte derecha del cuerpo (y controlándola), y viceversa. Dado que es el hemisferio izquierdo el que normalmente controla el lenguaje, cuando el paciente utiliza la mano derecha para rebuscar en la bolsa no tiene ninguna dificultad en decir qué hay en su interior, pero si utiliza la mano izquierda, entonces el hemisferio derecho recibe la información de que el objeto es un lápiz, pero no tiene el poder de dirigir la voz para expresarlo. Ocasionalmente, sin embargo, parece que un hemisferio derecho da con una estrategia inteligente: al encontrar la punta del lápiz y clavársela en la palma de la mano, causa una señal de dolor agudo que viaja hacia arriba por el brazo izquierdo, y algunas fibras del dolor están conectadas ipsilateralmente. Así, el hemisferio izquierdo, que controla el lenguaje, tiene una pista: es algo lo bastante afilado como para causar dolor. «Es afilado, ¿será un bolígrafo? ¿Un lápiz, quizás?» El hemisferio derecho, al escuchar esta proferencia, puede ayudar aportando algunas pistas de más —fruncir el entrecejo para bolígrafo, sonreír para lápiz—, de modo que después de un breve turno de «veinte preguntas» el hemisferio izquierdo consigue dar con la respuesta correcta. Son muchas las anécdotas sobre los ingeniosos apaños que inventan para la ocasión los pacientes con el cerebro dividido, pero debemos tomarlas con la debida cautela. Podrían ser lo que parecen ser: casos en los que se muestra la habilidad con que el cerebro puede descubrir y poner en práctica estrategias de autoestimulación a fin de mejorar sus comunicaciones internas en ausencia de las conexiones «deseadas». Pero también podrían ser fantasías, fabricadas inconscientemente, de unos investigadores que esperan precisamente encontrar este tipo de evidencias. Este es el problema que tienen las anécdotas.
Podríamos seguir divirtiéndonos imaginando otras situaciones posibles para explicar la «invención» de modos útiles de autoestimulación, pero ello podría ocultar el hecho de que no todas estas invenciones tendrían por qué ser útiles para sobrevivir. Una vez que el hábito general de la autoestimulación exploratoria se hubo inculcado de una u otra manera, este podría haber engendrado una serie de variaciones no funcionales (aunque no necesariamente disfuncionales). Existen, después de todo, muchas variedades de autoestimulación y automanipulación que seguramente no tienen ningún efecto útil sobre la cognición o sobre el control, pero que, por razones darwinianas estándar, no pueden ser eliminadas e incluso pueden derivar hacia la fijación definitiva (cultural o genética) en ciertas subpoblaciones.
Algunos candidatos posibles serían pintarse de azul, flagelarse con ramas de abedul, escarificarse, ayunar, repetir una fórmula «mágica» una y otra vez, o mirarse el ombligo. Si estas prácticas son hábitos que merece la pena inculcar, sus virtudes en tanto que potenciadores de la idoneidad no son lo bastante «obvias» como para elevarlas al rango de ninguna de las predisposiciones genéticas conocidas, pero quizá son invenciones demasiado recientes.
Las variedades de la autoestimulación que ahora potencian la organización cognitiva son probablemente en parte innatas y en parte aprendidas e idiosincrásicas. Del mismo modo que uno puede descubrir que al acariciarse de una determinada manera puede producir ciertos efectos secundarios deseables que son sólo parcial e indirectamente controlables —y entonces puede dedicar cierto tiempo e ingenio a desarrollar y explorar las técnicas para producir esos efectos secundarios—, uno puede explorar semiconscientemente ciertas técnicas de autoestimulación cognitiva, desarrollando un estilo personal con sus pros y sus contras. Algunas personas son mejores que otras en este tipo de actividades, y algunas nunca llegan a aprender los trucos, aunque hay mucho que compartir y que enseñar. La transmisión cultural, al permitir el acceso de todo el mundo a un buen truco, puede allanar la cumbre de la colina de idoneidad (véase la figura 7.2, pág. 200), creando una meseta que amaina la presión selectiva por transferir el truco al genoma. Si casi todo el mundo se hace lo bastante bueno como para arreglárselas en el mundo civilizado, la presión selectiva por transferir buenos trucos al genoma desaparece o se ve sustancialmente reducida.
Del mismo modo que aprendimos a ordeñar las vacas, y después a domesticarlas en nuestro beneficio, también hemos aprendido en cierto modo a ordeñar nuestras mentes y las de los demás; hoy en día, las técnicas de autoestimulación y de estimulación mutua están profundamente enraizadas en nuestra cultura y en nuestra educación. El sentido en que la cultura se ha convertido en un depósito y en un medio de transmisión de innovaciones (no sólo innovaciones de la conciencia) es importante para comprender los orígenes del diseño de la conciencia humana, ya que es otro medio más de evolución.
Uno de los primeros pasos fundamentales que da un cerebro humano durante el impresionante proceso postnatal de autodiseño es el de ajustarse a las condiciones locales que son más importantes: rápidamente (en dos o tres años), se convierte en un cerebro swahili, japonés o inglés. ¡Vaya paso! ¡Como si para darlo nos lanzaran con una honda!
Para nuestros propósitos no importa si este proceso se denomina aprendizaje o desarrollo diferencial; se produce de forma tan rápida y sin apenas esfuerzo que no cabe duda de que el genotipo humano incluye muchas adaptaciones que están ahí precisamente para facilitar la adquisición del lenguaje.
Todo eso se ha producido con gran rapidez, en términos evolutivos, pero eso es precisamente lo que debemos esperar, dado el efecto Baldwin. Ser capaz de hablar es un buen truco tan bueno que cualquiera que tardara demasiado en adquirirlo se hallaría en notable desventaja. Es casi seguro que al primero en hablar de nuestros antepasados le costó mucho más trabajo coger el tranquillo, pero nosotros somos descendientes de los más virtuosos del grupo[14].
Una vez que los cerebros han abierto las vías de entrada y salida para los vehículos del lenguaje, enseguida se ven atacados por parásitos (en el sentido literal del término, como veremos), por unas entidades que han evolucionado precisamente para medrar en ese espacio: los memes. Las ideas generales de la teoría de la evolución por selección natural son claras: la evolución se produce siempre que se dan las siguientes condiciones: 1. variación: una abundancia continua de elementos diferentes; 2. herencia o replicación: los elementos tienen la capacidad de crear copias o réplicas de sí mismos; 3. «idoneidad» diferencial: el número de copias de un elemento que se crean en un momento determinado varía, dependiendo de interacciones entre las características del elemento (sea lo que sea lo que lo hace diferente de los demás elementos) y las características del entorno en que persiste.
Nótese que esta definición, aunque tomada de la biología, no dice nada que sea específico de las moléculas orgánicas, la nutrición e incluso la vida.
Es una caracterización bastante más general y abstracta de la evolución por selección natural. Como ha señalado el zoólogo Richard Dawkins, el principio fundamental es que …toda vida evoluciona por la supervivencia diferencial de entidades replicadoras. El gen, la molécula de ADN, sucede que es la entidad replicadora que prevalece en nuestro propio planeta. Puede haber otras. Si las hay, siempre que se den otras condiciones, tenderán, casi inevitablemente, a convertirse en la base de un proceso evolutivo.
Pero ¿debemos trasladarnos a mundos distantes para encontrar otros tipos de replicadores y, por consiguiente, otros tipos de evolución? Pienso que un nuevo tipo de replicador ha surgido recientemente en este mismo planeta.
Lo tenemos frente a nuestro rostro. Se encuentra todavía en su infancia, aún flotando torpemente en su caldo primario, pero ya está alcanzando un cambio evolutivo a una velocidad que deja al antiguo gen jadeante y muy atrás (1976, pág. 206*).
Estos nuevos replicadores son, más o menos, las ideas. No las «ideas simples» de Locke y Hume (la idea de rojo, la idea de redondo o caliente o frío), sino el tipo de ideas complejas que se constituyen en unidades memorables distintas; son ideas tales como:
la rueda
ir vestidos
la vendetta
el triángulo rectángulo
el alfabeto
el calendario
la Odisea
el cálculo
el ajedrez
el dibujo en perspectiva
la evolución por selección natural
el Impresionismo
«Greensleeves»
el desconstruccionismo
Intuitivamente, estas son unidades culturales más o menos identificables, pero podemos precisar un poco más sobre cómo trazamos los límites, sobre por qué la secuencia re-fa sostenido-la no es una unidad, mientras que el tema del movimiento lento de la Séptima sinfonía de Beethoven sí lo es: las unidades son los elementos mínimos capaces de replicarse con mayor fidelidad y fecundidad. Dawkins acuña un término para referirse a dichas unidades: memas:
…una unidad de transmisión cultural, o una unidad de imitación. [Mimema] se deriva de una apropiada raíz griega, pero deseo un monosílabo que suene algo parecido a [gen] (…). como alternativa… se relaciona con [memoria] o con la palabra francesa même. (…) Ejemplos de memas son: tonadas o sones, ideas, consignas, modas en cuanto a vestimenta, formas de fabricar vasijas o de construir arcos. Al igual que los genes se propagan en un acervo génico al saltar de un cuerpo a otro mediante los espermatozoides o los óvulos, así los memas se propagan en el acervo de memas al saltar de un cerebro a otro mediante un proceso que, considerado en su sentido más amplio, puede llamarse de imitación. Si un científico escucha o lee una buena idea, la transmite a sus colegas y estudiantes. La menciona en sus artículos y ponencias. Si la idea se hace popular, puede decirse que se ha propagado, esparciéndose de cerebro en cerebro (1976, pág. 206*).
En El gen egoísta, Dawkins nos invita a tomarnos la idea de la evolución de los memas de forma literal. La evolución de los memas no es simplemente algo análogo a la evolución biológica o genética, ni un proceso que pueda ser descrito metafóricamente en términos evolucionistas; es un fenómeno que obedece sin excepción a todas las leyes de la selección natural. La teoría de la evolución por selección natural es neutral en lo que concierne a las diferencias entre genes y memas; se trata simplemente de tipos diferentes de replicadores evolucionando en medios distintos y a ritmos distintos.
Así, del mismo modo que los genes de los animales no pudieron existir en este planeta hasta que la evolución de las plantas les abrió el camino (creando una atmósfera rica en oxígeno y proporcionándoles una fuente de nutrientes convertibles), la evolución de los memas no pudo iniciarse hasta que la evolución de los animales abrió el camino, creando una especie, el Homo sapiens, con un cerebro que pudiera proporcionar cobijo a los memas y unos hábitos de comunicación que servirían de medio de transmisión de los mismos.
Esta es una nueva manera de pensar sobre las ideas. También es, como espero demostrar, una buena manera de hacerlo, aunque al principio la perspectiva que nos propone es un tanto inquietante, incluso detestable. Se puede resumir en el siguiente eslogan: «Un investigador no es más que la manera que tiene una biblioteca de crear otra biblioteca».
No sé lo que pensará usted, pero en principio a mí no me atrae mucho la idea de que mi cerebro sea una especie de estercolero en el que las larvas de las ideas de otros se renuevan, antes de enviar copias de sí mismas en una especie de diáspora informacional. Es como si le robaran a mi mente su importancia en tanto que autor y crítico. De acuerdo con esta concepción, ¿quién es el que manda, nosotros o nuestros memas?
Evidentemente, no es fácil responder a esta pregunta, y es este hecho el que se halla en el centro de todas las confusiones que rodean a la idea del yo. La conciencia humana es en gran medida no sólo el producto de la selección natural, sino también de la evolución cultural. La mejor manera de ver la contribución de los memas a la creación de nuestras mentes es seguir muy de cerca los pasos típicos de todo razonamiento evolucionista.
La primera regla para los memas, así como para los genes, es que la replicación no es necesaria por ningún objetivo en particular ni en beneficio de nada ni nadie; los replicadores que triunfan son los que son buenos en el acto de… replicarse, sin importar el motivo por el cual lo hacen. En palabras de Dawkins:
Un mema que hiciera que su cuerpo se tirara por un barranco correría la misma suerte que un gen que hiciera que los cuerpos se tiren por un barranco. Tendería a ser eliminado del acervo de memas (…). Sin embargo, ello no significa que el criterio último para la selección de los memas sea la supervivencia de los genes (…). Evidentemente, un mema que provoque el suicidio de los individuos que lo transportan tiene una gran desventaja, aunque no necesariamente una desventaja fatal (…) un mema suicida puede extenderse, como ocurre cuando un martirio bien publicitado inspira a otros a morir por alguna causa muy querida, lo que a su vez inspira a otros a morir y así sucesivamente (1982, págs. 110-111).
El punto importante aquí es que no existe ninguna conexión necesaria entre el poder replicativo del mema, su «idoneidad» desde su punto de vista, y su contribución a nuestra idoneidad (sean cuales sean los criterios que utilicemos para evaluarla). La situación no es tan desesperada. Mientras algunos memas nos manipulan claramente para colaborar en su replicación a pesar de que los consideremos inútiles e incluso peligrosos para nuestra salud y nuestro bienestar, muchos —la mayoría de ellos si somos afortunados— de los memas que se replican lo hacen no sólo con nuestra bendición, sino también a causa de la estima que sentimos por ellos. No creo que haya mucho desacuerdo en el hecho de que, teniéndolo todo en cuenta, algunos memas son buenos desde nuestro punto de vista, y no sólo desde su propio punto de vista en tanto que autorreplicadores egoístas: memas generales tales como la cooperación, la música, la escritura, la educación, la preocupación por el entorno, el desarme; y memas particulares tales como Las bodas de Fígaro, Moby Dick, los envases retornables, los acuerdos SALT. Otros memas son más discutibles; podemos comprender por qué se extienden y por qué, teniéndolo todo en cuenta, debemos tolerarlos a pesar de los problemas que nos causan: los grandes centros comerciales, la fast food, los anuncios en televisión. Finalmente, otros son incuestionablemente perniciosos, pero muy difíciles de erradicar: el antisemitismo, los secuestros de aviones, los virus de ordenador, las pintadas en las paredes.
Los genes son invisibles; son transportados por vehículos para genes (los organismos) en los que tienden a producir los efectos característicos (los efectos «fenotípicos») que determinan, a largo plazo, sus destinos. Los memas también son invisibles, y son transportados por vehículos para memas, las imágenes, los libros, los dichos (en lenguas determinadas, orales o escritos, sobre papel o en soporte magnético, etc.). Las herramientas, los edificios y otros inventos también son vehículos para memas. Un carro con ruedas radiadas no sólo lleva grano u otras mercancías de un lugar a otro; lleva la brillante idea de un carro con ruedas radiadas de una mente a otra. La existencia de un mema depende del encarnamiento físico en algún medio; si todos estos encarnamientos físicos se destruyen, el mema se destruye. Evidentemente, puede hacer una segunda aparición de forma independiente, del mismo modo que los genes de un dinosaurio podrían, en principio, volver a aparecer juntos en algún futuro distante, aunque los dinosaurios que crearían y habitarían en la Tierra no serían descendientes de los dinosaurios originales; en todo caso serían tan descendientes directos como lo somos nosotros ahora. El destino de los memas —la posibilidad de que copias y copias de las copias de los mismos persistan y se multipliquen— depende de las fuerzas selectivas que actúan directamente sobre los vehículos físicos que los encarnan.
Los vehículos para memas habitan nuestro mundo junto a toda la fauna y la flora, grande y pequeña. Sin embargo, son en gran medida «visibles» sólo para la especie humana. Considérese el entorno de una paloma neoyorquina típica, cuyos ojos y oídos son asaltados cada día por casi tantas palabras, imágenes y otros signos y símbolos que asaltan a cualquier neoyorquino humano. Estos vehículos para memas físicos pueden afectar de manera importante al bienestar de la paloma, pero no en virtud de los memas que transportan; para la paloma no es importante si encuentra unas migajas de pan debajo de una página del National Enquirer o del New York Times.
Para los seres humanos, en cambio, cada vehículo para memas es un amigo o un enemigo en potencia, portador de un regalo que mejorará nuestros poderes o de un Caballo de Troya que nos distraerá, abrumará nuestra memoria, y desquiciará nuestro juicio. Podemos comparar estos invasores aéreotransportados de nuestros ojos y oídos con los parásitos que entran en nuestros cuerpos por otras rutas: existen parásitos beneficiosos como las bacterias de nuestro aparato digestivo sin las cuales no podríamos digerir los alimentos, parásitos tolerables que no vale la pena tomarse la molestia de eliminar (como los habitantes de nuestra piel y nuestro cuero cabelludo, por ejemplo), e invasores perniciosos que son muy difíciles de erradicar (como el virus del SIDA, por ejemplo).
Hasta ahora la perspectiva del ojo-del-mema puede todavía parecer una simple manera gráfica de organizar las ya familiares observaciones sobre cómo los elementos de nuestras culturas nos afectan y se afectan entre sí.
Pero Dawkins sugiere que nuestras explicaciones tienden a pasar por alto el hecho fundamental de que «una característica cultural puede haber evolucionado de la manera que lo ha hecho simplemente porque es ventajoso para ella misma» (1976, pág. 214*). Esta es la clave para responder a la pregunta de si el mema de los memas es uno de los que merece ser explotado y replicado o no. De acuerdo con la visión tradicional, las siguientes frases eran casi tautológicas:
Las personas creían la idea X porque X era considerada verdadera.
Las personas tenían en buen concepto X porque encontraban X hermoso.
Lo que requiere una explicación especial son aquellos casos en que, a pesar de la verdad o la belleza de la idea, esta no es aceptada, o cuando, a pesar de su fealdad o su falsedad, lo es. La visión del ojo-del-mema pretende ser una perspectiva general alternativa desde la cual este tipo de desviaciones pueden ser explicadas; para ella, lo que es tautológico es: El mema X se extendió entre las personas porque X era un buen replicador.
Ahora bien, existe una correlación no aleatoria entre ambas perspectivas; y no es accidental. No sobreviviríamos si solamente dispusiéramos de un hábito de escoger al azar los memas que pueden ayudarnos. Nuestros sistemas inmunológicos para memas no son infalibles, pero tampoco inútiles. Como regla general, podemos confiar en la coincidencia de ambas perspectivas: en gran medida, los buenos memas son también los que son buenos replicadores.
La teoría gana en interés únicamente cuando nos detenemos a considerar las excepciones, las circunstancias en las que se produce el divorcio de ambas perspectivas; sólo si la teoría de los memas nos permite comprender mejor las desviaciones del esquema normal, tendrá alguna garantía de ser aceptada. (Nótese que, en sus propios términos, el hecho de que el mema de los memas llegue a replicarse con éxito es totalmente independiente de sus virtudes epistemológicas; podría extenderse a pesar de ser pernicioso, o podría extinguirse a pesar de sus virtudes.)
Hoy en día los memas se extienden por el mundo a la velocidad de la luz, y se replican a una velocidad tal, que, en comparación, las moscas de la fruta o las células de la levadura nos parecerían congeladas. Saltan promiscuamente de vehículo en vehículo, y de medio en medio, y se están mostrando prácticamente imposibles de poner en cuarentena. Los memas, como los genes, son potencialmente inmortales, pero, también como los genes, dependen de la existencia de una cadena continuada de vehículos físicos, persistentes ante la segunda ley de la termodinámica. Los libros son relativamente permanentes, y las inscripciones en los monumentos aún lo son más, pero, a menos que ambos se hallen bajo la protección de unos conservadores humanos, tienden a desaparecer con el tiempo. Como ocurre con los genes, la inmortalidad es más cuestión de replicarse que de longevidad de los vehículos. La conservación de los memas platónicos, a través de una serie de copias de copias, es un caso típico y sorprendente. Aunque se han descubierto recientemente algunos fragmentos de papiros con textos de Platón, presuntamente contemporáneos del filósofo, la supervivencia de los memas apenas debe nada a una persistencia tan larga como esta. Nuestras bibliotecas contienen miles, si no millones, de copias (y traducciones) del Menón de Platón, pero los antepasados clave en la transmisión de este texto quedaron reducidos a polvo hace ya muchos siglos.
La mera replicación de los vehículos no es suficiente para asegurar la longevidad de los memas. Varios miles de copias de un nuevo libro encuadernadas en cartoné pueden desaparecer en unos pocos años, y quién sabe cuántas brillantes cartas al director, reproducidas en cientos de miles de copias, desaparecen cada día en sumideros e incineradores. Puede que llegue un día en que sea suficiente con unos evaluadores de memas no humanos para seleccionar unos memas determinados y asegurar así su conservación, pero, por el momento, los memas todavía dependen, aunque sea indirectamente, de que uno o más de sus vehículos pase un cierto tiempo, en forma de crisálida, en un nido de memas muy especial: una mente humana.
Las mentes son un bien escaso, y cada mente tiene una capacidad limitada para albergar memas y, por tanto, hay una considerable competición entre los memas por entrar en tantas mentes como les sea posible. Esta competición es la fuerza selectiva principal de la memosfera, e, igual que en la biosfera, se ha hecho frente a este desafío con grandes dosis de ingenio. Por ejemplo, cualesquiera que sean las virtudes (desde nuestro punto de vista) de los memas siguientes, todos ellos tienen en común la propiedad de poseer expresiones fenotípicas que tienden a aumentar las posibilidades de su propia replicación al debilitar o al contrarrestar las fuerzas del entorno que tenderían a facilitar su extinción: el mema de la fe, que rechaza el ejercicio de ese tipo de juicio crítico que llevaría a la conclusión de que la idea de la fe es a todas luces una idea peligrosa (Dawkins, 1976, pág. 212*); el mema de la tolerancia o el de la libertad de expresión; el mema de incluir en una carta, dentro de una de esas cadenas de cartas que todos hemos recibido, la advertencia de que la ruptura de la cadena ha traído desgracias terribles a todos aquellos que la rompieron con anterioridad; el mema de la teoría de la conspiración, que lleva incorporada la respuesta a la objeción de que no existe ningún indicio de que exista tal conspiración: «¡Claro que no, eso es precisamente lo que prueba que la conspiración es muy poderosa!». Algunos de estos memas son «buenos»; otros, quizá, son «malos»; lo que tienen en común es un efecto fenotípico que tiende a desactivar las fuerzas selectivas dirigidas contra ellos. En igualdad de condiciones, la memética de poblaciones predice que los memas de la teoría de la conspiración perdurarán independientemente de si la teoría es cierta o no, y el mema de la fe es apropiado para asegurar su propia supervivencia y la de los memas religiosos que cabalgan con él incluso en los entornos más racionalistas. En efecto, el mema de la fe presenta una idoneidad dependiente de la frecuencia: florece cuando se ve superado por los memas racionalistas y, en un entorno con pocos escépticos, tiende a caer en desuso y a desaparecer.
Otros conceptos de la genética de poblaciones se pueden adaptar fácilmente. He aquí un caso de lo que un genetista denominaría lugares ligados: dos memas que están físicamente enlazados de modo que siempre tienden a replicarse juntos, lo cual afecta a sus oportunidades. Existe una magnífica marcha ceremonial, conocida por muchos de nosotros, y que se utilizaría mucho más en inauguraciones, bodas y otras ocasiones de corte festivo, amenazando de extinción quizás a «Pompa y circunstancia» y a la «Marcha Nupcial» de Lohengrin, si no fuera porque su mema musical está demasiado ligado al mema de su título, en el que muchos de nosotros tendemos a pensar tan pronto como escuchamos la música: la obra maestra de sir Arthur Sullivan «Behold the Lord High Executioner*».
Todos los memas dependen de la posibilidad de alcanzar el refugio de una mente humana, pero una mente humana es también un artefacto creado cuando los memas reestructuran un cerebro humano a fin de convertirlo en un hábitat más apropiado para sí mismos. Las vías de entrada y salida se modifican para adecuarse a las condiciones del entorno y se refuerzan a través de diversos dispositivos artificiales que potencian la fidelidad y la prolijidad de la replicación: las mentes nativas chinas son muy distintas de las mentes nativas francesas, y las mentes alfabetizadas son distintas de las mentes analfabetas. En contrapartida, lo que los memas aportan a los organismos que los albergan es un incalculable almacén de ventajas, con algún que otro Caballo de Troya incluido, sin duda. Los cerebros humanos normales no son todos iguales; varían considerablemente en cuanto a tamaño, forma y un sin fin de detalles en cuanto a las conexiones de las que depende su destreza. Sin embargo, las diferencias más notables en cuanto a la destreza humana dependen de diferencias microestructurales inducidas por los distintos memas que han entrado y fijado allí su residencia. Los memas potencian sus oportunidades entre sí: el mema para la educación, por ejemplo, es un mema que refuerza el proceso mismo de la implantación de memas.
Pero si es cierto que las mentes humanas son también en gran medida la creación de unos memas, entonces no podemos seguir manteniendo la perspectiva con que empezamos; ya no puede tratarse de una cuestión de «memas contra nosotros», porque anteriores invasiones de memas ya han jugado un papel fundamental en la determinación de quiénes somos o qué somos.
La mente «independiente» luchando por protegerse a sí misma de memas extraños y dañinos no es más que un mito; existe, en el trasfondo, una tensión persistente entre el imperativo biológico de los genes y los imperativos de los memas, pero sería estúpido el «alinearse» con nuestros genes, es decir, el cometer el más craso error de la sociobiología pop. ¿A qué podemos asirnos, entonces, mientras luchamos por no perder pie en la tormenta de memas en que nos hallamos sumidos? Si el poder replicativo no hace justicia, ¿cuál será el ideal eterno en relación al que «nosotros» juzgaremos el valor de los memas? Es preciso señalar que los memas para conceptos normativos —para el deber, el bien, la verdad y la belleza— se hallan entre los más arraigados habitantes de nuestras mentes, y de entre los memas que nos constituyen, son los que juegan un papel más fundamental. Nuestra existencia en tanto que nosotros, como lo que somos en tanto que entes pensantes —y no como lo que somos en tanto que organismos— no es independiente de estos memas.
En resumidas cuentas, la evolución de los memas posee el potencial de contribuir con sustanciales mejoras de diseño a los mecanismos subyacentes del cerebro, con gran rapidez, por comparación al paso lento de la I + D genética. La desacreditada idea lamarckiana de la transmisión genética de las características individuales adquiridas resultó, en un primer momento, atractiva para los biólogos en parte por su presunta capacidad de acelerar la inclusión de nuevas invenciones en el genoma. (Para una excelente y de-moledora refutación del lamarckismo, véase la discusión de Dawkins en The Extended Phenotype, 1982.) Esto no ocurrirá ni puede ocurrir. El efecto Baldwin acelera la evolución, favoreciendo el movimiento de buenos trucos descubiertos individualmente hacia el genoma, por la vía indirecta de crear nuevas presiones selectivas resultantes de la amplia adopción de esos buenos trucos por parte de los individuos. Sin embargo, la evolución cultural, que se produce aún más deprisa, permite que los individuos adquieran, a través de la transmisión cultural, buenos trucos perfeccionados por predecesores que ni siquiera son sus antepasados genéticos. Tan poderosos son los efectos de dicha posibilidad de compartir buenos diseños que la evolución cultural probablemente ha acabado con casi todas las suaves presiones del efecto Baldwin. Es probable que las mejoras en el diseño que uno recibe de la propia cultura —uno casi nunca tiene que «reinventar la rueda»— limen gran parte de las diferencias genéticas en el diseño del cerebro, eliminando así las ventajas de aquellos que eran un poco mejores en el momento de nacer.
Los tres medios —la evolución genética, la plasticidad fenotípica y la evolución memética— han contribuido sucesivamente al diseño de la conciencia humana a velocidades cada vez mayores. Comparada con la plasticidad fenotípica, que existe desde hace varios millones de años, la evolución memética significativa es un fenómeno extremadamente reciente, convertido en una fuerza poderosa sólo en los últimos cien mil años, y que ha estallado con el desarrollo de la civilización hace menos de diez mil años atrás. Está restringida a una única especie, el Homo sapiens, y observamos que con ella nos estamos acercando a un potencial cuarto medio de I+D, gracias a los memas de la ciencia: el examen directo de los sistemas nerviosos individuales por parte de la ingeniería neurocientífica y el examen del genoma por parte de la ingeniería genética.
Aunque un órgano puede no haberse formado originalmente con algún fin específico, si ahora sirve a este propósito está plenamente justificada nuestra afirmación de que ha sido especialmente ideado para ello. De acuerdo con el mismo principio, si un hombre construyera una máquina con algún fin específico, pero utilizara viejos engranajes, resortes y poleas, con sólo alguna pequeña alteración, podría considerarse que la máquina, con todas sus partes, fue especialmente ideada con ese propósito. Así, en la naturaleza, casi cada parte de todo ser viviente ha servido probablemente, con alguna ligera modificación, para diversos propósitos, y ha actuado en la maquinaria viva de muchas y distintas formas anteriores.
CHARLES DARWIN, El origen del hombre, 1874
Un gran cerebro, como un gran gobierno, puede no ser capaz de hacer cosas fáciles de una manera simple.
DONALD HEBB, 1958
El instinto más poderoso en el desarrollo del hombre es el placer que este siente por su propia destreza. Le gusta hacer bien lo que hace, y, después de hacerlo bien, le gusta hacerlo mejor.
JACOB BRONOWSKI, 1973
Una de las características de mi historia especulativa es el hacer hincapié en el hecho de que nuestros antepasados, igual que nosotros, sentían placer por los diversos modos de autoexploración relativamente indirectos, estimulándose a sí mismos una y otra vez para ver lo que ocurría. A causa de la plasticidad del cerebro, junto a esa inquietud y curiosidad innatas que nos hacen explorar cada rincón y cada grieta de nuestro entorno (del cual nuestros cuerpos son un elemento importante y omnipresente), no debe sorprendernos, en retrospectiva, que hayamos dado con estrategias de autoestimulación y automanipulación que llevaron a la inculcación de hábitos y disposiciones que alteraron radicalmente la estructura comunicativa interna de nuestros cerebros, ni que estos descubrimientos se convirtieran en parte de nuestra cultura —los memas— y estuvieran disponibles para todos.
La transformación de un cerebro humano a causa de una invasión de memas constituye un cambio radical en la competencia del órgano. Como ya hemos señalado, las diferencias en un cerebro cuya lengua materna es el chino en vez del inglés darían cuenta de las grandes diferencias que se observan en la competencia de ese cerebro, que son reconocibles al instante por la conducta externa, y que se revelan en muchos contextos experimentales. Recuérdese, por ejemplo, la importancia que tiene para el investigador (el heterofenomenólogo), en experimentos con sujetos humanos, el saber si los sujetos han comprendido las instrucciones. Estas diferencias funcionales, aunque es posible que estén físicamente encarnadas en patrones microscópicos de variación en el cerebro, son tan buenas como invisibles para los investigadores del cerebro, ahora y probablemente para siempre. Así pues, si queremos tener un mínimo acceso a la arquitectura funcional creada por dichas invasiones de memas, tendremos que buscar un nivel más alto en el que describirla. Afortunadamente disponemos de ese nivel de descripción, que tomamos prestado de la informática y las ciencias de la computación.
El nivel de descripción y de explicación que necesitamos es análogo (pero no idéntico) a uno de los «niveles de descripción del software» de los ordenadores: lo que necesitamos comprender es de qué manera la conciencia humana puede realizarse en el funcionamiento de una máquina virtual creada por los memas del cerebro.
Esta es la hipótesis que voy a defender:
La conciencia humana es por sí misma un enorme complejo de memas (o, para ser exactos, de efectos de memas en el cerebro) cuyo funcionamiento debe ser equiparado al de una máquina virtual «von neumanniana» implementada en la arquitectura paralela del cerebro, la cual no fue diseñada para este tipo de actividades. La potencia de dicha máquina virtual se ve enormemente potenciada por los poderes subyacentes del hardware orgánico sobre el que corre; sin embargo, al mismo tiempo, muchas de sus características más curiosas y, especialmente, sus limitaciones, pueden explicarse como subproductos de los kludges* que hacen posible esta curiosa pero efectiva reutilización de un órgano que ya existía con nuevos fines.
De esta maraña terminológica que he utilizado para expresarla, pronto irá tomando forma esta hipótesis. ¿Por qué he utilizado esta jerga? Porque estos son términos que hacen referencia a conceptos útiles que están al alcance de los que reflexionan sobre la mente desde hace muy poco tiempo.
No hay otras palabras capaces de expresar estos conceptos con la misma claridad y, por eso, merece la pena conocerlas. Así pues, con la ayuda de una breve digresión histórica, iré introduciéndolos uno a uno y situándolos en el contexto en el que los vamos a utilizar.
Dos de los más importantes inventores del ordenador fueron el matemático inglés Alan Turing y el físico y matemático húngaro-americano John von Neumann. Aunque Turing adquirió una enorme experiencia práctica diseñando y construyendo las máquinas electrónicas especializadas en descifrar códigos secretos que ayudaron a los aliados a ganar la Segunda Guerra Mundial, fue su trabajo puramente abstracto y teórico al desarrollar el concepto de Máquina de Turing Universal lo que abrió el camino para la era de los ordenadores. Von Neumann supo ver cómo usar la abstracción de Turing (que, de hecho, era «filosófica», un experimento mental y no una propuesta en el campo de la ingeniería) para elaborar algo lo bastante concreto como para convertirlo en el diseño (todavía bastante abstracto) de un ordenador electrónico real y utilizable en la práctica. Este diseño abstracto, conocido como la arquitectura de von Neumann, es el que encontramos prácticamente en cualquier ordenador de los que se construyen hoy en día, desde los gigantescos «ordenadores centrales» al chip instalado en el más modesto de los ordenadores personales.
Todo ordenador tiene una arquitectura fija o preconfigurada, pero dispone también de un elevado grado de plasticidad gracias a la memoria, que puede almacenar tanto programas (lo que también se denomina software) como datos, esos patrones transitorios elaborados para seguir la pista de todo aquello que se debe representar. Los ordenadores, como los cerebros, no están completamente diseñados desde su nacimiento, sino que poseen una flexibilidad que puede ser utilizada como medio para crear arquitecturas más específicas y disciplinadas, máquinas con fines determinados, cada una con su propia idiosincrasia en el momento de recibir los estímulos provenientes del entorno (a través del teclado u otros dispositivos de entrada) y, si el caso lo requiere, en el momento de producir respuestas (a través de la pantalla de TRC u otros dispositivos de salida).
Estas estructuras temporales que están «hechas de reglas y no de cables» son lo que los informáticos denominan máquinas virtuales[15]. Una máquina virtual es lo que usted obtiene cuando impone un determinado patrón de reglas (más literalmente: disposiciones o regularidades de transición) sobre toda esa plasticidad. Considérese a alguien que se ha roto un brazo y lo lleva enyesado. El yeso le estorba los movimientos del brazo y, además, su forma y su peso le obligan a ajustar todos los movimientos del cuerpo. Considérese ahora un mimo (Marcel Marceau, por ejemplo) imitando a alguien con un brazo enyesado; si el mimo es bueno, sus movimientos corporales mostrarán las mismas restricciones: el mimo lleva un yeso virtual en el brazo, que es «casi visible». Todo aquel que tenga alguna familiaridad con un procesador de textos conoce como mínimo una máquina virtual, y si ha utilizado más de un procesador de textos o una hoja de cálculo o ha jugado con un juego en el mismo ordenador que utiliza con el procesador de textos, entonces conoce varias máquinas virtuales, turnándose en su existencia dentro de una única máquina real. Las diferencias suelen hacerse muy visibles, a fin de que el usuario sepa con que máquina virtual está interactuando en cada momento.
Todo el mundo sabe que cada programa dota al ordenador de poderes distintos, pero no todo el mundo conoce los detalles. Algunos de estos detalles son importantes para nuestra historia, así que debo solicitar su indulgencia porque voy a hacer un breve y elemental repaso del proceso que inventó Alan Turing.
Turing no estaba intentando inventar el procesador de textos o el videojuego cuando llevó a cabo sus hermosos descubrimientos. Estaba pensando, con plena conciencia de ello y de forma introspectiva, sobre cómo él, un matemático, procedía en el momento de resolver problemas matemáticos o de efectuar cálculos, dio el importante paso de intentar descomponer la secuencia de sus actos mentales en sus componentes primitivos. «¿Qué hago», debió de haberse preguntado, «cuando efectúo un cálculo? Bueno, pues, en primer lugar me pregunto qué regla se aplica, después aplico la regla, y entonces anoto el resultado, miro el resultado y entonces me pregunto qué debo hacer ahora, y…» Turing era un pensador extremadamente bien organizado, pero su flujo de conciencia, como el de usted o el mío o el de James Joyce, sin duda era un abigarrado revoltijo de imágenes, decisiones, sospechas, recordatorios, etc., a partir del cual él fue capaz de destilar la esencia matemática: el esqueleto, la secuencia mínima de operaciones capaz de alcanzar el mismo objetivo que obtenía con las floridas y sinuosas actividades de su mente consciente. El resultado fue las especificaciones de lo que hoy conocemos con el nombre de máquina de Turing, una brillante idealización y simplificación de un fenómeno hiperracional e hiperintelectual: un matemático efectuando un cálculo riguroso. La idea básica constaba de cinco componentes:
En la formulación original de Turing, el espacio de trabajo fue concebido como una unidad de control con un cabezal capaz de leer un cuadro por vez en una cinta de papel, a fin de ver si había escrito un uno o un cero. En función de lo que «veía» el cabezal, este o bien borraba el cero o el uno y escribía un nuevo símbolo en el cuadro, o dejaba tal como estaba el contenido del cuadro. Acto seguido, la unidad de control desplazaba la cinta un cuadro hacia la derecha o hacia la izquierda y volvía a leer lo que allí había escrito; cada una de estas operaciones estaba regida por un conjunto finito de instrucciones preconfiguradas que constituían su tabla de máquina. La cinta era la memoria.
El conjunto finito de operaciones primitivas imaginado por Turing (o, si se prefiere, los actos «atómicos para la introspección») fue concebido deliberadamente como algo muy simple, de modo que la posibilidad de que fueran ejecutadas de forma totalmente mecánica quedara fuera de toda duda.
Es decir, dados los propósitos matemáticos de Turing, era importante que cada paso en el proceso que estaba estudiando fuera tan simple, tan tonto, que pudiera ser llevado a cabo por cualquier bobalicón, alguien que pudiera ser sustituido por una máquina: LEER, BORRAR, ESCRIBIR, MOVER UN ESPACIO HACIA LA IZQUIERDA, etc.

Figura 7.3
Evidentemente, enseguida vio que su especificación ideal podía utilizarse, de forma indirecta, como anteproyecto de una máquina computadora real; y también lo vieron otros, en particular, John von Neumann, quien modificó las ideas básicas de Turing para crear una arquitectura abstracta para el primer ordenador digital real que podía ser construido en la práctica. Conocemos esta arquitectura con el nombre de máquina de von Neumann.
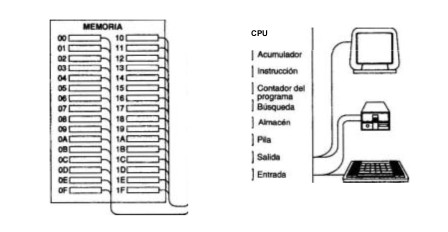
Figura 7.4
A la izquierda está la memoria o memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory o RAM), donde se almacenan datos e instrucciones codificados en forma de secuencias de dígitos binarios o bits tales como 00011011 o 01001110. El proceso serial descrito por Turing se lleva a cabo en el espacio de trabajo consistente en dos «registros» señalados como acumulador e instrucción. Una instrucción se copia electrónicamente en el registro de instrucciones que, acto seguido, la ejecuta. Por ejemplo, si la instrucción (traducida al castellano) dice «borrar el acumulador», el ordenador pone el número 0 en el acumulador, y si la instrucción dice «sumar el contenido del registro de memoria 07 al contenido del acumulador», el ordenador buscará el número almacenado en el registro de memoria cuya dirección es 07 (el número puede ser cualquier número) y lo sumará al contenido del acumulador. Y así sucesivamente. ¿Cuáles son las operaciones primitivas? Básicamente las operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación y división; la operaciones de manipulación de datos de búsqueda, almacenamiento, salida y entrada; y (el corazón de la «lógica» de los ordenadores) instrucciones condicionales tales como «SI el número en el acumulador es mayor que cero, entonces ve a la instrucción en el registro 29; SI NO, ve a la instrucción siguiente». Dependiendo del modelo de ordenador, puede haber desde sólo unas dieciséis operaciones primitivas hasta cientos de ellas, todas configuradas en circuitos con fines específicos. Cada operación primitiva está codificada en forma de un patrón binario (por ejemplo, sumar podría ser 1011, y restar podría ser 1101), y cada vez que una de estas secuencias entra en el registro de instrucciones, esta se comporta como un número de teléfono que acabáramos de marcar, abriendo mecánicamente las líneas hacia el circuito correcto: el circuito para sumar, el circuito para restar, etc. Los dos registros en los que sólo puede aparecer al mismo tiempo una instrucción y un valor constituyen el conocido «cuello de botella de von Neumann», el lugar por donde tiene que pasar toda actividad del sistema, en fila india y a través de un paso muy estrecho. En un ordenador muy rápido se ejecutan millones de estas instrucciones por segundo, las cuales, encadenadas por millones, producen el aparentemente mágico efecto que percibe el usuario.
Todos los ordenadores digitales son descendientes directos de este diseño; y, pese a que se han llevado a cabo numerosas modificaciones y mejoras, como ocurre con todos los vertebrados, los ordenadores también comparten una misma arquitectura subyacente fundamental. Las operaciones básicas, al poseer esa naturaleza esencialmente aritmética, no parecen a primera vista tener mucho que ver con las «operaciones» básicas de un flujo de la conciencia normal —pensar en París, disfrutar del aroma del pan recién salido del horno, preguntarse dónde pasar las próximas vacaciones— pero eso no preocupaba a Turing y a von Neumann. Lo que les interesaba era que esa secuencia de acciones podía, «en principio», elaborarse hasta incorporar todo «pensamiento racional», y quizá también todo «pensamiento irracional». Es una ironía histórica considerable que dicha arquitectura fuera descrita erróneamente por la prensa popular en el momento en que fue creada. Se denominó a estas nuevas y fascinantes máquinas de von Neumann «cerebros electrónicos gigantes», cuando, de hecho, en realidad eran mentes electrónicas gigantes, imitaciones electrónicas —radicales simplificaciones— de lo que William James había bautizado con el nombre de flujo de la conciencia, esa sinuosa secuencia de contenidos mentales conscientes de la que James Joyce hizo las más célebres descripciones en sus novelas.
La arquitectura del cerebro es, por el contrario, masivamente paralela, con millones de canales de operación activos al mismo tiempo. Lo que debemos comprender es de qué manera un fenómeno serial joyceano (o, como dije anteriormente, «von neumanniano») puede llegar a existir, con todas sus conocidas peculiaridades, en la barahúnda paralela del cerebro.
He aquí una mala idea: nuestros antepasados homínidos necesitaban pensar de una manera más refinada, más lógica, así que la selección natural poco a poco diseñó e instaló una máquina de von Neumann preconfigurada en el hemisferio izquierdo (el «lógico», el «consciente») del córtex humano.
Espero que quede claro, después de nuestro relato evolucionista anterior, que, aunque podría ser una posibilidad lógica, esta carece por completo de plausibilidad biológica. Con la misma facilidad, nuestros antepasados podrían haber desarrollado alas o haber nacido con pistolas en las manos; no es así como funciona la evolución.
Sabemos que en el cerebro hay algo que se parece, aunque sea muy remotamente, a una máquina de von Neumann, porque, por «introspección», sabemos que poseemos mentes conscientes y que las mentes que así descubrimos tienen en común con las máquinas de von Neumann como mínimo esto: ¡ellas fueron las que inspiraron las máquinas de von Neumann! Este hecho histórico ha dejado una huella fósil bastante significativa: cualquier programador de ordenadores le dirá que es endiabladamente difícil programar los ordenadores paralelos que se están desarrollando actualmente, mientras que es relativamente fácil programar una máquina de von Neumann serial. Cuando uno programa una máquina de von Neumann convencional, siempre puede recurrir a un truco bastante útil: cuando las cosas se ponen difíciles, uno se pregunta «¿Qué haría yo si fuera una máquina intentando resolver este problema?», lo cual suele llevar a una respuesta del tipo, «Bien, pues primero haría esto, y luego tendría que hacer esto, etc.». Pero si uno se pregunta «¿Qué haría yo en esta situación si fuera un procesador paralelo de mil canales?», se queda totalmente en blanco; no poseemos ninguna familiaridad personal con procesos que se producen en mil canales a la vez —ni tampoco poseemos ningún «acceso directo a ellos»—, pese a ser precisamente eso lo que está ocurriendo en nuestro cerebro. Nuestro único acceso a lo que se produce en nuestro cerebro se presenta en un «formato» secuencial que posee un sorprendente parecido con la arquitectura de von Neumann, aunque esta formulación invierte el orden histórico.
Como hemos visto, pues, existe una gran diferencia entre la arquitectura serial (estándar) de un ordenador y la arquitectura paralela del cerebro. Este hecho a menudo se cita como una de las principales objeciones a la inteligencia artificial, que intenta crear inteligencia parecida a la humana mediante el diseño de programas que (casi siempre) corren en máquinas de von Neumann. ¿Acaso esta diferencia en cuanto a la arquitectura constituye una diferencia con importancia teórica? En cierto sentido no. Turing demostró —y esta es quizá su contribución más importante— que su Máquina de Turing Universal puede computar cualquier función que cualquier ordenador, sea cual sea su arquitectura, pueda computar. En efecto, la Máquina de Turing Universal es el perfecto camaleón matemático, capaz de imitar cualquier otra máquina computadora y de hacer, mientras dure el período de imitación, exactamente lo que esta máquina haría. Todo lo que usted tiene que hacer es proporcionar a la Máquina de Turing Universal una descripción adecuada de la otra máquina para que, como Marcel Marceau (la Máquina de Mímica Universal) dotado de una coreografía explícita, acto seguido esta proceda a producir una imitación perfecta basada en esa descripción; de forma virtual, se convierte en la otra máquina. Un programa de ordenador puede, por tanto, verse ya como una lista de instrucciones primitivas que es preciso seguir, ya como una descripción de la máquina que es preciso imitar.
¿Puede usted imitar a Marcel Marceau imitando a un borracho imitando a un bateador de béisbol ? Puede que para usted lo más difícil sea mantener la distinción entre los diferentes niveles de imitación, pero para las máquinas de von Neumann esto es natural. Una vez usted dispone de una máquina de von Neumann sobre la que trabajar, entonces puede anidar máquinas virtuales como si fueran cajas chinas. Por ejemplo, primero usted puede convertir su máquina de von Neumann en, pongamos por caso, una máquina Unix (el sistema operativo Unix) y después implementar una máquina Lisp (el lenguaje de programación Lisp) sobre la máquina Unix —además de WordStar, Lotus 123, y toda una serie de máquinas virtuales— y después implementar un ordenador que juegue al ajedrez sobre la máquina Lisp. Cada máquina se reconoce por su interficie de usuario, la manera en que aparece en la pantalla del TRC y la manera en que responde a la información de entrada; esta autopresentación a menudo se denomina la ilusión del usuario, ya que el usuario no puede decir —ni le importa— cómo está implementada en el hardware la máquina virtual que está utilizando. Al usuario no le importa si la máquina virtual está a uno, dos, tres o diez niveles por encima del hardware[16] (por ejemplo, los usuarios de WordStar pueden reconocer la máquina virtual de WordStar e interactuar con ella cada vez que la encuentran, sin importarles las variaciones en el hardware subyacente.) Así pues, una máquina virtual es un conjunto temporal de regularidades altamente estructuradas impuesto sobre el hardware subyacente por un programa: una receta estructurada con cientos de miles de instrucciones que dotan al hardware de un enorme conjunto de hábitos interconectados y de disposiciones a reaccionar. Si usted se fija en los microdetalles de todas esas instrucciones pasando por el registro de instrucciones, entonces los árboles no le dejarán ver el bosque; si adopta una cierta distancia, podrá ver con facilidad la arquitectura funcional que se forma a partir de todos estos microelementos: consta de cosas virtuales tales como bloques de texto, cursores, borradores, sprays, archivos y lugares virtuales como directorios, menús, pantallas, shells* conectados por caminos virtuales tales como «ESCapar al Dos», o entrar en el menú de IMPRESIÓN desde el menú PRINCIPAL y que permiten llevar a cabo vastas e interesantes operaciones virtuales tales como buscar una palabra en un archivo, o aumentar de tamaño una ventanilla aparecida en la pantalla.
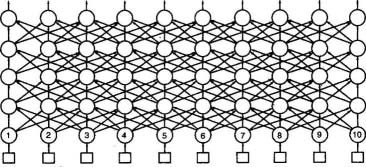
Figura 7.5
Si cualquier máquina computadora puede ser imitada por una máquina virtual sobre una máquina de von Neumann, se puede deducir que, si el cerebro es una máquina de procesamiento paralelo masivo, esta también puede ser imitada sin ningún problema por una máquina de von Neumann. Y desde el principio de la era de los ordenadores, los teóricos han utilizado este poder camaleónico de las máquinas de von Neumann para crear arquitecturas paralelas virtuales con el propósito de modelar estructuras parecidas a la estructura cerebral[17]. ¿Cómo podemos hacer que una máquina que hace una sola cosa por vez se convierta en una máquina que hace muchas cosas a la vez? Mediante un proceso muy parecido a hacer punto. Supongamos que el procesador paralelo que queremos simular tiene diez canales.
Primero se instruye a la máquina de von Neumann para que ejecute las operaciones que debería ejecutar el primer nodo del primer canal (nodo 1 en el diagrama), guardando el resultado en un buffer de memoria, después el nodo 2 y así, sucesivamente, hasta que los diez nodos del primer nivel han avanzado un paso. Entonces la máquina de von Neumann se enfrenta a los efectos de cada uno de los resultados del primer nivel sobre los nodos del segundo nivel, recuperando del buffer de memoria los resultados previamente calculados uno cada vez y aplicándolos como entradas del siguiente nivel.
Así procede, laboriosamente, tejiendo hacia adelante y hacia atrás, cambiando tiempo por espacio. Para simular una máquina virtual de diez canales se necesita como mínimo diez veces más tiempo que para simular una máquina de un canal, y para simular una máquina de un millón de canales (como podría ser el cerebro) se necesitaría como mínimo un millón de veces más tiempo de simulación. La demostración de Turing no dice nada sobre la velocidad con que se puede llevar a cabo la imitación y, para algunas arquitecturas, incluso la impresionante velocidad de los modernos ordenadores digitales se ve superada por la amplitud de ciertas tareas. Este es el motivo por el cual los investigadores en IA interesados en estudiar la potencia de las arquitecturas paralelas han desviado su atención hacia las arquitecturas paralelas reales —dispositivos que con mayor justicia merecerían el nombre de «cerebros electrónicos gigantes»— sobre las que construir sus simulaciones. Pero, en principio, cualquier máquina paralela puede ser remedada perfectamente, aunque de forma ineficiente, como una máquina virtual sobre una máquina de von Neumann[18].
Ahora estamos en disposición de volver del revés esta idea tradicional.
Del mismo modo que uno puede simular un cerebro paralelo en una máquina de von Neumann, también puede, en principio, simular (o algo parecido) una máquina de von Neumann sobre un hardware paralelo; y esto es precisamente lo que quiero sugerir: las mentes humanas conscientes son máquinas virtuales más o menos seriales implementadas —de forma ineficiente— sobre el hardware paralelo que la evolución nos ha legado.
¿Qué cosa juega el papel de «programa» cuando hablamos de una máquina virtual corriendo sobre el hardware paralelo del cerebro? Lo importante es que haya grandes cantidades de plasticidad ajustable que puedan encargarse de un sinfín de microhábitos distintos, y así encargarse también de distintos macrohábitos. En el caso de la máquina de von Neumann, esto se consigue gracias a cientos de miles de ceros y unos (bits), divididos en «palabras» de 8, 16, 32 o 64 bits, dependiendo de la máquina. Las palabras se almacenan por separado en registros de la memoria y se accede a ellas, una por vez, en el registro de instrucciones. En el caso de una arquitectura paralela podemos conjeturar que esto se consigue gracias a configuraciones de miles, millones o miles de millones de conexiones reforzadas entre neuronas, que, todas a la vez, proporcionan al hardware subyacente un nuevo conjunto de macrohábitos, un nuevo conjunto de regularidades condicionales de conducta.
¿Y cómo se instalan estos programas de millones de conexiones reforzadas en el ordenador del cerebro? En una máquina de von Neumann basta con «cargar» el programa de un disco a la memoria principal, y así el ordenador se ve instantáneamente dotado de todo un conjunto de nuevos hábitos; con los cerebros es preciso pasar por un período de formación, incluido, especialmente, el tipo autoestimulación repetitiva que esbozamos en la sección 5. Esta es, sin duda, una diferencia fundamental. La unidad central de procesamiento (Central Processing Unit o CPU) de una máquina de von Neumann es rígida en el sentido de que responde a las cadenas de bits que componen sus palabras, tratándolas como instrucciones de un lenguaje máquina que le es propio y que es fijo. Tales propiedades son definitorias de lo que podríamos denominar ordenador digital con programa almacenado, y el cerebro humano es algo completamente diferente. Mientras que probablemente sea cierto que cada configuración de conexiones reforzadas entre neuronas en el cerebro tenga un efecto determinado sobre el comport amiento resultante de la red de neuronas que la rodea, no hay ningún motivo para suponer que dos cerebros distintos posean el «mismo sistema» de interconexiones; por este motivo, es casi seguro que no existe nada ni remotamente parecido al lenguaje máquina fijo que, por ejemplo, todos los ordenadores IBM y compatibles comparten. Así pues, si dos o más cerebros «comparten software», ello no se deberá a un simple y directo proceso análogo a copiar un programa en lenguaje máquina de una memoria a otra. (Asimismo, es evidente que la plasticidad que de un modo u otro favorece la memoria en el cerebro no es algo aislado como un mero depósito pasivo; la división del trabajo entre memoria y CPU es artificial, y no tiene parangón en el cerebro, un asunto que retomaremos en el capítulo 9.)
Si existen tan importantes —y a menudo olvidadas— diferencias, ¿por qué insisto entonces en establecer un paralelismo entre la conciencia humana y el software de un ordenador? Porque, como espero demostrar, ciertas características importantes de la conciencia humana, que en caso contrario seguirían siendo un misterio, son susceptibles de recibir una explicación reveladora, en el supuesto de que (1) la conciencia humana es una innovación demasiado reciente como para estar preconfigurada en la maquinaria innata, (2) es en gran medida un producto de la evolución cultural que se impar-te a los cerebros en las primeras fases de su formación, y (3) de que el éxito de su instalación está determinado por un sinfín de micro-disposiciones en la plasticidad del cerebro, lo cual significa que es muy posible que sus rasgos funcionalmente importantes sean invisibles al examen neuroanatómico a pesar de lo destacado de los efectos. Del mismo modo que a ningún informático se le ocurriría intentar comprender las ventajas y los inconvenientes de WordStar frente a WordPerfect a partir de información sobre las diferencias en los patrones de voltaje de la memoria, ningún investigador en ciencia cognitiva debería esperar comprender la conciencia humana partiendo solamente de datos neuroanatómicos. Además, (4) la idea de la ilusión del usuario de una máquina virtual es tentadora y terriblemente sugestiva: si la conciencia es una máquina virtual, ¿quién es el usuario con quien funciona la ilusión del usuario? Reconozco que las cosas están tomando un cariz sospechoso, que parece conducirnos inexorablemente de nuevo hacia ese yo cartesiano interno, sentado ante su estación de trabajo cortical y reaccionando ante la ilusión del usuario que produce el software que en ella corre; como veremos existen, no obstante, algunas maneras de rehuir tan fatal desenlace.
Supóngase, de momento, que existe una versión más o menos bien diseñada (depurada) de esta máquina virtual del flujo de la conciencia —la máquina joyceana— en la memosfera. Como hemos visto, ya que no existe un lenguaje máquina común a todos los cerebros, los métodos de transmisión que garantizarían la presencia de una máquina virtual lo bastante uniforme operando a través de la cultura deben ser sociales, altamente dependientes del contexto y, hasta cierto punto, autoorganizativos y autocorrectivos. Hacer que dos ordenadores diferentes —por ejemplo, un Macintosh y un IBM-PC— «hablen el uno con el otro» es una cuestión de intrincada ingeniería, que obliga a ocuparse de detalles nimios y que depende de un conocimiento preciso de la maquinaria interna de ambos sistemas. En tanto que los seres humanos pueden «compartir software» sin que nadie posea estos conocimientos, ello debe ser porque los sistemas compartidos poseen un elevado grado de labilidad y de tolerancia a los diversos formatos. Existen diversos métodos para compartir dicho software: el aprendizaje por imitación, el aprendizaje como resultado de un «refuerzo» (sea este impuesto deliberadamente por un profesor —recompensa, ánimo, desaprobación, amenaza— o transmitido sutil e inconscientemente en el curso de encuentros comunicativos), y el aprendizaje como resultado de un proceso de formación explícito, llevado a cabo en una lengua natural previamente aprendida a través de los dos métodos anteriores (piénsese, por ejemplo, en el tipo de hábitos que se con-formarían al decir frecuentemente a un novicio, «cuéntame qué estás haciendo» y «dime por qué lo estás haciendo». Ahora, piénsese en el novicio adquiriendo el hábito de formularse a sí mismo esas preguntas.) De hecho, presumo que no sólo el lenguaje hablado sino también el escrito juega un papel fundamental en el desarrollo y la elaboración de las máquinas virtuales que muchos de nosotros hacemos correr la mayor parte del tiempo en nuestros cerebros. Del mismo modo que la rueda es un desarrollo tecnológico cuya utilidad depende en gran medida de la existencia de raíles o vías pavimentadas o cualquier otro tipo de superficie allanada artificialmente, la máquina virtual de que estoy hablando sólo puede existir en un entorno con lenguaje e interacción social, pero también escritura y dibujo, y ello por la sencilla razón de que las exigencias que su implementación impone sobre la memoria y el reconocimiento de patrones requieren que el cerebro «descargue» algunos de sus recuerdos en buffers del entorno (nótese que ello implica que la «mentalidad ágrafa» podría comportar una clase de arquitecturas virtuales significativamente diferentes de las que encontramos en sociedades que conocen la escritura.)
Piense en el acto de sumar dos números de diez dígitos mentalmente, sin utilizar lápiz y papel ni pronunciar los números en voz alta. Piense en el acto de intentar imaginarse, sin un diagrama, una manera de unir tres autopistas en un cruce en forma de trébol, de modo que, viniendo de cualquier autopista, en cualquiera de las dos direcciones, se pueda entrar en cualquiera de las otras dos autopistas y en cualquiera de las dos direcciones, sin tener que entrar antes en la tercera autopista. Este es el tipo de problemas que los seres humanos resuelven fácilmente con la ayuda de dispositivos externos de memoria y el uso de sus dispositivos de exploración preexistentes (eso que llamamos ojos y oídos), con sus altamente desarrollados circuitos preconfigurados de reconocimiento de patrones. (Véase el capítulo 14 de McClelland y Rumelhart, 1986, para algunas interesantes observaciones sobre este asunto.)
Instalamos en nuestro cerebro un conjunto, organizado y parcialmente puesto a prueba, de hábitos de mente, como los denomina el político y científico Howard Margolis (1987), en el curso de nuestro primer desarrollo infantil. En el capítulo 9 examinaremos de cerca los detalles más verosímiles de esta arquitectura, aunque quiero avanzar que mi propuesta es que la estructura general de este nuevo conjunto de regularidades es la de un encadenamiento serial, en el que primero una «cosa» y después otra «cosa» tienen lugar en (aproximadamente) el mismo «sitio». Este flujo de acontecimientos lo conducen una serie de hábitos aprendidos, de los cuales el hábito de hablar con uno mismo es el ejemplo principal.
Habida cuenta de que esta nueva máquina que se ha creado en nosotros es un complejo de memas muy profusamente replicado, podemos preguntarnos a qué se debe su éxito replicativo. Evidentemente, debemos considerar la posibilidad de que podría no ser buena para nada, excepto para replicarse. Podría ser un programa virus, que parasita fácilmente los cerebros humanos sin dar a los seres humanos cuyos cerebros ha infestado ninguna ventaja para la competición. En una visión más plausible, podríamos decir que ciertas características de la máquina podrían ser parásitos, que existen sólo porque pueden, y porque no es posible —o no vale la pena— deshacerse de ellos. William James pensó que sería absurdo suponer que la cosa más impresionante que conocemos en el universo —la conciencia— es algo artificial, que no juega ningún papel esencial en el modo en que funcionan nuestros cerebros, pero, por muy inverosímil que pueda parecer, no es algo que podamos descartar en principio, por lo que tampoco podemos decir que sea realmente absurdo. Hay a nuestro alrededor muchos datos que evidencian los beneficios que la conciencia aparentemente nos proporciona, y es por ello que, sin lugar a dudas, podemos sentirnos satisfechos por sus múltiples raisons d'être; pero podemos también caer en el error de malinterpretar dicha evidencia, si pensamos que todo misterio permanecerá a menos que cada una de sus propiedades tenga —o haya tenido en algún momento— una función (desde nuestra perspectiva de «usuarios» de la conciencia) (Harnad, 1982). Hay espacio suficiente para ciertos hechos brutales que carezcan por completo de justificación funcional. Algunas características de la conciencia podrían ser, simplemente, memas egoístas.
Visto desde el lado bueno, sin embargo, ¿para la resolución de qué tipo de problemas está aparentemente diseñada esta máquina? El psicólogo Julian Jaynes (1976) ha presentado argumentos bastante persuasivos en favor de la idea de que sus capacidades de autoexhortación y autorremembranza son un requisito previo para la aparición del tipo de elaborados turnos de autocontrol a largo plazo sin los cuales la agricultura, proyectar edificios, ni ninguna otra actividad civilizada y civilizadora se podría haber organizado. También parece ser buena para el tipo de autosupervisión que puede impedir que un sistema defectuoso sea víctima de sus propios errores, un tema que ha desarrollado Douglas Hofstadter (1985) desde la perspectiva de la inteligencia artificial. Y el psicólogo Nicholas Humphrey (1976, 1983a, 1986) la ha considerado como el medio a través del cual se puede explotar aquello que podríamos denominar simulaciones sociales, utilizando la introspección para guiar nuestras propias intuiciones sobre lo que otros están pensando y sintiendo.
Subyacente a estos talentos avanzados y especializados está la capacidad básica de resolver el metaproblema de en qué pensar después. Antes, en este capítulo, vimos que cuando un organismo se enfrenta a una crisis (o simplemente a un problema nuevo y difícil), este ya puede poseer ciertos recursos que le serían de mucha utilidad en esas circunstancias ¡si pudiera hallarlos y utilizarlos a tiempo! Las respuestas de orientación, según ha conjeturado Odmar Neumann, tienen el valioso efecto de más o menos poner en marcha a todo el mundo, pero la consecución de este despertar global, como vimos, es tanto parte del problema como parte de su solución. Apenas servirá de ayuda si, en el siguiente paso, el cerebro no consigue que todos esos voluntarios lleven a cabo algún tipo de actividad coherente. El problema para el cual las respuestas de orientación se presentaban como una solución era el de tener un acceso global y total a un conjunto de especialistas acostumbrados a ocuparse de sus asuntos. Incluso si, gracias a una arquitectura subyacente de tipo pandemónium, el caos se supera enseguida, dejándolo temporalmente todo a cargo de un especialista (que, quizás, está mejor informado a causa de la competición que acaba de ganar), es evidente que hay por lo menos tantas maneras malas como maneras buenas de resolver estos conflictos. Nada garantiza que el especialista políticamente más efectivo sea «la persona ideal para el trabajo».
Platón supo ver el problema con gran claridad hace dos mil años y halló una hermosa metáfora para exponerlo:
Atiende, entonces, a ver si es posible que podamos poseer así el conocimiento, sin tenerlo. Es lo mismo que si una persona hubiera cogido aves agrestes, como palomas o cualquier otra clase, y las alimentara en un palomar que hubiese dispuesto en su casa. En cierto sentido podríamos decir que las tiene siempre, precisamente porque las posee. ¿No es así? (…) Pero en otro sentido diríamos que no tiene ninguna, sino que ha adquirido un poder sobre ellas, ya que las tiene al alcance de la mano en un recinto propio, de forma que pueda cogerlas o tenerlas cuando quiera. Puede apresar la que desee y soltarla de nuevo, y le es posible hacer esto cuantas veces le parezca (…). [T]ambién vamos a colocar ahora un cierto palomar en el alma con toda clase de aves, unas en bandadas separadas de las demás, otras, en pequeños grupos, y unas pocas aisladas, volando al azar entre las otras (Teeteto, 197-198a*).*
Lo que Platón supo ver es que no basta sólo con tener los pájaros; lo difícil es aprender a hacer que acuda el pájaro adecuado cuando uno lo llama.
Gracias al razonamiento, siguió argumentando Platón, mejoramos nuestra capacidad de hacer que acudan los pájaros adecuados en el momento preciso. Aprender a razonar es, de hecho, aprender estrategias de recuperación del conocimiento[19]. Y este es el punto en que los hábitos entran en juego.
Ya hemos visto en un esbozo un tanto burdo cómo hábitos de mente tan generales como hablar a uno mismo o dibujar para uno mismo podrían hacer llegar los fragmentos adecuados de información hasta la superficie (¿la superficie de qué? Esta cuestión queda aplazada hasta el capítulo 10). Pero unos hábitos de mente más específicos, mejoras y nuevas elaboraciones de maneras específicas de hablar a uno mismo, pueden ampliar nuestras oportunidades todavía más.
El filósofo Gilbert Ryle, en su libro On Thinking (1979), publicado postumamente, decidió que el pensar, ese pensar lento, difícil y ponderado en el que aparentemente está sumido el personaje de la famosa estatua de Rodin, el Pensador, debe, sin lugar a dudas, ser en gran medida un acto de hablar a uno mismo. ¡Sorpresa, sorpresa! ¿No es acaso obvio que eso es precisamente lo que hacemos cuando pensamos? Bueno, pues… sí y no. Es obvio que eso es lo que (a menudo) parece que estamos haciendo; a veces, incluso, podemos comunicar a otros cuáles son las palabras que utilizamos en nuestros soliloquios silenciosos. Pero lo que dista mucho de ser obvio es por qué tiene que ser útil el hablar a uno mismo.
¿Qué es lo que está aparentemente haciendo Le penseur en sus interioridades cartesianas? O, para parecer más científicos, ¿cómo son los procesos mentales que se están llevando a cabo en la camera obscura cartesiana? (…) Es un hecho notorio que algunas de nuestras cogitaciones, aunque no todas, acaban con una solución para nuestros problemas; andábamos a ciegas, pero finalmente supimos ver la luz. Pero si a veces tienen éxito, ¿por qué no siempre?
Si acaban tardíamente, ¿por qué no más pronto? Si se producen con dificultad, ¿por qué no más fácilmente? En cualquier caso, ¿por qué funciona? ¿Cómo es posible que funcione? (Ryle, 1979, pág. 65).
Los hábitos de mente fueron diseñados a lo largo de los siglos para ir marcando el camino por los senderos de exploración más frecuentados. Como señala Margolis, …incluso un ser humano hoy en día (y, por tanto, a fortiori, también un antepasado remoto de los seres humanos contemporáneos) no puede, por lo general, mantener con facilidad su atención ininterrumpidamente sobre un único problema durante más de unas pocas décimas de segundo. Y sin embargo trabajamos en problemas que requieren muchísimo más tiempo. La estrategia a que recurrimos para hacerlo (como puede verse si uno se observa a sí mismo) incluye períodos de meditación seguidos de períodos de recapitulación, en los que nos describimos a nosotros mismos lo que ocurrió durante los períodos de meditación, y que conducen a este o a aquel resultados intermedios. Todo esto tiene una función clara: al ensayar estos resultados intermedios… los implicamos con la memoria, pues los contenidos inmediatos del flujo de la conciencia se pierden rápidamente a menos que se produzca un ensayo (…). Gracias al lenguaje, podemos describirnos a nosotros mismos lo que aparentemente ocurrió durante la meditación que condujo a un juicio, podemos producir una versión ensayable del proceso de llegar a un juicio, e implicarla con la memoria a largo plazo y, así, ensayarla efectivamente. (Margolis, 1987, pág. 60.)
Aquí, en los hábitos individuales de autoestimulación, es donde debemos buscar kludges (que rima con stooges), el término que utilizan los hackers informáticos para designar aquellos parches ad hoc que introducen en un programa durante el proceso de depuración del mismo para que este siga funcionando. (La lingüista Barbara Partee criticó una vez una chapuza no muy elegante en un programa de IA para el procesamiento del lenguaje por ser un odd hack (algo así como un «parche chapucero») —uno de los mejores juegos de palabras que nunca he escuchado. La Madre Naturaleza está llena de parches chapuceros, y es de esperar que también los encontremos en la adopción idiosincrásica de cada individuo de la máquina virtual*.)
He aquí un ejemplo plausible: dado que la memoria humana no fue innatamente diseñada para ser la superfiable, de rápido acceso, memoria de acceso aleatorio (que toda máquina de von Neumann necesita), cuando los diseñadores (cultural y temporalmente distribuidos) de la máquina virtual von neumanniana se enfrentaron con la tarea de fabricar un sustituto adecuado que funcionara en un cerebro, dieron con varios trucos para potenciar la memoria. Esos trucos básicos son ensayar, ensayar y volver a ensayar, asistidos por rimas y máximas con ritmo y fáciles de recordar. (Las rimas y los ritmos explotan ese vasto potencial del sistema preexistente de análisis auditivo para reconocer patrones de sonidos.) La deliberada y repetida yuxtaposición de elementos entre los cuales se necesitaba establecer un lazo asociativo —de modo que un elemento siempre hará que el cerebro «recuerde» al otro— se vio ulteriormente mejorada, podemos suponer, al hacer que las asociaciones fueran lo más ricas posibles, vestidas no sólo con rasgos visuales y auditivos, sino también sacando partido del resto del cuerpo. Ese fruncir el ceño y sostenerse la barbilla de Le penseur, y ese rascarse la cabeza, ese murmurar, ese pasear o ese emborronar hojas de papel que constituyen la idiosincrasia del pensar de cada uno, podrían no ser sólo productos secundarios y azarosos del pensamiento consciente, sino también contribuciones funcionales (o los vestigios de contribuciones funcionales previas y más burdas) a la laboriosa tarea de disciplinar el cerebro que era preciso llevar a cabo para convertirlo en una mente madura.
Y en lugar del preciso y sistemático «ciclo de buscar y ejecutar» o «ciclo de las instrucciones» que lleva cada nueva instrucción al registro de instrucciones para ser ejecutada, deberíamos buscar «reglas» de transición no muy bien organizadas, un tanto errabundas y muy poco lógicas, donde esa predilección (casi) innata del cerebro por la «asociación libre» recibe cadenas de asociación más largas a fin de asegurar, más o menos, que se ensayarán las secuencias adecuadas. (En el capítulo 9 consideraremos algunos desarrollos de esta idea dentro de la IA; para otros desarrollos que hacen hincapié en aspectos distintos, véase Margolis, 1987, y Calvin, 1987, 1989a. Véase también Dennett, 1991b.) No es de esperar que la mayoría de esas secuencias que se producen sean algoritmos bien establecidos, que ofrezcan garantías de llegar a los resultados deseados, sino solamente incursiones afortunadas en el aviario de Platón.
La analogía con las máquinas virtuales de la informática y las ciencias de la computación nos ofrece una perspectiva útil desde la cual observar el fenómeno de la conciencia humana. Originalmente los ordenadores fueron concebidos como grandes calculadoras, pero ahora, con mucha imaginación, se ha sacado partido de esa capacidad de procesar números para crear nuevas máquinas virtuales, como los videojuegos o los procesadores de textos, en las que apenas se percibe ese procesar de números, y en las que esos nuevos poderes casi parecen mágicos. De forma similar, nuestros cerebros no fueron diseñados (con la excepción de algunos órganos periféricos muy recientes) para procesar textos, pero ahora una gran porción —quizás incluso la parte del león— de las actividades que tienen lugar en los cerebros humanos adultos se dedica a una especie de procesamiento de textos: la producción y la comprensión del habla, así como el ensayo serial y el reajuste de los elementos lingüísticos, o mejor, sus sustitutos neuronales. Estas actividades magnifican y transforman los poderes del hardware subyacente de maneras que parecen (desde «fuera») bastante mágicas.
Y sin embargo (estoy seguro de que ustedes quieren hacer esta objeción), ¡todo esto tiene poco o nada que ver con la conciencia! Después de todo, una máquina de von Neumann es completamente inconsciente; ¿por qué el mero hecho de implementarla —o algo parecido a ella: una máquina joyceana— debería hacerla más consciente? Tengo una respuesta: la máquina de von Neumann, al estar configurada así desde el principio, con conexiones de máxima eficiencia, nunca tuvo que convertirse en el objeto de sus propios y elaborados sistemas perceptivos. Los trabajos de la máquina joyceana, por otra parte, son tan «visibles» y «audibles» para la primera como lo son cualesquiera de los objetos del mundo exterior para cuya percepción está diseña-da, por la simple razón de que son en gran medida los mismos mecanismos perceptivos los que se dirigen hacia ellos.
Ahora esto parece un juego de espejos, lo sé. Ciertamente, es antiintuitivo, difícil de digerir, y, en principio, una monstruosidad; justo lo que uno esperaría de una idea capaz de romper con siglos de misterio, controversia y confusión. En los dos capítulos siguientes examinaremos con más detalle —y alguna dosis de escepticismo— la manera en que se puede demostrar que ese aparente juego de espejos es parte legítima de una explicación de la conciencia.