XXIII
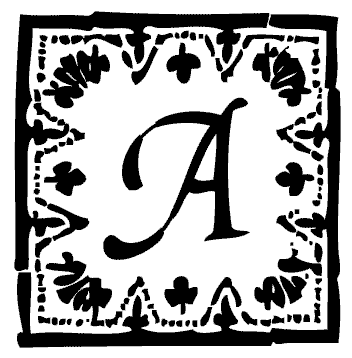 tardecía en las heladas soledades del Gran Norte. Ya no nevaba. El mar estaba en calma y el viento silbaba una canción solemne en torno al Gloria. Sobre cubierta, alineados en el suelo del alcázar, estaban los cadáveres de los doce marinos que habían perecido en la batalla.
tardecía en las heladas soledades del Gran Norte. Ya no nevaba. El mar estaba en calma y el viento silbaba una canción solemne en torno al Gloria. Sobre cubierta, alineados en el suelo del alcázar, estaban los cadáveres de los doce marinos que habían perecido en la batalla.
La tristeza se había adueñado del navío. Desde la punta de los mástiles hasta la quilla, de la proa a la popa, la pena podría cortarse como si fuera lardo.
El océano era un sepulcro gris que acogería en su seno a los difuntos. La misma vela que había gobernado sus vidas les serviría de mortaja y los arroparía en aquel último viaje. Una bala de cañón haría que descendieran antes a las profundidades.
Aldecoa, con una voz desgarrada por la desolación, comenzó a recitar la Salve marinera, la oración que más reconfortaba a aquellas gentes que habían hecho del mar su casa. Uno tras otro, el corazón en la garganta, los tripulantes se fueron uniendo a la plegaria y aquella letanía, antigua y monótona como las mismas olas, sonó con emoción en los remotos confines de la Tierra.
Soledad se mantenía al lado de su madre. Lucía un gesto de digno abatimiento que la hacía parecer más bella. Había llorado tanto durante aquellos años que ya no le quedaban más lágrimas que derramar. Telmo creyó captar un fuego que no ardía en el interior de sus ojos de mercurio.
Repicó una campana y los balleneros se dispusieron a entregarle al mar lo que era suyo. Cuatro individuos se acercaron al primero de los cuerpos, el de un tonelero y, cogiéndolo por brazos y por piernas, lo levantaron y lo llevaron hasta la amura de babor. Aquellos sujetos eran quienes mayor relación habían tenido con el muerto. Sus parientes o amigos.
El silencio se tornó aún más espeso. Los hombres balancearon al cadáver y lo lanzaron por la borda, entre suspiros. Aquella operación se repitió once veces.
Finalmente, solo quedó el cuerpo de Iragorri tendido en la cubierta. Todos contuvieron el aliento. Los embargaba una emoción intensa.
Ismael caminó hacia la cabeza del difunto. Aldecoa fue tras él y se puso a los pies. Esnal no lo dudó. Dio un par de pasos y se colocó junto al contramaestre. El rubio esbozó un mohín de aprobación.
Pero aún faltaba alguien para completar aquel cuarteto. De pronto, el pequeño Antón se abrió paso entre los marineros y se plantó al lado del piloto. Su expresión se veía serena. Había dejado ya de ser un niño.
Aquellos ocho brazos alzaron al capitán y lo acercaron a la borda. Gloria los siguió con paso quedo. Su expresión era una sima inescrutable. Junto a ella, transmitiéndole todo su calor, marchaba Soledad. Una mirada huérfana afloró al rostro de la chica.
La dama se inclinó sobre el cadáver de Iragorri y depositó en su frente un beso tierno. Esnal adivinó que no tardarían mucho en reunirse.
En cuanto Gloria se apartó, los cuatro hombres balancearon al muerto por tres veces y lo arrojaron al agua, con tristeza.
Entonces, cuando el difunto chocó contra las olas, la mujer dejó escapar un grito que helaba la sangre de las venas y buscó refugio en brazos de su hija. El muchacho supo que lloraba por Alonso, por Soledad, por ella misma. Por todo lo que la vida les había arrebatado.
Telmo se arrimó a la borda y contempló, con las pupilas arrasadas, cómo se hundía para siempre el cuerpo de Iragorri, el hombre que lo había cambiado por completo, que había hecho de él alguien mejor.
Y, después, al sentir cómo la pena desbordaba los diques de su alma, el muchacho lloró sin disimulo y pensó que quienes afirmaban que los hombres no lo hacen estaban completamente equivocados. Las lágrimas son lo más noble que tiene el ser humano.
Evocó al navegante y recordó las palabras que un día este le dijera: el mar era la patria de los hombres libres. Allí reposaría su alma para siempre.
El tornaviaje transcurrió sin excesivos contratiempos. No hallaron enemigos y el viento, que sopló del noroeste durante casi toda la travesía, hinchó las velas del Gloria y lo empujó hacia Europa.
Ismael, aconsejado por Aldecoa, quien le ayudaba a superar cualquier indecisión, se había hecho cargo del navío y lo gobernaba con acierto, rumbo a San Sebastián.
Los marineros, cuyas ganas de llegar a Guipúzcoa eran notorias, se afanaban por que la travesía fuera bien. En sus corazones latían sensaciones contrapuestas: por una parte, les disgustaba tener que enfrentarse a las miradas de los huérfanos y viudas de los muertos; por otra, deseaban reencontrarse con sus seres queridos, fundirse con ellos en un abrazo interminable después de aquella larga separación. Quizá el dinero ayudara a que los primeros sobrellevaran mejor su desconsuelo, a que los segundos sintieran que aquella ausencia había merecido la pena. Además de todo el aceite de ballena conseguido, estaba el cuantioso botín que habían arrebatado a los británicos antes de abandonarles, a su suerte, en el Wolf of the Seas. Aquel tesoro, compuesto de pieles, de monedas, de oro y plata, los convertiría a todos, incluidos los deudos de los difuntos, en gente acaudalada que no tendría que preocuparse por el sustento durante una buena temporada.
Telmo, quien se había tomado muy en serio sus funciones de médico, atendía sin desmayo a los convalecientes, la mayoría de los cuales no revestía gravedad.
Pero el caso de Jonás era distinto. El pelirrojo, cuyo brazo izquierdo había sido alcanzado por una bala en el combate, empeoraba a ojos vista. El color que iba tomando aquella extremidad confirmó las peores sospechas del muchacho.
—Hay que cortar, ¿no? —murmuró el gigante, adivinando sus pensamientos.
Él asintió, con gravedad.
—No queda otro remedio. O amputamos a la altura del codo o morirás.
—¿Sabes lo que eso significa? No podré volver a lanzar un arpón. Soy zurdo.
—Quizá sea hora ya de regresar a casa.
—¿A casa? —exclamó el pelirrojo con gesto de sorpresa, como si nunca hubiera considerado aquella posibilidad.
—Claro. Estoy seguro de que tu madre se alegrará de verte.
—No es tan sencillo como crees —replicó Jonás con amargura—. Estoy condenado a muerte por enseñar a cazar ballenas a los extranjeros.
—El mundo es grande, amigo mío. Siempre te quedará la posibilidad de buscar un lugar donde nadie te conozca, donde puedas dar comienzo a una existencia nueva.
—No sé si me gustará vivir en tierra firme…
Telmo esbozó una sonrisa.
—Quién sabe —masculló—. Quizá estabas equivocado y tu verdadera estrella fuera otra. Una distinta a aquella que tenía el nombre de la ballena que iba a mandarte al otro mundo.
El otro pareció sopesar semejante perspectiva.
—Tal vez tengas razón —farfulló a regañadientes—. ¿Cuándo piensas dejarme manco?
Jonás salió a cubierta por su propio pie. Había insistido en que la amputación se efectuara al aire libre. Si tenía que morir, prefería que fuese mirándole a la cara a ese mar en el que había transcurrido su existencia.
El gigante había ingerido grandes cantidades de licor, pero no parecía ebrio. Se le veía entero, dispuesto a afrontar aquel trance con el mismo talante decidido con el que solía enfrentarse a los cetáceos. Se echó sobre una mesa que los carpinteros habían improvisado con barricas y tablas y aguardó a que Telmo se acercara.
—No te preocupes —dijo al percatarse de que el joven se hallaba muy nervioso—, estoy seguro de que no te temblará el pulso.
El mozo asintió, agradecido. A un gesto suyo, cuatro individuos rodearon al hombretón y lo aferraron con sus manos callosas a fin de evitar que se moviera durante la operación. Entre ellos se encontraba Ruiz, quien, situándose al lado del herido, afirmó, con voz grave.
—Me duele tener que reconocerlo, pero has sido el mejor arponero que he visto nunca.
—Yo no estoy tan seguro de eso —dijo el pelirrojo con una sonrisa repleta de amargura—. Quizá tú me superes.
Ruiz no pudo contener una lágrima furtiva. El gigante esbozó un gesto comprensivo y se giró hacia Esnal. Habló con tono firme, enfatizando la última palabra.
—Adelante, doctor.
Telmo observó el serrucho que le tendía un marinero. Estaba al rojo vivo. Una vez cercenado el brazo, el muchacho extendería por el muñón la pasta que, a base de pez y de saín, había confeccionado en un mortero. Esperaba que aquello contuviera la hemorragia e hiciese que el corte cicatrizara antes.
Esnal asió con fuerza el mango de la sierra. Su mano había dejado de temblar. Respiró hondo. Jonás no iba a morir de aquella.
—Está muy mal —musitó Soledad con voz quebrada—. Las fuerzas se le acaban.
Telmo asintió. Sabía que se refería a Gloria.
La muchacha había pasado aquellos días al lado de su madre, cuya salud empeoraba por momentos. No había solución. La enferma no aguantaría mucho.
—Ha perdido las ganas de vivir —afirmó ella—. Tan solo anhela reunirse con Alonso.
—¿Nunca te habló de él?
—Me contó que mi padre había muerto en un naufragio. Lo recordaba a menudo. Jamás había dejado de quererle.
—¿Y Scolum?
—Lo despreciaba con la misma intensidad con que él seguía amándola.
Esnal reunió fuerzas y se dispuso a plantear una cuestión que llevaba tiempo lacerándole.
—¿Puedo preguntarte por qué huiste, cuál fue el motivo que te empujó a echarte al agua a bordo de aquel bote? No tenias ninguna posibilidad de salir con bien de la aventura.
La moza miró a los ojos de Telmo y respondió, evasiva.
—Mi madre me pidió que lo hiciera.
El muchacho adivinó que había más, que el alma de la chica se desgarraba al recordar. Soledad pareció debatirse entre sincerarse o guardar para sí aquel sufrimiento. Finalmente, inclinó la cabeza y rompió a hablar con voz entrecortada.
—En el barco había estallado una epidemia y los hombres enfermaban por doquier. Surgieron las reyertas, la indisciplina, las venganzas guardadas largo tiempo. El barco se convirtió en un auténtico Infierno, y sus tripulantes en diablos.
La chica hizo una pausa. Los recuerdos dolían como llagas y hablar de aquello era como verter vinagre en ellas. Tomó aliento, se tragó la hiel y volvió a la narración, que ya no abandonaría hasta el final.
—Una tarde llamaron a la puerta de mi cámara. Cuando abrí, tres marineros se me echaron encima. Traté de gritar pidiendo auxilio, pero me lo impidieron. Me quitaron la ropa, me arrojaron al lecho y, mientras dos me sujetaban y tapaban mi boca, para que no chillara, el que quedaba libre se tendió sobre mí y me violó. Intenté resistirme, pero no pude hacer nada contra ellos. Se turnaron para volver a hacerlo una y otra vez.
Telmo bajó los ojos. Sentía cómo su corazón se desangraba, cómo la rabia, el dolor, la pena, se iban apoderando de él. La chica prosiguió. Su voz ya no temblaba.
—Scolum cogió a aquellos sujetos y los ató en los mástiles. Se disponía a desollarlos vivos cuando algunos corsarios se pusieron de su lado y estalló un conato de motín. Aquellos tipos eran como tiburones enfebrecidos que querían que yo les sirviera de festín antes de que la epidemia se nos llevase a todos. El capitán consiguió controlar la situación, pero era predecible que habría más intentos y que, más temprano que tarde, los hombres persistirían en sus propósitos y acabarían con Benjamín para lograrlos. En cuanto oscureció logré burlar la vigilancia. Me descolgué por una cuerda, subí en aquel esquife y corté amarras. No tenía ningún miedo. Prefería morir en el mar que caer en manos de aquellos desalmados. Mi madre me empujó a que lo hiciera, pero se negó a venir conmigo. Estaba enferma y se sabía condenada. Pensó que quizá pudiera procurarme algo de tiempo. Lo demás, ya lo sabes.
Al día siguiente, a media tarde, Antón corrió a buscar a Telmo. El albino era uno de los principales beneficiarios del testamento de Iragorri, quien no había olvidado la promesa que un día le hiciera al padre del pequeño y le había donado parte de su fortuna.
También habían sido favorecidos Ismael y el mismo Esnal, a quienes Alonso, a pesar de sus protestas, había dejado el galeón.
El difunto había donado sus beneficios de aquel viaje a los deudos de los muertos durante aquella travesía. Aquel dinero no podría consolar a quienes habían perdido a un ser querido, pero contribuiría a hacer más llevadera su falta.
Aunque la verdadera afortunada había sido Soledad. El navegante había reconocido a la muchacha como legítima hija suya y le había trasmitido la mayor parte de sus bienes, así como su casa y su apellido. La joven no habría de padecer necesidades durante el resto de sus días.
Esnal salió a cubierta en pos de aquel grumete que acababa de dejar atrás la infancia. Sabía que, con los años, Antón se convertiría en una persona recta, en un hombre de bien que se abriría camino por la vida.
El corazón del chico cesó de latir por un momento. De pie en medio del alcázar, con la expresión descompuesta a causa del dolor, estaba Soledad. La joven le miró como si fuera la primera vez que lo veía. Corrió hacia él y, abrazándolo, rompió a llorar con desconsuelo. Telmo adivinó que Gloria había muerto.
—¡Tierra a la vista!
El grito del vigía provocó una auténtica conmoción a bordo del navío, cuya tripulación prorrumpió en gritos de alegría.
—¿Dónde estamos? —le preguntó Telmo a Ismael.
El contramaestre señaló hacia las cumbres rocosas que se atisbaban a lo lejos.
—¿Ves esos montes?
—Sí.
—Se encuentran en Asturias y son lo primero que se avista desde el mar al regresar a Europa. Si el viento sigue así, si no surge ningún contratiempo, en tres días estaremos en casa. No sabes las ganas que tengo de besar a mi mujer y a mis hijas.
—No más de las que ellas han de tener de estrecharte entre sus brazos —murmuró Telmo—. Debe ser muy hermoso que haya alguien esperándote en el puerto.
—Lo es —respondió, emocionado, el rubio—. No sabes cuánto.
Los dos amigos cruzaron un gesto de entendimiento y sonrieron.
—Y tú —preguntó Ismael de pronto—, ¿qué vas a hacer ahora?
—Lo ignoro —respondió Esnal con el ceño fruncido—. Pero sí sé bien qué es lo que no voy a hacer: no regresaré a casa de mis padres. No quiero volver a aquella vida.
El contramaestre captó la decisión que latía tras las palabras del muchacho y asintió, comprensivo. Miró hacia la costa y habló con tono vago, recordando quizá lo que había obligado a que Telmo se embarcara en aquella aventura.
—Tal vez prefieras desembarcar en otro puerto…
—Vamos a San Sebastián, ¿no?
—Ese es nuestro destino, mas no nos costaría demasiado hacer una pequeña escala en otro sitio, o dejarte en cualquier playa. No es necesario que vuelvas a Guipúzcoa si no quieres.
Esnal sonrió al comprender lo que movía a su amigo a hablar así. Recordó las palabras que Iragorri dijo un día y habló con voz serena:
—¿Sabes, Ismael? Todos tenemos un destino al cual no podemos sustraernos. Da igual el rumbo que tomemos. Más temprano o más tarde, cuando menos lo esperemos, nuestro destino nos estará aguardando en algún sitio y habremos de ajustar cuentas con él.
—Aquel monte es Igueldo —le dijo Ismael a Telmo, al cabo de tres días, señalando hacia la escarpada silueta que se divisaba en lontananza—. Detrás se halla San Sebastián.
—El Preboste nos estará esperando…
—Ese hombre no me da ningún miedo. Encontraré la forma de pararle los pies.
—En cierto modo —dijo Esnal con amargor—, Alonso le ha vencido.
—Siempre lo hizo.
—¿Sabes? Le echo mucho de menos. Me gusta recordarle con el viento en las velas.
El rubio esbozó una sonrisa tierna. También extrañaba al capitán.
—Creo que aún te queda algo que hacer antes de rendir viaje —dijo de pronto Ismael girando la cabeza hacia Soledad, que abandonaba el camarote y se apoyaba en la amura de babor—. A él le hubiera gustado que te casaras con su hija. Me dio su patria potestad la noche anterior a la batalla, después de que te fueras. Ahora es a mí a quien has de pedir su mano.
Ambos amigos no pudieron contener las carcajadas. Telmo hizo una reverencia ante el contramaestre y preguntó, con regocijo.
—¿Quisiera vuestra merced concederme la mano de esa joven?
Telmo se acercó a la proa del barco. Allí, mirando fijamente al puerto en que se disponían a atracar, contemplando la tierra de sus padres, esa que tantas veces había soñado con pisar, estaba Soledad.
El muchacho se colocó junto a la chica y contempló con melancolía el panorama que se abría ante sus ojos. El atardecer era lluvioso. El cielo estaba cubierto y los montes exhibían su verde más intenso.
Rememoró la primera vez que vio San Sebastián, sentado a lomos del mejor de los caballos de su padre, el día en que todo había comenzado. Le pareció que habían transcurrido siglos desde entonces.
El Gloria plegó velas y aguardó al pairo a que llegaran las chalupas que habrían de atoarlo hasta el muelle. El joven distinguió las murallas, los campanarios, el baluarte desde el que les habían disparado.
Se oyó un rumor a proa. Desde la cubierta del bajel, unos marinos arrojaban estachas a las pinazas que iban a remolcarles hasta el puerto. Repicaron las campanas de una iglesia. Un coro de gaviotas les dio la bienvenida.
El Gloria atravesó despacio la bocana. La gente se arremolinaba en el muelle y el puerto se veía poseído por una sensación de expectación. Hombres, mujeres y niños contemplaban el galeón, aguzando la vista para localizar a sus seres queridos. Sonaron gritos, se pronunciaron nombres, ondearon las manos a modo de saludo.
Esnal pensó en quienes pronto abrazarían a sus maridos o padres. También se acordó de aquellos que ni siquiera podrían llorar ante el cadáver de los suyos. Y comprendió por qué los puertos estaban llenos de viudas y de huérfanos. El mar era cruel y generoso. Daba la vida y traía la muerte. En eso consistía su grandeza.
De pronto, Telmo observó de soslayo a Soledad. La percibió hermosa y desvalida. Igual que una sirena a punto de varar en tierra firme.
Hurgó en su corazón y, encomendándose a los cuatro vientos, posó sus manos en los hombros escuetos de la joven y la obligó a girarse. Se enfrentó a su mirada y escogió cada una de las palabras que iba a usar.
—Debes saber algo de mí: he cometido actos de los que me avergüenzo, cosas terribles que no repetiría, pero el pasado quedó atrás y ahora soy otro, alguien distinto, alguien mejor. Tu padre tenía razón: el mar y el viento son buenos consejeros, tan solo hay que comprender su idioma. Él me enseñó a entenderlo. —Telmo clavó sus pupilas en los ojos de la chica. Su tono era vibrante—. Te quiero, Soledad. Te he amado desde el mismo momento en que las olas te trajeron hasta mí.
Ella inclinó la cabeza. Una feroz pelea se libraba en el campo de batalla de su alma. Los sentimientos pugnaban por romper el dique que los contenía a duras penas. Finalmente, rompió a hablar, con la voz rasgada por la emoción.
—¿Sabes, Telmo? Cuando estaba delirando a causa de la fiebre, escuchaba una voz en mi inconsciencia. Era una voz que me pedía que me quedara, que luchaba por retenerme a flote… Hasta entonces me había dado igual vivir o morir, incluso prefería lo segundo. Creí que esa voz pertenecía a un ángel y puede que no estuviera del todo equivocada. Esa voz no era otra que la tuya.
—¿Significa eso que me aceptas?
Ella le miró a los ojos. Flamearon sus pupilas. Finalmente, su faz se iluminó con una gran sonrisa.
—Quiero pasar contigo el resto de mi vida y haré cuanto esté a mi alcance para que nunca te arrepientas de este día.
Esnal estrechó entre sus brazos a la chica y la besó. Sus corazones latían, desbocados.
Entonces, justo cuando el costado del Gloria tocó el muelle, el semblante de Telmo se tensó. Acababa de distinguir, perdido entre el gentío, un rostro que le era familiar, que no olvidaba. Pertenecía a Guzmán Requena, el sicario que el duque de Espinosa había contratado para que vengara a sus difuntos.
Esnal sintió un escalofrío y se aferró al brazo de su amada. Ella adivinó que algo pasaba.
El joven sintió una paz extraña. Pensó en Alonso, en todo lo que había experimentado en aquel viaje, y no reconoció al muchacho egoísta que había sido antes, ese al que Guzmán buscaba. Ya no tenía miedo. Había aprendido a mirar a la muerte cara a cara y estaba preparado para afrontar lo que el destino, que había aguardado pacientemente a que volviera, quisiera depararle. Un valor irrefrenable lo encendió. No iba a pasarse la vida huyendo.
Las pupilas de Telmo centellearon en la tarde lluviosa como refulge en la batalla el filo de una espada. Se irguió en la proa, contempló fijamente a su rival y esbozó un gesto desafiante que el otro supo interpretar.
—¿Sabes, amor mío? —dijo a media voz—. Puede que muera en el intento, pero debo enfrentarme a mi pasado para que tú y yo podamos tener algún futuro.
*** FIN ***
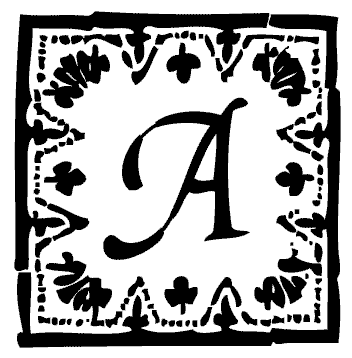 tardecía en las heladas soledades del Gran Norte. Ya no nevaba. El mar estaba en calma y el viento silbaba una canción solemne en torno al Gloria. Sobre cubierta, alineados en el suelo del alcázar, estaban los cadáveres de los doce marinos que habían perecido en la batalla.
tardecía en las heladas soledades del Gran Norte. Ya no nevaba. El mar estaba en calma y el viento silbaba una canción solemne en torno al Gloria. Sobre cubierta, alineados en el suelo del alcázar, estaban los cadáveres de los doce marinos que habían perecido en la batalla.