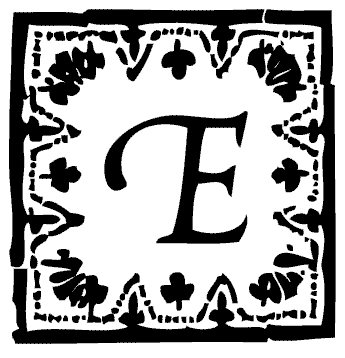 n el alcázar del Wolf of the Seas, rodeado de muerte y destrucción, el capitán Benjamin Scolum nota que un brutal escalofrío sacude su columna vertebral.
n el alcázar del Wolf of the Seas, rodeado de muerte y destrucción, el capitán Benjamin Scolum nota que un brutal escalofrío sacude su columna vertebral.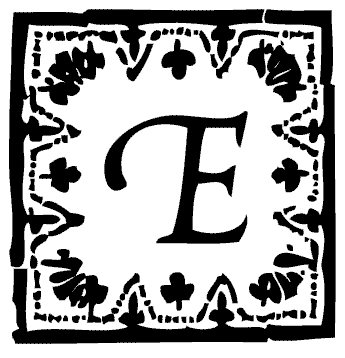 n el alcázar del Wolf of the Seas, rodeado de muerte y destrucción, el capitán Benjamin Scolum nota que un brutal escalofrío sacude su columna vertebral.
n el alcázar del Wolf of the Seas, rodeado de muerte y destrucción, el capitán Benjamin Scolum nota que un brutal escalofrío sacude su columna vertebral.
Le ha sorprendido la aparición del ballenero, que a punto está de ponerse al costado de su buque. Ciertamente, no esperaba semejante valor en unos simples pescadores. Pero lo que en verdad lo ha aturdido, lo que le ha dejado sin aliento, ha sido conocer el verdadero nombre del navío, ese que acaban de mostrar los enemigos cuando el abordaje se demuestra inapelable. Un estupor extraño se ha apoderado de él al descubrirlo.
De pronto, mientras trata de poner en pie de guerra a su tripulación y les arenga para recibir con entereza al atacante, como si de un sueño o de una pesadilla se tratase, ve un rostro femenino surgir de entre la nieve. Sabe que no es sino el mascarón de proa del rival, simple madera, mas reconoce en él cada detalle de otra cara, las facciones de la mujer que, pese al tiempo y a las tribulaciones, a la amargura que ha hecho nido en su alma hace ya mucho, continúa amando con locura. Y sus peores fantasmas, esos que llevan años persiguiéndole y que ni el alcohol, ni el oro, ni la sangre han conseguido ahuyentar nunca, se arrojan al unísono contra él, deseosos de cobrarse su venganza.
Entonces, cuando ambos buques se hallan a punto de tocarse, tiene una premonición clara y precisa y siente que, esta vez sí, el círculo está a punto de cerrarse.
Crujen los cascos de los barcos y los garfios que facilitarán el abordaje se enganchan a la jarcia o el carel. Pero él parece ajeno a todo cuanto sucede alrededor, a esa lucha inminente en la cual se decidirán sus suertes. Mientras los suyos forman para defenderse, Benjamin entorna los párpados y recuerda los presagios que aquel hechicero le hiciera en la Tortuga, durante una noche de ron y magia negra que ahora retorna con total nitidez a su memoria.
Se mira la palma de la mano. De nada ha servido aquella alteración que la punta del cuchillo trazó en la línea de la vida. Jamás lo hubiera sospechado. Su destino, burlón aunque paciente, no estaba aguardándole en las cálidas aguas del Caribe, tal como había supuesto, sino en las heladas soledades del Gran Norte.
Se ha hecho un raro conato de silencio en la nevada. Se diría la calma que precede a la tormenta. Scolum observa al enemigo que se agolpa en cubierta, tras el parapeto de lonas y jergones, deseoso de saltar y acometerlos. Distingue a un hombre de barba entrecana y pelo largo cuya identidad, pese a no haberlo visto nunca, a no saber su nombre, acierta a adivinar sin titubeos.
Ya está claro. Por más que él se empeñara en lo contrario utilizando lisonjas o castigos, recompensas, chantajes, ruegos y amenazas, comprende que, en realidad, ella no le ha pertenecido nunca, que ni uno solo de sus días, aunque compartiera con él su lecho, ha dejado de amar en la distancia a ese sujeto que, ahora, dos décadas después, clava en él sus ojos grises, provocándole un temblor que no es exactamente miedo.
Scolum se aferra a la empuñadura de su espada y nota cómo un ramalazo de amargura lo atraviesa. Piensa en que la existencia que ha llevado desde que, asustado quizá por la posibilidad de encontrarse con aquel individuo, se embarcó con la ilusión de regresar al hogar y llevar una vida respetable. ¿Qué hubiera sucedido si, en vez de hacer aquello, se hubiese quedado en la Tortuga para continuar sus correrías? Quién podía decirlo. Tal vez hubiera terminado balanceándose en el palo mayor de cualquier buque, en la plaza de cualquier puerto del Caribe, aunque quizá le hubieran ido mejor las cosas que en Inglaterra.
Porque lo cierto era que, a su regreso, la Patria no fue en absoluto generosa con él, sino que se comportó igual que una ramera a la que solo interesara desplumarlo. Quiso comprar una baronía, un rincón apacible, allá en su Cornualles natal, para retirarse junto a Gloria y pasar allí sus días, para tener perros y criados, puede que vástagos, para cuidar a la hija de la mujer que amaba por si, acaso, a base de cariño y de paciencia, acababa por corresponderlo. Pero su oro se extravió entre papeles y rúbricas y a él lo atraparon con enrevesadas leyes, redes de la cuales le resulto imposible huir. Tipos taimados, expertos en malas artes y en engaños que manejaban mejor la pluma que la espada, se encargaron de despojarle hasta del último doblón.
En poco tiempo, toda su fortuna había desaparecido como por arte de magia y, a él, antaño terror de las Antillas, jefe pirata ante cuya sola mención todos temblaban, libre entre los libres del océano, no le quedó otro remedio que buscar a quien servir. Gastó sus últimos dineros en adquirir un barco con el cual pudiera hacer lo único que en realidad sabía: ganarse la vida a cañonazos, con el viento en las velas y sangre en el filo de la espada. Fletó el Wolf of the Seas y se dedicó a hacer labor de vigilancia en el Gran Norte para las compañías londinenses que pretendían apoderarse de esas aguas. Campaña tras campaña, año tras año, hasta sentirse viejo y cansado.
Lo cierto es que esa singladura, que tal vez pueda resultar la última, no había comenzado con buen pie. Gloría le había rogado una y mil veces que la dejara en tierra, pero él se había negado en redondo a hacer aquello. No olvidaba que, hasta en tres ocasiones, la mujer había intentado fugarse y salir de Inglaterra, suponía que para buscar al hombre amado. Tan solo la suerte y su propia precaución habían desbaratado aquellos planes. Después, quizá a causa de la edad o del cansancio, porque sus esperanzas se esfumaron definitivamente, ella se resignó a su suerte y solo vivió para su hija. Y Scolum sintió pena, y rabia, y compasión. Por él. Por ellas.
Luego, a mitad de campaña, en Groenlandia, una epidemia había estallado en su navío y la tripulación enfermó sin remedio. Los marinos cayeron como moscas. Gracias a Dios o al Diablo, él no se ha contagiado todavía, pero supone que solo es cuestión de tiempo. Y entonces había pasado lo pasado y Soledad, lo único que tenía para domar a Gloria, para conseguir que esta se aviniera a sus designios, logró fugarse del bajel. Tenía que encontrarla. Era cuestión de vida o muerte.
Y ahora, conseguido tal propósito, volvían a la base, a dos jornadas al norte del sitio donde se encuentran, para cargar sus pertenencias, las pieles que han obtenido cazando zorros o liebres, focas u osos, o simplemente arrebatándoselas, en batidas carentes de piedad, a aquellos esquimos que no huían con la suficiente rapidez. Su intención era dejar allí a los enfermos, a aquellos que estaban tan débiles que no podrían afrontar el tornaviaje hacia Inglaterra, una travesía que, gracias a aquellos prisioneros, tenían mayores posibilidades de afrontar con ciertas garantías de éxito. Scolum nunca se rinde. Lo han dado por muerto muchas veces.
En esas se encuentra el capitán cuando suenan de nuevo los disparos y los balleneros con quienes van a enfrentarse a vida o muerte saltan a bordo de su barco.
Benjamin alza la espada. Piensa en Gloria, en el marino de ojos grises, y descubre, a medias sorprendido, que en realidad el verdadero cautivo durante todos esos años no ha sido la mujer a la que ama, sino él. Un alarido enronquecido, que destila odio e impotencia, rencor y furia, surge de su garganta y se alza hacia el cielo de algodón.
—¡Muerte!