XX
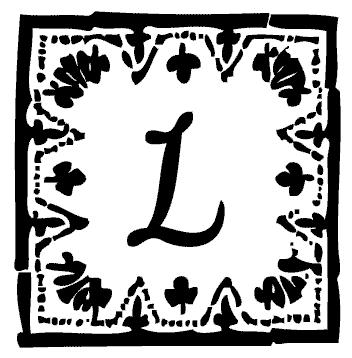 a pálida mano de la aurora acariciaba el lomo del océano cuando los balleneros se juntaron en el alcázar para recibir las últimas consignas. Habían aprovechado el abrigo de las sombras para poner el barco en son de guerra. Hacerlo no resultó tarea fácil. La misma oscuridad que los amparaba se complacía en dificultar sus movimientos. No podían encender ninguna luz que delatase su presencia y procuraban hacer el menor ruido. Por suerte, el viento ayudaba a alejar los sonidos de la posición del enemigo.
a pálida mano de la aurora acariciaba el lomo del océano cuando los balleneros se juntaron en el alcázar para recibir las últimas consignas. Habían aprovechado el abrigo de las sombras para poner el barco en son de guerra. Hacerlo no resultó tarea fácil. La misma oscuridad que los amparaba se complacía en dificultar sus movimientos. No podían encender ninguna luz que delatase su presencia y procuraban hacer el menor ruido. Por suerte, el viento ayudaba a alejar los sonidos de la posición del enemigo.
Hacía frío y la nieve caía sin desmayo. La cubierta del Gloria se hallaba amortajada por un sudario blanco que hacía que el bajel fuera casi invisible en la tormenta.
La noche había sido intensa y nadie a bordo había tenido tiempo de dormir. El capitán había mandado colocar toda la artillería en la banda de babor. Buscaba con ello incrementar al máximo la potencia de fuego del navío para contrarrestar la ventaja que poseían los ingleses. También ordenó que las piezas, en vez de con la convencional bala, estuviesen cargadas con docenas de clavos de los que usaban los carpinteros para confeccionar cabañas y barricas. Aquello sorprendió a los balleneros, quienes jamás habían usado semejantes proyectiles. Pero nadie dudaba de que su jefe sabía lo que hacía. Poco después de medianoche, la cañonería al completo, cinco lombardas, siete culebrinas y cuatro versos de doble cámara, estuvo lista para entrar en acción.
La luz lechosa del amanecer reverberaba entre la nieve y le daba al galeón una apariencia fantasmal. Los rostros eran graves y los cabellos estaban escarchados. Todos a bordo tenían encogido el corazón.
Alonso salió del camarote y caminó hasta el centro del grupo. Su porte denotaba una gran serenidad. Miró a su alrededor, tomó aliento y comenzó a hablar, con un tono pausado que transmitía confianza:
—Sólo tenemos una posibilidad de vencer en esta lucha —dijo con el ceño fruncido—. Hemos de llegar hasta ese buque y abordarlo. Si no lo conseguimos, si nos mantienen a distancia, esos corsarios nos echarán a pique con sus piezas.
Algunos comentarios apuntillaron aquella frase lapidaria.
—Os explicaré con toda claridad mis intenciones —exclamó el navegante, retomando su discurso para que sus hombres lo escucharan y todos supieran cómo obrar si él caía a las primeras de cambio—. Durante los últimos días he venido observando cómo se comporta el viento en estas latitudes: al alba sopla muy flojo, de levante, y, enseguida, rola al sur para continuar así durante horas. Esto quiere decir que, si queremos colocarnos a barlovento para llevar la iniciativa, deberemos acercarnos a la costa y navegar entre la orilla y ese barco. Sé del riesgo que entraña semejante estrategia. Con esta visibilidad, la navegación se hace difícil y corremos peligro de chocar contra cualquier islote e ir a pique. Pero debemos arriesgarnos. No vamos a arriar la bandera ni a rendirnos. O triunfamos o morimos. Así de simple. Debemos ser más rápidos que ellos y abordarlos antes de que tengan tiempo de reaccionar y barrernos a cañonazos. La misma nevada que lastra nuestra navegación nos ocultará de su vista hasta que estemos cerca. Ellos nos dan la popa, así que infiero que aún no han arribado a su base. Eso nos favorece. Serán menos con quienes nos tengamos que enfrentar.
—¿A cuántos eleva usted su número? —preguntó Ruiz.
—He hablado con Fernando quien, como conocéis, estuvo a bordo de esa nao. No cree que sobrepasen por mucho el centenar. Tampoco sabe cuántos de ellos se encuentran tan enfermos que sean incapaces de empuñar un arma. En cualquier caso, son más de dos por cada uno de nosotros.
Telmo no se sintió desanimado por aquella desventaja. Estaba deseoso de trabar combate contra aquellos facinerosos que tenían cautivos a sus camaradas y habían asesinado a sangre fría a cuatro de ellos. Apretó los dientes y miró a su alrededor. Sus compañeros parecían hacer gala de una determinación idéntica a la suya. Estaban bien pertrechados para la lucha. Además de mosquetes y arcabuces, cada uno tenía cerca la pica, el hacha, el sable o la alabarda que emplearía cuando se desencadenara el abordaje, si es que había oportunidad para ello.
Esnal crispó los dedos en la empuñadura de su estoque. Quizá aquel tipo de espada no fuese lo más adecuado para el combate en la cubierta de un navío, un lugar lleno de jarcia y de obstáculos, con un espacio restringido, pero aquel era el arma que mejor dominaba y prefería utilizarla. También portaba dos pistolas dentro del cinturón y un cuchillo colgaba en su costado. Cualquier cosa sería bienvenida llegado el cuerpo a cuerpo.
Entonces, Alonso se despojó del sombrero en señal de respeto. Caminó hacia los marinos y les estrechó la mano, uno por uno, bajo aquella nevada que maquillaba con tonos pálidos el mundo.
—Ha sido un verdadero honor navegar a vuestro lado, ser vuestro capitán y vuestro amigo —murmuró con gravedad—. Ahora, pase lo que pase, sed dignos de vuestras casas y luchad con valor. Que vuestros padres y vuestros hijos se sientan orgullosos. Que vuestras madres y esposas no tengan motivos para avergonzarse de vosotros.
—Largad velas y que Dios nos asista —dijo Iragorri rompiendo con su voz el silencio que reinaba en aquella alborada decisiva—. Hoy el Gloria nos conducirá a la victoria o a la muerte.
Varios marinos treparon a las vergas y desplegaron las lonas convenientes. Los mejores tiradores se apostaron en las cofas, provistos de varios arcabuces por cabeza. Iban acompañados por grumetes que cargarían las armas y les asistirían mientras ellos batían la cubierta enemiga con su plomo. Otros niños se ocupaban de que la pólvora se mantuviera seca y de acercársela, si así lo precisaban, para que el fuego no menguara.
El barco navegaba escorado a causa del peso de los cañones concentrados en babor. Eso tornaba más difíciles las maniobras, pero el capitán sabía lo que hacía y, poco a poco, el galeón enfiló hacia la costa, aún invisible, con la intención de avanzar entre esta y el Wolf of the Seas. Se crisparon los semblantes. El Gloria se metía en la boca del lobo.
La gravedad imperaba a bordo del galeón. La tripulación ya había dicho cuanto tenía que decir. Durante aquella noche interminable, cuando los preparativos les daban un respiro, muchos habían hecho testamento. Telmo y el escribano habían transcrito las últimas voluntades de varios de aquellos marineros, quienes deseaban dejar arreglados los asuntos terrenos por si acaso no sobrevivían a la lucha.
Ismael se acercó a Esnal y se fundió con él en un sentido abrazo.
—Ha sido un honor llegar a conocerte —afirmó emocionado—. Te considero un buen amigo, y como a tal quiero pedirte un favor.
—Dalo por hecho.
—Si me pasara algo y a ti no, si yo muero y tú vives, me gustaría que transmitieras a mi mujer y a mis hijas que las amo, que caigo con su nombre en los labios.
—Tú mismo serás quien se lo diga cuando las abraces en San Sebastián —exclamó Esnal, venciendo la congoja—. Volveremos a casa, victoriosos, después de darles su merecido a esos bastardos. Quiero ser el padrino de tu siguiente vástago.
El rubio asintió sin excesiva convicción. Telmo, con el alma en un puño, supo cuál era el nombre que él pronunciaría si caía.
El Gloria avanzaba con lentitud muy cerca de la costa. El viento era flojo y las velas no se henchían como a ellos les hubiera gustado que lo hiciesen. El escandallo indicaba la profundidad que había bajo la panza del navío, y Aldecoa, seguro de sus actos, lo dirigía entre la nieve hacia donde suponían que fondeaba el Wolf of the Seas.
Iragorri, apostado en la proa, escrutaba con gesto concentrado por si veía algo. A su lado estaba el mascarón. El busto perfecto de aquella mujer, su rostro hermoso, guiarían en el combate al galeón que llevaba su nombre, su recuerdo.
El día iba tomando cuerpo poco a poco, pero la nevada no mostraba intenciones de cesar y la navegación se hacía lenta y tortuosa. Era como si el buque, en lugar de navegar sobre las aguas, lo hiciera entre nubes de algodón.
De pronto, Iragorri divisó en el vacío una luz que no podía ser sino la linterna del bajel inglés. Levantó el catalejo y observó. Lo que vio pareció dejarle satisfecho.
—Ahí están, justo donde les queríamos —masculló—. Tienen echadas dos anclas y llevan las velas aferradas. Les llevará un buen rato ponerse en son de guerra.
El piloto se acercó al capitán y departió con él. Entonces el buque viró hacia el noroeste. La brisa se tornó más propicia y el velamen del barco se abultó. Los hombres sonrieron, animados por aquel aire que tan bien les venía, que les insuflaba coraje y optimismo de cara a la batalla. La roda hendió las aguas con más velocidad.
El Wolf of the Seas ya estaba cerca, aunque los ingleses no parecieran haberse percatado aún de su presencia. La nevada les había permitido aproximarse sin ser vistos.
Telmo le dedicó a Ismael una sonrisa. Se sentía impaciente por que llegara el momento de la verdad.
—Hay movimiento a bordo de ese buque —exclamó Jonás, blandiendo un hacha de doble filo.
Esnal aguzó la mirada. Los marinos corrían por la cubierta del galeón rival. Crujieron los cabrestantes del navío. El adversario intentaba levar anclas.
La voz del capitán vibró bajo los palos. Su cara no se separaba del catalejo.
—Nos han visto. Escamotead las armas y saludad con entusiasmo. Moved los brazos como si estuviéramos llegando a San Sebastián y vuestras familias os aguardaran en el muelle. Quienes tengáis el pelo rubio despojaos de gorros y sombreros para que crean que somos tan ingleses como ellos. Confío en que nuestro nuevo nombre y las enseñas que hemos izado los confundan. Debemos engañarles tanto como sea posible. De ello dependerá, en gran medida, el que hoy muramos o vivamos.
Los corsarios no parecían alterados. Las cadenas de las áncoras emergían despacio y apenas se veían hombres en las vergas. A Telmo le extrañaba aquella lentitud. El Gloria se acercaba con rapidez al contrincante. De seguir así, no tardaría mucho en abordarlo. Comprendió el plan de Iragorri. Los británicos tenían que maniobrar para mostrarles el flanco y utilizar su artillería. Ellos llegaban por popa y, allí, el enemigo carecía de cañones.
De pronto, se escuchó una explosión y una humareda blanca brotó de la boca de una de las piezas rivales.
—Es un aviso —explicó Ismael—. Quieren que nos detengamos.
—Saludad —gritó Iragorri—. Agitad las manos como si os encontrarais frente a vuestros seres más queridos.
Telmo obedeció con un entusiasmo que no tenía nada de fingido. A su alrededor, los balleneros hacían otro tanto. Sabían que los ingleses observaban y deseaban confundirlos.
El Gloria continuaba aproximándose a su objetivo, un Wolf of the Seas que terminaba de levar las anclas y largaba un par de velas, una cuadrada, en el palo de mesana, y otra, latina, en la buenaventura. Poco a poco, como a desgana, el enorme galeón maniobraba para ponerse de costado. Telmo observó que, a popa, algunos hombres respondían a sus saludos.
Sonó un segundo disparo de advertencia. En el alcázar corsario, un gigante con la testa rapada les hacía señales para que no siguieran. Telmo leyó en los ojos de Iragorri que aquel hombre era el capitán Benjamin Scolum, el individuo que le había arrebatado a la mujer que amaba.
El Wolf of the Seas continuaba virando torpemente entre la nieve y, aunque ya se hallara en posición oblicua a la proa del Gloria, aún no podía utilizar más que una parte de su artillería contra este. Esnal contó los cañones enemigos. Había veinticinco en cada banda. Se dio cuenta de lo acertado de la estrategia de Alonso. Las dieciséis piezas de que ellos disponían, concentradas a babor, podrían contrarrestar en parte el fuego inglés.
En el ballenero, la tensión iba en aumento y los hombres acariciaban el bronce de las lombardas, el hierro de los arcabuces, el acero de las espadas…
—Van a hacer fuego —exclamó Ruiz, armado de pistola y alabarda.
El capitán se encaramó a un obenque. Un estoque refulgía en su mano. Su voz enardecida se elevó hacia la punta de los mástiles.
—Quitad ese letrero de fortuna y dejar al descubierto nuestro verdadero nombre, quiero que sepan quiénes somos, por qué venimos a por ellos. Desplegad también nuestras enseñas.
Las órdenes de Alonso fueron cumplidas de inmediato.
—A mi señal —indicó el navegante—, disparad todos a una contra la cubierta, pues los nuestros se encontrarán en el sollado. Esos canallas ya no podrán evitar que les abordemos.
Los ingleses lanzaron su primera andanada. La mayor parte de sus piezas de estribor hicieron fuego pese a que aún no se hallaban en posición idónea. El humo de la pólvora se confundió con la nevada que menguaba y su estrépito hizo añicos la calma de aquella mañana boreal.
Cinco balas alcanzaron al ballenero: cuatro impactaron contra el casco, en la amura de babor; la quinta atravesó la mayor del trinquete y la horadó, dejando en ella un agujero que parecía hecho por las fauces de un cíclope. Telmo paseó la mirada en torno a sí. Los daños se intuían escasos. No había ni muertos ni heridos.
—La siguiente descarga será mucho peor —masculló, entre dientes, Ismael.
Los corsarios se daban prisa en recargar su artillería. Parecían, por fin, tomar conciencia del peligro que se cernía sobre ellos.
—Cuando disparen otra vez, viraremos para ponernos paralelos a su flanco y les enviaremos nuestros mejores cumplidos —clamó Iragorri—. Hemos de aprovechar nuestra posición a barlovento. Ellos son lentos y la situación nos resulta favorable. Quiero que carguéis con rapidez. Si les largamos dos andanadas antes del abordaje quizá nos hagamos con el triunfo.
El Wolf of the Seas estaba a punto de lanzar su segunda descarga. Telmo distinguía entre la nieve los rostros lívidos de los artilleros contrarios, las bocas de sus cañones asomando en las portillas.
Tal como había anticipado Ismael, aquella salva fue más mortífera que la anterior y el galeón se sacudió, alcanzado por las balas. El roble se quebró y las astillas volaron por el aire, buscando cuerpos que ultrajar. Un proyectil acertó a dar en la gavia del trinquete. Dos hombres cayeron de la verga y se despanzurraron sobre la cubierta, con un sonido sordo que la nieve que cubría el navío amortiguó.
Telmo descubrió que, lejos de resultar aquel torbellino épico que había imaginado, la guerra no era sino una desazón extraña en la que unos mataban y otros morían sin saber muy bien porqué ni cómo. En el suelo había varios cadáveres ensangrentados. Los grumetes bajaban a los heridos al sollado.
—¡Virad! —gritó, de súbito, Iragorri.
Todos obedecieron al instante. El timonel giró la caña y, en las velas, los hombres realizaron su tarea sin dudar. El Gloria se colocó casi paralelo al Wolf of the Seas, a escasa distancia de su casco. Los contrincantes se veían las caras claramente. Ya nada podría impedir el abordaje.
—¡Fuego! —exclamó Alonso, con tanta fuerza que su garganta pareció ir a romperse.
La nao se estremeció al soltar su andanada. Las dieciséis piezas retumbaron al unísono y lanzaron contra el buque enemigo su mensaje de muerte. El olor acre de la pólvora impregnaba el ambiente y el viento empujó el humo hacia el rival.
Cuando se disipó la nube, Telmo descubrió que aquella salva había resultado letal para los adversarios. Los clavos con que Iragorri mandó cargar las piezas habían batido, como enjambres de mortíferas avispas, la cubierta británica, esparciendo la muerte entre la tripulación del Wolf of the Seas.
El mozo escuchó chillidos desgarrados, gemidos lastimeros que estremecía oír pese a sonar en un idioma extraño. Los ingleses se encontraban paralizados. No esperaban sentir en propias carnes aquella violencia que ellos solían ejercer contra sus presas.
Esnal observó a su alrededor. Ismael animaba a voz en grito a quienes cargaban los cañones. Los balleneros empuñaban sus armas. Algunos portaban los cabos terminados en garfios que utilizarían para abarloar las naves cuando llegara el momento preciso. Los semblantes eran graves y varios rezaban entre dientes. El Gloria envió un nuevo vendaval de hierro contra la nave corsaria, cuya artillería no volvió a dar señales de vida.
El aire enmudeció después de aquel estruendo formidable. La segunda descarga había agrandado el efecto de la primera. En el ballenero nadie hablaba. Se acercaba el momento de saltar al navío enemigo.
—¡Apuntad vuestros mosquetes a sus cofas! —vociferó Jonás con toda la potencia que le otorgaban sus pulmones—. De allí nos llegarán sus peores saludos.
Algunos disparos surgieron del galeón rival, pero la mayoría de aquellas balas se estrellaron, sin peligro, contra el parapeto de jergones y lonas que los pescadores habían levantado en la borda del barco y en las cofas.
De repente, el casco del Gloria chocó, con un quejido, contra el del Wolf of the Seas. Había llegado la hora de la verdad. La voz de Alonso vibró en el aire helado del Gran Norte.
—¡Al abordaje y no tengáis piedad de esos bastardos, pues ellos no habrán de compadecerse de nosotros si nos vencen!
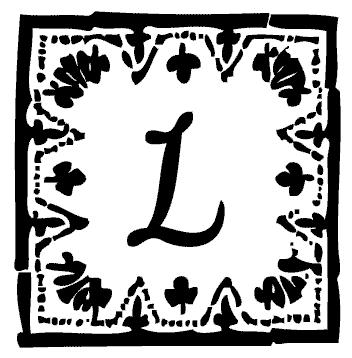 a pálida mano de la aurora acariciaba el lomo del océano cuando los balleneros se juntaron en el alcázar para recibir las últimas consignas. Habían aprovechado el abrigo de las sombras para poner el barco en son de guerra. Hacerlo no resultó tarea fácil. La misma oscuridad que los amparaba se complacía en dificultar sus movimientos. No podían encender ninguna luz que delatase su presencia y procuraban hacer el menor ruido. Por suerte, el viento ayudaba a alejar los sonidos de la posición del enemigo.
a pálida mano de la aurora acariciaba el lomo del océano cuando los balleneros se juntaron en el alcázar para recibir las últimas consignas. Habían aprovechado el abrigo de las sombras para poner el barco en son de guerra. Hacerlo no resultó tarea fácil. La misma oscuridad que los amparaba se complacía en dificultar sus movimientos. No podían encender ninguna luz que delatase su presencia y procuraban hacer el menor ruido. Por suerte, el viento ayudaba a alejar los sonidos de la posición del enemigo.