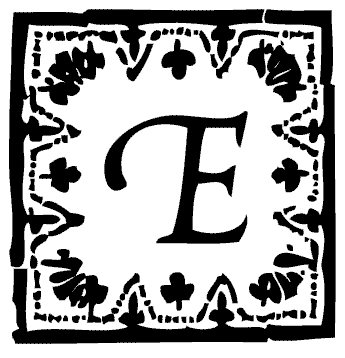 l Gloria largó todas sus velas y puso proa al norte. Lo empujaba un viento propicio que insuflaba esperanzas, que silbaba en la jarcia y henchía las lonas, haciendo que el navío cortara las olas con donaire.
l Gloria largó todas sus velas y puso proa al norte. Lo empujaba un viento propicio que insuflaba esperanzas, que silbaba en la jarcia y henchía las lonas, haciendo que el navío cortara las olas con donaire.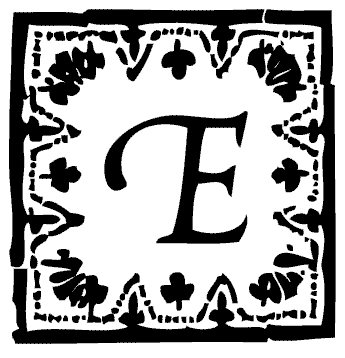 l Gloria largó todas sus velas y puso proa al norte. Lo empujaba un viento propicio que insuflaba esperanzas, que silbaba en la jarcia y henchía las lonas, haciendo que el navío cortara las olas con donaire.
l Gloria largó todas sus velas y puso proa al norte. Lo empujaba un viento propicio que insuflaba esperanzas, que silbaba en la jarcia y henchía las lonas, haciendo que el navío cortara las olas con donaire.
La marcha era incesante y los hombres se dejaban el alma en la faena. Todos ardían en deseos de alcanzar a los corsarios que retenían a sus compañeros, de enfrentarse con ellos para vencerlos o morir en el empeño.
Las noches eran largas. A menudo nevaba y la niebla cubría la superficie del océano. Nadie se descuidaba. Los vigías escrutaban con atención el horizonte a fin de localizar cualquier obstáculo que se les pudiera presentar.
El capitán, taciturno como nunca, iba de aquí para allá impartiendo unas órdenes que la tripulación obedecía sin tardanza. Durante aquellos días, los pescadores despejaron de impedimentos la cubierta y arrojaron al agua todo cuanto no iban a necesitar para aligerar el peso de la nao y hacerla más maniobrable, mejor para el combate. También, siguiendo las indicaciones de Iragorri, levantaron en la borda un parapeto de jergones, tablas y lona que, en la batalla, les protegería de los disparos de los mosquetes enemigos.
Bajo los mástiles, quienes no estaban ocupados en otros menesteres se ejercitaban en el manejo de las armas, tanto de fuego como blancas. Los que carecían de experiencia aprendieron a manejar la pica o la alabarda, los sables o la daga. Si había pelea, tendrían que mostrarse rápidos y contundentes, mortíferos como los tiburones.
Telmo enseñaba a los más jóvenes cómo usar la pistola y la espada. La pericia adquirida en sus tiempos de pendencia le resultaba ahora de gran utilidad. Ninguno se hacía el remolón. Todos sabían que la vida les iría en aquel brete.
Elaboraron ingentes cantidades de pólvora. Para ello ligaban seis porciones de salitre, una de carbón, otra de azufre, y molían la mezcla resultante en un mortero: grano fino para pistolas y arcabuces, más grueso para la artillería.
La tarea conllevaba peligro, una chispa o un choque inesperado podían hacer estallar el polvo negro y desencadenar una tragedia. Además, debían evitar que la pólvora o las municiones se mojaran. Aquello no resultaba fácil a causa del agua y de la nieve. Todo tenía que estar seco si no querían encontrarse con sorpresas desagradables cuando llegara la hora de la verdad. Los grumetes practicaron cómo transportar la pólvora, cómo cargar en el menor tiempo posible los mosquetes. Aquella sería su misión en el combate.
Alonso, quien perfilaba su estrategia, mandó efectuar varias descargas con todos los cañones. Quería comprobar cuánto tardaba el Gloria en disparar de nuevo. También deseaba que los bisoños se acostumbraran al estruendo que producía una andanada, a la violenta sacudida que estremecía el barco y lo escoraba como si fuera a hundirse. No podían permitirse que el temor agarrotara a los que nunca habían tomado parte en un combate.
Se acrecentó la camaradería. Los marinos se ayudaban los unos a los otros, compartían penas y satisfacciones, provisiones y esfuerzos. Telmo intimó con algunos que, hasta entonces, apenas le habían dirigido la palabra. Todos se mostraban más comunicativos. La cercanía de la muerte los unía.
Un mediodía, Iragorri sacó unas telas del sollado y ordenó a varios hombres que treparan hasta la punta de los palos. Cuando estuvieron en lo alto, desplegaron unos estandartes que el capitán había traído desde San Sebastián, por si las moscas. El propio Alonso izó a popa una gran bandera inglesa.
—Si queremos vencer en esta lucha, mejor será que utilicemos la astucia —explicó el navegante, adivinando los pensamientos de buena parte de la tripulación—. La fuerza no está de nuestra parte, sino de la suya.
Los hombres asintieron. El capitán alzó la voz para que todos pudieran escuchar con claridad lo que decía.
—También necesitamos un nombre británico, una palabra hermosa que haga que esos bastardos no desconfíen de nosotros. ¡Jonás! —gritó dirigiéndose al arponero.
—Dígame, capitán.
—Tú conoces su idioma, ¿se te ocurre un buen nombre para nuestro navío?
—Sí —respondió el gigante sin dudar.
—¿Serías tan amable de hacernos partícipes de él?
—Hope.
—Suena bien. ¿Qué significa?
—En inglés quiere decir esperanza.
Alonso de Iragorri sonrió, irónico.
—Esperanza… Si hay algo a lo que debamos aferramos en esta hora sombría es precisamente a eso, a la esperanza. Jonás, ve con los carpinteros y haced un bonito letrero en el cual se lea esa palabra; pero quiero que sea fácil de quitar: si llega el momento del combate, lucharemos con nuestro verdadero nombre.
—Alonso —preguntó Telmo al capitán, quien se tomaba un respiro en el alcázar—, ¿cree sinceramente que lograremos encontrarlos?
Iragorri se encogió de hombros. Su tono era hermético.
—Podríamos navegar durante el resto de nuestras vidas sin dar con ellos —murmuró—. El mar es inabarcable y un barco no constituye sino un pequeño cascarón en la llanura infinita del océano. La oscuridad, la niebla, la distancia… todo se conjura en contra nuestra. Lo más probable es que no los veamos nunca más. Aun así, no pierdo la esperanza.
—Tiene usted una sospecha, ¿no?
El capitán esbozó un mohín afirmativo.
—Si se hubieran dirigido al sur, todo estaría perdido irremisiblemente. Solo un milagro nos hubiera permitido hallarles en mitad del Atlántico y, puesto que Dios no prodiga sus favores en esta época ingrata en que vivimos, ni tan siquiera hubiésemos emprendido su persecución. Pero no era ese su rumbo. Me asalta una corazonada y a ella me aferró. Seguiremos su estela, intentando acortar la desventaja, a la espera de que, más temprano que tarde, el Wolf of the Seas vuelva a cruzarse en nuestras vidas. Quiera Dios que no me equivoque, que nuestro rumbo sea bueno y no nos desviemos ni un ápice de su trayectoria.
—El tiempo apremia…
—Pronto las aguas empezarán a helarse y más nos valdría no estar aquí cuando eso pase. Tal cosa reza igualmente para ellos y es ahí donde hay algo que no encaja: esos corsarios deberían estar buscando el sur, pero…
—Pero iban hacia el norte…
—En efecto.
Esnal se percató de que los ojos de Iragorri refulgían.
—¿Por qué lo hacen? —inquirió.
—Esa es una pregunta para la cual carezco de repuesta. No obstante, tengo un presentimiento y en ello baso mi esperanza: ese barco se dirige hacia un sitio concreto.
—Una base…
—Eso es lo que yo creo. Esos desalmados llevan muchos meses por estas latitudes y no sería de extrañar que hayan montado un campamento en cualquier bahía protegida, un lugar en el que descansar, en el que hacer aguada, en el que almacenar las provisiones, atender a los heridos y arreglar los desperfectos del navío. Creo que Soledad escapó de allí a bordo del esquife. Quizá, como ella dijo, la causa de su fuga fuera esa epidemia, pero yo no pondría la mano en el fuego. Esa chica no es tonta y sabía que apenas contaba con posibilidades de sobrevivir. Fueron tras ella, mas, por algún motivo, tardaron en hacerlo. Al final, para nuestra desgracia, se toparon con la factoría y ocurrió lo que ocurrió. Ahora vuelven a su guarida antes de comenzar el tornaviaje.
—¿Y la epidemia?
—Presté mucha atención al relato de Fernando. Hay una clave oculta en él. ¿Qué crees que pudo decirles Soledad a esos corsarios para lograr que dejaran de matar a nuestros compañeros?
—Lo ignoro.
—Piensa un poco…
A Esnal no se le ocurrió nada.
—Quien se sabe condenado se agarra a un clavo ardiendo —afirmó el capitán—. Casi nadie acepta con resignación la muerte y todos tendemos a pensar que nuestro sino cambiará a última hora. A una tripulación mermada y enferma como la de ese barco le sería prácticamente imposible cruzar el océano y llegar hasta Inglaterra. Nuestros hombres son marinos experimentados. Con ellos en las vergas, ese navío tiene posibilidades de alcanzar las costas de su patria, y será eso lo que intenten. Necesitan asirse a una esperanza. Soledad se lo hizo ver y así salvó la vida de nuestros compañeros, al menos hasta que avisten las Islas Británicas. Allí los matarán, o los cargarán de cadenas, que es peor. Lo que yo pienso es que esos corsarios navegan de vuelta a su guarida para recoger a su gente, su botín, y emprender la travesía rumbo a Europa. Quizá los alcancemos antes de que arriben a su cubil; o puede que los hallemos allí, estibando; o tal vez nos topemos de bruces con ellos cuando pongan proa al sur. También es probable que no los encontremos nunca.
—¿Qué ocurrirá si damos con ellos?
Alonso ensombreció su gesto.
—¿De verdad quieres saberlo?
—Sí.
El viento enfatizó la frase de Iragorri.
—Que nos mandarán al Infierno con su artillería.
El Gloria dejó a popa la bahía en la que habían avistado al Wolf of the Seas. Más allá estaba lo desconocido, una vasta extensión de agua salada que no aparecía en ninguna carta, que muy pocos bajeles habían hollado con su roda. No había vuelta atrás. Nadie pensaba virar en redondo.
Iragorri ordenó que el galeón continuara navegando paralelo a la costa, sin perder de vista aquellas planicies desoladas que la nieve cubría casi por completo.
A bordo del navío se respiraba una atmósfera tensa. Las armas estaban cerca y la pólvora se encontraba dispuesta para ser utilizada si la situación así lo requería. La nao se hallaba preparada para un enfrentamiento repentino.
Avistaron ballenas, pero nadie les prestó mucha atención. Tan solo Ismael las observaba con un gesto cargado de melancolía, como si calculara el beneficio que hubieran podido reportar en otras condiciones.
El contramaestre se mostraba especialmente reservado. En los últimos días evitaba la compañía de sus amigos y pasaba las horas acodado en la borda, con la mirada fija en el horizonte y el pensamiento alejado. Telmo supo que añoraba a su familia, a aquella mujer y aquellas hijas a quienes temía no volver a ver jamás. Quizá se preguntara qué porvenir les aguardaba si él faltaba.
Jonás y Ruiz habían intimado. El odio que se profesaban mutuamente se había disipado ante la inminencia del combate lo mismo que se desvanecen las pesadillas frente a la cercanía del albor. Ambos arponeros pasaban cada vez más tiempo juntos, narrándose sus peripecias, evocando recuerdos comunes, amigos que habían compartido, ballenas que habían atrapado. El pelirrojo ya no era el mismo hombre que había subido al barco hacía meses y también el bigotudo se comportaba de una manera más afable. Aquel viaje los había cambiado a todos.
De pronto, una voz deshizo las cavilaciones del muchacho. Se trataba de Ismael.
—El capitán desea reunirse con nosotros en su cámara.
Los dos jóvenes llamaron a la puerta antes de entrar. Iragorri, sentado en su escaño, contempló fijamente a los recién llegados y alargó el brazo hacia un manuscrito que reposaba sobre la mesa. No se anduvo con rodeos.
—He hecho testamento y deseo que seáis mis albaceas.
Los semblantes de ambos mozos reflejaron la extrañeza que les provocaban aquellas palabras. Alonso prosiguió, con tono firme.
—Tal vez las horas de todos nosotros estén contadas, tan solo Dios lo sabe, pero también puede suceder que yo fenezca y vosotros os salvéis. Si eso ocurriera, quiero que os encarguéis de que mi última voluntad sea cumplida.
Telmo e Ismael no respondieron. El navegante porfió.
—Juradme que lo haréis.
El contramaestre asintió, con gesto grave. Esnal se sorprendió al escuchar, saliendo de sus labios, una voz que no reconocía.
—Lo juro.
—Gracias, amigos —dijo el capitán enfatizando aquella última palabra.
Telmo clavó su mirada en el rostro barbado de Iragorri. De improviso, el muchacho notó cómo una desazón tomaba cuerpo en lo más hondo de su ser. No se le había pasado por la cabeza la posibilidad de que Alonso pereciera, de que falleciesen Ismael, Aldecoa, Ruiz, Jonás… todos aquellos individuos valerosos a los que había aprendido a apreciar igual que a hermanos.
Pensó en sus tiempos de pendencia y recordó todo el mal que había hecho, todo el que podría haber llegado a hacer, a hacerse, si no hubiera subido en aquel barco. Entonces una revelación iluminó su alma y la llenó de paz: de haber podido escoger un final para sus días, aquél hubiera sido el elegido; morir con dignidad, luchando mano con mano junto a sus compañeros para salvar a la mujer que amaba, a un mocoso de cabellera blanca que le había llegado muy adentro, a unos hombres con los que había compartido los momentos más intensos de su vida. Se sintió libre de ataduras, entero como nunca. Su corazón no albergaba ningún miedo.
Descubrió las pupilas de Iragorri centradas en su rostro y comprendió que el capitán adivinaba sus pensamientos. Sonrió. Alonso levantó el pergamino y comenzó a desgranar su testamento.
No había luna aquella noche y la nieve caía sin desmayo. El Gloria avanzaba a buena marcha, empujado por una brisa que soplaba del sur, sin alejarse nunca de la costa ni acercase mucho a ella. Alonso había ordenado que navegasen con las luces apagadas. Confiaba en que el Wolf of the Seas apareciera más temprano que tarde.
Los ingleses les llevaban una ventaja de cinco días que ellos creían haber recortado en aquellas jornadas de infatigable singladura. El ballenero arriesgaba al límite y no se detenía durante las largas horas de oscuridad. No les quedaba otro remedio que jugarse el todo por el todo en aquella partida. Habían ido hasta allí para cazar cetáceos, pero ahora era otra muy distinta la presa que acechaban.
Encaramado a la punta del bauprés, un marinero manejaba el escandallo para medir la profundidad que había bajo la quilla del navío. El calado era grande y no parecía haber peligro en esa zona.
Aldecoa no se tomaba un respiro. El viejo lobo de mar se veía pletórico y, echando sobre sus hombros encorvados toda la responsabilidad de la persecución, sin reposar apenas, caminaba de punta a punta del bajel, departiendo con unos y con otros, encontrando una ruta segura en medio de la noche, de la niebla que a menudo se enseñoreaba de aquellas soledades.
Telmo, quien se apoyaba en los obenques del trinquete, oyó de pronto el ruido de unos pasos. Se volvió y descubrió a Alonso de Iragorri.
El navegante se aposentó a su lado. Durante un buen rato ninguno de los dos tomó la palabra. El viento entonaba su cántico en la lona y las olas susurraban al ser hendidas por la roda. La nieve tapaba la cubierta. El capitán tomó la iniciativa.
—Aquella noche, en San Sebastián, te advertí de que te arrepentirías de subir a este barco…
—Lo recuerdo bien…
—No me equivocaba. Quizá no regresemos.
Telmo replicó, con voz entera:
—Alonso, formar parte de la tripulación del Gloria ha sido lo mejor que me ha ocurrido nunca. Tenía usted razón cuando dijo que no retornaría indemne de este viaje. Suceda lo que suceda, viva o muera, esta ha sido la decisión más acertada que he tomado en mi vida. Jamás podré agradecerle suficientemente todo lo que ha hecho por mí.
Iragorri no logró reprimir una sonrisa enternecida.
—La quieres, ¿verdad? —dijo de improviso el capitán.
—Amo a Soledad con todo mi corazón —confesó Telmo, sabedor de a quién se refería su interlocutor.
Alonso atravesó con el acero de sus ojos las pupilas del mozo y habló, con frases cargadas de pasión:
—Entonces, lucha por ella, quiérela más que a tu propia vida y borra con tus besos la sombra de amargura que enturbia el gris de su mirar. Puede que entre sus brazos te esté esperando el paraíso. ¿Sabes?, esa muchacha está deseando amar y ser amada. Parece inquebrantable, pero nunca he conocido a alguien tan frágil.
—Es su hija, ¿verdad? —preguntó Telmo con voz grave.
El capitán se encogió de hombros y sonrió con amargura.
—Cuando abandoné San Sebastián tardé muy poco en habituarme a la vida en las Antillas. Senté plaza en La Habana e hice fructíferos negocios, prosperé. Besé distintos labios y acaricie pieles de diversos colores. Pero, por mucho que lo intenté, por más mujeres que se cruzaron en mi vida, jamás pude olvidar a Gloria.
Iragorri tomó aliento y prosiguió. Esnal adivinó que el navegante jamás le había contado aquello a nadie.
—Cierto día, un año después de haber salido de Guipúzcoa, Aldecoa recaló en la capital de Cuba y me buscó. Se sorprendió al no encontrarla junto a mí. Yo me extrañé aún más de que dijera aquello. Me informó de que mi amada había huido de Donostia poco antes de su boda con Aguirre y se había embarcado para cruzar el mar y unirse a mí.
Telmo contuvo el aliento y aguardó, con el alma en un puño, a que la historia prosiguiera.
—Todos coincidieron en afirmar que el galeón en que viajaba había naufragado. Aquel año fue pródigo en huracanes y no pocos bajeles dieron con sus cuadernas bajo el agua. Aldecoa decía que encontraría a una mujer que me haría olvidarla, pero se equivocaba: nadie podría sustituir a Gloria. Pasó el tiempo y yo seguía negándome a aceptar que hubiese muerto. Tomé una decisión. Si mi amada continuaba con vida, yo conseguiría dar con ella.
Alonso hizo una pausa. Le costaba tejer aquella historia. Tal vez el tiempo hubiera soltado algunos nudos que era preciso atar de nuevo para hacerla comprensible. Se acarició la barba y retomó la narración.
—Vendí cuanto no iba a necesitar y fleté un barco, una pequeña nao que pudiera navegar sin contratiempos por las tempestuosas aguas del Caribe. La dediqué a transportar cargas de puerto en puerto, y nunca dije a nadie, ni siquiera a Aldecoa, aunque él quizá la sospechara, cuál era la motivación de mis andanzas. Recorrí las Antillas, Colombia, Panamá… Perseguí todos los vientos en su busca, pero mis esfuerzos parecían en vano. Pasaron casi dos años sin que encontrara el menor rastro de ella. El mar parecía habérsela tragado para siempre. Asistimos a feroces combates, recogimos algunos náufragos, fondeamos en islas deshabitadas, descubrimos lugares que no aparecían en las cartas. En varias ocasiones estuvimos a punto de ser abordados por corsarios de distintas banderas, por piratas sedientos de sangre y de botín cuya única patria era la muerte. Yo no me daba por vencido. Convertí su recuerdo en la estrella que guiaba mi viaje y solo la esperanza de hallarla me mantenía vivo. Finalmente, cuando ya estaba a punto de abandonar, de resignarme, mis pasos se cruzaron con los de un hombre. Fue en una taberna de Santiago. Se llamaba Juan Ledesma y era un andaluz de buena posición cuya familia poseía negocios en San Juan de Puerto Rico. Me convidó a beber. Me contó que unos piratas habían abordado su bajel después de matar en el combate a buena parte de la tripulación. Cuando los filibusteros se adueñaron del navío y ya se disponían a pasar a cuchillo a los supervivientes, haciendo caso omiso a sus ofertas de rescate, apareció una mujer que iba a bordo de aquel navío y convenció al capitán para que se apiadara de la marinería y aceptara dinero a cambio de sus vidas. Se trataba de una joven de cabellos dorados y ojos claros de la que su captor no se apartaba ni un instante. Me dijo que ella hablaba nuestro idioma y que su rostro irradiaba una pena infinita. Le pregunté si sabía sus nombres. Asintió. Él se llamaba Benjamin Scolum. Ella, Gloria.
Telmo se impacientó ante el receso de Iragorri. Quería conocer el final de aquella historia, qué lugar ocupaba en ella Soledad. El navegante siguió hablando. Ahora sus palabras sonaban más lejanas.
—Debía ir en su busca, aunque sabía que no resultaría fácil. La Tortuga, que era donde tenía su base aquel bajel, era un nido de piratas que nuestra flota no se atrevía a atacar.
Quizá yo fuera capaz de entrar allí de incógnito, pero salir con Gloria sano y salvo sería otro cantar, algo casi imposible. No obstante, estaba decidido, me jugaría el todo por el todo por mi amada. Puse proa hacia esa isla maldita y, una noche sin luna, cuando navegábamos cerca de sus costas, arrié un bote y remé hasta la orilla, en un lugar desierto. Mis hombres buscaron mar abierto. Habrían de recogerme pasados unos días. Aldecoa era el piloto de aquel buque.
Esnal contempló fijamente el mascarón. Se recreó en cada detalle de la cara: los pómulos marcados, la melena que caía sobre aquellos hombros desnudos, el hoyuelo que engalanaba la barbilla. ¿Qué clase de mujer había sido Gloria para despertar aquel amor en Iragorri?
—La Tortuga resultó ser justo lo que yo había imaginado —siguió Alonso—, un tugurio en donde se juntaba la hez de los océanos. Proliferaban burdeles y tabernas. Las míseras chozas de madera convivían con las casonas de quienes se habían enriquecido con la piratería. La bahía estaba llena de buques armados hasta los dientes, el terror de cualquier marino honrado. Debía localizar el barco en el que ella estaba, así que entré en uno de aquellos lupanares y pregunté, con infinito tino. Si recelaban de mí, si descubrían quién era, qué quería, aquellos desalmados me arrancarían la piel a tiras y colgarían mi cadáver en el puerto. Convidé a beber para alejar sospechas y besé labios que me supieron a veneno. No tardé mucho en descubrir que el galeón de Benjamin Scolum se hallaba a punto de zarpar rumbo a Inglaterra. Corrí hasta el muelle, pero era demasiado tarde: el buque había levado anclas y era remolcado hacia alta mar por unas lanchas. Entonces la vi. Estaba a popa, hermosa como nunca. Parecía que el tiempo no hubiera pasado para ella. Me disponía a gritar su nombre cuando divisé a un tipo, acercándosele. Era alto y fuerte, bien vestido, tenía las cejas rojas y la testa rapada. Se detuvo a su lado. Ella se abrazó a él y le besó.
Iragorri agachó la cabeza. Aquel dolor intenso volvía después de tantos años.
—Mi corazón se hizo pedazos al comprender que le quería —concluyó—. No pude impedir que las lágrimas resbalaran por mi cara y sentí el impulso de arrojarme al agua asido a una bala de cañón. Entonces, observé cómo, en la galería de aquel buque, una niña que apenas alcanzaba a sostenerse en pie contemplaba la costa con el semblante triste. Nuestras miradas se encontraron por un instante. Me estremecí. Era su viva imagen, pero sus ojos se asemejaban a los míos. Mandé esculpir el mascarón para no olvidar nunca ni el rostro de mi amada ni el de aquella niña que quizá fuera mi hija.
Alonso y Telmo se contemplaron fijamente. El muchacho comprendió que ahora compartían un secreto que marcaría para siempre su amistad.
De improviso, un vigía se acercó a Iragorri, con sigilo.
—Señor, hay una luz a proa —susurró.
El capitán se incorporó con rapidez. Fue a su cámara y regresó provisto del catalejo. Se subió a la serviola y acercó a su cara al visor del aparato. Tardó un rato en hablar.
—Sólo pueden ser ellos —masculló, finalmente—. Avisa a la tripulación. Va a ser una noche muy larga.