XVIII
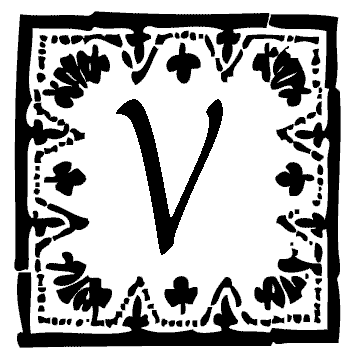 einte años antes de que un grupo de balleneros guipuzcoanos se lance en su persecución en Groenlandia, cuando ni por asomo se le ha pasado por la mente que un día habrá de navegar por las gélidas aguas boreales, el capitán Benjamín Scolum se yergue, solitario, en el castillo de popa de su barco.
einte años antes de que un grupo de balleneros guipuzcoanos se lance en su persecución en Groenlandia, cuando ni por asomo se le ha pasado por la mente que un día habrá de navegar por las gélidas aguas boreales, el capitán Benjamín Scolum se yergue, solitario, en el castillo de popa de su barco.
Se le ve cansado y taciturno. Ante sus ojos, cada vez más próxima, asoma la silueta de una isla. Su relieve es accidentado y presenta las peculiares formas que le han proporcionado un nombre, ese que hace temblar a cuantos surcan en son de paz las aguas del Caribe: la Tortuga.
Hacia su puerto, una rada bien protegida por arrecifes y cañones, por individuos dispuestos a derramar hasta la última gota de su sangre para rechazar cualquier ataque, se dirige el bajel, que retorna tras una larga singladura.
La tripulación se prepara para efectuar las maniobras de acercamiento. Todos ansían tocar puerto, abandonar aquel navío maloliente y pisar tierra en ese lugar repleto de promesas. Besos y ron a cambio de dinero.
Ajeno a las tribulaciones de sus hombres, indiferente a cuanto le rodea, Scolum intenta mantenerse a flote entre la marejada de sentimientos contrapuestos que amenaza con hacer zozobrar el buque de su alma. Sabe que ese viaje va a marcar un antes y un después en su existencia, que algo ha cambiado para siempre en su interior. A bordo, enclaustrada en su cámara para protegerla del mundo feroz que la rodea, para ponerla a salvo de sus propios celos, lleva una joya mil veces más valiosa que cualquier esmeralda: esa muchacha que el mar ha tenido a bien poner en su camino.
Mientras el galeón se aproxima despacio a los bajíos, el capitán piensa en ese refugio de piratas hacia el que se dirige. Allí, al margen de cualquier ley, de cualquier credo, ha arrojado el destino a gentes de muy diversas procedencias. Algunos eran hombres honrados a quienes la guerra, la miseria o la opresión expulsaron de sus tierras. Otros, él mismo, por ejemplo, constituyen la hez de los océanos, sujetos sin escrúpulos que eligieron vivir al margen de sus congéneres, sin rey, ni dios, ni patria, ni bandera; alimañas sedientas de alcohol y de placer que, tras cada nueva singladura, recalan en la Tortuga para dilapidar a manos llenas el botín obtenido; tipos que matarían sin dudarlo por una onza de plata, por el beso de una joven hermosa.
Es por eso, para evitar peleas fratricidas, por lo que se prohíbe que haya mujeres europeas en la isla. Tan solo se permiten las negras o las indias, las rameras que pueblan los tugurios a los que acuden, cuando arriban a puerto, cientos de filibusteros que, sabedores de que su vida será corta, de que quizá el próximo viaje sea el último, se arrojan de cabeza a una vorágine de desenfreno antes de volver a hacerse a la mar.
En esas estaba él, otro de tantos, dejándose arrastrar por la corriente, cada vez más ebrio y sanguinario, deslizándose sin freno hacia el abismo.
Y, entonces, justo cuando ese remolino comenzaba a engullirlo sin remedio, cuando el hartazgo le sumía en una desesperación insoportable y deseaba en secreto que el mar se lo tragase, como traída por la mano de Dios para redimirle de todos sus pecados, ha llegado esa carta de Inglaterra: el perdón a cambio de servir a la Corona.
En su cerebro vuelve a leer, palabra por palabra, la misiva firmada por el secretario de Jacobo I. No se le oculta que, pese a toda su fama, a sus riquezas, ahora no es sino un proscrito cuya cabeza tiene un precio, alguien a quien un día ahorcarán para solaz del populacho. En cambio, si acepta la propuesta y pasa a ejercer el corso al servicio de Inglaterra, será considerado un hombre respetable por los británicos y, en caso de captura, habrá de ser tratado como un prisionero de guerra por los enemigos de su país.
Scolum aspira con avidez el aire caliente de los trópicos por ver si le aporta alguna luz en esa encrucijada. La decisión no es fácil. La piratería le ha reportado ingentes beneficios y ahora es un hombre adinerado. Podría continuar así durante años, pero intuye que su estrella declina y que la muerte acecha en cada nueva singladura. Ya no impone respeto entre los demás filibusteros. Ni sus propios hombres le temen como antes. Además, los británicos están asentando sus reales en el Caribe y es mejor estar a su lado que en contra suya. Siempre hay que navegar a favor del viento. Quién sabe, quizá pueda ejercer el corso para el rey durante una temporada y, después, reunidas todas sus riquezas, regresar a Cornualles y establecerse allí. La Corona necesita dinero para financiar sus empresas y sus guerras y ha puesto a la venta nuevos títulos. Ahora es posible comprar una baronía o un vizcondado y orlarse de una reputación, de fama y gloria. Francis Drake dio el paso hace no mucho y, de ser un pirata temido y despreciado por igual, pasó a ser recibido con honores por la reina, marcando el rumbo a seguir por otros filibusteros.
Y, en ese instante, mientras desde las chalupas procedentes de la isla arrojan sus estachas para remolcarlos hasta el puerto, Benjamin Scolum vuelve a acariciar el sueño inconfesable que a lo largo de las últimas semanas se ha ido forjando en los rincones más ocultos de su alma: cerrar el círculo y regresar al sitio en que nació, rico y respetado, del brazo de una joven hermosa, esa que ahora está encerrada bajo llave en su cámara y de la que, se confiesa a sí mismo, ya sin ningún rubor, se ha enamorado igual que un niño.
Es de noche y la luna se refleja en las aguas tranquilas de la dársena. Sopla una brisa tibia que henchiría las velas de los barcos, pero estos las tienen aferradas en los mástiles mientras dormitan a la espera de nuevas singladuras. El silencio, roto tan solo por los sonidos que provienen de los tugurios de la Tortuga, por la canción que susurra el viento entre la jarcia, parece haberse enseñoreado de un Caribe extrañamente en paz.
Al este de la rada, algo alejado de los demás navíos, fondea el galeón de Benjamin Scolum. Lleva algún tiempo anclado allí. La mayor parte de sus habituales se han enrolado en otros buques. Algunos dicen, en voz baja, que su capitán ha enloquecido a causa del amor de una mujer.
En el lecho del camarote principal, estancia que casi no ha abandonado en ese tiempo, se encuentra Gloria. La muchacha, más pálida que nunca, sudorosa, está rodeada de otras hembras que su captor ha hecho venir desde la isla. Se trata de las comadronas que van a asistirla al dar a luz.
Empieza el parto y, con él, el dolor, el sufrimiento. Mas la joven se ha jurado no derramar una sola lágrima. El hijo que viene es fruto del amor. Lo único que le queda en medio del naufragio.
Rompe aguas y se traga uno tras otro los gemidos. Las parteras, negras ya demasiado viejas para ejercer en los prostíbulos, se inclinan sobre ella y le separan los muslos con cuidado.
Jamás han visto a Gloria hasta esa tarde, pero han oído hablar de ella muchas veces. En realidad, todos en la Tortuga saben de la existencia de esa mujer, dorada y misteriosa, a la que Benjamin Scolum guarda en el interior de su bajel como si fuera el diamante más valioso. Muchos la han vislumbrado fugazmente, paseando lo mismo que un fantasma por cubierta. En las tabernas de la isla algunos narran historias contradictorias acerca de su origen. Aunque, ahora que la tienen delante, que la ven con sus propios ojos y la tocan con sus propias manos, las comadres convienen en afirmar que se asemeja a una sirena robada de las olas y que cualquier hombre perdería la cabeza por su amor.
Y, de repente, mientras el mar mece el casco del navío, una cabeza diminuta asoma entre las piernas de la chica y una matrona, la más vieja, se agacha para traer al mundo a la criatura que pugna por nacer. La anciana la levanta y le propina un cachete en las nalgas. Se oye un llanto. La vida empieza bañada en lágrimas y en sangre. Tal como ha sido siempre.
Gloria contempla al fruto de su vientre y se siente inmensamente feliz. Ve al pequeñín acurrucarse en el regazo de la partera, con su piel blanquecina que contrasta con los oscuros brazos de la esclava. Esta lo observa y, con un guiño de alegría que indica que todo ha salido bien, estampa un beso en la cabeza del bebé.
—Es una niña —exclama sonriente, entregándosela a la madre.
Gloria se aferra con fuerza a la chiquilla y aspira su olor a vida y a esperanza. Y se jura que la protegerá de todos los peligros, que dará su vida por ella si es preciso. Entonces, la recién nacida abre los párpados y, clavando la mirada en el rostro de su madre, cesa instantáneamente de llorar.
—¿Cómo la vas a llamar? —pregunta, de improviso, la matrona.
La muchacha contempla a la recién nacida, sangre de su sangre y de la sangre de su amado. No duda al escoger el nombre.
—Soledad.
El ambiente del lupanar está cargado. Docenas de piratas, perros del mar temidos en los cuatro puntos cardinales, se embriagan de ron y de caricias. Han elegido esa existencia y la disfrutan con todas las de la ley. Saben que pocos llegarán a viejos. La mayor parte fallecerá a causa de las enfermedades, del alcohol, de las heridas recibidas en algún abordaje, en cualquier riña tabernaria, colgados en la horca. Pero, aun así, no se arrepienten de su suerte: el futuro que les aguardaba en su lugar de origen era peor: una vida uncidos al yugo, a una cadena que han decidido hacer añicos con el filo de un sable de abordaje.
En medio del local, rodeado de sujetos cuya palabra es tan fiable como la de un escorpión acorralado, Benjamin Scolum apura su enésimo vaso de licor. El capitán lleva semanas emborrachándose a conciencia. A decir verdad, desde que la mujer que guarda celosamente en su bajel ha sido madre, el pirata no ha dejado ni un momento de beber, de fornicar, de besar labios y botellas que le saben a hiel, a rabia y a impotencia.
El filibustero bebe para no pensar en Gloria. Pero, por mucho que lo intenta, en absoluto logra su propósito. Siente que su corazón se va desangrando poco a poco, que la mano invisible de los celos oprime sus entrañas. Piensa en la hija que la joven ha tenido, en que el padre de la criatura es el hombre a quien Gloria ama con todo el corazón.
Entonces, en un momento en el que el alma se le desgarra en cada trago, un holandés que bebe a su derecha profiere una risa de hiena y alza una voz, ansiosa de venganza. Se rumorea que era íntimo de Riis, su difunto lugarteniente, y de los otros dos con quienes acabó en el barco. Se ve que el alcohol lo envalentona.
—Benjamin —exclama el tipo con un tono mordaz—. Dicen que la hija de tu furcia tiene los ojos grises de su padre.
—¿En serio? —pregunta el agraviado, destilando bilis en su garganta—. ¿Y puede saberse qué más dicen?
—Cuentan también que, cada vez que te mira, esa niña se burla de ti y te maldice. Y añaden que quien le dio la vida vendrá cuando menos lo esperes a matarte y se las llevará a ella y a su madre al sitio al que pertenecen.
El aludido le mira con infinita parsimonia. Sus pupilas brillan del mismo modo en que lo hace la punta de una daga. Le habla al provocador con un siseo que amedrenta a cuantos se sientan a la mesa.
—Tú, en cambio, jamás conociste a tu padre, aunque se rumorea que era un petimetre con quien tu madre se acostó a cambio de una cena caliente.
—Retira eso que acabas de decir.
—No.
—Entonces, te arrancaré las tripas y, luego, después de que escupa sobre tu maldito cadáver, iré a tu barco y le daré consuelo a esa fulana. Seguro que no derramará una sola lágrima por ti.
Scolum se levanta despacio y, llevándose la mano al cinturón, saca un puñal que clava sobre la tabla de madera. Tal cosa constituye un desafío en toda regla, un reto que el otro no tiene más remedio que aceptar si no quiere quedar como un pelele.
El holandés busca su cuchillo y admite un combate que quizá haya buscado provocar. Al punto, los parroquianos que llenan el tugurio se hacen a un lado y retiran las mesas y los bancos a fin de dejar el campo libre. Se oyen gritos, se cruzan pronósticos y apuestas. Pronto, un corro de sujetos rodea a ambos contendientes. En la Tortuga no existen leyes ni juzgados. Cada uno responde de sus actos y se defiende como le viene en gana. Nadie va a interferir entre ellos dos.
Scolum sale al centro del corrillo. Tiene algunos años más que su rival y puede que no sea tan ágil como este, pero su determinación no deja resquicio alguno para la duda. El de los Países Bajos blande su puñal con una mano. Se hace el silencio. Incluso los mosquitos aguardan el desenlace de la lucha.
El provocador, seguro de su triunfo, se pavonea delante de unos testigos que doblan sus apuestas. Casi todos le dan por ganador. Mas, en cuanto se descuida, Scolum se lleva la mano a la espalda, saca de la parte posterior del cinturón una pistola que siempre lleva ahí y la dispara contra el pecho del iluso. Este cae al suelo, con el estómago atravesado por el plomo y el estupor marcándose en su cara. Está acabado. Pero, antes de morir, saca sus últimas fuerzas y le hace una seña a su rival para que preste atención a sus palabras. Los parroquianos escuchan en un mutismo sepulcral.
—Benjamin —dice con un susurro agonizante—, ese hombre vendrá y te mandará al Infierno, a reunirte conmigo.
El capitán Scolum se agacha y rebana el cuello del caído con su daga. Luego, se dirige a los presentes y habla con ademán desafiante.
—La próxima vez os recomiendo que no apostéis en mi contra.
Un bote surca las aguas oscuras de la dársena. A bordo del chinchorro, ebrio aún de sangre y de licor, el capitán Benjamín Scolum rema hacia su galeón bajo una luna que parece mirar hacia otro lado. Cuando llega al costado del navío, tomada ya la decisión, trepa por la escala de cuerda y se planta en cubierta con un salto. Los pocos marineros que lo ven intercambian un gesto de extrañeza.
El pirata avanza sobre la tablazón dando bandazos y abre de una manera abrupta la puerta de su cámara.
Gloria, quien descansa en el lecho junto a su hija, levanta la cabeza y siente que un escalofrío la estremece. Adivina que ha llegado la hora.
El corpachón de Scolum se recorta bajo el marco de la entrada, jadeando igual que un perro en celo. Sus pupilas refulgen como antorchas en la cálida noche tropical.
La muchacha besa en la frente a la chiquilla y la deja en la cuna que hay junto a la cama. La niña duerme plácidamente, ajena a todo lo que no sean sus sueños.
Gloria suspira hondo y se aferra a esa dignidad inquebrantable que constituye su único asidero en el naufragio. Aguarda al capitán. Sabe que es inútil resistir. No hay vuelta atrás para ninguno de los dos.
El hombre avanza algunos pasos y se planta ante ella. Con un movimiento atropellado, desata el nudo que sujeta el camisón, y la piel nacarada de la chica brilla cual si fuera de seda a la luz del candelabro. El capitán se solaza contemplándola y alarga las manos para acariciarle las mejillas. Ella tiembla.
—No tengas miedo —susurra, fascinado por la belleza de la joven.
—Te pido que no lo hagas —ruega esta.
—Te he respetado durante todos estos meses. Ahora vengo a cobrarme lo que es mío.
Gloria alza su mirada y la clava fijamente en la de Scolum. Habla con una serenidad que surge de lo más profundo de su ser.
—Yo nunca seré tuya, Benjamin. Puedes tomar mi cuerpo, pero jamás poseerás mi corazón.
El filibustero encaja esas palabras como si estuvieran cargadas de veneno. Su respuesta encierra una que se halla muy dispuesto a cumplir.
—Quisiera tu cariño, Gloria, que me amaras y me honraras, igual que yo haría contigo. Pero, ya que no puedo merecer tu amor, al menos conseguiré tu sumisión. Tu hija lo pagará con su vida si me engañas.
Benjamin Scolum navega a sangre y fuego por las aguas procelosas del Caribe. Desde que ha abandonado la Tortuga, hace ya varios meses, el pirata vive entregado a una orgía de sangre y de pillaje como jamás ha conocido. Barco tras barco, aldea tras aldea, nada escapa a su furia destructora. Sus hombres lo siguen a ojos ciegos. Ha enrolado a lo peor de peor. Pocas veces consiguió nadie tal botín.
En esa ocasión, su presa es un navío que enarbola la enseña de los Austrias, un galeón procedente de Sevilla cuya tripulación se ha batido con denuedo, sabedora de que, tal como proclamaba la bandera de sus atacantes, no habría piedad para el vencido.
Terminado el combate y reunidos los supervivientes en cubierta, Scolum salta al buque capturado, sable en mano. La madera está resbaladiza a causa de la sangre. Al viento le cuesta disipar el olor acre de la pólvora.
Los supervivientes, dos docenas de hombres macilentos, agachan la cabeza y tiemblan pensando en lo que les espera. Carecen de fuerzas para seguir luchando.
De pronto, cuando ya va a empezar el holocausto, un sujeto de atuendo hecho a medida y noble porte eleva la voz y se dirige a Scolum, implorando clemencia.
—Capitán, por el amor de Dios, respete usted la vida de estos hombres. En nada le beneficiará su muerte. En cambio, si los perdona, si nos permite seguir vivos, yo pagaré rescate por todos y cada uno de ellos. Mi familia es rica y poderosa. Se rascará de buen grado los bolsillos por volvernos a ver sanos y a salvo.
—¿A ellos, o a ti? —inquiere, irónico, el pirata.
—A todos.
Scolum observa con curiosidad a quien ha hablado. Lo cierto es que no le vendría mal obtener algún dinero adicional a cambio de esos tipos. La codicia hace mella en su ánimo y lo empuja a ser más receptivo. Aún baraja la posibilidad de aceptar la oferta real y volver a Inglaterra convertido en un hombre respetable.
—Si los perdono —pregunta, con cautela—, ¿cómo sabré que cumplirás con tu promesa?
—Mi padre es un comerciante de San Juan de Puerto Rico. Si me desembarcáis allí, yo mismo reuniré el rescate y volveré para entregároslo.
El filibustero profiere una sonora carcajada y mueve a un lado y a otro la cabeza.
—¿Acaso me tomas por imbécil? —ríe sin ápice de gracia—. Si bajas de este barco no volveré a ver tu linda cara. Te darás a la fuga y dejarás que arroje a los tiburones a esta chusma. Prefiero hacerlo ahora y no perder el tiempo.
El capitán esboza un gesto que sus hombres entienden a la perfección. Se disponen a acabar con los cautivos cuando una voz se eleva hacia el cielo sin nubes.
—¡Benjamin, aguarda!
Las caras se giran al unísono hacia quien así ha hablado.
Se trata de Gloria quien, por primera vez desde que zarparan de la Tortuga, ha abandonado el camarote en el que cuida de su hija.
La mujer camina muy despacio hasta el jefe pirata. Se coloca a su lado y contempla a la tripulación vencida, que aguarda con el alma en vilo a que se decida su destino.
—Por favor, te ruego que no los mates. Puedes ganar una fortuna sin derramar su sangre.
Scolum mira a Gloria, quien sostiene sin arredrarse, en una pugna carente de palabras, los ojos del pirata. La voluntad de Benjamin vacila y, poco a poco, su rabia se diluye en la entereza de la mujer que ama. Se gira hacia el cautivo y pone su ademán más torvo para hablar.
—Escoge a uno de tus hombres, aquél en quien más confíes. Si en dos meses tu padre no me hace entrega de un rescate que yo considere digno de su hijo, te daré la peor muerte que hayas imaginado nunca.
En una taberna de la Tortuga, rodeado de compinches que no dudarían en matarlo si ello les reportara algún beneficio, Benjamin Scolum celebra con ron el éxito de sus últimas rapiñas. Durante esa campaña ha capturado varios barcos cuyo expolio le ha proporcionado pingües ganancias: plata y oro procedentes de Nueva Granada o Nueva España, esmeraldas de Colombia, jade e índigo, mercancías más valiosas aún que todo lo anterior. También ha exterminado sin piedad hasta cuantas tripulaciones han tenido la desventura de caer en su poder. Tan solo se han salvado aquellos por quienes intercedió Gloria. Aunque, ahora, el pirata no se arrepiente de aquel instante de flaqueza. El rescate se ha hecho efectivo y una notable cantidad de monedas se amontona en el fondo de sus cofres.
El capitán se siente despreciable y despreciado, pero, a esas alturas, tal cosa no le importa lo más mínimo. No le preocupa el parecer de quienes lo rodean, perros del mar de una ralea idéntica a la suya. La única opinión que le podría provocar desasosiego es la de la mujer con quien se acuesta cada noche, esa que separa sus piernas para él pero que nunca le abrirá su corazón.
A una de estas, un tipo desaliñado se aproxima al rincón en el que bebe.
—Capitán —exclama con voz ebria.
—¿Qué se te ofrece?
—Sé algo que te interesaría conocer.
—¿De qué se trata?
—No puedo hablar, tengo la boca seca…
—Siéntate a mi lado y arreglaremos eso.
El individuo se acerca hasta la mesa y aguarda a que el pirata llene de ron su jarra. La vacía de un trago. La operación se repite un par de veces. A la tercera, la mirada del inglés hace que el convidado empiece a hablar.
—Hay un hombre que recorre las Antillas con un barco.
—Son muchos los marinos que surcan el Caribe en estos tiempos.
—Pero este es especial.
—¿Por qué?
—Porque allá por donde va pregunta por una mujer a la que busca con denuedo.
Benjamin observa a su interlocutor y se lleva a la mano al mentón. Su mirada brilla como el acero.
—¿Estás seguro de que tengo algún interés en seguir escuchando lo que cuentas?
—Completamente.
—Si llevas razón, te pagaré con plata; si no, tu recompensa será una bala de plomo entre las cejas. Piénsalo antes de decidirte a hablar.
El tipo traga saliva.
—La mujer por quien pregunta ese marino tiene el cabello largo y rubio, una mirada clara, los pómulos marcados y la barbilla cortada por un hoyuelo peculiar.
El capitán Scolum no contesta. Clava la vista en el rostro del otro y cree percibir una mueca irónica en sus labios. Siente que un fuego le quema las entrañas.
—Y ese marino del que hablas…
—Aún es joven, pero no me gustaría tenerlo por rival.
El filibustero esboza un gesto oscuro.
—Apura tu jarra y desaparece de mi vista —exclama con enfado.
—¿Plata, o plomo? —pregunta el individuo, codicioso.
Benjamin echa mano a su bolsa y saca unas monedas que tiende al confidente.
—Ten esto y gástalo como mejor te parezca —responde con hiel en la saliva—. El plomo lo guardo para él.
Benjamin Scolum abre la palma de su mano y muestra el oro que hay en ella. La mirada de su interlocutor refleja la luz oscilante de la antorcha que ilumina la estancia, una lúgubre choza en la falda del monte más escarpado de la Tortuga. El hombre, un anciano de piel oscura a quien todos respetan, guarda la antigua sabiduría de los brujos africanos y son muchos quienes le consultan antes de tomar decisión de importancia. De él dicen que es capaz de adivinar el porvenir.
El negro coge el óbolo del capitán y empieza a susurrar una salmodia que se eleva en el aire viciado del tugurio. Su voz es gutural y parece surgir del corazón mismo de la tierra. Scolum, terror del Caribe, siente un escalofrío.
El hechicero cierra los párpados y parece entrar en trance.
Cuando los abre, sus ojos están blancos, como cubiertos por una niebla que hiela la sangre del pirata.
—¿Qué ves? —pregunta Benjamin, tratando de espantar con sus palabras los augurios que vuelan a su alrededor igual que buitres.
—La línea de tu vida discurre paralela a la de un hombre. Tú tienes lo que él ama y él es dueño de eso que tú darías cualquier cosa por tener. Un día, más tarde o más temprano, vuestras singladuras se encontrarán, y vive Dios que no quisiera estar allí cuando eso ocurra.
El capitán Scolum comprende a qué se refiere el hechicero. Saca una afilada daga de su funda y la clava sobre la palma de su mano. La sangre brota a medida que la punta va alterando la trayectoria de la línea de la vida.
Para cuando sale de la choza, ha tomado una decisión inapelable.
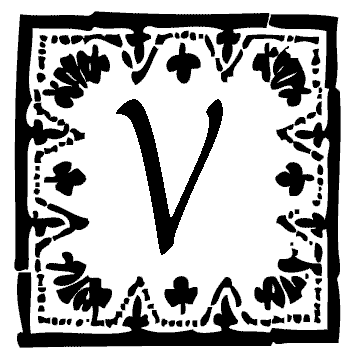 einte años antes de que un grupo de balleneros guipuzcoanos se lance en su persecución en Groenlandia, cuando ni por asomo se le ha pasado por la mente que un día habrá de navegar por las gélidas aguas boreales, el capitán Benjamín Scolum se yergue, solitario, en el castillo de popa de su barco.
einte años antes de que un grupo de balleneros guipuzcoanos se lance en su persecución en Groenlandia, cuando ni por asomo se le ha pasado por la mente que un día habrá de navegar por las gélidas aguas boreales, el capitán Benjamín Scolum se yergue, solitario, en el castillo de popa de su barco.