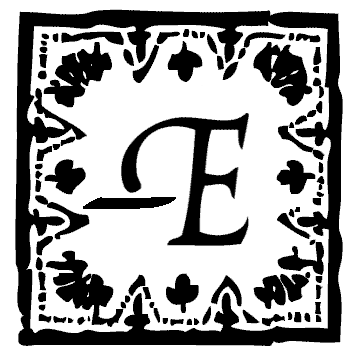 ran ingleses, un galeón de cuatro palos, con mucha artillería. Aparecieron hace ya cinco días.
ran ingleses, un galeón de cuatro palos, con mucha artillería. Aparecieron hace ya cinco días.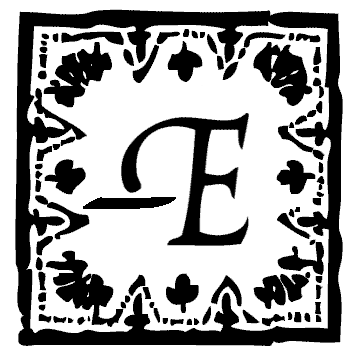 ran ingleses, un galeón de cuatro palos, con mucha artillería. Aparecieron hace ya cinco días.
ran ingleses, un galeón de cuatro palos, con mucha artillería. Aparecieron hace ya cinco días.
Telmo tragó saliva y se dispuso a escuchar el relato de Ruiz. En torno a este, con el oído atento y la expresión crispada, se agolpaba lo que quedaba de la tripulación del Gloria.
La factoría se veía reducida a ruinas. Los edificios estaban calcinados; los calderos, volcados; los hornos, hechos trizas. Frente a la playa, cubiertos por la nieve, había cuatro montones de tierra. Una cruz de madera coronaba cada uno de ellos.
El arponero continuó narrando lo ocurrido. Su voz sonaba llena de emoción. A veces, apuntillaba sus palabras con un gesto, con un silencio o un énfasis que las dotaba de mayor dramatismo.
—Nos cogieron cazando, un poco más al sur. Los atalayeros habían avistado dos ballenas, así que botamos las pinazas y fuimos a por ellas. Las matamos a ambas. Trajimos la primera y, tras dejarla varada en la bahía, fuimos a por la otra antes de que la corriente la alejara. Cuando ya la estábamos remolcando, divisamos a lo lejos aquel barco. Juntamos los botes y deliberamos sobre lo que debíamos hacer. Lo que ocurrió a continuación deshizo nuestras dudas: escuchamos el retumbar de sus cañones y vimos el humo alzarse sobre la factoría. Aquellos mal nacidos estaban atacando el campamento.
Ruiz pidió vino. Le dolía hurgar en una herida que aún sangraba. Dio un trago largo y volvió a retomar el hilo del relato.
—Abandonamos la ballena y pusimos proa a tierra firme. Ocultamos las lanchas en una cala que ellos no podrían ver desde altamar y buscamos refugio en unas cuevas. Fue muy duro estar allí, escondidos, mientras esos bastardos se entregaban aquí a sus tropelías. Sabíamos que no podríamos hacer nada por los compañeros, pero nuestros corazones pedían que fuéramos con ellos, a morir a su lado, si terciaba.
—Nada tenéis que reprocharos —sentenció Alonso—. Hicisteis lo correcto. Incluso si el Gloria hubiera estado aquí no hubiésemos podido derrotarles.
—Vimos ese galeón —aclaró Ismael—. Nos cruzamos con él entre la niebla.
Telmo recorrió con la vista los rostros de los hombres que escuchaban. Sus semblantes eran hoscos. En sus pechos latían los deseos de venganza.
Volvió a pensar en Antón y en Soledad. Frente al océano había cuatro tumbas. ¿Acaso yacían el niño o la muchacha en una de ellas?
—Se marcharon al cabo de unas horas —continuó Ruiz—. Cuando nos cercioramos de que no volverían, regresamos remando a la factoría. Todo estaba arrasado y los edificios se consumían, pasto de las llamas. Hallamos cuatro muertos: Ibarra, el sacerdote, y Otaola, el trinchador; los otros dos eran Lope y Zapiráin. El cura estaba degollado. Del resto de los hombres no encontramos ningún rastro. Los habían cogido prisioneros.
Esnal respiró con alivio al comprender que Antón y Soledad estaban vivos. La voz del arponero volvió a vibrar en el ambiente entristecido de la rada.
—Dimos cristiana sepultura a los difuntos y nos dispusimos a esperar al Gloria. No podíamos hacer más. Entonces, aterido de frío, dándole gracias a la Virgen por haberlo salvado, apareció Fernando, que había escapado de las fauces de esos lobos.
Telmo se giró hacia donde señalaba Ruiz. El aludido era un mozalbete con quien alguna vez había departido. Se le veía cabizbajo, como si le avergonzara haber huido, continuar en libertad mientras sus compañeros se encontraban cautivos en el sollado de aquel buque.
El muchacho comenzó a desgranar su peripecia.
—Las chalupas acababan de traer esa ballena —dijo apuntando con el mentón hacia el cetáceo que flotaba en la rada—. Nos pusimos contentos al saber que habían cazado otra. Llenaríamos un montón de barricas con su grasa y os daríamos una grata sorpresa cuando regresarais. De pronto, los atalayeros hicieron señales de advertencia: se aproximaba un barco. El galeón no tardó en arribar a la bahía. Era extranjero. Sin previo aviso, una andanada cayó sobre la factoría, devastándola. Dispararon más veces. Dos de los nuestros perecieron a causa del bombardeo. Después, cuando se cansaron de hacer fuego, arriaron seis botes y remaron hacia tierra. Empuñamos las armas, aunque apenas pudimos hacerles frente. Nos rendimos confiando en que respetaran nuestras vidas, pero no lo hicieron y comenzaron a asesinarnos a sangre fría. Entonces apareció la chica y los detuvo.
El corazón de Esnal se aceleró.
—Comprendí que era a ella a quien buscaban —sentenció Fernando—. A nosotros nos habían encontrado por casualidad. La muchacha conversó con aquellos bastardos y, aunque no entiendo su idioma, creo que les convenció de que les seríamos de mayor utilidad vivos que muertos. Los ingleses nos mantuvieron agrupados y enviaron un bote a avisar a su jefe, quien no tardó en aparecer. Se trataba de un sujeto imponente, pese a no estar ya en sus mejores años: alto, fuerte, con la testa rapada… se notaba a la legua que era un desalmado. Cuando vio a Soledad, aquel tipejo no pudo contener una sonrisa oscura. Ella bajó la vista, amedrentada. El capitán la agarró por un brazo y la empujó hacia la lancha. La moza introdujo su mano en el abrigo y sacó una daga, que intentó clavar en el corpachón del hombre. El inglés la derribó de un manotazo. Parecía divertido. Soledad esbozó una mueca de asco y le escupió. Él profirió una carcajada. Luego, la llevó al buque.
Telmo notó cómo se revolvían sus entrañas y odió de inmediato a aquel individuo. Fernando concluyó su narración.
—Nos subieron a bordo entre insultos y vergazos. Lo que vi en esa cubierta no lo olvidaré nunca: aquel galeón estaba afectado por una epidemia terrible. Había marinos que vomitaban sangre, hombres que tosían con tal violencia que parecían a punto de descuadernarse igual que un bote viejo. Algunos se asemejaban a espectros que apenas podían mantenerse en pie. Aquello se me antojó la antesala del Infierno. No lo pensé dos veces. Me encomendé a la Virgen del Carmen y salté por la borda.
—Que Dios se apiade de sus almas. Fueron buenas personas, hombres honrados que trabajaron sin desmayo y que vinieron hasta estas costas tan lejanas para ganar el pan de sus familias. Permanecerán por siempre en nuestros corazones. No merecían una muerte así.
Alonso de Iragorri, con el ceño fruncido y la voz grave, pronunciaba un responso final por los difuntos. En torno a él, emocionados, apenas seis decenas de hombres, todo lo que quedaba de la tripulación del Gloria. Ochenta y siete eran los que habían partido de San Sebastián hacía casi medio año. Cuatro de ellos yacían ahora en aquella tierra extraña, muy lejos de los suyos, que ni siquiera tendrían el consuelo de llorar ante sus tumbas. Otros veinticinco se pudrían, cargados de cadenas, en un sollado del Wolf of the Seas.
El cielo estaba negro y soplaba un viento helado que se colaba a través de las rendijas de la ropa, de las grietas del alma. La nieve había hecho acto de presencia, como queriendo unirse al duelo y disimular las lágrimas que resbalaban por las mejillas de aquellos marineros, algunos de los cuales portaban antorchas humeantes.
El capitán había mandado recubrir las sepulturas con unas piedras redondas y pulidas, semejantes a huevos gigantescos. También había ordenado esculpir en otras, más planas y alargadas, unas lápidas en las que, además de la preceptiva cruz, podían leerse el nombre del finado y el de su casa, así como la fecha en que habían pasado a mejor vida. Aquello sería todo lo que quedaría de ellos, lo que recordaría su paso por el mundo, su muerte en aquella hostil esquina del planeta.
Iragorri abrió la Biblia y leyó un pasaje al azar. Su semblante era serio. Esnal lo observó de soslayo. Hubiera dado cualquier cosa por saber lo que pensaba el navegante. Comenzaron a rezar. La letanía monótona de la oración se alzó sobre la nieve que caía, en silencio.
—¿Qué sucederá ahora? —le preguntó Telmo a Ismael, junto a la orilla.
—La verdad es que lo ignoro —reconoció el contramaestre.
El muchacho paseó la mirada en derredor. Anochecía. Los hombres formaban asambleas y conversaban a media voz en torno a las hogueras.
El capitán, acuclillado sobre una roca, a solas con sus pensamientos, fumaba con la vista clavada en un horizonte cada vez más difuso. Bramaba en su interior un mar de sentimientos encontrados.
—¿Y sus familias? —inquirió el mozo, apuntando con el mentón hacia las tumbas. El rubio inclinó la cabeza.
—¿Sabes lo que sucede cuando un barco llega a puerto sin todos los que zarparon?
—No.
—Rompe el corazón ver a la multitud en el muelle, aguzando la vista para tratar de encontrar al ser querido. Cuando distinguen a sus maridos, a sus hijos, muchas mujeres gritan, locas de contento, mientras que, otras, se yerguen, orgullosas, llevando en completo silencio su alegría.
Telmo asintió.
—Al rato —siguió Ismael—, algunas presienten que sus esposos no están a bordo del navío e intuyen que se han quedado viudas. Entonces chillan con dolor, claman al cielo, maldicen a Dios y a los demonios… y lloran… lloran de una manera que no puedes soportar, que se te mete en lo más hondo del alma. Otras, en cambio, se sumen en un mutismo sepulcral que es aún más desgarrador que los gemidos. No hay consuelo posible. La tristeza de quienes han perdido a alguien se entremezcla con el júbilo de los que abrazan a los suyos después de tanto tiempo. Uno nunca acaba por acostumbrarse a eso.
—Entiendo…
—Cuando regresemos a casa y hagamos la repartición, sus deudos recibirán lo mismo que les hubiera correspondido en caso de que siguieran vivos. Esa es nuestra costumbre. Nada les faltará durante una temporada. Luego, Dios dirá. Tampoco los demás podemos predecir lo que el destino nos deparará en el próximo viaje.
Esnal tomó aliento y planteó aquella cuestión que le roía el ánimo, que abrasaba su alma igual que el fuego del Infierno.
—Y los cautivos… ¿qué pasará con ellos?
La expresión del contramaestre se nubló. De pronto, un ruido sordo se alzó en la rada. Los tripulantes habían roto los corrillos y caminaban sobre la nieve, portando antorchas encendidas, hacia donde se hallaba el capitán.
—Yo no puedo saber qué pasará con ellos —dijo el contramaestre señalando con el mentón a quienes se acercaban—. Pero tal vez esos hombres tengan alguna opinión al respecto.
—Señor —dijo Ruiz, ejerciendo de portavoz de los marinos—, queremos rescatar a nuestros compañeros de las garras de esos malnacidos.
Iragorri clavó sus pupilas en las del arponero y las mantuvo allí durante un rato. El otro no agachó la cabeza. Despacio, uno tras otro, el navegante paseó la mirada por aquel grupo de individuos que aguardaban, impasibles, su respuesta.
—Sería una auténtica locura que nos enfrentáramos a ellos —murmuró el capitán con voz serena.
—Dios nos ayudará a vencerlos —afirmó el bigotudo sin dar su brazo a torcer—. Esos canallas pagarán muy caro lo que han hecho.
—Me temo que el Altísimo no prodiga sus milagros en estos tiempos que corren. Esos tipos nos echarían a pique con su artillería antes de que lográsemos siquiera aproximarnos.
Ruiz no se inmutó.
—Aquella vez, cuando el temporal estuvo a punto de enviarnos al Infierno, usted dijo que el Señor tiene a bien auxiliar a quienes luchan por cambiar un destino adverso…
—Ni con su concurso podríamos con ellos —murmuró, evasivo, el capitán—. Son demasiados y tienen muchos más cañones que nosotros.
Ruiz elevó el tono de su plática. Los demás pescadores respaldaron con su actitud aquellas palabras.
—Estamos decididos. O regresamos con nuestros compañeros o no veremos más las verdes costas de Guipúzcoa.
El navegante guardó silencio.
—Sería como encontrar una aguja en un pajar —respondió finalmente.
—Guíenos, Alonso. Usted es el mejor capitán que hemos tenido nunca.
Iragorri enmudeció. Se le veía emocionado. Gritó para que todos le escucharan.
—Dejadme meditarlo. Al alba tendréis una respuesta.
Mecido por las olas, entero y frágil a la vez, el Gloria dormitaba en mitad de la rada. La noche era serena y el silencio se había adueñado de aquel rincón del mundo. Varios vigías escrutaban desde la cima del islote a fin de prevenir sorpresas.
Arrebujado en la piel de aquel oso, Telmo no conseguía descansar. Le resultaba imposible dejar de pensar en Soledad. Nada más entornaba los párpados, aparecía, diáfano y radiante, el rostro de la mujer que amaba.
Tampoco se desentendía del pequeño Antón. Le había tomado cariño a aquel rapaz de pelo blanco y risa pronta. Había prometido que lo protegería y estaba dispuesto a cumplir su juramento. El mozo petulante que había sido antes yacía para siempre en el fondo del océano.
Se incorporó despacio. Sabía que esa noche no lograría conciliar el sueño. Caminó de puntillas por entre los cuerpos tendidos en el suelo y abandonó el sollado. Hacía mucho frío. Titilaban en el cielo las estrellas.
Protegió su garganta con la capa y caminó hacia proa. Allí, apoyado en la borda, con la cabeza erguida y la mirada clavada en ningún sitio, estaba Alonso de Iragorri.
—Hermosa noche —saludó el muchacho, acodándose junto al marino.
—Ninguna lo es cuando de la decisión que has de tomar dependen tantas vidas —replicó el capitán con voz cansada.
Esnal observó al navegante. Al momento entendió cuál era la pugna que se libraba en su interior.
—¿Sabe, Alonso? —dijo con voz cálida—. Tenía usted razón: el mar da buenos consejos, solo hay que prestar atención a sus susurros.
—¿Qué opinas tú? —preguntó, de repente, Iragorri.
Telmo escogió, una por una, sus palabras.
—Yo también deseo rescatar a nuestros compañeros.
—¿Acaso piensas que es empresa fácil?
—De sobra sé que lo más probable es que perdamos la vida en el empeño.
El navegante observó a su interlocutor. Un fuego frío ardía en su mirada.
—¿Crees que a mí no me gustaría, tanto como a cualquiera de vosotros, liberarlos? Por supuesto que sí. Pero soy vuestro capitán y tengo que pensar tanto en los que van en ese barco como en los que están en éste.
—Teme que no podamos con esos ingleses…
—Ya has visto ese navío. Nos dobla en eslora, nos triplica en tripulación y artillería. Sus cañones nos echarían a pique antes de que los nuestros pudieran alcanzarlo. Además, el Gloria va lleno de saín y el aceite de ballena se inflama fácilmente. La lucha es desigual. Ellos son unos corsarios sin entrañas y están acostumbrados al combate; nosotros, en cambio, no somos sino un grupo de azarosos pescadores que se ganan la vida honradamente. Nuestras oportunidades de salir con bien son mínimas.
—El pez chico jamás se enfrenta al grande: o huye, o se rinde, o muere. Ismael lo dijo. Pero nosotros podemos cambiar esa premisa. No esperarán que ataquemos. Creerán que escaparemos con el rabo entre las piernas, satisfechos de nuestra buena suerte. Los cogeríamos desprevenidos y usted tiene experiencia en el combate. Además, hay una epidemia en ese barco.
—Eso que dices es lo único que me impide ordenar levar anclas ahora mismo y poner proa hacia San Sebastián.
—¿Entonces?
—Aún no he tomado ninguna determinación. No quiero que me ofusquen ni el amor ni el odio.
Telmo guardó silencio. Iragorri parecía dudar. Cerebro y corazón combatían en el campo de batalla de su alma. El muchacho deseó que venciera el segundo. De pronto, sus ojos se toparon con la mujer del mascarón.
—Se trata de su esposa, ¿no? —dijo, señalando hacia la talla de madera.
—En realidad, nunca llegamos a casarnos —suspiro Alonso con tristeza.
Esnal hizo una pausa y tragó saliva antes de continuar. Sabía que se adentraba en aguas turbulentas.
—¿Cree que Soledad es hija suya?
—¿De ella, o mía? —respondió, con parsimonia, Alonso.
—De ambos. Soledad tiene la misma cara que la mujer del mascarón, pero sus ojos son idénticos a los de usted.
Iragorri efectuó un gesto ambiguo. Se refería a la tripulación.
—¿Sospechan ellos algo? —preguntó sin responder a la cuestión del chico.
—No.
—No quiero que piensen que mis actos están guiados por nada que no sea el bien de todos.
—Lo conocen lo suficiente como para creer eso.
Los labios del capitán se distendieron. La dureza de su faz se diluyó igual que se deshace la sal entre las olas.
El día despuntaba poco a poco en el Gran Norte. El cielo era de plomo y un sol medroso rozaba la superficie del océano. La tripulación del Gloria estaba reunida, al completo, en torno al palo mayor. Aguardaba a que el capitán apareciera y les hiciese saber su decisión.
De pronto, los murmullos volaron por el aire igual que las gaviotas que picoteaban el cuerpo, ya casi sumergido, del cetáceo varado en la bahía. Iragorri abandonaba el sollado acompañado por Aldecoa e Ismael. Los tres hombres habían estado reunidos en la cámara del último. Todas las caras se volvieron hacia ellos.
Alonso se dirigió al centro del alcázar y reclamó silencio. Levantó la cabeza y observó a los pescadores. Su semblante se veía sereno.
—He pasado la noche pensando en lo que hacer —gritó el capitán, emocionado—. Todos sabéis que es una locura intentar el rescate. Son más y están mejor armados que nosotros. Sin embargo, y aunque lo más probable es que muramos en el intento, creo sinceramente que tenemos una oportunidad de derrotarlos. Sea. Iremos a por ellos.