XV
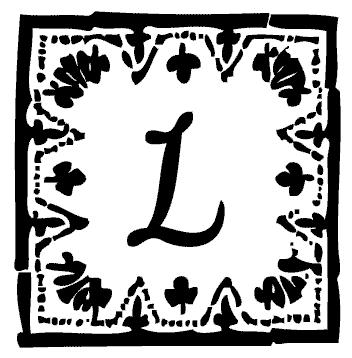 a mirada de Gloria, un mar profundo, azul y verde, en cuyo fondo se agazapa la tormenta, choca contra el cristal de la ventana de su alcoba en la casona que la familia tiene en San Sebastián. El vidrio le devuelve el reflejo de una joven pálida y ojerosa cuya belleza está languideciendo por momentos. El brillo de sus ojos ha menguado y la sonrisa ha huido de sus labios. Apenas come o duerme.
a mirada de Gloria, un mar profundo, azul y verde, en cuyo fondo se agazapa la tormenta, choca contra el cristal de la ventana de su alcoba en la casona que la familia tiene en San Sebastián. El vidrio le devuelve el reflejo de una joven pálida y ojerosa cuya belleza está languideciendo por momentos. El brillo de sus ojos ha menguado y la sonrisa ha huido de sus labios. Apenas come o duerme.
La tristeza se ha apoderado de su alma. Carece ya de alegría o esperanzas. Parece una muñeca de porcelana que ha caído del anaquel en el que se hallaba y se ha hecho añicos contra el suelo. Un dolor infinito la estremece. Adivina que no va a poder recomponer todos los trozos.
La muchacha apenas ha salido de su habitación desde que Alonso de Iragorri partiera de la ciudad, hace ya casi dos semanas. Allí, enclaustrada cual si estuviera enferma o loca, lejos del contacto con sus semejantes, se refugia en su propia soledad y trata de encontrar consuelo en ella.
Un torbellino de sensaciones encontradas la llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de su vida? ¿Cómo será ese futuro que quieren imponerle? Dios dirá, aunque, a esas alturas, puede que el Altísimo la haya expulsado del rebaño a causa de sus pecados.
Se siente frágil e indestructible al mismo tiempo. No tiene miedo pese a adivinar que, cuando se case con Aguirre y este descubra que no es virgen en la noche de bodas, el orgulloso hijo del preboste montará en cólera y le hará pagar un alto precio por su falta. No importa. Asume de buen grado la condena. Está segura de que, ocurra lo que ocurra, jamás va a arrepentirse de lo hecho.
Fuera, la tarde va cayendo poco a poco y el corazón de Gloria se oscurece lo mismo que las calles, que van quedándose vacías. Cierra los párpados y evoca sin remedio a Alonso, quien, a esas horas, surca el océano rumbo a las Américas. Y le desea prosperidad, y amor, y dicha, aunque sea sin ella. Sabe que nunca va a olvidarlo, que siempre, por más años que pasen y más penas que sufra, lo querrá.
De pronto, suena un trueno y el vientre de las nubes se desgarra. También en el cielo de sus ojos comienza a llover con fuerza.
Apenas unos días más tarde, los nudillos de Gloria golpean con suavidad la puerta. La muchacha no obtiene una respuesta y toma aliento antes de decidirse a entrar. Su padre la ha hecho llamar por más que haya quedado atrás la medianoche. Intuye que algo muy grave ha de pasar para que la reclame con semejante urgencia.
La alcoba se encuentra sumida en la penumbra. La iluminan un par de candelabros que pueblan de sombras oscilantes las paredes y crean una ambiente que tiene algo de tétrico. La atmósfera es espesa. Aunque la primavera esté avanzada y en la calle los hombres vayan en mangas de camisa, la chica nota un intenso escalofrío al atravesar la estancia. El silencio es de cripta. Siente el aroma rancio de la muerte.
Johanes de Ayarza está postrado en un lecho con dosel. Su rostro es cerúleo y sus labios lucen un color amoratado. Parecía dormido pero, al percatarse de la llegada de su hija, abre con lentitud los párpados y le indica con una mirada turbia que se acerque. Ella obedece y camina despacio hasta la cabecera de la cama.
—Hija mía —dice el comerciante con un hilo de voz.
—No hable, padre —responde la muchacha—. No le conviene.
—Al Diablo con lo que me conviene —exclama el hombre, sacando fuerzas de flaqueza—. Ya guardaré silencio allá, en ese sitio a donde iré muy pronto.
Gloria calla e inclina la cabeza tratando de ocultar la pena que la invade. Se le hace un nudo en la garganta y pugna por contener el llanto. El dolor aflora por cada uno de los poros de su piel.
Johanes hace un esfuerzo de titanes y toma las manos de la chica entre las suyas. Sus palabras son un susurro que apenas consigue alzar el vuelo. Se nota el sufrimiento que pronunciar cada una de ellas le produce. La joven se agacha para escuchar mejor.
—Siento que me queda poco tiempo antes de ir a reunirme con mis antepasados y quiero morir en paz. Sé que me odias, hija mía…
—Se equivoca, padre —le interrumpe ella con sinceridad—. No le odio; le amo.
Algo semejante a una sonrisa asoma al rostro lívido del comerciante, ahora poco más que un pobre viejo moribundo que desea saldar sus cuentas antes de zapar en una singladura sin retorno. Ayarza asiente con la vista y sigue hablando, mal que bien.
—Gracias, hija… Me reconforta oírte decir eso… Lo cierto es que he tenido una existencia larga y fructífera, que no he vivido en vano… He mantenido el honor de nuestra casa e incluso he acrecentado su renombre… Pronto, todo esto será tuyo, y después, de tus hijos… No es mal legado este que os entrego…
—No, padre…
—Dios es testigo de que he procurado hacer lo mejor para ti, para esos que un día llevarán nuestro apellido y nuestra sangre… pero, ahora, para poder partir tranquilo y presentarme con la cabeza bien alta ante tu madre, ante mis padres y abuelos, necesito escuchar algo de tus labios…
Ella hurta la mirada. Siente impotencia, pena, rabia. Intuye qué es lo que le va a exigir su padre.
—Óyeme, hija —dice—; quiero que me jures por lo más sagrado que te casarás con el hijo del preboste.
Gloria observa con lástima a Johanes y se traga las palabras de despecho. Las pupilas del viejo brillan con una luz febril. Ayarza está muriéndose, pero la joven sabe muy bien que no delira.
El ambiente de la alcoba se vuelve aún más espeso. Las llamas de las velas bailan su danza en medio de la noche y las sombras que pueblan las paredes parecen fantasmas que amenazan con ir a abalanzarse sobre ellos. En el corazón de la muchacha se libra una batalla encarnizada entre la libertad y la obediencia, entre el oprobio y el honor, entre el deber y la felicidad. De pronto, siente cómo el autor de sus días intenta incorporarse y sus manos huesudas aprietan todavía más la suya, hasta causarle daño.
—¡Júramelo! —exclama el hombre con tono imperativo.
Ella guarda silencio. Contempla a su progenitor y nota cómo el alma de este se consume igual que un pergamino en una hoguera. Johanes alza la testa y clava sus ojos moribundos en los de la muchacha, quien hurta la vista, incapaz de sostener esa mirada que atraviesa su piel y se abre paso hasta lo más profundo de su ser. A Gloria le parece que puede leer sus sentimientos.
—Por favor, hija, no me avergüences ante mis antepasados —implora el viejo, agotando en el empeño sus últimas energías—. Jura que te unirás a Miguel de Aguirre y que no me humillarás ante esta ciudad que también es la tuya. ¡Júralo!
Gloria suspira, emocionada. La pugna en que se debatía su corazón ya se ha dilucidado y el deber ha resultado triunfador. Va a pronunciar el juramento cuando siente que las manos de su padre se crispan en la suyas y se quedan sin fuerza. Se escucha un estertor de agonía.
Las campanas de San Sebastián doblan a muerto bajo un cielo que parece querer unirse al luto con su llanto. La ciudad acaba de perder a uno de sus hijos más preclaros y se dispone a rendirle los últimos honores.
La iglesia de san Vicente está atestada por una multitud que viste de negro riguroso, hombres y mujeres que han seguido, cirio en mano, al ataúd de Johanes de Ayarza desde la mansión familiar hasta el templo bajo cuyo suelo reposará el finado. Todos muestran el rostro compungido y sus semblantes reflejan un dolor que algunos están muy lejos de sentir en realidad.
Detrás del féretro, con la tez pálida como la nieve, camina la única hija del difunto. La acompaña la familia al completo: sus tíos y sus tías, sus primos y sus primas, todos cuantos comparten con ella vínculos de sangre. A continuación, erguido y arrogante, sabiéndose blanco de todas las miradas, va Miguel de Aguirre y Esnal, prometido de Gloria, con los suyos, posiblemente los hombres más poderosos de San Sebastián. La parca no ha sido clemente con el viejo y le ha impedido asistir a la boda de su heredera con el hijo del preboste, ese enlace que con tanto mimo había concertado.
La parroquia, a cuya construcción y mantenimiento han contribuido con generosidad tanto la familia del interfecto como él mismo, guarda un silencio reverencial a la llegada del cortejo. Varios sacerdotes concelebrarán las exequias fúnebres en una nave bañada por el resplandor dorado de la cera. Un cura asperja con agua bendita el ataúd, y quienes lo transportan en andas lo depositan frente al altar mayor para que todos le tributen homenaje.
El oficiante principal da comienzo a la ceremonia y una voz grave que se expresa en latín se eleva hacia las bóvedas y rebota en el techo de piedra, con barcos de madera como exvotos, creando un eco lóbrego que llega a lo más hondo de la joven que se ha quedado huérfana. Trata esta de mostrarse digna ante los ojos que la observan, de sobrellevar del mejor modo su dolor frente a unos donostiarras que le dedican, a media voz, sus cuchicheos.
Las exequias transcurren en medio de un ambiente emocionado en el cual las plañideras entonan su coro de gemidos. Muchos apreciaban al difunto y muchos más lo temían u odiaban.
Al cabo, cuando el clérigo da por terminado el acto religioso, los sepultureros abren la tumba de la familia Ayarza, sita en un sitio prominente del suelo de la iglesia, y cargan con el féretro hasta allí para introducirlo lentamente en las entrañas de la tierra, que reclama a su hijo.
El hermano mayor del muerto se agacha y coge un puñado de arena que derrama sentidamente sobre el roble que alberga el cuerpo de Johanes. Le imitan, con idéntica tristeza y parsimonia, cuñados y sobrinos. Por último, sin que nadie le haya invitado a hacer tal cosa, Miguel de Aguirre vierte también su tributo sobre el hombre que no alcanzó por poco a ser su suegro. Los murmullos, unos de aprobación y otros de reproche, se alzan bajo las bóvedas de piedra lo mismo que palomas o que grajos.
Y entonces, cuando la tierra cubre los restos de su padre y se cierran las losas bajo las que reposan sus antepasados, Gloria recuerda la petición hecha por Johanes para que no lo cubriera de vergüenza. Y siente que su ánimo se viene abajo, que el dolor y la culpa son demasiado grandes. Y, justo antes de perder el conocimiento, mientras el mundo se torna oscuro y frío y el suelo se acerca, veloz, a su cabeza, se pregunta si los muertos sufren a causa de los actos de los vivos. Si en verdad existen el Cielo y el Infierno.
Gloria, vestida de los pies a la cabeza de un negro inmaculado, entra con paso digno en casa del preboste, un palacio de paredes arrechas y tejado a cuatro aguas que se alza en la calle principal de San Sebastián. La acompaña, igualmente de luto, un hermano del difunto Johanes, el tío a quien, hasta que se despose con Aguirre, le corresponde su patria potestad. La joven ha insistido en efectuar esa visita que, pese a que nadie más que ella lo imagine, en absoluto es de cortesía.
La madre de su prometido se deshace en pésames y frases laudatorias y obsequia a su futura nuera con un refrigerio que esta rechaza con una educada negativa. No ha ido allí para hacer vida social.
Mientras su tío y el preboste platican acerca del finado, del placer que les produce el que se entronquen sus linajes, Gloria busca con la mirada los ojos de quien está destinado a ser su esposo y le indica, con un ademán en el que sobran las palabras, que desea estar con él a solas.
—Quisiera rezar por el alma de mi padre —murmura desde detrás del velo oscuro.
La anfitriona asiente y llama a una doncella.
—Agueda —ordena—, haz el favor de acompañar a Gloria hasta la capilla.
La criada, una mujer entrada en carnes que abandonó su aldea para servir en casa del preboste, agacha la cabeza e indica a la muchacha que la siga.
El oratorio es un lugar estrecho y lóbrego que se asemeja más a una cripta que a otra cosa. Hace frío y los sonidos de la ciudad, de esas calles que la muchacha dejó de frecuentar hace ya mucho, cuando creció y se convirtió en una jovencita a la que Johanes mandó guardar en jaula de oro, apenas logran traspasar los gruesos muros. Hay un escueto altar, algún exvoto, una pequeña talla de madera pintada de colores que representa a san Sebastián con el cuerpo cubierto de saetas y el rostro reflejando éxtasis y sufrimiento. Huele a incienso, a humedad, a cera, a viejo. La luz de las candelas y de las palmatorias se entremezcla con el resplandor que penetra a través de una vidriera y pinta de tonos ambarinos el ambiente.
La chica se arrodilla en un reclinatorio y cruza las manos frente al rostro, en postura propicia para orar. Pero, en realidad, no le pide al Altísimo por su padre, cosa que ya ha hecho muchas veces. Lo que le ruega a Dios es que le proporcione la entereza que va a necesitar en ese brete.
De pronto, escucha un carraspeo a sus espaldas y unos pasos se acercan hacia ella procurando no hacer ruido. No se gira. Miguel de Aguirre y Esnal, su prometido, se arrodilla a su lado.
—Ave María purísima —dice el recién llegado, a modo de saludo.
—Sin pecado concebida…
Un silencio que pesa se adueña de la estancia. El hijo del preboste es un hombre joven y bien parecido, algunos años mayor que ella, que tiene el cabello rubio y unos ojos que se asemejan a témpanos de hielo. La chica lo conoce desde niña y siempre le ha resultado repulsivo. Titubea buscando la mejor forma de empezar pero él se le adelanta.
—Me ha parecido que deseabas hablar conmigo a solas —dice.
—No te equivocas, Miguel —murmura Gloria, tensa—. Necesito que tengamos una conversación sincera.
—No me trates con tanta formalidad —sugiere él con un tono engolado que casa bien con su semblante circunspecto, con su severa vestimenta, de duelo por quien iba dentro de poco a ser su suegro—. Al fin y al cabo, pronto seremos marido y mujer.
Ella baja la cabeza y hurga en lo más hondo de su alma en busca de coraje.
—De eso precisamente quiero hablarte —susurra la muchacha con una voz que va tomando consistencia por momentos.
—No acabo de entender. Nos casaremos el día de la virgen del Carmen, tal como está acordado.
—Por favor, Miguel —exclama Gloria a bocajarro—, no me obligues a desposarme contigo.
Aguirre se queda sin palabras. En absoluto esperaba oír nada parecido en labios de la chica. Nota que sus mandíbulas se crispan, que se hiela su sangre y que su corazón se olvida de latir. Ama a Gloria desde que era una niña que jugaba por las rúas en compañía de su aya y de sus primas, una chiquilla a la que él espiaba de incógnito siempre que tenía oportunidad, a la que admiraba con embeleso como si fuera un ángel. En ella pensaba cada día. Con ella soñaba cada noche. Y, ahora que se ha convertido en toda una mujer, la más hermosa que haya conocido jamás San Sebastián, no piensa renunciar a ser su dueño. Gloria será suya. Ella es la joya que le está destinada por derecho. La ciudad al completo sabe que no puede ser de otra manera.
—Nuestro enlace está pactado y rubricado —argumenta Miguel con un siseo—. Tú padre lo dejó todo bien atado. Ese era su más íntimo anhelo. Y también el mío. Es imposible echarse atrás.
—Te lo imploro —ruega ella con la garganta atenazada por la emoción—. Tú puedes deshacer la boda.
—No —niega él, tajante—. Serás mi esposa ante Dios y ante San Sebastián.
—Pero no te amo…
—Eso no importa —escupe Aguirre, dolido en lo más hondo de su infinito orgullo—. Te garantizo que terminarás queriéndome.
Gloria inclina la frente y piensa en lo que va a decir. Sabe que es su última baza. Aprieta más las palmas de las manos, gira la cabeza hacia su interlocutor y se alza el velo para hablar.
—Soy impura —confiesa con el sabor de la hiel entre los labios.
El eco de las palabras de la joven resuena con gravedad en la capilla. La luz que ilumina la vidriera se oscurece e incluso el gesto del santo asaetado se torna más severo.
Miguel de Aguirre y Esnal permanece mudo por un rato. Su semblante se torna lívido y sus ojos de hielo parecen aún más fríos, cortantes como el filo de una espada. A la chica le produce terror esa mirada en la que se destilan el odio y el rencor.
—Ha sido él, ¿verdad? —afirma más que pregunta el hijo del preboste con una voz cargada de veneno—. Ha sido ese don nadie malnacido.
Gloria adivina a quién se refiere su prometido y un escalofrío la estremece de los pies a la cabeza.
—Creí haberme librado para siempre de ese perro, allá en Sevilla, pero Satanás vela por sus malignas criaturas.
—¡Entonces fuiste tú! —grita la moza—. ¡Sabías que Alonso y yo nos amábamos y le denunciaste para que lo mataran!
Aguirre otorga y calla. Luego, clava el puñal de sus pupilas en el rostro de Gloria y habla con odio destilado.
—Te casarás conmigo tal como estaba estipulado: el quince de julio, en la iglesia de san Vicente, esa en la que acabamos de enterrar a tu padre, quien se removerá en su tumba a causa del dolor y la vergüenza. De día, ante la gente, sonreirás y me prodigarás tus atenciones. De noche, en cambio, te abrirás de piernas para mí, igual que lo has hecho con ese bastardo. Llevarás mi simiente en tus entrañas y me darás hijos sanos y hermosos de cuya educación me ocuparé personalmente.
Ella baja la vista. Miguel hace una pausa y busca qué palabras emplear.
—Ese será el castigo a tu pecado, a tu ignominia y tu lujuria. Me honrarás, y me respetarás, y yo me encargaré de que desees una y mil veces no haberte dejado seducir por ese malnacido. Y juro por mi honor que si Alonso de Iragorri se atreve a regresar a esta ciudad, acabaré con él lo mismo que se aplasta a un gusano, pues eso y no otra cosa es para mí. Tal es mi decisión inapelable.
Gloria observa a Miguel y adivina que todo cuanto dice ha de cumplirse, que por nada de este mundo ni del otro cambiará de parecer. Y, entonces, grave y lúcida, consciente como nunca de su fragilidad y de su fuerza, toma una decisión que surge de lo más profundo de su ser y la estremece, y les pide a su padre y a Dios que la perdonen.
Un mes después, las puertas de San Sebastián están a punto de cerrarse y cuantos no van a pernoctar en la ciudad, aldeanos que arrean su ganado, tratantes que han ido a concretar algún negocio, marineros sin barco, picapleitos o simples menesterosos que tratan de conseguir algo que llevarse a la boca, apresuran el paso para abandonar el recinto amurallado antes de que se haga demasiado tarde y se vean obligados a buscar acomodo.
Ha habido feria y son multitud quienes se dirigen hacia cualquiera de las dos salidas después de haber apurado la jornada. Entre ellos, confundida en esa marea humana que ahora baja rumbo al acceso que da al puerto, hay una chica ataviada con humildes vestimentas que se cubre la cabeza con un pañuelo y clava sus ojos azules y verdes en el suelo, tratando de pasar desapercibida.
Su pecho se acelera a medida que va aproximándose a la puerta que da al mar. Un retén de soldados observa de soslayo a quienes cruzan y se solaza en registrar a alguno de ellos a fin de entretenerse, de confiscar algo que comer o que beber, de sacar una moneda, si se tercia. Pero los militares no perciben el miedo que asoma al semblante de la moza de pómulos marcados y hoyuelo en la barbilla. Parecen ya bastante ebrios.
La muchacha se libra de un gran peso cuando rebasa al retén y llega al puerto. Son numerosas las embarcaciones fondeadas en la dársena: traineras, botes, chalupas o pinazas. Pero los que a ella le interesan son otros, los de mayor eslora y porte, galeones que van a cruzar el mar rumbo a tierras lejanas.
Camina por el muelle esquivando las redes que aguardan su remiendo, las poleas y grúas que sirven para vaciar las bodegas de los buques, los carros y carretillas que usan los hombres para transportar las cargas. Su aya, esa buena mujer que la ha cuidado desde que era una recién nacida y cuya complicidad no le ha costado mucho conseguir, ha estado preguntando con disimulo entre la marinería que pulula por la ciudad y, fruto de esas pesquisas, le ha comunicado a la muchacha el nombre de una nao que va al Caribe sin pasar por Sevilla para unirse a la flota de las Indias.
Gloria no ignora los riesgos de la empresa, pero se encuentra completamente decidida a afrontarlos. No tiene más opción. Apenas restan dos semanas para la fecha de su boda. Además, la sangre que cada luna menguante humedece sus entrañas ha faltado dos veces a la cita y pronto le resultará imposible ocultar el embarazo.
Recala junto al barco, abarloado cerca de la bocana, y le expresa a un grumete, un niño de cabellos hirsutos que desenreda un cabo, su deseo de hablar con el capitán. Al poco, el arrapiezo vuelve y le indica con un gesto que lo siga. Atraviesan la cubierta, casi vacía en ese instante, pues el bajel zarpa con las primeras luces y la mayor parte de la tripulación se ha dirigido a una taberna.
El camarote es lóbrego y exiguo y en su interior se respira un ambiente cargado que le hace arrugar la nariz. Cuando se habitúa a la penumbra, la moza distingue a un hombre entrado en años que aguarda con interés, como a la espera de lo que pueda requerirle esa desconocida que ha irrumpido de un modo tan extraño en su aposento.
Ella inclina la cabeza, que parece pesar igual que el plomo. Luego, la alza y mira fijamente al marino, quien ha encendido una vela a cuyo resplandor refulgen los ojos de la moza.
—Buenas tardes, capitán.
El observa a la recién llegada y adivina que, pese a lo que puedan sugerir sus vestimentas, la muchacha no es una simple labriega, sino una dama de alta cuna. La delatan la finura de su tez, sus dedos impecables, el porte digno que presenta. Siente que la orla un aura de misterio, de fragilidad y de entereza. No logra apartar la vista de ella.
—Buenas tardes…
Gloria elige prescindir de circunloquios. No hay tiempo que perder. Al alba, cuando las criadas vayan a despertarla y descubran que su lecho está vacío, darán la voz de alarma y Miguel enviará a los hombres de su padre a que la busquen. Contempla al capitán y su intuición le dice que es alguien de fiar. Decide jugarse el todo por el todo.
—Me han informado de que su buque zarpa al amanecer…
—La han informado bien —responde el otro.
—También me han asegurado que se dirige a Cuba y que efectuará la travesía en solitario, sin unirse a flota alguna.
—Creo que tendré que cortarle la lengua a su informante —responde el individuo con una sonora carcajada.
La risa del marino ilumina la cara de la chica, que presiente que no hay peligro alguno, que su interlocutor va a escuchar lo que viene a decirle y va a considerarlo. El fuerte acento del sujeto delata que es oriundo de Vizcaya.
—No tiene usted nada que temer —bromea ella, tratando de relajar la tensión que impera en su voz, en su semblante—, su secreto se encuentra completamente a salvo.
Él se esfuerza en allanarle el camino a la enigmática visitante.
—Supongo que no habrá venido aquí solo para hacerme saber cuán poco de fiar es mi tripulación. Los conozco de sobra. Hace años que navegamos juntos.
—Tiene usted razón. Vengo a pedirle un gran favor. Se trata de una cuestión de vida o muerte para mí.
—Soy todo oídos…
—¿Puede llevarme hasta La Habana?
El vizcaíno no se inmuta. A decir verdad, no le sorprende la petición de la muchacha. La esperaba desde que entró en el camarote. Guarda silencio y parece reflexionar por un instante.
—Puedo pagar —implora sacando de entre sus ropas un pañuelo en cuyo interior están las joyas que heredó de su madre—. Tengo algo de dinero, alhajas… Le daré cuanto pida, pero, por favor, lléveme hasta las Américas…
—Guarde eso, jovencita. Tal vez precise de ello más adelante.
Ella obedece, avergonzada.
El capitán clava sus pupilas en la mirada azul y verde de la moza, unos ojos que son como el mar que ha sido su única patria.
—¿Es consciente de los riesgos que entraña semejante viaje? —inquiere tratando de probar la determinación de la muchacha.
—Perfectamente —responde ella, impertérrita.
—Señorita, le informo de que esto no es un juego de niños, sino una travesía repleta de peligros. Además de los temporales, de las tormentas y huracanes que pueden mandar el barco a pique, el mar está plagado de piratas, de corsarios y filibusteros sin entrañas que abordan a los mercantes indefensos y que son muy capaces de pasar a cuchillo a toda su tripulación… por no mencionar lo que harían con una muchacha tan hermosa como usted si tuviera la desdicha de llegar a caer entre sus garras…
—No ignoro nada de ello…
—Y, aun así, ¿está dispuesta a afrontarlos?
—Sí —afirma ella—. Una y mil veces, si es preciso.
El hombre frunce el ceño. Finalmente, esboza un gesto comprensivo y habla con una voz que trata de ser dura sin lograrlo.
—Puede quedarse, si así le place; pero le ruego encarecidamente que no abandone este camarote hasta que nos hallemos bien lejos de Donostia.
Gloria sonríe, feliz y agradecida. No alcanza a imaginar nada de cuanto va a ocurrir en adelante.
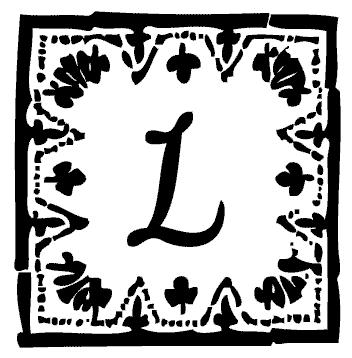 a mirada de Gloria, un mar profundo, azul y verde, en cuyo fondo se agazapa la tormenta, choca contra el cristal de la ventana de su alcoba en la casona que la familia tiene en San Sebastián. El vidrio le devuelve el reflejo de una joven pálida y ojerosa cuya belleza está languideciendo por momentos. El brillo de sus ojos ha menguado y la sonrisa ha huido de sus labios. Apenas come o duerme.
a mirada de Gloria, un mar profundo, azul y verde, en cuyo fondo se agazapa la tormenta, choca contra el cristal de la ventana de su alcoba en la casona que la familia tiene en San Sebastián. El vidrio le devuelve el reflejo de una joven pálida y ojerosa cuya belleza está languideciendo por momentos. El brillo de sus ojos ha menguado y la sonrisa ha huido de sus labios. Apenas come o duerme.