XIV
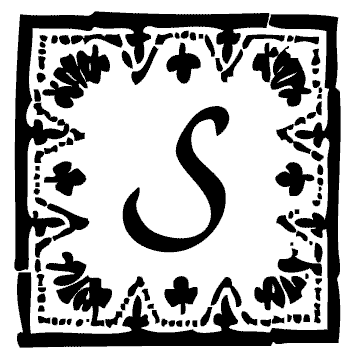 oledad salió del camarote y respiró aire fresco. La acompañaba Telmo quien, cautivo de su influjo, lo mismo que una aguja no puede sino apuntar al norte cuando hay un imán cerca, no conseguía dejar de pensar constantemente en ella. Envolvía a la chica un aura de misterio que la embellecía aún más a los ojos del mozo y que lo empujaba a no cejar en su empeño por conocerla algo mejor.
oledad salió del camarote y respiró aire fresco. La acompañaba Telmo quien, cautivo de su influjo, lo mismo que una aguja no puede sino apuntar al norte cuando hay un imán cerca, no conseguía dejar de pensar constantemente en ella. Envolvía a la chica un aura de misterio que la embellecía aún más a los ojos del mozo y que lo empujaba a no cejar en su empeño por conocerla algo mejor.
Soledad iba embozada en el abrigo que vestía cuando la rescataron. Se trataba de una prenda de esmerada factura, confeccionada en blanca piel de foca, que contaba con una caperuza que cubría los dorados cabellos de la chica y no dejaba ver sino aquel rostro, frágil y pétreo a la vez, que provocaba en Telmo un marasmo de sensaciones contrapuestas.
Los dos jóvenes caminaron despacio por cubierta. Los marinos observaban de soslayo a la chica e intercambiaban comentarios en voz baja, pero eso no parecía afectarla lo más mínimo.
A bordo del navío reinaba una actividad febril. La dotación del Gloria llevaba varios días enfrascada en la estiba de las barricas llenas de grasa fundida, de los bastimentos que no utilizarían más en la faena. El capitán había dado orden de trasladar a las bodegas todo aquello de lo cual pudieran prescindir en tierra firme. Deseaba que el galeón estuviera dispuesto para hacerse a la mar sin dilación si el invierno llegaba de improviso y las aguas empezaban a helarse.
Pero los pescadores no parecían tener ninguna prisa por zarpar pese a que la temperatura hubiera bajado de manera ostensible y cada amanecer el hielo cubriera la tablazón del barco. Aún albergaban la esperanza de que, tal y como Jonás había dicho, aparecieran más ballenas.
Telmo, apoyado junto a la chica en la regala, siguió con la vista a una chalupa que surcaba la bahía cargada con varios toneles de saín. Aquello distrajo su atención y le ayudó a no pensar en Soledad por un instante.
La pinaza arribó junto al Gloria, desde cuya cubierta, varios hombres, valiéndose de un torno y de unas sogas, izaron las barricas y las introdujeron después en el sollado.
De repente, justo cuando la lancha se disponía a separarse del casco para volver a la factoría a por más carga, la voz de la muchacha arrancó a Esnal de su ensimismamiento.
—¿Querrías acompañarme a tierra firme? —preguntó—. Hace tanto que no la siento bajo mis pies…
Los dos jóvenes pasaron la jornada caminando por las inmediaciones del asentamiento. El tiempo era muy frío, con un cielo cambiante y un sol frugal que iba perdiendo altura día a día. El muchacho le explicaba a la moza la función de cada uno de los lugares que veían: el almacén donde se protegían de la intemperie provisiones y pólvora, la carpintería en la cual los toneleros habían confeccionado cientos de barricas a lo largo de aquella campaña, los fogones en cuyo interior hervía el lardo, la atalaya desde la que habían divisado aquel esquife a la deriva en la que ella iba. También le mostró varios esqueletos varados en la playa. Aquello era cuanto quedaba de las ballenas que habían atrapado en esos meses.
Entonces, Esnal captó en la muchacha un ademán hastiado y, dejándose de zarandajas, preguntó y afirmó, en una sola frase.
—Estás acostumbrada a navegar…
—Nací en un barco —respondió Soledad con un tono preñado de tristeza.
Telmo fijó sus ojos en los de ella y creyó atisbar una pequeña rendija en sus defensas. Era la primera ocasión en que hablaba de sí misma.
—¿De veras? —inquirió.
—Casi todos los hogares que he habitado tenían proa y popa, estribor y babor —dijo la moza, moviendo afirmativamente la cabeza—. Tú, en cambio, no pareces un marino.
—No había visto el mar hasta que me enrolé en esta expedición —confesó él.
Soledad compuso un gesto de sorpresa y esbozó una sonrisa extraña.
—¿Y qué piensas de él, ahora que lo conoces? —preguntó clavando su mirada en la de Esnal.
Telmo contempló el rostro de la joven y sintió que Jonás tenía razón cuando le habló de aquella estrella que a todos aguardaba en algún sitio. De pronto, quizá sin pretenderlo realmente, volvieron a sus labios las frases que pronunció en aquella taberna donostiarra la noche en que Iragorri le salvó de Requena.
—No creo que existan las palabras que puedan describirlo con justicia. Es profundo, turbador, impredecible… como los ojos de una mujer hermosa. —Y entonces, con el corazón henchido de osadía, añadió—: Como tus ojos.
Telmo y Soledad regresaban al buque a bordo de una lancha cargada con aperos. El mar se hallaba en calma y un silencio profundo reinaba en el ambiente.
Tras la conversación mantenida con el chico, ella se había mostrado aún más distante, remisa a hablar de nuevo de sí misma, a bajar la guardia como lo había hecho antes. Esnal, incapaz de arrepentirse de haber pronunciado aquella frase cuyo eco todavía resonaba en su boca dejando en ella un sabor agridulce, a miel y a hiel, sentía a la muchacha enredada en tristeza, sumida en una especie de amargura que concomía su interior, que ensombrecía su rostro y llenaba de niebla unos ojos que no podían ocultar haber llorado mucho.
Volvió a preguntarse qué le había sucedido en realidad a aquella joven, por qué se había echado al mar, a bordo de aquel pequeño esquife, en una singladura carente de esperanza.
Atardecía y comenzaban a encenderse junto a la factoría las hogueras en torno a las cuales se reunían los hombres para disfrutar del merecido descanso, para charlar y echar un trago.
Al calor de la lumbre, aquellos pescadores evocarían a sus seres queridos, a sus esposas e hijos, a esas madres y padres, ya ancianos, que bajaban cada mañana al muelle con la esperanza de ver aparecer por la bocana al buque en el que ellos habían partido hacía meses. Se les notaba satisfechos. La campaña había sido buena y sus familias podrían mantenerse sin agobios durante una larga temporada. Puede que consiguieran arreglar aquellos desperfectos que el invierno había causado en el tejado, o que adquirieran un bote desde el cual pescar cerca del puerto, o que cancelaran alguna deuda o ahorrasen algún dinero para vivir cuando la mar se hiciese huraña y les pusiera las cosas más difíciles.
La pinaza se aproximaba al buque mientras el cielo tomaba un color gris que anunciaba la inminencia de la noche.
Justo cuando cruzaban ante la roda del navío, los últimos rayos del sol en retirada se colaron entre dos nubes e iluminaron, de pleno, el mascarón de proa.
Entonces, Soledad reparó en la figura de madera que centelleaba bajo el bauprés, y su rostro se tornó lívido. Temblaron sus mejillas y su cuerpo se estremeció igual que si estuviera ante una aparición. Su mirada desvalida buscó a Telmo. Se asió al brazo del mozo para evitar caer.
Pero aquello no duro sino un instante. Arrepentida de aquella fugaz flaqueza, se soltó con despecho del muchacho y lo miró. Su faz se volvió hielo.
—¿Cómo se llama este navío? —inquirió desabrida.
Esnal la contempló con extrañeza y respondió, imprimiendo un énfasis especial a sus palabras.
—Gloria.
La noche cogió a Telmo deambulando sin rumbo por cubierta. El chico era incapaz de dejar de pensar en cómo había reaccionado Soledad al ver el mascarón de proa, al enterarse del nombre de la nao.
Se acercó a la amura de babor. No había luna y lo único que impedía que la oscuridad fuese completa era la luz del fanal que había a popa.
Divisó una figura apoyada en la borda. Se trataba de Jonás, quien, apartado del resto de la gente, ensimismado, contemplaba una costa en la que todavía brillaban las hogueras. Puede que hubiera un punto de nostalgia en su mirar.
—Qué frío hace —dijo el muchacho a modo de saludo.
—Pronto hará más. El invierno se acerca.
—¿Crees que llegarán esas ballenas?
—Llegarán, pero no sé si antes o después de que nos hayamos ido.
Esnal enmudeció y se frotó las manos.
—¿Qué es lo que quieres preguntarme? —masculló el pelirrojo a bocajarro.
—¿Por qué sospechas que quiero preguntarte algo?
—¿Acaso me equivoco?
Telmo se sinceró. Comprendió que su expresión lo delataba.
—¿Qué opinas de ella?
El arponero se encogió de hombros y afirmó, con un ademán vago.
—Es muy hermosa.
—¿Tan solo eso?
El gigante calló por un segundo. Escogió con cuidado las frases que iba a usar.
—No tomes a la ligera esas palabras. Sé de más de un navío que se ha ido a pique a causa de una mujer bonita.
—¿Es eso lo que piensas?
—Lo que realmente importa no es lo que piense yo, sino lo que piensen esos hombres —dijo señalando con la cabeza hacia las siluetas reunidas en torno a los fuegos que chisporroteaban junto a la factoría.
—¿Y qué es lo que piensan ellos?
—Están alterados a causa de su aparición. Consideran que nos traerá mala suerte.
—Eso tan solo son supersticiones sin sentido —rebatió Esnal.
—Sí, no son sino viejas supercherías, pero ellos las creen a pies juntillas, y no les culpo. Sus padres las creían y sus hijos también las creerán. Comentan que, desde que apareció, no hemos avistado ni una sola ballena.
—¿No dicen nada más?
—También se preguntan qué clase de enfermedad ha padecido ella. Más que a las ballenas o a los temporales, incluso más que los corsarios, a lo que en realidad teme un marino es a las epidemias. No resulta agradable ir agonizando lentamente, sabiendo que no hay remedio, mientras los compañeros expiran uno tras otro junto a ti. He visto a tipos bien bragados que se arrojaban por la borda aferrando una bala de cañón para acabar cuanto antes.
—Comprendo…
—No, amigo mío —exclamó el arponero con voz grave—, nadie que no haya pasado por ello es capaz de entenderlo.
Esnal habló con tono oscuro.
—Soledad no padecía ninguna enfermedad.
—Eso espero; por el bien de todos.
Telmo y Jonás se contemplaron en silencio. Soplaba una brisa helada que le arrancaba gemidos a la jarcia.
—¿De dónde crees que ha podido salir? —dijo el muchacho tomando de nuevo la palabra.
—Quién sabe —masculló Jonás, encogiendo los hombros—. A veces los ingleses llevan a sus mujeres en los barcos. Los marineros las esconden en lo más oscuro del sollado. Los capitanes, en cambio, las recluyen en sus propios camarotes, rodeadas de comodidades y de lujos. A muchos no les gusta dejarlas en el puerto. Oí hablar de un corsario que, comido por los celos, no dejaba que su esposa pisara tierra firme y la llevaba siempre consigo, allá adonde fuera, incluso en abordajes y batallas.
—Soledad no parece la mujer de un simple marinero.
—Lo cierto es que no parece la mujer de nadie —convino Jonás—. Ni la de un marinero, ni la de un capitán, ni la de un almirante.
Los dos hombres bajaron la mirada. Ambos sabían que aquello era verdad.
—¿Cuál dijiste que era el nombre de su buque?
—No lo dije.
—He pasado algún tiempo en Inglaterra y he navegado en muchas de sus naos. Quizá haya oído nombrarlo alguna vez.
—Ella afirmó que el galeón en el que iba se llamaba Lie.
Jonás no pudo reprimir una carcajada.
—¿De qué te ríes? —inquirió el joven, confundido.
—¿Sabes lo que significa en inglés esa palabra?
—Desconozco esa lengua.
—En ese idioma, Lie quiere decir mentira.
Aquel día cayó la primera gran nevada. El Gloria se vistió con un ropaje blanco y la tripulación salió a cubierta para contemplar aquel fenómeno que a todos preocupaba. Los hombres se habían abrigado y apenas quedaba nadie sin guantes o sin gorro, sin capote o bufanda. Los niños se habían arrojado bolas durante un rato, como si jugaran frente a las puertas de sus casas.
Iragorri, con la cabeza tocada con un sombrero negro y la barba aún más cana a causa de la nieve, ordenó a la tripulación que redoblara sus esfuerzos en la estiba.
El navegante se aproximó a Ismael, quien conversaba con Telmo acerca de la climatología. Su tono fue tajante.
—No podemos demorarnos mucho esperando a esas ballenas. Tres o cuatro semanas a lo sumo.
—Está bien —admitió el contramaestre—. No quiero que nos expongamos a riesgos inútiles. No he olvidado lo que les ocurrió a esos labortanos.
Entonces, bella como una diosa bajo sus pieles blancas, apareció en cubierta Soledad. Algunos la observaron con admiración o resquemor, pero ella simuló no advertirlo y caminó sin titubear hasta el alcázar.
—Buenos días, capitán —dijo la moza. El aludido devolvió aquel saludo inclinando cortésmente la cabeza.
La muchacha no se anduvo con rodeos. Parecía haber meditado en todo aquello y sabía qué palabras emplear.
—Tengo una pregunta para usted…
—¿Crees que este es el lugar adecuado para hacerla?
—Si no lo creyera, hubiera esperado a otro momento.
—Entonces, hazla —concedió Iragorri.
—En primer lugar, deseo agradecerle todo lo que ha hecho por mí.
—No tienes que agradecerme nada —cortó Alonso, sabiendo que aquello no era sino un preámbulo que prefería ahorrarle a la muchacha—. No es digno de surcar la mar alguien que no auxilie a los náufragos.
Ella asintió y escogió bien sus siguientes palabras.
—También me gustaría saber cuáles son sus intenciones.
Iragorri, sorprendido quizá por la cuestión, respondió con franqueza.
—Intentaremos cazar alguna ballena más y, si no surgen contratiempos que lo impidan, volveremos a casa antes de que el océano se hiele.
—No me refería a eso.
—Ah, ¿no?
—No. En realidad, me refería a mí. Quiero saber qué piensa hacer conmigo.
Él la observó entornando los ojos. Sus labios esbozaron una sonrisa enternecida al responder.
—No debes preocuparte. Volverás con nosotros a Europa y, una vez allí, serás libre de hacer lo que te plazca. No eres nuestra prisionera, sino nuestra invitada. Te procuraré los medios necesarios para que vivas dignamente y, cuando llegue el momento, tan solo tú decidirás a dónde ir.
Ella bajó la vista, pero Telmo creyó cazar una lágrima, brillando igual que un diamante, en sus pupilas. La voz de Soledad sonó, quebrada, bajo aquel cielo de algodón.
—Yo ya no tengo ningún sitio a dónde ir.
Telmo entró sin llamar al camarote de Aldecoa, que era donde Iragorri se alojaba desde que había aparecido la muchacha. El capitán no reparó en aquella súbita intrusión. Se le veía absorto. La pipa le colgaba de los dientes y sus pupilas brillaban, melancólicas. El humo del tabaco flotaba en el ambiente y lo llenaba todo de una neblina pegajosa.
El joven sintió cómo el corazón se le encogía. El marino parecía haber envejecido en los últimos tiempos. Su melena y su barba eran más canas. También se había oscurecido su semblante.
Forzó un carraspeo que provocó que Alonso saliera de su ensimismamiento.
—Me has asustado entrando de ese modo…
—Lo siento, no era esa mi intención.
—Está bien, ponte cómodo…
El mozo tomó asiento en un sencillo escaño de madera.
—¿Ocurre algo? —preguntó el capitán.
—Ocurren muchas cosas, y casi todas me resultan incomprensibles.
—Explícate…
Esnal no se anduvo por las ramas.
—¿Va usted a decirme quién es ella?
—¿A qué te refieres? —contestó el otro con voz hueca.
—Lo sabe de sobra.
El navegante guardó silencio y se colocó a la defensiva. El muchacho no se dio por vencido y expuso la cuestión que venía quemándole el alma desde hacía tiempo.
—Usted conoce a Soledad —afirmó.
—El mar te ha trastornado los sentidos…
—Lo leí en su expresión, el otro día.
—Te he dicho que no sé de quién se trata.
—¡Miente!
El capitán, ahíto de coraje y de amargura, se incorporó y le atizó a su pipa otra chupada. Luego, contempló a su interlocutor con una expresión de desamparo que tenía algo de infantil.
—Amigo mío, yo no he dicho jamás una mentira. Piensa un poco. ¿Cómo crees que iba a conocer a una muchacha que aparece, flotando en una lancha a la deriva, al otro lado del mundo?
Telmo, que no se resignaba a aceptar sin más aquella explicación, esbozó un gesto apasionado al responder.
—Querido Alonso, de sobra sabe usted cuánto le aprecio. Ha sido más que un padre para mí. Una vez le abrí de par en par mi corazón. Comparta ahora conmigo sus pesares.
El hombre clavó sus ojos en los del mozo. Esnal supo que Iragorri era sincero.
—Te juro que no la había visto antes.
El chico tomó aliento antes de hacer aquella pregunta que le quemaba el alma.
—Entonces, Alonso: ¿por qué Soledad es idéntica a la mujer del mascarón de proa?
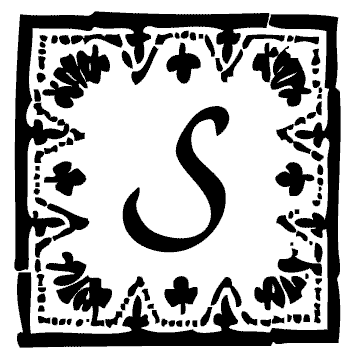 oledad salió del camarote y respiró aire fresco. La acompañaba Telmo quien, cautivo de su influjo, lo mismo que una aguja no puede sino apuntar al norte cuando hay un imán cerca, no conseguía dejar de pensar constantemente en ella. Envolvía a la chica un aura de misterio que la embellecía aún más a los ojos del mozo y que lo empujaba a no cejar en su empeño por conocerla algo mejor.
oledad salió del camarote y respiró aire fresco. La acompañaba Telmo quien, cautivo de su influjo, lo mismo que una aguja no puede sino apuntar al norte cuando hay un imán cerca, no conseguía dejar de pensar constantemente en ella. Envolvía a la chica un aura de misterio que la embellecía aún más a los ojos del mozo y que lo empujaba a no cejar en su empeño por conocerla algo mejor.