XII
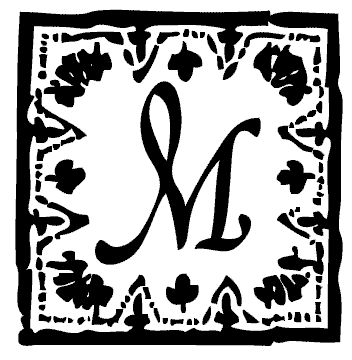 uy lejos del Gran Norte, en otro mar y en otro tiempo, suena un crujido de madera que se quiebra ante el embate de una galera turca. La banda de babor de la nave castellana se hace añicos a causa de aquel impacto formidable y las astillas vuelan por el aire, igual que enjambres de proyectiles afilados, buscando carne que horadar. Quienes bogaban en las bancadas próximas al lugar por donde el espolón de proa ha golpeado fallecen al instante, arrollados por el metal que ha penetrado profundamente en las entrañas del bajel. Los demás tratan de mantenerse asidos a los remos para evitar que estos, en su descontrolado movimiento, les partan la crisma en mil pedazos.
uy lejos del Gran Norte, en otro mar y en otro tiempo, suena un crujido de madera que se quiebra ante el embate de una galera turca. La banda de babor de la nave castellana se hace añicos a causa de aquel impacto formidable y las astillas vuelan por el aire, igual que enjambres de proyectiles afilados, buscando carne que horadar. Quienes bogaban en las bancadas próximas al lugar por donde el espolón de proa ha golpeado fallecen al instante, arrollados por el metal que ha penetrado profundamente en las entrañas del bajel. Los demás tratan de mantenerse asidos a los remos para evitar que estos, en su descontrolado movimiento, les partan la crisma en mil pedazos.
El choque ha sido demoledor. El casco se ha estremecido con un siniestro espasmo y el agua entra a raudales por la brecha. Algunos galeotes, individuos condenados a bogar durante años en unas condiciones inhumanas, gimen implorando un auxilio que saben que no vendrá. Están encadenados a las palas y no ignoran que, si la galera se hunde, ellos compartirán su misma suerte.
En la cubierta, sobre sus cabezas rapadas para delatar su condición de reos si acaso se fugaran, comienza la lucha cuerpo a cuerpo, una pelea sin reglas ni cuartel en la cual no hay lugar para piedad alguna. Se oyen tiros, aceros que se cruzan, voces en diversos idiomas que se alzan sobre los ruidos del combate. Los hombres matan y mueren por doquier. Los musulmanes han abordado a los cristianos y parecen llevar la iniciativa.
La batalla se desarrolla al sur del mar Mediterráneo, frente a las costas de África. Hasta allí ha navegado la flota castellana para enfrentarse a los piratas que, desde sus bastiones de la Berbería, asolan el Levante español, llenando de sangre y de lágrimas sus costas.
En las bancadas, alineados de a cinco en cada remo, los galeotes tratan de sobreponerse a la conmoción causada por la tremenda acometida. Sus cuerpos desnudos, cubiertos de sudor y llagas, de marcas de rebenque, buscan en vano librarse de las cadenas que los uncen al remo.
Uno de ellos, un joven de barba negra y ojos grises cuya expresión denota valor e inteligencia, pasea la mirada en derredor. Ve el caos del abordaje, los muertos que el espolón de proa de los turcos ha causado, los heridos que se desangran en los bancos. También distingue, tendida cerca suyo, la odiosa figura del cómitre, el individuo cruel y violento que dirigía la boga y que se solazaba en fustigar con el azote a los remeros. El tipo ha perdido el equilibrio a resultas del impacto y su cabeza ha golpeado contra una de las palas. Una amalgama gris y roja asoma por la brecha.
El cuerpo moribundo del sujeto le trae recuerdos de otro verdugo, ese que le torturaba con saña en las mazmorras de la Santa Inquisición, allá en Sevilla, tratando de arrancarle una confesión, un reconocimiento de su condición de hereje. Pero, por más que lo intentó, por mucho que se aplicó al tormento, no consiguió quebrar la resistencia del muchacho. Gracias a esa entereza, que a casi todos admiró, los jueces no lo sentenciaron a la hoguera y se dieron por satisfechos con condenarle a diez años de galeras.
El joven mira al cómitre agonizante y, olvidándose de lo acontecido en los últimos tiempos, del infortunio que le persigue sin remedio, toma una determinación.
—¡Libéranos! —le grita al caído—. ¡Despójanos de las cadenas!
El otro no parece escucharle. La sangre mana a borbotones por su herida y le cuesta trabajo respirar.
—¡Dame las llaves! —insiste él—. Es preferible que muramos luchando contra el turco a que nos hundamos con la nave.
El cómitre gira la cabeza y clava su mirada en la de quien le implora. Sus ojos vidriosos reflejan la cercanía de la muerte.
—Por el amor de Dios —le ruega el joven—, entrégame esas malditas llaves. No dejes que nos ahoguemos como ratas.
El aludido parece pensárselo y, quizá sabiéndose acabado, accede a los requerimientos del remero. Alarga el brazo con un esfuerzo sobrehumano y trata de hacerle entrega a este de las llaves. Entonces, justo cuando está a punto de lograrlo, un líquido negruzco asoma por la comisura de sus labios y el hombre queda muerto sobre la pasarela, con un rictus de estupefacción en el semblante.
El muchacho se estira cuanto puede y casi roza el ansiado pedazo de metal. Mientras, en cubierta, la batalla se va recrudeciendo y las bajas se cuentan por docenas. Siguen sonando los disparos de pedreñales, mosquetes y arcabuces, las espadas que chocan, los gritos y los ayes de quienes matan y mueren sobre el mar. El agua sigue inundando las bancadas. Ahora es roja. Algunos galeotes, tipos duros, pechos encallecidos por la vida, rezan presintiendo la cercanía de la parca.
Al cabo, los esfuerzos del reo dan su fruto y las puntas de sus dedos alcanzan a coger la argolla que sujeta el manojo de llaves. Busca con mano presurosa la adecuada y abre la cerradura que traba su cadena. No tiene tiempo de celebrar lo conseguido. Se yergue y hace un gesto a sus cuatro compañeros de boga para que le imiten. El resto ruega con tono lastimero que los suelte.
El joven pasea su mirada en derredor y grita a pleno pulmón, a fin de que su voz se eleve sobre los demás ruidos y quienes forman la chusma escuchen sus palabras.
—¡Voy a liberaros! —dice—. ¡Luchad por vuestras vidas como nunca antes lo habéis hecho!
Las llaves van pasando de bancada en bancada y los galeotes abandonan las palas y se concentran en torno a quien los ha dejado libres. Este toma una determinación y decide saltar a la cubierta para participar en el combate. Los remeros le siguen a ojos ciegos. No tardan en irrumpir en la batalla. Van desnudos. Sus testas rasuradas reflejan la luz del mediodía.
En cubierta huele a salitre y a pólvora. La liza es enconada y tanto el suelo como el mar están repletos de cadáveres, de heridos que agonizan sin esperanza alguna. Los berberiscos ya han tomado el castillo de proa y avanzan por la pasarela de crujía con un ímpetu demoledor, a sangre y fuego. Toda la carne está en el asador. A nadie se le oculta que no habrá piedad para el vencido.
Los castellanos forman junto al árbol, el mástil central de la galera, cortando a sus rivales el paso hacia la popa. Allí se halla el adelantado mayor, jefe de la escuadra, ya que esa es la nave capitana. En torno a ella hay varias docenas de navíos trabados en combate. Resuenan los disparos. Centellean bajo el sol mediterráneo cimitarras y alfanjes, dagas y estoques, coseletes, morriones, yelmos, petos, escudos, lanzas, picas, partesanas. La carnicería es colosal y los zapatos de los vivos pisotean los cuerpos de los muertos y resbalan en la tablazón cubierta de sangre y vísceras. La suerte aún no está echada, pero los otomanos parecen llevar las de ganar.
El joven que lidera a los galeotes se agacha y coge la espada que empuña aún un cadáver. Respira hondo y, haciendo acopio de todo su coraje, conocedor de que no tiene mucho que perder, ya que una existencia uncida al remo no merece tal nombre, acomete a los infieles más cercanos. Un grito, que es a la vez de desesperación y de esperanza, que celebra la vida y también la muerte, surge desde lo más profundo de su alma e inflama su pecho y su garganta. Sus músculos se tensan. Brilla el gris de sus ojos al asestar la primera estocada.
La lucha es encarnizada. Los soldados caen sin cesar por ambos bandos, como la nieve en lo más duro del invierno, pero no hay tiempo ni lugar para lamentos. Desde otras galeras, abarloadas a las capitanas, transportados incluso mediante botes desde los barcos auxiliares, no cesan de llegar refuerzos que sustituyen a las bajas. La hoguera de la muerte consume vorazmente su macabro combustible. Ninguno afloja. Todos saben que allí se decide la batalla.
Los galeotes toman desprevenido al enemigo que pelea contra la infantería castellana. Algunos se han armado y otros no. Varios, a quienes el mechón que les crece en la nuca delata como cautivos musulmanes, saltan al agua en cuanto ven la oportunidad, tratando de llegar a una galera de su religión. El resto arremete como buenamente puede, con estacas y palos, puños, dientes o codos, con la esperanza de salir con bien de allí.
Los turcos se desconciertan ante ese ataque inesperado y retroceden un buen trecho. No obstante, pasado ese primer momento de sorpresa, se vuelven contra los bogadores, un enjambre de hombres desnudos y famélicos que emergen igual que hormigas de los costados de la nave. Los seguidores de Mahoma se sobreponen y, apoyados por el auxilio que les llega sin pausa, causan un descalabro enorme entre esa chusma que, carente de formación militar y escasa de armamento, no constituye un rival de entidad para guerreros bregados como ellos.
El joven que encabeza a los remeros se asienta en la vanguardia de estos y derriba a otro enemigo. Jamás le había quitado la vida a nadie hasta ese día, pero comprende que no resulta complicado, que solo es cuestión de morir o de matar. Trata de sentir cólera u odio y descubre que no consigue hacerlo, que únicamente encuentra piedad en su interior, una compasión enorme por sí mismo, por quienes caen igual que moscas a su alrededor, ya sean moros o cristianos. Alza la espada y para un golpe. Prefiere seguir vivo.
Al cabo, a costa de valor y de sangre, de esfuerzo indescriptible, los castellanos logran revertir la situación y empiezan a ganar terreno en la galera. Sus armas de fuego demuestran una efectividad mayor que las ballestas y arcos berberiscos. También sus coseletes y sus yelmos ayudan a que su mortandad sea menor que la de los rivales quienes, más habituados a las correrías contra barcos mercantes y pueblos indefensos que a combates en regla, pelean mayoritariamente a pecho descubierto, con una temeridad y una determinación insobornables.
La mayoría de los galeotes yacen muertos. Ya no persisten en la lucha sino un puñado de ellos, los más sanos, los más desesperados, aquellos a quienes la suerte ha sonreído hasta ese instante. El reo de ojos grises siente que el fin se acerca. Está exhausto y apenas tiene fuerzas para levantar el brazo. Con sus últimas energías hunde la espada en el pecho de un turco que atacaba. Luego, trastabilla y da con sus huesos en el suelo. Un enemigo alza su alfanje, dispuesto a descargar un golpe que será fatal para el caído.
Justo cuando va a hacerlo, suena un disparo y el berberisco cae, con el pecho horadado por la bala, sobre los cadáveres que atestan la cubierta. El joven alza la vista. Los infantes castellanos atacan en tropel y causan la desbandada de los turcos.
—Ven, muchacho —exclama, cogiéndole del brazo, un oficial cuyo peto está bañado en sangre—. Hay alguien que desea verte.
El militar acompaña al galeote hasta la popa. Allí, en el castillo, bajo las enseñas que tremolan al viento, rodeado de su estado mayor y de su guardia, está el adelantado de Castilla. Su semblante refleja la tensión del combate.
El oficial que le ha escoltado empuja el cuerpo del remero a fin de que se humille ante el máximo jefe de la flota.
—¡Rodilla a tierra!
Él obedece e inclina la cerviz ante el adelantado, un hombre entrado en años cuyo cabello cano cae sobre sus hombros lo mismo que la espuma de una ola. El procer insta al mozo a levantarse y habla con un tono que no puede ocultar la admiración.
—Álzate, muchacho. Somos nosotros quienes debemos rendirte a ti homenaje. Sin tu ejemplo y tu valor los turcos nos hubieran pasado a todos a cuchillo y el día de hoy pasaría a los anales de la historia como una infamia para las armas castellanas.
—No estuve solo, excelencia.
—No temas, también tengo presente el valor mostrado por tus compañeros.
—Gracias.
—Me considero un hombre bien nacido y justo es, pues, ser agradecido. Ahora, dime, ¿quién eres y por qué te condenaron a galeras?
El interpelado alza la vista. Su mirada brilla como el acero de las espadas que todavía blanden, a sus espaldas, berberiscos y cristianos.
—Me llamo Alonso de Iragorri y me acusaron falsamente de herejía.
Dos meses después de esa batalla, unos golpes resuenan, impacientes, contra la puerta de una de las mejores casas de San Sebastián. En la fachada de la imponente construcción de cuatro alturas, esculpido con mimo sobre piedra, destaca el orgulloso escudo de los Ayarza.
Un criado no tarda en acudir. Cuando abre, su semblante denota una mayúscula sorpresa al toparse de bruces con un rostro que no había visto en mucho tiempo, una cara que, a causa quizá del pelo corto y de la barba que no tenía antes, de una expresión que le hace parecer más viejo y sabio, le cuesta unos instantes reconocer como la del joven Alonso de Iragorri.
Los ojos del muchacho brillan igual que acero bien templado. Su corazón late con la fuerza de un cañón y la sangre que corre por sus venas quema como la pólvora. Acaba de llegar a la ciudad procedente de Cartagena, a bordo de un navío. Arde en deseos de ver a Gloria, de pedirle su mano a Johanes de Ayarza.
—Hazme el favor de conducirme ante tu señor —le conmina el marino, con tono grave, al hombre que continúa mirándole, indeciso.
El criado hurta la vista para hablar.
—Mi señor se encuentra reunido. Le informaré de tu visita y él te hará saber si puede concederte audiencia o no.
El sujeto hace amago de cerrar, pero Alonso no se lo permite y, de un manotazo, empuja la puerta y pasa dentro. El hombre grita y pide ayuda a otros sirvientes.
Iragorri atraviesa a grandes trancos el zaguán, la misma pieza en la que vio por vez primera a Gloria, y ya camina con decisión hacia las escaleras cuando tres hombres surgen de otras estancias y se interponen entre él y los peldaños. La situación es tensa. Ni el joven se halla dispuesto a recular ni los criados a permitirle el paso.
De pronto, una voz que no admite réplica suena en el descansillo del piso superior. Se trata del dueño de la casa.
—¡Dejad que suba!
Los tres individuos obedecen las órdenes del amo y se echan a un lado para que Alonso continúe su camino. Este sube de dos en dos las escaleras y entra en el gabinete del comerciante quien, con un gesto, le invita a que se siente.
—Tú dirás qué se te ofrece —inquiere Ayarza, con un tono neutro que no casa con la tirantez que se refleja en su semblante—. Algo muy grave ha de ocurrir para que irrumpas en mis dominios de tal modo.
—Perdone mis modales —explica el joven tratando de suavizar la situación—, pero necesito hablar con usted.
—Ya estás haciéndolo.
—Deseo pedirle la mano de su hija —dice Iragorri sin más preámbulos—. Gloria y yo nos queremos y es ese amor el que me empuja a ser osado y presentarme así en su hogar.
El viejo observa fijamente al muchacho, y una expresión en la cual se entremezclan, imposible determinar las proporciones, la rabia y el desdén, asoma a sus facciones.
—Sin duda —afirma el comerciante—, el mar y el sol han afectado a tu inteligencia.
—Me encuentro perfectamente en mis cabales.
—¿Acaso piensas que voy a entregar a mi única hija, a la mujer que un día heredará esta casa, a un joven sin futuro ni enjundia que ha sido acusado de herejía?
—Mi futuro y mi enjundia las obtendré yo mismo, a base de trabajo y voluntad. En cuanto a esas acusaciones…
Iragorri introduce la mano entre sus ropas y extrae unos documentos oficiales, con sello y lacre, que tiende sin más introducciones al padre de la chica. Se trata de cartas firmadas por el adelantado mayor de Castilla en las cuales, amén de exonerarle de todas las acusaciones y cargos que pesaban contra él, se detalla su valeroso proceder y se conmina a cualquiera que las lea a prestarle al muchacho cuanta ayuda sea menester.
Alonso decide no explicar que su benefactor también le ha propuesto que se emplee en la armada con un cargo, que mande galera o galeón, en el Mediterráneo o el Océano, con todos los parabienes para medrar y alcanzar mayores metas, pero él ha declinado tal oferta. Siente que no ha nacido para acatar las órdenes de nadie. Quiere ser libre como el viento, como ese mar que se dispone a surcar lo antes posible. Los meses que ha pasado uncido al remo han avivado en él un sentimiento de rebeldía que aumentaba a medida que iba aproximándose al Cantábrico. Lo tiene claro. Desea manejar el timón de su vida. No seguirá otros designios que los que dicte su propio corazón.
Johanes de Ayarza desenrolla con parsimonia los papeles y los lee sin que un solo gesto asome a su expresión de gárgola.
—¿Acaso crees que vas a conseguir impresionarme con esto? —pregunta al concluir.
—No es mi intención impresionarle. Solo quiero que sepa con detalle lo ocurrido, que tenga por bien cierto que no soy ningún malhechor, ningún hereje. Alguien me ha denunciado aviesamente con la intención de hacerme daño.
—¿Piensas acaso que fui yo?
—Estoy seguro de que usted jamás actuaría de tal modo.
—Entonces, ¿quién?
Alonso guarda silencio durante unos instantes y luego rompe a hablar, encogiendo los hombros.
—Cuando aquel alguacil me torturaba en las mazmorras para arrancarme una confesión, aún después, cuando remaba encadenado en la galera y cada nueva jornada era un Infierno peor que el del mismo Satanás, no pensaba sino en dar con quien me había denunciado para hacerle pagar cara su maldad. Aquello me daba fuerzas para seguir con vida. Pero, al cabo, me di cuenta de que la venganza es mala compañera, de que el odio no engendra sino odio y acaba por convertir a un hombre recto en un ser ruin y despreciable, igual a quien le ha causado injustamente daño.
—¿Y?
—Ya no quiero desquite. Lo único que deseo es casarme con su hija y vivir en paz junto a ella. Gloria y yo hemos nacido el uno para el otro. Sabré hacerla feliz y le daré unos hijos de los que tanto usted como sus ilustres antepasados no podrán por menos que sentirse orgullosos.
Ayarza observa fijamente a un interlocutor que no hurta la mirada. En sus pupilas titila una luz incómoda. Quizás aprecie al chico, pero ya ha dado su palabra y no va a echarse atrás de ningún modo. Alonso es un don nadie y no va a entregarle a Gloria bajo ningún concepto. Recuerda las advertencias que profirió a su hija si acaso Alonso osaba regresar y seguir con tamaño desatino. Un plan se bosqueja en su mente.
—¿Y si afirmo que Gloria no te ama? —dice con voz calma.
—No lo creo.
—¿Lo creerás si lo oyes de sus propios labios?
—Si es así, juro que saldré por esa puerta y no volveré a pisar jamás San Sebastián.
Ayarza coge una campanilla de plata que reposa sobre el escritorio y la tañe de forma repetida. Al punto, la puerta tras la que han aguardado sus criados se abre de par en par. Un sujeto, el mismo que atendió al muchacho cuando arribó a la casa, asoma su cabeza, diligente.
—¡Avisad a mi hija y decidle que se presente aquí sin dilación!
El sirviente inclina la cabeza y desaparece escaleras arriba. Un silencio de plomo se adueña de la estancia. Ni Johanes pronuncia una sola palabra ni Iragorri deja traslucir sus sentimientos.
Al muchacho le resultaría imposible cuantificar el tiempo transcurrido cuando la puerta se abre y, hermosa como nunca, ataviada con un vestido oscuro que resalta aún más el oro de su pelo, el azul indescriptible de sus ojos, hace su aparición la joven que ama.
Gloria se detiene al advertir la presencia de Alonso. Se le corta el aliento y su corazón se pone a galopar, ebrio de amor, de alivio y gozo, al comprobar que sigue vivo. Tiene que hacer grandes esfuerzos para no abalanzarse sobre él y cubrirle de besos, de caricias, para no decirle cuánto le ama, cuánto ha llorado por las noches pensando en él, en su infortunio, preguntándose si volvería a verlo o no.
Mas el ademán severo de su padre la detiene y la obliga a disimular sus sentimientos. Brilla en los ojos de Johanes un resplandor oscuro que no presagia nada bueno. La moza recuerda la conversación que mantuvieron cuando apresaron a Alonso y entiende lo que su progenitor intenta comunicarle sin palabras. Adivina que la vida de su amado está en peligro si no renuncia a él.
—Usted dirá, padre —dice, decidida a no poner en riesgo al hombre que ama.
—Escúchame, hija mía —murmura Ayarza, adivinando que ha ganado la partida incluso antes de empezarla—. Quiero que le des la bienvenida al joven Iragorri, quien acaba de regresar después de superar múltiples vicisitudes e infortunios.
Ella se gira y cruza una mirada subrepticia con el chico.
—Me alegro de verte sano y salvo.
Alonso asiente agradecido. Se dispone a tomar la palabra cuando el anciano se adelanta.
—Nuestro apreciado navegante ha vuelto a San Sebastián a imagen y semejanza del hijo pródigo, exonerado de los graves cargos que pesaban sobre él y orlado de un aura de valor de la cual no puedo por menos que congratularme. Es por eso, porque no albergo dudas sobre su honradez y su valía, que he decidido confiarle el mando de uno de mis mejores barcos.
El rostro de la chica se ilumina con una gran sonrisa que se hiela en sus labios cuando intuye las verdaderas intenciones que se ocultan tras la palabrería de su padre.
—Pero, ahora —prosigue el comerciante, con un tono engolado—, antes de que Alonso surque los mares al mando de uno de mis buques, quiero que, para que no queden dudas al respecto, repitas frase por frase lo que me confesaste hace no mucho acerca de cierto enamoramiento pasajero, producto sin duda de esas novelas que leías a mis espaldas.
Gloria humilla la frente y clava sus pupilas en el suelo. Se le nota nerviosa. Es como si no supiera qué decir, qué palabras usar para expresar algo que le desgarra el alma. Johanes la conmina a que prosiga.
—Habla sin miedo, hija, estamos impacientes por oírte. —La voz del viejo hace una inflexión extraña a la cual acompaña con un gesto—. ¿Recuerdas? Nos hallábamos bajo este mismo techo cuando tratamos el asunto.
La muchacha hace de tripas corazón y musita, con voz entrecortada.
—Lo siento mucho, Alonso, pero el amor que te juré no era sincero.
—Mientes —responde éste.
—No. Ni mentí entonces ni lo hago ahora. Creí que te quería, pero no fue sino un enamoramiento propio de la edad, una especie de sueño enloquecido. Una mañana me desperté y todo había pasado. Lamento haberte hecho daño. Espero que sepas perdonarme.
El silencio campa a sus anchas en la estancia. Alonso clava sus pupilas en la mirada azul de Gloria, quien parece a punto de romper a llorar. Jamás ha visto ojos tan tristes.
Ayarza toma de nuevo la palabra y se dirige al mozo con ganas de poner fin de una vez por todas a un tema que le resulta incómodo.
—Ahora ya está todo aclarado.
—Lo único claro para mí es que Gloria no siente lo que dice, que habla contra su voluntad.
—¿No has oído? —grita, iracundo, el comerciante—. Te he hecho una oferta generosa ofreciéndote el mando de ese barco. No te obceques en quimeras imposibles, no sea que rompas el saco de mi paciencia y arrojes tu futuro por la borda.
—Ya le dije que mi porvenir está junto a su hija.
El rostro de Johanes se congestiona a causa de la ira. A su rostro asoma un gesto de desprecio.
—Mi hija va a casarse muy pronto y no será contigo, sino con Miguel de Aguirre, el hijo del preboste.
Alonso encaja el golpe igual que si fuera una estocada en pleno pecho. Se gira hacia la chica.
—¿Le quieres? —pregunta, dolido en lo más hondo.
—¿Acaso importa eso? —brama Ayarza.
—¿Acaso hay algo que importe más que eso?
El muchacho y el viejo se observan, desafiantes, con una mirada que ninguno de los dos se rebaja a apartar. La tensión corta el aire lo mismo que un cuchillo. En el semblante del dueño de la casa comienzan a formarse oscuros nubarrones de tormenta.
Gloria conoce lo suficientemente bien a su progenitor como para saber que tiene que hacer algo, si no, Alonso pagará muy cara su osadía. Se planta ante ambos hombres y habla despacio, pronunciando cada palabra, cada sílaba, como si estuviera cargada de veneno.
—Amo a ese hombre, Alonso, y voy a convertirme en su esposa de buen grado.
Iragorri siente que su corazón se rompe en mil pedazos. Contempla a la chica, pero esta inclina la cabeza y derrama en el suelo de roble su mirar. Trata de ocultar que está llorando.
Él se traga las lágrimas y compone un gesto digno antes de levantarse del escaño y abandonar para siempre el caserón.
La noche ha caído sobre San Sebastián y la ciudad concilia el sueño de los justos. Hace frío. Una bruma que parece enhebrada con hilo de algodón se ha adherido con fuerza al pavimento, a las fachadas, a los faroles de aceite de ballena que brillan con su luz mortecina donde se cruzan varias rúas.
De pronto, de un modo subrepticio, se abre la puerta de uno de los edificios principales, un caserón de cuatro pisos ubicado en plena calle mayor, muy cerca del convento de san Telmo. Por ella asoma alguien que mira detenidamente hacia ambos lados antes de decidirse a abandonar la protección que la mansión le brinda.
La figura, que viste hábito de monja, camina por la calle pegada a las paredes. Busca sin duda que sus ropas oscuras se confundan entre las sombras de la noche para pasar más desapercibida. Detiene su carrera a cada tanto para cerciorarse de que no se oyen pasos. No quisiera toparse con ningún alguacil, con el sereno que enciende las linternas, con alguna patrulla de soldados que va de retirada a sus cuarteles. Pero la niebla arropa sus propósitos e impide que nadie la localice antes de tiempo.
Llega hasta la puerta de la muralla que da al mar. El grupo de militares que dormita, aburrido, en torno a ella, se pone alerta cuando repara en la presencia de la intrusa.
—Buenas noches, hermana —saluda, con cierta prevención, el que parece hallarse al mando—. ¿Se le ofrece algo? A fe mía que no son horas para salir a pasear.
—No acostumbro a salir a pasear —responde la aludida, bajando la cabeza para que la luz del fanal no ilumine su rostro—. En realidad, apenas salgo de mi celda.
—¿Entonces?
—Se ha recibido una petición de auxilio en el convento y la madre superiora me ha encomendado que vaya al puerto con urgencia.
—¿Al puerto?
—En efecto. Una mujer va a dar a luz en uno de los barcos.
—Vaya…
—Ya sabéis —explica ella, con un tono entre escandalizado e indolente que resulta del agrado de los centinelas—. Parece ser que vino de incógnito desde las Indias, oculta en el sollado, amancebada con un marino de moral más que dudosa.
—Entonces —murmura el soldado, con un guiño que trata de parecer jocoso—, se trata de un hijo del pecado.
—Todos nacemos con el pecado original. Esa criatura tiene un alma que hay que salvar para que Dios la juzgue en su momento.
—Está bien —ordena el tipo a sus compañeros, esbozando un gesto falsamente cómplice—. Abrid la puerta.
Estos obedecen y descorren los cerrojos que trancan el acceso que une la ciudad y el puerto, una entrada que, de ordinario, no se abre hasta la aurora. El militar se gira, obsequioso, hacia la monja.
—¿Desea que alguno de mis hombres la acompañe?
—Se lo agradezco, pero la madre superiora ha hecho hincapié en que sea discreta.
—Entiendo…
—También me ha dicho que, para recompensar su comprensión, le entregue a usted este presente a fin de que lo disfrute con sus subordinados. Las guardias han de ser largas y aburridas y no está de más que procuremos hacerlas algo más llevaderas.
La mujer le tiende al soldado una canasta en la cual, tapada por un paño de lino, hay algo de comida, pan y queso, amén de varias botellas de sidra y de aguardiente. Tampoco faltan unas monedas de plata. El sujeto sonríe, agradecido, y se aparta para dejar el paso libre a la mujer que, haciendo un gesto de saludo, se dirige sin titubear al puerto.
Tumbado boca arriba en un camastro, con las manos cruzadas debajo de la nuca y la mirada tija en la tablazón del techo del escueto camarote en que se ha acomodado, Alonso de Iragorri no logra conciliar el sueño. Se siente roto y engañado. No consigue olvidar las palabras que Gloria pronunciara hace dos noches.
Pero, cuando todo se antojaba perdido y la existencia parecía no tener ningún sentido para él, la suerte se ha apiadado del muchacho que, sin pretenderlo, ha conseguido que le encomienden el mando de un navío, un galeón pequeño que, al alba, zarpará rumbo a Las Antillas cargado de mercancías varias, de contrabando, en realidad. El capitán que debía dirigirlo, tras discutir con el armador a causa del salario, se ha negado a embarcar y ha abandonado el bajel de malas formas. El propietario, agobiado por la necesidad, no ha tenido excesivos reparos en confiarle el buque a alguien tan joven como Alonso. Quizá no le haya quedado otro remedio.
El chico, con el corazón quebrado en mil pedazos, ha tomado una decisión inexorable: dejar San Sebastián para iniciar una nueva existencia en las Américas.
De improviso, el sonar de unos nudillos en la puerta le arranca de sus tribulaciones. Suenan como en sordina, pretendiendo llamar la atención solo lo indispensable. Alonso se extraña al escucharlos. Casi toda la tripulación ha desembarcado con el propósito de divertirse en la ciudad antes de comenzar esa larga travesía y no queda a bordo del navío sino un puñado de hombres, tan borrachos que duda sean capaces de sostenerse en pie. Se incorpora y, cubriendo su cuerpo desnudo con la manta, se dirige despacio hacia la puerta y la entreabre.
Entonces, después del primer momento de sorpresa que le produce encontrar ante sí los hábitos oscuros de una monja, su corazón cesa de latir al reconocer a quien se oculta bajo tales prendas, su rostro bello y pálido, su hoyuelo en la barbilla, esos ojos que oscilan entre el azul y el verde.
—Gloria —acierta a murmurar Alonso.
Ella le hace callar, llevándose el dedo hasta los labios. Pasa y cierra la puerta tras de sí. Sus pupilas brillan como estrellas en la penumbra intensa de la cámara. Se abraza al cuerpo del muchacho y le besa con candor, con una ternura que va transformándose en pasión rápidamente.
La joven, con mano temblorosa, se despoja de los hábitos de monja, esas prendas que ha empleado para salir de la ciudad sin que nadie la reconozca, y se queda desnuda frente a Alonso. Este la observa embelesado. La emoción eriza el vello de su piel.
Y, entonces, la luna llena surge de pronto entre dos nubes y sus rayos plateados entran por el ventanuco, envolviendo a Gloria en un halo que la hace parecer etérea, joven y antigua al mismo tiempo, dueña de una hermosura que tiene poco que ver con este mundo.
Alonso abre los ojos lentamente. La luz del alba entra a raudales por el vidrio y le obliga a entornar los párpados un par de veces. Ha dormido un sueño profundo y reparador que le ha dejado como nuevo y ha restañado heridas en su alma. Se siente feliz como jamás lo había sido. Su corazón late con la dulce resaca del amor.
Se gira buscando el cuerpo de la chica, pero ella no está allí. Tan solo queda su perfume en el jergón.
Se incorpora de un salto, aferrándose a la esperanza de verla, de encontrarla de pie en el camarote. Nada. Ni el más mínimo rastro. Se pregunta si todo ha sido un sueño, aunque sabe que no. Lo nota en cada poro de su piel, en la sangre que hierve por sus venas, en el sabor que han dejado en sus labios los de Gloria.
Al otro lado de la puerta, en la cubierta, se oyen las voces de quienes vuelven al filo de la aurora tras haber pasado la noche en la ciudad. Se les intuye alegres, satisfechos después de un desahogo de licor o de caricias. Él, en cambio, se siente profundamente solo. Triste como jamás lo había estado.
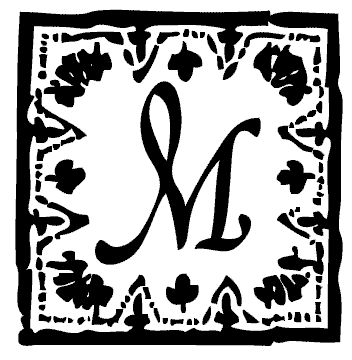 uy lejos del Gran Norte, en otro mar y en otro tiempo, suena un crujido de madera que se quiebra ante el embate de una galera turca. La banda de babor de la nave castellana se hace añicos a causa de aquel impacto formidable y las astillas vuelan por el aire, igual que enjambres de proyectiles afilados, buscando carne que horadar. Quienes bogaban en las bancadas próximas al lugar por donde el espolón de proa ha golpeado fallecen al instante, arrollados por el metal que ha penetrado profundamente en las entrañas del bajel. Los demás tratan de mantenerse asidos a los remos para evitar que estos, en su descontrolado movimiento, les partan la crisma en mil pedazos.
uy lejos del Gran Norte, en otro mar y en otro tiempo, suena un crujido de madera que se quiebra ante el embate de una galera turca. La banda de babor de la nave castellana se hace añicos a causa de aquel impacto formidable y las astillas vuelan por el aire, igual que enjambres de proyectiles afilados, buscando carne que horadar. Quienes bogaban en las bancadas próximas al lugar por donde el espolón de proa ha golpeado fallecen al instante, arrollados por el metal que ha penetrado profundamente en las entrañas del bajel. Los demás tratan de mantenerse asidos a los remos para evitar que estos, en su descontrolado movimiento, les partan la crisma en mil pedazos.