X
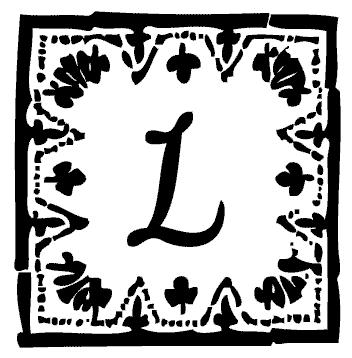 os hombres del Gloria se dieron prisa en levantar la factoría. Fueron unas jornadas extenuantes, tan solo interrumpidas para comer el rancho y dormir algunas horas, durante las cuales la tripulación se dedicó por entero a la faena. Los marinos eran sujetos diestros en su oficio y sabían bien qué se traían entre manos. Ninguno vagueaba. Todos querían concluir con los preparativos, pues ansiaban comenzar a pescar lo antes posible. Cazar ballenas era el propósito que los había llevado hasta tan lejos y no deseaban demorarse más. Bastante tiempo habían perdido ya al haberse visto forzados a trasladarse a Groenlandia.
os hombres del Gloria se dieron prisa en levantar la factoría. Fueron unas jornadas extenuantes, tan solo interrumpidas para comer el rancho y dormir algunas horas, durante las cuales la tripulación se dedicó por entero a la faena. Los marinos eran sujetos diestros en su oficio y sabían bien qué se traían entre manos. Ninguno vagueaba. Todos querían concluir con los preparativos, pues ansiaban comenzar a pescar lo antes posible. Cazar ballenas era el propósito que los había llevado hasta tan lejos y no deseaban demorarse más. Bastante tiempo habían perdido ya al haberse visto forzados a trasladarse a Groenlandia.
Las pinazas iban y venían sin descanso desde el galeón, fondeado en mitad de la rada, hasta la playa, donde desembarcaban gente y carga. Ismael, quien había asumido con todas las de la ley su labor de maestre y mostraba una determinación y unas dotes de mando que no pudieron por menos que sorprender a Telmo, repartía indicaciones sobre lo que debía transportarse en cada viaje, sobre cuáles eran las prioridades a la hora de afrontar los trabajos. También distribuía a las cuadrillas para que acometieran del mejor modo posible su labor. Cada uno se afanaba en lo suyo y ayudaba en cuanto podía a los demás. Los planes se cumplían y el asentamiento iba tomando forma velozmente.
Habían traído desde San Sebastián todo lo necesario para montar el campamento: tejas, ladrillos, vigas, hierro, tablas. No faltaba bebida y tampoco andaban escasos de comida, aunque, a fin de completar la dieta y no consumir siempre los mismos alimentos, la galleta o las habas, el bacalao salado o el tasajo que habían devorado hasta el hartazgo durante la travesía, tendrían que cazar para proveerse de carne fresca, recolectar para conseguir frutas o bayas, pescar para surtirse de peces y crustáceos, de los que tan prodigas se presentaban aquellas aguas. También habían llevado consigo los calderos metálicos donde convertirían en aceite la grasa de los cetáceos que capturaran, los grandes cucharones que utilizarían para remover el engrudo durante la cocción, la madera con la que confeccionarían las barricas, las angarillas, los filtros, los clavos, las duelas… Los preparativos habían sido concienzudos. Nada había quedado al azar en aquella expedición.
Telmo, que colaboraba allí donde se requería su concurso, contempló sorprendido cómo en escasos días, creciendo a cada hora ante sus ojos, iba tomando forma el asentamiento en el cual deberían transcurrir los próximos meses de su vida.
Junto a la playa se erigió una batería de fogones: seis recipientes de cobre, colocados en fila y protegidos por un techo, que aguardaban al lardo que habría de fundirse en su interior. Al lado se instaló la carpintería, una cabaña rectangular, con tejado a dos aguas, en la que faenarían sin cesar los toneleros. Si la campaña era exitosa, habría que construir centenares de barricas, para cuya confección serían menester incontables listones de madera, duelas, varas de avellano, tapas y haces de mimbre que surgieron como por ensalmo del sollado del Gloria. Dentro de ellas, en caso de obtenerlo, iría el preciado saín, oro líquido tras el que habían navegado hasta tan lejos.
Lo siguiente que edificaron fue una fragua donde forjar metales y el galpón que serviría de almacén. En su interior se apilarían los sacos repletos de provisiones, las barricas de sidra, las ropas y herramientas, la pólvora y las balas. Parte del armamento se dejaría allí, dispuesto para ser usado en caso de emergencia. Nunca se sabía con qué o con quién podían encontrarse y era menester hallarse precavido.
Algo alejadas de la orilla, en una meseta atravesada por un pequeño arroyo, se construyeron tres chabolas. En ellas habrían de alojarse los hombres ocupados en labores de tierra. Los demás pernoctarían en el galeón, que fondeó ante la bocana con los cañones prestos para responder a cualquier amenaza inesperada. Los vigías tomaron posiciones en los sitios más altos.
Se colocaron las últimas tejas de las chozas. Sobre cada tejado pusieron un ramo de romero. También colgaron de las puertas sendas flores de cardo secas, traídas de Guipúzcoa, que servirían para ahuyentar la mala suerte, las brujas, los rayos, los espíritus perversos de la Naturaleza. Los hombres hacían eso mismo en sus hogares, al otro lado del océano, y por nada del mundo hubieran dejado de exhibir aquella especie de amuletos protectores en cuyos efectos benéficos creían a pies juntillas. Transcurrieron, una tras otra, las jornadas.
La tripulación celebró por todo lo alto la conclusión del campamento. Ya estaban preparados. Ahora solo faltaban las ballenas.
Telmo se vio obligado a hacer grandes esfuerzos para no vomitar a causa del hedor que emanaba de los hornos. Surgía de estos un humo, oscuro y denso, que se pegaba a la ropa y a la piel, que se colaba por los poros, por las narices o los ojos, impregnándolo todo y provocando que el aire resultara asfixiante, que el lugar apestase como una auténtica miasma. No obstante, los balleneros se mostraban exultantes. Los hornos se estrenaban con buen pie. Estaban fundiendo la grasa de los dos ejemplares capturados cuando volcó la chalupa en la que él iba.
—En nuestra tierra hay que cocer el lardo lejos de los pueblos —comentó Ismael, adivinando cuáles eran los pensamientos de su amigo—. Las ordenanzas al respecto son estrictas y no permiten que se haga en sitios habitados.
—No me extraña…
—Quizá tu olfato sea demasiado fino —rio el rubio.
Los dos jóvenes intercambiaron unas carcajadas divertidas.
—¿Qué es lo que hacen ahora? —inquirió Esnal, quien seguía con curiosidad las evoluciones de sus compañeros.
—Derriten la grasa para convertirla en aceite, eso que llamamos saín. Pese a que pueda parecerlo, no resulta en absoluto sencillo. Al principio es necesario un fuego vivo; luego, una vez el lardo comienza a hacerse líquido, hay que bajar la intensidad de la llama; si no, se quema y pierde propiedades. Esta faena jamás ha de dejarse en manos inexpertas. Los tratantes examinan detenidamente el género y pagan menos si merma en calidad. En realidad —aseguró el contramaestre con un guiño—, cualquier excusa es buena para esas alimañas cuando de bajar el precio se trata.
Los hombres se afanaban alrededor de las lumeras. Manipulaban sin descanso enormes palas de hierro con las que removían el contenido del caldero y apenas hablaban entre sí. Los hornos se alimentaban tanto con leña, traída de Guipúzcoa en las bodegas u obtenida en los alrededores por una partida de marinos pertrechados de hachas y serrotes, como con trozos de la piel de los cetáceos muertos, a los que los hombres llamaban chicharrones. El olor se tornaba insoportable. El cielo se había ennegrecido y apenas se alcanzaba a ver el Sol.
—Ahora —masculló Ismael con un tono en el que se entremezclaban la sorna y la inquietud—, todos en muchas leguas a la redonda saben que estamos aquí.
—No creo que nadie en sus cabales se atreva a habitar por estos pagos —comentó Telmo, tratando de aplacar las tribulaciones del contramaestre.
—Ojalá sea así, amigo mío, nos ahorrará más de un disgusto.
Cuando el saín estaba hecho, se cogía con unos grandes cucharones de metal y se vertía en el interior de unos recipientes de madera, llenos hasta su mitad con agua helada. Una vez frío, quedaban flotando sobre la superficie todas las impurezas, que se retiraban mediante espumaderas. Pasado un rato, volvía a repetirse aquella operación y el aceite resultante era introducido en los toneles que habrían de llevarlo hasta Europa. Se hizo recuento. La ballena pequeña dio veintitrés barricas; la grande, setenta y ocho.
—¿Puedo sentarme a comer contigo? —le dijo Telmo a Jonás, quien, fiel a su costumbre, se avituallaba solo, acuclillado en una roca frente al mar, con la mirada perdida en el horizonte. El arponero permanecía ajeno a los corrillos que formaban los demás miembros de la tripulación. La mayoría de los pescadores le había vuelto la espalda desde aquel incidente que a punto había estado de costar varias vidas. El gigante se encogió de hombros. El joven interpretó aquel gesto como una afirmación.
—¿Por qué las odias? —preguntó tras un silencio prolongado.
—¿Te refieres a las ballenas? —murmuró el pelirrojo sin mirarlo.
El mozo asintió y habló con tono firme.
—Ellos las matan porque en eso consiste su trabajo, porque lo necesitan para sacar adelante a sus familias. Tú, en cambio, disfrutas haciéndolo. Lo leí en tu expresión el otro día.
El ceño del arponero se frunció.
—Las exterminaría si pudiera —afirmó, rotundo.
—No logro comprenderlo…
Jonás clavó su mirada en el rostro de Esnal. Su semblante se tornó de obsidiana y sus palabras destilaron un rencor irracional.
—¿Qué harías tú si uno de esos monstruos acabara, de un solo coletazo, con tu padre y tus hermanos?
—No lo sabía…
El otro comenzó a desgranar su historia. Al principio, las palabras se atascaban en su boca, pero, luego, poco a poco, surgieron de ella con fluidez creciente. Era como si se estuviera desprendiendo de un gran peso.
—Fue en Terranova, hace ya muchos años. Ellos iban en la chalupa que arponeó primero. Yo estaba a bordo del galeón. Tan solo era un mocoso que efectuaba su primer viaje al Nuevo Mundo. Lo vi todo y no pude hacer nada por salvarlos. Se ahogaron ante mis propios ojos. Me mordí el alma para no llorar. Entonces me juré que dedicaría mi existencia a acabar con aquellos diablos que me habían arrebatado a mi familia.
Esnal calló. Las pupilas de su interlocutor se humedecieron. Ahora Jonás parecía necesitar contar aquel relato.
—No he vuelto a casa desde entonces. Me siento incapaz de ver a mi madre, de enjuagar sus lágrimas y consolarla en su dolor. Me aseguro de que no pase privaciones. En cuanto toco puerto, o hallo en el mar a alguien de confianza que vuelve a nuestra tierra, le envío dinero, cartas, incluso en cierta ocasión llegué a encargarle a un pintor de Rotterdam que me hiciera un buen retrato. A veces recibo noticias suyas por mediación de alguien. Pero no me atrevo a presentarme ante ella. Temo mirarle a la cara y no encontrar palabras. Ver que me reprocha el que yo esté vivo y ellos muertos.
El joven contempló con simpatía al arponero. Ahora ya no le parecía el tipo rudo y solitario cuya sola presencia amedrentaba. Supo que bajo aquella coraza de aspecto inquebrantable latía, tierno y frágil, el corazón de un niño.
—Hace ya mucho de eso —murmuró—. ¿Hasta cuándo vas a seguir atormentándote?
—Soy demasiado viejo ya para cambiar. Además, no sé si sabría hacer otra cosa. Esta es mi vida. Creo que todos poseemos una estrella a la que, nos guste o no, hemos de seguir hasta el final. La mía es errante y lleva el nombre de la ballena que me enviará al Infierno. ¿La tuya?
Telmo reflexionó antes de responder. Jamás se había hecho esa pregunta.
—Yo aún no la he encontrado —contestó, con una pizca de amargura en sus palabras.
—¡Fuego! ¡Fuego!
Aquel grito de gozo sopló como la brisa fresca por todo el campamento. Telmo, quien sabía lo que significaba, giró la cabeza hacia el islote que cerraba la rada. Junto a la cumbre, muy cerca de la choza que habían levantado para albergar a los atalayeros, una columna de humo blanco se elevaba, parsimoniosa, hacia lo alto. Aquella era la señal que todos ansiaban contemplar. La espera había terminado. Se acercaban ballenas.
Los hombres no perdieron el tiempo y se apresuraron a subir a las pinazas. Cuatro de estas embarcaciones estaban varadas en la playa, aguardando a que llegara aquel momento. Llevaban a bordo todos los utensilios necesarios para emprender la caza y se hicieron a la mar sin dilación. Del Gloria partieron las otras dos lanchas.
—Suerte —les deseó Telmo a Jonás y a Ruiz cuando estos cruzaron a su lado. El muchacho había renunciado a participar en la partida. Con una vez había sido suficiente.
Las chalupas enfilaron hacia la boca de la rada. Los bogadores se vaciaban en las tostas. Todos pugnaban por ser los primeros en llegar hasta los animales y acometerlos a arponazos. Esnal corrió hasta un promontorio y siguió los acontecimientos desde allí. El mar estaba en calma y el viento soplaba mansamente, despeinando apenas los cabellos. Divisó a lo lejos un grupo de cetáceos. Un surtidor se levantó en el aire.
Los remeros aminoraron la marcha al acercarse a los colosos que flotaban bajo el sol tibio del gran norte. Contó media docena. Se asemejaban a enormes vacas que pastaran sobre la llanura líquida del mar sin sospechar lo que se les venía encima.
El chico distinguió cómo los arponeros dejaban de bogar y, lanza en mano, se encaramaban a la proa de los botes. A su lado se había congregado un grupo de individuos expectantes, hombres que habían abandonado su trabajo en la carpintería o en los hornos para ver qué pasaba. La mayoría callaba con recogimiento, aunque algunos, nerviosos y exaltados, comentaban en voz alta las vicisitudes de la aproximación; cómo debía, a su entender, de hacerse esta. Hubo quien se santiguó, quien clamó al Cielo, quien blasfemó con ganas. El cura les miró con un gesto severo y rezó para que la captura transcurriera sin percances.
El arponero que viajaba en la chalupa más adelantada alzó su hierro. Telmo no pudo distinguir quién era. La lancha se acercó con gran sigilo, hasta casi tocar el flanco del gigante, en busca de la mejor posición para atacar. Voló por los aires el arpón. Se elevó un grito de alegría en tierra firme.
Pasaron varias horas hasta que regresaron las chalupas. Traían tres cetáceos. Dos los amadrinaron a los costados del Gloria, tal como habían hecho con las capturas anteriores. El tercero lo vararon frente a la playa.
Telmo admiró con sorpresa aquellas moles. Parecían distintas a las otras, más grandes y alargadas, más rotundas. Un ejército de aves, gaviotas y charranes, se lanzaba en picado sobre los cadáveres con la intención de tomar parte en el festín. Los hombres trataron de espantarlas pero no hubo manera de lograrlo.
Ruiz bajó de la pinaza. Su vestimenta estaba salpicada de sangre. Se le veía satisfecho. Esnal caminó hacia él y le abordó.
—¿Qué tal la caza? —preguntó.
—Bastante bien. No nos tenían miedo. No habían visto nunca a un ser humano.
—¿Quién las mató?
—¿De veras te interesa saberlo?
—Claro…
—Yo acabé con una —explico el bigotudo—. Johanes e Ybarburu se apuntaron las otras.
—¿Y Jonás?
—Se comportó de modo extraño. No lanzó hasta que lo hubimos hecho los demás. Dejó que pasara su oportunidad.
El arponero guardó un largo silencio antes de hablar.
—Me gustaría hacerte una pregunta…
Al día siguiente, mientras los fogones humeaban a pleno rendimiento, Jonás se acercó despacio a Telmo.
—Chico —llamó con su voz ronca.
—Hazla…
—¿Por qué me salvaste el otro día?
—¿Qué? —exclamó el joven sin alcanzar a comprender.
—Estuviste a punto de ahogarte por mi culpa —explicó el otro—, y, aun así, no dudaste en acabar con aquel oso. Si no llegas a derribarlo, si tu disparo no hubiera sido tan certero, me hubiera despedazado de un zarpazo.
Telmo bajó la cabeza y esbozó una sonrisa no exenta de amargura.
—Habría hecho lo mismo por cualquiera. Todavía soy joven, pero ya he causado bastante daño en esta vida.
Entonces, el arponero alzó sus brazos y le tendió al muchacho una gran piel de color blanco, ya curtida. Esnal adivinó que pertenecía al oso que mató. Jonás lo había desollado y había confeccionado una manta para regalársela.
—Tómala —dijo el pelirrojo, mirando con simpatía al joven—. Te vendrá bien cuando comience el frío.
El mozo no pudo reprimir una sonrisa y comprendió que no debía rechazar aquel obsequio. Su interlocutor le observó con una mirada extraña y masculló.
—¿Recuerdas cuando, el otro día, te hable de esa estrella a la que todos hemos de seguir, nos guste o no, esa que marca nuestro rumbo, nuestro devenir en esta vida?
—Sí —respondió él.
—No te preocupes, chico —masculló el arponero, eligiendo con sumo cuidado sus palabras—. Encontrarás tu estrella.
—¿Y cómo podré saber cuál es?
—Aparecerá un día, cuando menos lo esperes. Tal vez luzca allí, sola en lo alto, o puede que esté rodeada de otras constelaciones. Pero no temas. La reconocerás nada más verla.
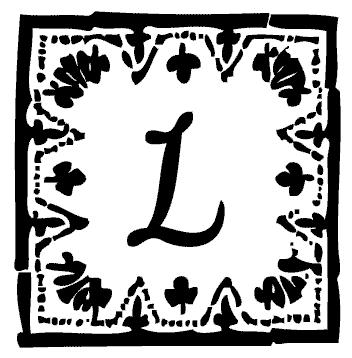 os hombres del Gloria se dieron prisa en levantar la factoría. Fueron unas jornadas extenuantes, tan solo interrumpidas para comer el rancho y dormir algunas horas, durante las cuales la tripulación se dedicó por entero a la faena. Los marinos eran sujetos diestros en su oficio y sabían bien qué se traían entre manos. Ninguno vagueaba. Todos querían concluir con los preparativos, pues ansiaban comenzar a pescar lo antes posible. Cazar ballenas era el propósito que los había llevado hasta tan lejos y no deseaban demorarse más. Bastante tiempo habían perdido ya al haberse visto forzados a trasladarse a Groenlandia.
os hombres del Gloria se dieron prisa en levantar la factoría. Fueron unas jornadas extenuantes, tan solo interrumpidas para comer el rancho y dormir algunas horas, durante las cuales la tripulación se dedicó por entero a la faena. Los marinos eran sujetos diestros en su oficio y sabían bien qué se traían entre manos. Ninguno vagueaba. Todos querían concluir con los preparativos, pues ansiaban comenzar a pescar lo antes posible. Cazar ballenas era el propósito que los había llevado hasta tan lejos y no deseaban demorarse más. Bastante tiempo habían perdido ya al haberse visto forzados a trasladarse a Groenlandia.