VIII
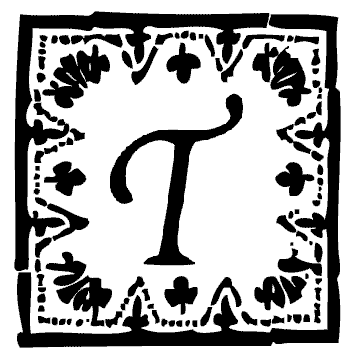 ras aquel episodio, el Gloria continuó navegando sin pausa hacia el Gran Norte. Los ánimos de la tripulación se hallaban exaltados a causa de las expectativas de encontrar más ballenas. Todos ardían en deseos de cazarlas. De que lo hicieran dependía la fortuna de aquella expedición. Su bienestar y el de quienes habían quedado en tierra firme.
ras aquel episodio, el Gloria continuó navegando sin pausa hacia el Gran Norte. Los ánimos de la tripulación se hallaban exaltados a causa de las expectativas de encontrar más ballenas. Todos ardían en deseos de cazarlas. De que lo hicieran dependía la fortuna de aquella expedición. Su bienestar y el de quienes habían quedado en tierra firme.
Un día comenzaron a aparecer en el océano bloques de hielo flotando a la deriva. Algunos eran de pequeño tamaño, en tanto que otros mostraban dimensiones colosales, como una catedral o una montaña. La luz cambió de tonalidad. El aire se hizo extrañamente nítido y las brumas se volvieron frecuentes. Navegar se tornó peligroso. Los vigías redoblaron las guardias a fin de prevenir una colisión que podía ser fatal.
Avistaron cetáceos, pero Alonso no juzgó conveniente ir a por ellos y los marinos contemplaron, resignados, cómo aquellos ansiados animales se alejaban sin que los arponeros obtuvieran permiso para emprender la caza.
El capitán tenía prisa por localizar un buen fondeadero. Urgía instalar la factoría y transformar en saín el lardo que el barco llevaba en sus bodegas. El verano avanzaba y debían empezar a trabajar en serio cuanto antes.
Cierta tarde, Telmo dejó la proa, lugar donde pasaba cada vez más tiempo a solas, sumido en sus propios pensamientos, en sus tribulaciones y quimeras, y caminó hasta el camarote de Iragorri con la intención de entablar conversación con él. La puerta se abrió de par en par en cuanto tocó con los nudillos. Creyó oír una voz y pasó dentro.
No tardó en darse cuenta de que la pieza se encontraba vacía. Se disponía a abandonarla cuando recabó su atención un libro que reposaba sobre la mesa en que el marino escribía sus cuadernos de bitácora. Se acercó y lo examinó con curiosidad. Descubrió que aquel ejemplar, lujosamente encuadernado en fina piel, no era otro que De Umbris Idearum, una de las obras incluidas en el Índex Librorum Prohibitorum, la lista de volúmenes proscritos que el Santo Oficio había promulgado. Su autor, Giordano Bruno, había sido quemado por la Inquisición, hacía algunos años, en la ciudad de Roma.
Esnal comenzó a leer uno de aquellos párrafos, redactados en latín, y se sorprendió al ver lo que ponía. No pudo dejar de pasar páginas. Se sentía atrapado por la fuerza que emanaba del escrito, por la pasión y la racionalidad que desbordaba cada línea.
El muchacho, demasiado ocupado con la vida licenciosa que llevaba en Alcalá, jamás se había sentido tentado a hurgar en los conocimientos prohibidos. Sabía que apartarse de los caminos marcados de antemano solo podía acarrear complicaciones en aquel país, férreamente gobernado por clérigos y nobles, en el cual la más leve sospecha de herejía era castigada con el tormento o con la hoguera.
La época en que vivía registraba una enconada pugna entre las luces y las sombras, entre el conocimiento y la ignorancia. La Iglesia mostraba una fiera animadversión contra los descubrimientos científicos que estaban realizándose continuamente y actuaba con mano de hierro para cortar de raíz la difusión de cualquier teoría crítica con sus dogmas. Pero aquella represión brutal no conseguía siempre su objetivo, y en toda Europa se alzaban voces que cuestionaban lo establecido, gentes dispuestas a jugarse el pellejo para que la razón se impusiera a la superchería, para que la claridad iluminara las tinieblas que oscurecían el Viejo Continente. Él había preferido mantenerse al margen, no involucrarse en una búsqueda que podía concluir de la peor manera, dando con los huesos en una lóbrega mazmorra o quemado vivo en uno de aquellos autos de fe que tan en boga estaban en las ciudades más pobladas del país. Siguió pasando páginas. Ahora empezaba a leer con otros ojos, con un espíritu menos maniatado por lazos o ataduras. El aire fresco entraba en su cerebro. Cada frase era como un aldabonazo en la puerta entrecerrada de su conciencia.
Esnal escuchó un carraspeo y se volvió, sorprendido, hacia la entrada. Vio a Alonso de Iragorri, quien le observaba desde el vano con una expresión grave en el semblante. El joven fue incapaz de adivinar cuánto tiempo llevaba el capitán allí. Tampoco supo discernir lo que pensaba.
—Creí que usted estaba dentro —murmuró a modo de excusa—, por eso me tomé la libertar de entrar.
El navegante no pareció prestar atención a esas palabras. Cerró la puerta y se dirigió al centro de la cámara.
—¿Qué te parece? —dijo, señalando con el mentón hacia el volumen.
—Es un libro prohibido —respondió el mozo, esquivo.
—Eso ya lo sé. Te he preguntado a ver qué piensas de él.
—Se intuye interesante —contestó Telmo sin comprometerse.
—¿De veras?
—Sí.
Iragorri esbozó una sonrisa extraña y caminó hacia uno de los anaqueles que había en el lugar. Sacó de su bolsillo una pequeña llave y lo abrió de par en par. Estaba atestado de volúmenes cuyos lomos brillaron con la luz que penetraba a través de los vidrios.
—Mi biblioteca se encuentra a tu entera disposición —exclamó con orgullo—. Hay novelas, piezas de teatro, poesía… y también obras del estilo de esa que tienes en tus manos. Puedes leer cuanto te plazca. Tal vez te sirva para aliviar el tedio de la travesía.
—Muchas gracias —aceptó el joven de buen grado—. No le quepa la menor duda de que haré buen uso de ella.
—Será un honor y una satisfacción que así lo hagas —afirmo el capitán antes de componer un guiño de advertencia y dedicárselo al muchacho—. Pero te ruego encarecidamente que no saques de aquí ese último tipo de volúmenes. A nadie, y menos aún a nuestro clérigo, le interesa conocer cuáles son nuestras lecturas. No todos los de a bordo poseen un intelecto tan abierto de miras como sería deseable que tuvieran. Son buena gente, hombres de corazón sencillo, pero la tradición y la ignorancia pesan más que el plomo de las balas.
Conforme el Gloria ganaba en latitud, el cielo fue tomando un intenso color añilado. Alargaban los días, y las noches menguaban hasta verse reducidas a la mínima expresión. El ocaso y el alba se encontraban, dando lugar a una jornada sin principio ni fin en la que el Sol, rojo de sangre, pálido a veces, jamás llegaba a ponerse por completo.
Aquel fenómeno, desconocido para casi todos, pasaba factura tanto a los cuerpos como a los ánimos de cuantos viajaban a bordo del navío. La gente se encontraba desorientada e irascible, embargada por una inexplicable pesadumbre que provocaba que los silencios fueran cada vez mayores, que resultara difícil conciliar el sueño. Los nervios se hallaban a flor de piel y una sensación rara e incómoda se adueñó del galeón. Hubo algunas reyertas que el capitán cortó sin miramientos.
Esnal se recluyó en sí mismo. Reflexionaba mucho y, cuando sus labores le daban un respiro, se embebía de los libros que le prestó Iragorri. Rio leyendo las aventuras del Ingenioso Hidalgo don Quixote o con las desventuras de un buscón llamado don Pablos, de un lazarillo nacido en Tormes. Rememoró también algunas de las obras de Lope de Vega, la mayoría de las cuales había visto ya en el teatro, y de Pedro Calderón de la Barca, a quien, además, había llegado a conocer personalmente, allá en Madrid, en sus noches de farra. Buceó igualmente en los libros prohibidos, en complejos trabajos que ponían en solfa casi todo lo que él había tenido por cierto hasta la fecha. A veces, se apoyaba en la proa, con la vista perdida en el horizonte, y dejaba pasar así las horas, sin pensar, sintiendo el mar y el viento, tratando de comprender qué le decían. El haber sentido en su alma el frío aliento de la muerte estaba variándole el carácter.
Una mañana, el Gloria se dio de bruces con la costa. Telmo corrió a la borda y contempló el panorama que se abría ante sus ojos. Groenlandia se presentaba como una inmensidad, vacía y desolada, cuyo litoral contaba con un rosario de bahías y de cabos, con islas desgajadas de tierra firme y angostos pasos que resultaba complicado atravesar. Había bloques de hielo flotando por doquier. A lo lejos, donde se perdía de vista aquel paisaje agreste en el que la nieve aún resistía aquí y allá, se atisbaba la silueta de un gran pico.
Avanzaron a lo largo de toda la jornada, desplegando tan solo las velas necesarias para que el galeón se desplazara sin peligro. La navegación se tornaba extenuante. Hasta las formas resultaban allí hostiles.
Vieron algunas focas, un oso blanco que nadaba con una gran soltura, varios cetáceos menores que ballenas, un extraño animal acuático que poseía un largo cuerno, similar al del unicornio y que a todos admiró… Pero no hallaron ni rastro de seres humanos.
Un marinero usaba el escandallo e informaba a Aldecoa de la profundidad que había en cada momento bajo el vientre del barco. El piloto barajaba en su cabeza aquellos datos, tomaba notas y le ordenaba al timonel, bajo cubierta, que efectuase determinadas maniobras a fin de proseguir sin contratiempos.
Las horas transcurrieron despacio y la tensión flotaba en el ambiente como si fuera niebla. Algo muy semejante al desasosiego se adhería a los palos que rozaban el cielo, a los cañones que bostezaban en cubierta, a los corazones que latían en los pechos de aquellos hombres decididos. Jonás, siempre en silencio, parecía hacer memoria por ver si había estado en aquel sitio.
—¿Qué es exactamente lo que buscamos? —le preguntó Telmo a Ismael, quien escrutaba con interés la costa.
—Una bahía, pequeña y recogida, en cuyo interior el galeón esté resguardado de la mala mar.
—¿Algo más?
—Debe tener agua dulce, una playa en la que varar los ejemplares capturados, un remanso en donde atracar las pinazas y una planicie sobre la cual levantar las edificaciones y los hornos. Estaría bien que hubiera árboles cerca. Los fogones consumen mucha leña y la que hemos traído en las bodegas será poca si cazamos ballenas y las convertimos en aceite.
Telmo asintió. El rubio esbozó una sonrisa extraña antes de proseguir.
—Tampoco nos vendría nada mal que el lugar contara con un buen oteadero desde el que vigilar el paso de animales, sin olvidar una fácil defensa.
—¿Temes algo?
—Hay que ser precavido. Los ingleses pretenden estas aguas y no se andan con zarandajas con quienes consideran intrusos. La Compañía de Mercaderes Aventureros Londinenses y la Compañía Moscovia poseen intereses en la zona. Quieren que solo sus buques naveguen por estas latitudes y cuentan con el dinero y con los barcos que necesitan para llevar a cabo sus propósitos. Sus reyes les respaldan. Esos bastardos pretenden ponerle al mar fronteras y van camino de lograrlo. Nosotros, en cambio, ya lo ves… abandonados a nuestra propia suerte. Nuestro tiempo está acabándose. Quizá no seamos sino unos locos que viajan en pos de una quimera.
Telmo se entristeció profundamente. Apreciaba al contramaestre y también había comenzado a comprender a aquellos hombres taciturnos que se jugaban la vida, sin hacer alarde de ello, para sacar adelante a sus familias. La temeridad que él había exhibido durante mucho tiempo le resultaba ahora pueril, mera pose que escondía un colosal vacío. Entendió que su amigo tenía razón. El mundo estaba cambiando a toda prisa y no parecía tener sitio para gente como aquellos pescadores.
De improviso, la voz tranquila de Iragorri resonó a sus espaldas. Su dedo señalaba hacia una rada que apareció a estribor.
—Ese parece un buen lugar para establecer la factoría. Lo exploraremos mañana.
—¡Echad el ancla! —gritó Ismael, anticipándose a los deseos del capitán.
Aquella noche, si es que a aquella penumbra lechosa en que vivían se le podía denominar así, Telmo sintió cómo una mano zarandeaba su cuerpo adormilado. Abrió los ojos y vio a Antón, sonriéndole.
—Ven —susurró el niño—. Creo que te interesará ver lo que pasa.
El joven, aún aturdido, se despojó de la capa en que se arrebujaba y caminó tras el albino hasta cubierta, donde un nutrido grupo de marinos, con el capitán a la cabeza, miraba entre maravillado y temeroso hacia lo alto.
Esnal contempló boquiabierto un cielo que alteraba su color y se teñía de esmeralda. Entonces, como por arte de magia, se sucedieron en él cambios de luz en forma de relámpagos, de cortinas que variaban suavemente tanto de intensidad como de forma. Unas veces eran verdes; otras, blancas; otras, rojas.
—¿Qué es eso? —preguntó, sobrecogido.
—Es cosa del Diablo —respondió el cura, que observaba con las facciones desencajadas por el miedo.
Algunos tripulantes se persignaron. Aquellos individuos, cuyo coraje no se arrugaba ante los peligros que acechaban en los mares más bravos, se asustaban como si fueran párvulos frente a aquella visión fantasmagórica.
—No le hagáis caso a ese petimetre comecirios —bramó Jonás, abandonando su proverbial mutismo—. Yo he presenciado esto en otras ocasiones y aquí sigo, tan vivo como cualquiera de vosotros.
—Y, entonces —repicó el aludido—, ¿cómo explicas lo que pasa?
—No lo sé —reconoció el arponero, encogiendo los hombros—, pero es seguro que nada tiene que ver con ello Satanás.
—Este lugar está maldito —aseveró una voz a sus espaldas—. Jamás regresaremos al hogar.
Telmo sintió un escalofrío. Adivinó que aquel sujeto no era el único en pensar así.
Por la mañana, desembarcó una expedición con el propósito de reconocer el terreno y ver si era adecuado para instalar la factoría. Las pinazas depositaron en una playa a dos decenas de hombres bien armados a cuyo mando iba Ismael. Aldecoa y Esnal habían exigido formar parte del grupo. Todos deseaban pisar la tierra firme después de tanto tiempo. Jonás, provisto de un hacha de dos filos, cerraba la marcha. Los botes regresaron al barco, anclado a una prudente distancia de la costa. Volverían a recogerles al cabo de unas horas.
La ensenada reunía todas las características que había enumerado el contramaestre. Poseía calado suficiente para que el Gloria fondease y el acceso a mar abierto era sencillo y se realizaba a través de un estrecho que resultaba fácil defender. Aquella rada contaba con una orilla, baja y pedregosa, en la que varar tanto las lanchas como las ballenas atrapadas. En sus inmediaciones había una planicie sobre la cual podían levantarse las cabañas, la carpintería, los fogones. La cerraba un islote rocoso que, además de servir de rompeolas, de escondrijo, se erigía en una magnífica atalaya desde donde observar el horizonte. También había agua potable.
—Esto es lo que andábamos buscando —exclamó el piloto satisfecho—. Me recuerda a Xateo, en la Gran Baya. Aquel sí que era un buen sitio. Hasta diez galeones anclaban en sus aguas a la vez. Había otros atracaderos: Sombrero, Butes, Babazulo, Canadá la Pequeña, Labeeta… pero, de todos, Xateo era el mejor, sin duda alguna.
—Ahora daremos una batida por los alrededores —mandó Ismael—. Es mejor asegurarnos de que no vamos a encontrar malas compañías.
—¿Ingleses? —preguntó Esnal.
—Quizá…
—No creo que anden por aquí —terció Jonás—. Están demasiado ocupados buscando un paso por el noroeste hacia el Pacífico. Aunque nunca se sabe con esa gente. Tal vez sus corsarios naveguen por estas aguas. Son astutos y carecen de escrúpulos. Los he visto hundir, sin titubear, barcos que se habían rendido. Unas veces se llevaban a sus tripulantes para venderlos como esclavos. Otras, no.
—Con quienes debemos tener cuidado ahora es con los esquimos —gruñó Aldecoa—. En Terranova tuvimos que luchar duro contra ellos. Eran guerreros temibles. Nos hicieron mucho daño con sus flechas y sus lanzas de punta de hueso, con sus hachas de piedra y sus cuchillos. Es de suponer que también habiten por aquí.
—Creí haber oído que comerciaban con vosotros, que os daban pieles y carne fresca a cambio de sidra o hierro —dijo Telmo.
—Y así fue, al menos al principio. Luego, pasó lo que pasó.
—¿Y qué pasó?
El piloto se encogió de hombros. El tono de su voz se ensombreció.
—Que la carne es muy débil y el alcohol embrutece a los estúpidos. Algunos de los nuestros abusaron de sus mujeres. Ellos se enfadaron y comenzaron a tendernos emboscadas. Hubo bastantes muertos.
El destacamento se alejó de la costa. Hasta donde alcanzaba a verse, el paisaje resultaba baldío, carente de elevaciones o arbolado. Había muchas piedras y abundaban los arroyos en los que proveerse de agua dulce. La nieve no quería fundirse y encontraron parajes enteramente blancos donde los pies se hundían al pisar. Aquí y allá, se veían lugares poblados por hierbas y por musgo, por arbustos nervudos de cuyas ramas pendían frutos rojos y que podrían aprovecharse como leña.
Siguieron avanzando hasta que el sol estuvo en lo más alto, pero no encontraron ni un solo rastro que delatara la presencia de seres humanos. Únicamente vieron pájaros, pequeños animales que correteaban entre el follaje, una liebre de pelo blanco que los marinos quisieron cazar sin conseguirlo. La sensación seguía siendo extraña. La soledad lo impregnaba todo y un viento frío penetraba hasta los huesos.
Hicieron un alto en el camino para reponer fuerzas. Telmo, Ismael y Aldecoa se sentaron, algo apartados de los demás, en una roca. El anciano tomó la palabra. Parecía satisfecho de lo que habían hallado hasta el momento.
—Tengo la corazonada de que la suerte va a sernos propicia en esta campaña. Veréis qué cara ponen en San Sebastián cuando volvamos con las bodegas repletas de saín.
—Ojalá no estés equivocado —murmuró Ismael, ilusionado.
—¿Qué ocurrirá cuando regresemos? —preguntó Telmo.
—¿De verdad quieres saberlo?
—Claro…
—Pues ocurrirá que a más de uno se le tornará la sangre hiel y se le helará en la boca la sonrisa.
—¿Te refieres al preboste?
—Por ejemplo…
Esnal habló, con voz muy seria.
—Mi pariente estará esperando a Alonso. Procurará vengarse de él.
—Hace muchos años que abriga ese propósito.
—¿Por qué le odia? ¿Qué sucedió entre ellos?
El contramaestre observó de soslayo a Aldecoa. El viejo masculló.
—Miguel de Aguirre y Esnal pretendía a una mujer hermosa, la más bella de cuantas se hayan visto, pero ella le entregó su corazón a un hombre bueno con alma de marino.
De regreso, una niebla muy densa se cernió sobre el terreno, impidiendo distinguir más allá de unos pasos. Jonás aseguró que tal fenómeno resultaba habitual en esas latitudes y que deberían habituarse a él igual que al frío intenso o a los días sin noche. Aldecoa, cuyo sentido de la orientación era infalible, se puso a la cabeza y marcó, sin titubeos, el camino.
Continuaron la marcha pegados los unos a los otros para que nadie se extraviara. A veces, cuando creían que alguien quedaba atrás, daban una voz o se numeraban a fin de comprobar que estaban todos. Sus gritos resonaban de una manera extraña en aquella atmósfera lechosa y opresiva.
De pronto, Telmo tuvo la sensación de que no andaban solos. Se detuvo y aguzó los oídos. Creyó escuchar un sonido a su espalda.
Se giró justo a tiempo de ver cómo un enorme oso, con las fauces abiertas y la piel completamente blanca, se erguía sobre las plantas de sus pies y atacaba a Jonás, que iba a la cola. El arponero, sorprendido por aquella aparición, reculó y tropezó en una piedra. El animal alzó las zarpas y profirió un rugido aterrador.
De improviso, sonó un disparo entre la niebla y la bestia, alcanzada en plena frente por el plomo, se detuvo y se derrumbó muy lentamente sobre el suelo. El pelirrojo se incorporó de un salto y hundió su hacha en el cuello del plantígrado. Solo cuando constató que el animal estaba muerto se volvió.
Allí, de pie en la bruma, con las dos manos sujetando una pistola aún humeante, se hallaba Telmo. Su semblante era lívido.
Los expedicionarios contemplaron el cadáver descomunal del oso. Uno sacó el cuchillo dispuesto a desollarlo: aquella piel valdría mucho dinero en San Sebastián.
—Ahora no hay tiempo para esos menesteres, la niebla es peligrosa y puede que haya más —terció Ismael—. Además, en el Gloria esperan impacientes nuestras nuevas.
El grupo reemprendió la marcha, forzando todavía más el paso. Entonces, Esnal notó como una mano lo detenía y le obligaba a girarse sobre sus talones. Jonás le observaba, con el semblante grave y los ojos brillantes.
—Gracias —dijo el gigante antes de seguir caminando entre la niebla.
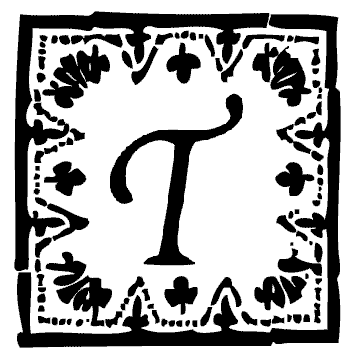 ras aquel episodio, el Gloria continuó navegando sin pausa hacia el Gran Norte. Los ánimos de la tripulación se hallaban exaltados a causa de las expectativas de encontrar más ballenas. Todos ardían en deseos de cazarlas. De que lo hicieran dependía la fortuna de aquella expedición. Su bienestar y el de quienes habían quedado en tierra firme.
ras aquel episodio, el Gloria continuó navegando sin pausa hacia el Gran Norte. Los ánimos de la tripulación se hallaban exaltados a causa de las expectativas de encontrar más ballenas. Todos ardían en deseos de cazarlas. De que lo hicieran dependía la fortuna de aquella expedición. Su bienestar y el de quienes habían quedado en tierra firme.