VI
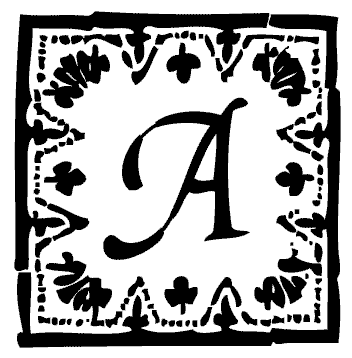 ún faltan casi dos décadas para que la tripulación del Gloria tome la decisión de ir a cazar la ballena a Groenlandia cuando, en otro barco, muy al sur de la mezquina Terranova, la joven de pómulos marcados y hoyuelo en la barbilla deja que su mirada se pierda entre las olas.
ún faltan casi dos décadas para que la tripulación del Gloria tome la decisión de ir a cazar la ballena a Groenlandia cuando, en otro barco, muy al sur de la mezquina Terranova, la joven de pómulos marcados y hoyuelo en la barbilla deja que su mirada se pierda entre las olas.
Está en la cámara de Benjamin Scolum, aguardando a que este llegue y disponga de ella a su albedrío. Las lágrimas manan copiosamente de sus ojos. Un intenso dolor le oprime el pecho, provocándole una respiración entrecortada, un ahogo que le roba el aire y la esperanza. A popa, cada vez más lejano, ardiendo por los cuatro costados, el barco en que viajaba se va hundiendo con los cadáveres de toda su tripulación a bordo.
La muchacha procura sobreponerse al infortunio. No quiere que, cuando venga, Scolum la encuentre de esa guisa. No desea rebajarse ante ese bárbaro asesino a cuya entera merced se halla. No va a darle tal gusto. Bajo su piel, pálida y suave, hay un carácter decidido que, pese a su juventud, ha tenido sobradas ocasiones de mostrar.
Controla el llanto y se traga los gemidos uno a uno, como si fuesen gotas de cicuta, en una especie de homenaje a quienes han muerto, puede que por su causa.
Ella observa sin un ápice de curiosidad la estancia. Se trata de un cubículo bastante amplio en cuyo interior hay una mesa, un arcón cerrado a cal y canto, un vistoso lecho con dosel. El conjunto resulta bastante más acogedor que el que ocupaba en el bajel del vizcaíno cuyo cuerpo a punto está de reposar para siempre bajo el mar. También es suntuoso si lo compara con aquel otro camarote, que no puede ni quiere borrar de la memoria, en el cual yació en brazos de su amado.
Han transcurrido más de tres meses desde entonces, pero aún lo recuerda con absoluta nitidez, como si hubiera sucedido la víspera. ¿Podría acaso olvidar cada caricia, cada beso, el gozo indescriptible de querer y ser querida, de entregarse y poseer, de sentirse enteramente libre, dueña de su cuerpo y de su alma?
De improviso, se abre la puerta de la cámara y los silbidos del viento irrumpen en el interior de esta, poniendo en fuga a esos recuerdos agridulces a los que, ahora, en esos momentos de zozobra, cuando ya solo espera lo peor, la chica se ha aferrado igual que a un clavo ardiendo.
Prefiere no mirar e inclina la cabeza hacia la tablazón del suelo. Resuenan pasos que se acercan. Después, se hace un silencio quebrado únicamente por el resuello de una respiración pesada, por los latidos de su propio corazón que se desboca. La mano del recién llegado se posa con suavidad en su mejilla y la acaricia del mismo modo en que lo haría con el más selecto terciopelo. Ella trata de girar la cara hacia otro lado, pero unos dedos acostumbrados a mandar, a gobernar naves y vidas, se lo impiden y la fuerzan a alzar la vista.
Sus ojos, esos ojos cuyo color oscila entre el cielo y el mar, chocan contra otros más azules, en cuyo fondo titila un resplandor extraño que no consigue discernir si es de maldad o de embeleso. Pero, en esta ocasión, no aparta la mirada y sus pupilas aguantan la embestida de las otras, que se mantienen así, en una pugna sin gestos ni palabras, durante unos instantes que a ella se le hacen eternos y fugaces a la vez.
Los dedos de Scolum resbalan por su pelo, un cabello que al capitán pirata le parece del mismo tono que ese oro en pos del cual ha navegado desde niño, y lo acarician con la misma emoción con que han acariciado las joyas más hermosas, esas que ha arrebatado sin escatimar sangre a nobles o a plebeyos, fueran o no sus legítimos propietarios. Y vuelve a sentir que esa mujer vale mucho más que todas las esmeraldas juntas, que haría cualquier cosa porque ella le contemplase de otra forma, sin miedo ni rencor.
Sus manos buscan de nuevo en el rostro de la joven y borran de él los rastros de una lágrima que cae furtivamente.
La mujer se estremece y, haciendo un supremo esfuerzo para no derrumbarse, le dirige al inglés una mirada cargada de dolor, de dignidad, que atraviesa las retinas de este y llega hasta lo más profundo de su ser, hasta ese corazón que él creía encallecido por la vida, por la muerte, por esa existencia al filo que ha optado por llevar.
—No tengas miedo —susurra finalmente el capitán, sin saber si ella comprende siquiera sus palabras.
Atardece despacio sobre un mar que parece querer desentenderse de los afanes de cuantos han hecho de él su hogar. El capitán Benjamin Scolum camina solitario por cubierta. Tiene las manos cruzadas a la espalda y la cabeza repleta de unos extraños sentimientos que no consigue domeñar, que van haciendo mella en su determinación del mismo modo inexorable en que la broma pudre los bajos de un navío.
Se le ve inquieto y, a fuer de la verdad, posee fundados motivos para estarlo. No se le oculta que su autoridad a bordo se encuentra cuestionada, que varios de sus hombres, liderados por el bastardo de Riis, su segundo, andan tramando algo de un tiempo a esta parte, quizá quitarlo de en medio y hacerse con el barco. Sabe que no debe descuidarse, que no se puede permitir un paso en falso.
Se apoya en la amura de babor y mira al horizonte, que se va difuminando por momentos. Sus pensamientos se arrojan por la borda y cabalgan a lomos de uno de esos delfines que saltan junto a proa, como riéndose de sus tribulaciones.
Las ideas se entrecruzan en su mente igual que sube y baja la marea, creando remolinos, turbulencias, fugaces espejismos que llegan velozmente y desaparecen con idéntica premura. Recuerda, palabra por palabra, como si la tuviera ante sus ojos, la misiva que hace poco le han hecho llegar desde la mismísima ciudad de Londres y que aún no le ha mostrado a nadie. Se trata de un documento, firmado por el propio secretario real, que ahora reposa guardado bajo llave en el cofre que hay en su cámara. Es una oferta que bajo ningún concepto puede dejar de ser tomada en consideración: el perdón a cambio de renunciar a la piratería y aceptar una patente de corso del rey Jacobo I de Inglaterra.
Mira hacia atrás y observa, ensimismado, la estela que queda a popa del navío. Recuerda al niño que fue un día, un rapaz hambriento y pendenciero que correteaba por los muelles de una pequeña localidad del este de Cornualles. Su padre, un pescador con la fortuna de los gatos que merodeaban por la orilla en busca de raspas de pescado, de cualquier cosa que llevarse a la boca, se había ahogado durante un temporal, dejando a la familia sumida en la miseria más atroz. Scolum aún no tenía trece años cuando convenció a varios arrapiezos, tan pobres como él mismo, para encender una hoguera en un promontorio algo apartado del pueblo con la intención de engañar a quienes navegaban por la zona y atraerlos hacia los arrecifes, provocando su naufragio, a fin de cobrar los despojos que las olas trajeran a la costa. Lo hicieron en varias ocasiones, hasta que alguien los delató y él hubo de escapar en mitad de la noche, acosado por quienes querían capturarlo y conducirlo hasta el patíbulo, sabiendo que nunca podría regresar a aquella tierra.
El Caribe era el destino más adecuado para alguien como él, un joven sin otro bagaje que su ambición, su fuerza, su osadía… un muchacho que nada tenía que perder, salvo la vida, y que estaba resuelto a dejar atrás una existencia miserable para contemplar el sol del trópico y respirar la brisa tibia que henchía los corazones y las velas, para hacerse rico y vivir en libertad. Se ocultó en los muelles de Londres y embarcó hacia poniente en cuanto surgió la oportunidad.
Han pasado ya más de quince años desde entonces y bien puede decir que buena parte de aquellos sueños infantiles se han cumplido, que ha superado con creces sus quimeras. Pero el precio a pagar ha sido alto, puede que demasiado; jamás ha querido planteárselo. Se ha embriagado de ron, de sangre, y ha ido dejando jirones de su alma en cada puerto, en cada muerto, entre los muslos de cada una de las prostitutas que ha frecuentado en los burdeles de la Tortuga o de otras islas, en las entrañas de cada una de las mujeres que ha ultrajado a lo largo y ancho de ese tiempo.
—Capitán —llama de pronto una voz a sus espaldas—, quiero hablar con usted.
Scolum se gira sobre sus talones y no alcanza a sorprenderse cuando, plantado en jarras frente a él, ve a Riis, el holandés, quien ha sido su lugarteniente desde hace varios años. Flanqueándolo de manera ostensible están De Jonge y Baas, oriundos también de los Países Bajos, dos de los sujetos más peligrosos con quienes jamás se haya cruzado, ajenos a cualquier disciplina y prestos a rebanar gaznates por el mero placer que les produce hacerlo. El resto de quienes van a bordo prefiere mantenerse al margen, sin comprometerse con uno u otros, hasta ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Puede ser peligroso tomar partido antes de tiempo.
El capitán traga saliva mientras trata de aparentar calma. El momento que tanto temía, que en el fondo esperaba desde hace varios meses, ya está ahí.
—Tú dirás qué se te ofrece —responde dirigiéndose a su segundo.
—He estado hablando con los hombres —explica mirando a derecha y a izquierda a fin de recalcar que no se encuentra solo en esa empresa—, y deseamos conocer cuál es su parecer respecto a ciertas cosas.
—¿A qué cosas?
—Al botín obtenido.
El capitán entrecierra los ojos e intenta ganar tiempo. Sabe que debe medir al milímetro sus palabras. Su suerte depende de ello. Una sola expresión desafortunada puede dar con sus huesos en el agua.
—El reparto del botín se hará conforme a lo acordado —indica alzando la voz para que todos los miembros de la tripulación, que van acercándose de a poco a donde está, le oigan sin la menor dificultad—. No creo que a nadie se le oculte lo que estipulamos antes de zarpar.
El holandés esboza una sonrisa carente de humor que deja al descubierto sus dientes renegridos y pasa al ataque, comenzando a mostrar sus cartas, unos naipes marcados de antemano.
—El caso, señor —sisea con lengua de serpiente—, es que a muchos de cuantos navegamos en el barco ese pacto no se nos antoja justo.
—Infiero que nada tienes tú que ver con esa opinión al parecer tan extendida —ironiza Scolum, interrumpiendo a su interlocutor.
—Esa no es la cuestión que nos ocupa en este instante —contesta el rubio, conteniendo a duras penas una carcajada que celebra con antelación una victoria que intuye ya cercana—. Sucede que esta campaña no nos está siendo de provecho. En los últimos meses no hemos capturado sino dos galeones y, en ambos, sus clavos y sus velas han resultado ser lo más valioso.
—Todos sabemos cómo es este negocio. Unas veces nos sonríe la suerte y, otras, no.
—Somos perfectamente conscientes de ello —indica el holandés, retomando su discurso—. No obstante, creemos que hay algo que puede hacer que nuestra fortuna en este viaje mejore en gran manera.
—Soy todo oídos. Estoy tan interesado como cualquiera de vosotros en aumentar cuanto sea posible mi peculio.
Riis hace una pausa teatral antes de pronunciar unas palabras que Scolum encaja cual si de una bofetada se tratara.
—La chica… ¿qué pretende usted hacer con ella?
El inglés se revuelve. No esperaba que el ataque de su lugarteniente fuese por tales derroteros.
—¿Que qué pretendo hacer con ella? —susurra, incomodo, procurando ganar algo de tiempo—. Todos oísteis lo que dijo. Su familia es rica. Obtendremos un cuantioso rescate a sus expensas.
El holandés imposta otra sonrisa. Se adivina que había previsto tal respuesta.
—Transcurriría mucho, quizás años, hasta que pudiéramos disponer de tal rescate, y eso solo si no ha mentido y los suyos de veras poseen tal fortuna. Puede que varios de los nuestros, incluso usted o yo, hayan muerto antes de ese día.
La cosa es que tenemos una idea que nos reportará, sin duda, más rápidos beneficios.
—¿Cuál? —inquiere Scolum, fingiendo aparentar curiosidad.
—Esa joven… Sin duda es la más mujer más bella de cuantas ninguno de nosotros haya visto…
—Habré de daros la razón —responde él, sin entender del todo.
—Todos en este barco estamos persuadidos de que esa mujer valdrá su peso en oro en la Tortuga —afirma, a bocajarro, el de los dientes renegridos—. Los propietarios de cualquiera de los burdeles del Caribe nos pagarían al contado lo que pidamos por una hembra como ella. Un dinero que nos repartiríamos al momento.
El capitán frunce el ceño y parece pensar qué responder. Sabe que está en la cuerda floja. Riis y sus compinches lo tirarán por la borda si se opone. Pero también intuye que, si cede de buenas a primeras, se menoscabará su autoridad y sus enemigos terminarán con él de igual manera, el día en que menos se lo espere, valiéndose de la menor excusa. Sus dedos tiemblan de modo imperceptible. Le invade una congoja que tiene poco que ver con cualquier otro sentimiento que haya experimentado antes. Piensa en la chica y se imagina volviendo de su brazo al pueblo en que nació, envejeciendo junto a ella frente a una chimenea, rodeado de niños y de perros, del respeto de todos sus vecinos. Le asalta una nostalgia intensa que tiene más que ver con el porvenir que con el pasado. De pronto, surge en lo más profundo de su ser un coraje que le hace revolverse contra la sepultura que algunos de sus hombres parecen estar cavando para él. Aprieta las mandíbulas. Sus pupilas refulgen a la luz mohína del ocaso.
—Sea como decís —accede a media voz tras observar en derredor para evaluar la situación—. Pero te pido, Riis, que seas tú quien se lo comunique. Yo siempre he sido un hombre de palabra y ya le había dicho a esa muchacha que su suerte sería otra distinta.
La mujer permanece sentada sobre el lecho en la cámara del capitán Scolum. Tiene miedo. Intuye que en cubierta está ocurriendo algo y presiente que, sea lo que sea, eso que pasa guarda una estrecha relación con su persona. Piensa en lo que ha sucedido últimamente y reflexiona acerca de lo que puede acontecer en el futuro.
Se consuela evocando el rostro de su amado y se pregunta si alguna vez volverá a verlo, si lo estrechará de nuevo entre sus brazos y le confesará cuánto le quiere. Es incapaz de hallar una respuesta y se conforma con desearle suerte allá donde se encuentre. No se arrepiente de haber actuado de la manera en que lo ha hecho, de haberlo dejado todo atrás, llenando de oprobio a su familia y mancillando para siempre su propia reputación, por cruzar el mar en busca suya.
De pronto, la puerta de la estancia se abre con cierta violencia. Ella mira hacia allí, sobresaltada, y se topa con que, en lugar del capitán del barco, ese hombre que ha decidido respetarla, al menos de momento, quien aparece bajo el quicio no es otro que el siniestro sujeto que asesinó a sangre fría al vizcaíno. Se estremece al adivinar sus intenciones.
El tipo sonríe y, al hacerlo, muestra unos dientes putrefactos que revuelven las entrañas de la chica. Cierra la puerta y avanza muy despacio hacia la cama. Ella recula, pero no hay lugar a donde ir. El tacto de la pared contra su espalda pone fin a cualquier posibilidad de fuga.
Grita con desesperación, pero sabe que nadie va a acudir a socorrerla. Riis la arroja con fuerza sobre el lecho. Luego profiere una especie de carcajada, se lanza contra ella y comienza a despojarle de sus ropas con unos movimientos en los que se entremezclan la prisa y el deseo. Ella forcejea inútilmente. Caen al suelo las postreras prendas que la cubren.
El holandés detiene por un instante la embestida y se solaza al ver su piel de nácar, al saborear anticipadamente el festín que va a darse con ese cuerpo, que tiembla ante él igual que una hoja al viento. Se baja los pantalones y, ebrio de deseo, de triunfo, separa de un tirón los muslos de la joven, quien trata en vano de oponerse.
La mujer se estremece de miedo y de impotencia. La boca del sujeto emana un hedor que a punto está de provocarle el vomito. Sus manos son rugosas y se posan sobre sus pechos sin remilgos mientras su miembro erecto se mueve buscando la entrepierna. Ella se revuelve lo mismo que una gata y, reuniendo toda su desesperación, toda su rabia, muerde con fuerza la lengua que se ha colado entre sus labios.
Riis grita de dolor y le propina un par de bofetadas que incendian sus mejillas. Las pupilas del tipo brillan con fulgor homicida y el pene encuentra su camino. La joven cesa de resistirse. Sabe que no puede hacer nada, que se halla a merced de ese perro sarnoso. Las lágrimas, unas lágrimas en las que se destila su dolor, su sufrimiento, brotan sin recato de sus ojos, que han dejado de ser del color del mar, del cielo, para tornarse oscuros, fríos como la vida que intuye que la espera.
Entonces, sin saber muy bien por qué, avisada quizá por un sexto sentido, abre los parpados y observa, sorprendida, cómo la puerta se abre muy despacio y Scolum, que aparece por ella, se acerca con sigilo al holandés. El cuchillo que porta brilla al recoger los rayos del sol en retirada. Riis capta en la mirada de la mujer que algo va mal, pero ya es demasiado tarde para reaccionar. El capitán no le concede la menor oportunidad y rebana con el filo de acero su garganta. La sangre brota a borbotones de la herida y salpica la tez de la muchacha, sus pechos, su vientre, su cabello. El hombre emite un estertor y cae sobre el cuerpo que estaba seguro de ultrajar. Benjamin Scolum conmina con un gesto a la muchacha a que guarde silencio y, tras limpiarse las manos, esconde el puñal bajo sus ropas y vuelve a la cubierta.
Ella vomita en cuanto se cierra la puerta. Se siente sucia, asqueada hasta lo más profundo de su ser. Todavía tiene el cadáver del holandés encima.
El retorno del capitán no llama la atención de quienes andan por cubierta. La oscuridad oculta ya la superficie del océano y desdibuja contornos e intenciones. Los corros se han disuelto y los piratas se afanan en sus puestos. Quieren llegar cuanto antes a la Tortuga.
Scolum va hasta proa. Allí se encuentran De Jonge y Baas, los secuaces más prominentes de quien fuera su segundo. Sabe que de ellos puede llegar el peligro más grave. Se acerca hasta los holandeses y habla, a media voz, señalando con el mentón hacia su cámara.
—Riis dice que vayáis.
Los dos compinches intercambian una mirada turbia y asienten satisfechos. Echan a andar hacia la popa.
Apenas se han alejado algunos pasos cuando el capitán saca una pistola que portaba en la parte posterior del cinturón y, apuntando hacia la nuca del que va a la derecha, hace fuego, sin compasión. El tipo se desploma. Su compañero trata de volverse, pero Scolum ya se le ha echado encima y le hunde hasta la empuñadura su cuchillo, el mismo que poco antes ha usado para degollar a Riis.
Los hombres, que han abandonado por un momento sus tareas, observan en silencio los dos cuerpos que yacen sobre la tablazón. Ninguno reacciona. Un mutismo de plomo planea sobre la arboladura.
—Si alguno de vosotros tiene algo que decir, que lo haga ahora —exclama el capitán, con tono abrupto, antes de volverse hacia uno de los que sabe fieles y señalarle con el dedo—. Lennox, a partir de ahora, es usted el segundo de a bordo en este buque.
Nadie protesta la decisión de Scolum, quien coge aliento y grita para que todos le puedan oír con claridad.
—¡Escuchad bien! Esto es lo que les pasará a quienes osen poner en cuestión mi autoridad. Os repartiréis la parte que hubiera correspondido a estos bastardos y también podréis disponer de la que a mí me toca por derecho.
Esas frases consiguen relajar la tensión. Scolum sonríe para sus adentros. Intuye que ha vencido.
—En cuanto a esa mujer —sisea con un tono que no admite réplica—, no la venderé ni aceptare rescate alguno por ella. La quiero para mí. Y tened por bien cierto que colgaré de la gavia más alta de este barco a cualquiera que ose ponerle la vista encima.
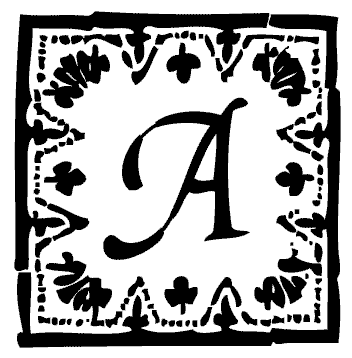 ún faltan casi dos décadas para que la tripulación del Gloria tome la decisión de ir a cazar la ballena a Groenlandia cuando, en otro barco, muy al sur de la mezquina Terranova, la joven de pómulos marcados y hoyuelo en la barbilla deja que su mirada se pierda entre las olas.
ún faltan casi dos décadas para que la tripulación del Gloria tome la decisión de ir a cazar la ballena a Groenlandia cuando, en otro barco, muy al sur de la mezquina Terranova, la joven de pómulos marcados y hoyuelo en la barbilla deja que su mirada se pierda entre las olas.