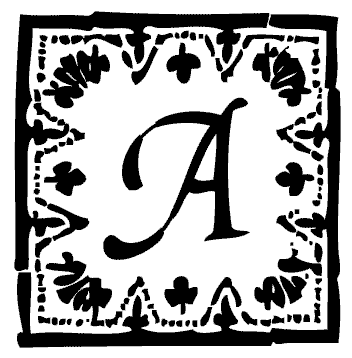 ún faltan casi veinte años para que el Gloria zarpe desde San Sebastián con rumbo a Terranova cuando otro barco, también con base en la capital guipuzcoana, surca las aguas calmas del Atlántico.
ún faltan casi veinte años para que el Gloria zarpe desde San Sebastián con rumbo a Terranova cuando otro barco, también con base en la capital guipuzcoana, surca las aguas calmas del Atlántico.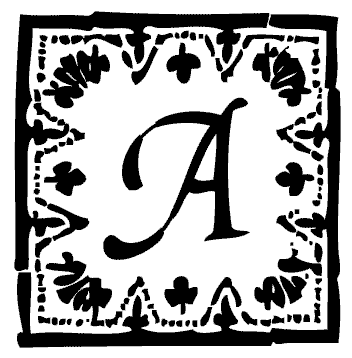 ún faltan casi veinte años para que el Gloria zarpe desde San Sebastián con rumbo a Terranova cuando otro barco, también con base en la capital guipuzcoana, surca las aguas calmas del Atlántico.
ún faltan casi veinte años para que el Gloria zarpe desde San Sebastián con rumbo a Terranova cuando otro barco, también con base en la capital guipuzcoana, surca las aguas calmas del Atlántico.
De pronto, el vigía da la voz de alarma: ha aparecido un buque por babor. Los rostros de quienes van en el navío, un galeón de poco porte cargado hasta los topes con mercancías varias, se tensan al instante y las miradas buscan un asidero para no zozobrar. Un silencio nervioso planea sobre la cubierta lo mismo que aquellas aves que dejaron de verse hace semanas, cuando abandonaron las Canarias después de hacer aguada y dejar algunos fardos, para dirigirse hacia el suroeste empujados por esos vientos que soplan en septiembre, propicios para quienes pretenden cruzar el océano y llegar al Nuevo Mundo.
El buque navega en solitario. Sus propietarios han optado por desobedecer las órdenes reales y no esperar a la flota de las Indias. Los influyentes comerciantes sevillanos han conseguido una vez más que la partida de esta se demore, con el propósito de provocar una carestía en las colonias y obtener así mayores beneficios. Pero algunos, los más decididos, los más desesperados, eligen no resignarse a tales normas y emprenden la travesía, encomendándose a su propia suerte. Mas la fortuna sonríe a los valientes y el brillo de la plata es un buen acicate para la osadía. Si un barco llega a las colonias del Caribe antes que el resto, podrá vender de contrabando cuanto lleva, y tanto quienes van en él como sus armadores harán un gran negocio. El riesgo es grande, pero todos sabían a lo que se exponían mucho antes de zarpar.
El capitán, un vizcaíno de probada experiencia que ha repetido la misma carrera año tras año, sale inmediatamente de su cámara y trepa hasta la cofa. Allí le pide el catalejo al serviola y otea con atención el horizonte. Cuando baja, su expresión no puede ser más elocuente.
—Nos han visto y ponen proa hacia nosotros —explica con tono sentencioso—. A juzgar por sus trazas, no albergan buenas intenciones.
Los marinos se observan unos a otros. Ninguno ignora que esas aguas, próximas ya al Caribe, se encuentran infestadas de filibusteros y piratas, de corsarios de todos los pelajes y banderas, armados hasta los mismos dientes. Es la parte más peligrosa de la singladura. Los perros del mar merodean por esas latitudes, en buques artillados con profusión, al acecho de quienes rinden viaje entre la península y las colonias americanas, con el propósito de saquearlos o de echarlos a pique si no claudican a las primeras de cambio.
El capitán se sume en un mutismo sepulcral mientras intenta decidir qué hacer. No se le escapa que la situación es peliaguda. Aún restan varias jornadas de navegación para arribar a Puerto Rico, a Santo Domingo o Cuba, y no deben esperar socorro alguno. Los españoles, acosados como nunca por sus diversos enemigos, están siendo despojados de muchas de sus islas y apenas se atreven a salir de sus reductos.
El barco que han avistado es rápido y dispone de una letal cañonería, a la cual ellos no pueden oponer sino contadas piezas. Su bajel tiene menos velamen que el que sin duda va a acosarlos, y la dotación, cuarenta y siete hombres de paz, carece del arrojo y el armamento necesarios para hacer frente a unos rivales bregados en cien lides. Adivina que no cuentan con la menor opción de vencer en un combate abierto.
—¡Largad trapo y virad todo al oeste! —grita tratando de levantar los ánimos.
La marinería sabe qué debe hacer y, sin perder un solo instante, dos docenas de hombres ascienden a las vergas y desafierran las velas superiores del palo mayor y del trinquete, sin las que navegaban hasta entonces. También ponen la cebadera del bauprés.
El galeón gana velocidad. Ahora tiene el viento de popa y su roda corta las olas con más garbo. Nadie vaguea. Todos intuyen qué quiere hacer su capitán.
De pronto, una mujer emerge del sollado. Es joven y esbelta. Tiene el cabello largo y rubio y sus ojos oscilan entre el azul y el verde, entre el color del mar que pronto puede ser su tumba y el del cielo que todos esperan los acoja si les vienen mal dadas. También luce unos pómulos marcados y un peculiar hoyuelo en la barbilla. No se puede negar su excepcional belleza.
Las cabezas se vuelven al unísono hacia ella. A ninguno se le oculta que la chica esconde algún secreto. Subió al barco en San Sebastián y, desde entonces, apenas se ha dejado ver por la cubierta, pues ha permanecido recluida en una de las cámaras que se destinan al pasaje, compuesto solo por ella en ese viaje. Se dirige al vizcaíno sin rodeos.
—Buenos días, capitán.
—No sé si van a serlo —dice éste, respondiendo al saludo de su interlocutora.
—Ocurre algo, ¿verdad? —afirma más que pregunta ella.
—Hemos avistado un buque y mucho me temo que traten de abordarnos.
—¿Piratas? —inquiere la mujer con aparente calma.
—O bucaneros, o filibusteros, o un navío británico de guerra —masculla él encogiendo los hombros—. Aunque me inclino por pensar que se trate de corsarios, lo cual sería aún peor para nosotros.
—¿Podemos hacer algo?
—Vamos a tratar de huir de ellos.
—No se le ve muy convencido de lograrlo…
El hombre no evita ya los ojos de la joven, esa mirada, mezcla de determinación y desamparo, que le desarmó cuando, en la capital guipuzcoana, de donde zarparon hace más de dos meses, se presentó sin previo aviso en su cámara y le rogó que la llevara a La Habana, ciudad en la que rendirían viaje. Él, tocado en lo más hondo por el aura que emanaba de aquella moza, hermosa como jamás había visto otra, frágil e indestructible al mismo tiempo, fue incapaz de negarse y la tomó bajó su protección. Desde entonces la muchacha no ha bajado del barco.
—Nuestra única oportunidad para salir con bien de esta es aguantar hasta que se haga de noche —explica—. Si lo logramos, si evitamos que nos alcancen antes de que oscurezca, puede que seamos capaces de deshacernos de ellos. Hoy la Luna no será sino una pequeña cimitarra allá en lo alto y tal vez logremos despistarlos entre las sombras.
—Pero tan solo es mediodía —apunta ella—. Aún falta mucho para que anochezca.
—Bien lo sé —admite el capitán, sombrío—. Todo lo que podemos hacer es ganar tiempo. Rece por nosotros si le place.
El vizcaíno se aleja de la mujer, quien camina hasta popa y se acoda en el carel para escrutar el horizonte. El mar es un espejo que refleja la luz de un sol que arde en el cielo inmaculado. A lo lejos, blancas sobre el azul radiante del océano, ve las velas del barco que trata, sin disimulo ya, de darles caza.
La noche ha caído sin demasiada prisa sobre el mar. El viento sopla con fuerza y el buque ha conseguido, a duras penas, largando las velas adecuadas y aligerando peso, no perder sino una pequeña parte de la ventaja que le llevaba a su perseguidor. Al agua ha ido casi todo el lastre, las piedras que se agolpaban en la parte inferior del casco para dotarle de estabilidad, así como los bultos más compactos de la carga. Ocasión habrá, si logran dejar atrás al enemigo, de volver a poner peso una vez hallen refugio en un puerto seguro. El capitán, viejo lobo de mar, sabe que lo único que importa ahora es escapar. Aun así, no ha querido desprenderse de toda la mercancía. Si las cosas se ponen feas, si les abordan, confía en que los piratas, pues tal es, ya sin lugar a dudas, la condición de quienes los acosan, se contenten con ello y no paguen en su tripulación la ausencia de un botín digno de tal nombre.
La mujer sale de su cámara y anda por una cubierta que se halla en absoluto silencio. Nadie habla y los únicos ruidos que se oyen son los del viento silbando entre la jarcia, los del mar que se abre al paso de la roda. Mira hacia arriba. El cielo se encuentra cuajado de estrellas que parpadean con total indiferencia. La Luna, que ha comenzado a crecer hace dos noches, asoma amarillenta por babor.
El vizcaíno, quien se halla a popa del navío, observando mediante un catalejo las evoluciones del contrario, deja por un momento sus quehaceres y se planta en la toldilla.
—Vamos a virar al sur —indica con un tono en el que se entremezclan, imposible adivinar las proporciones, la preocupación y la esperanza—. Lo haremos poco a poco, para que no se percaten de nuestra maniobra y no acorten navegando en diagonal. No quiero ni una sola luz a bordo. A aquél que ose encender una pipa, un fósforo, lo arrojaré sin contemplaciones por la borda.
Los marinos asienten con gesto grave y obedecen las órdenes que el maestre va dando. Han sacado las armas del arsenal y las tienen al alcance de la mano.
La moza se acerca al capitán. Sus ojos refulgen pese a la oscuridad que va adueñándose del mar, del mundo. Su cabello tremola por mor de la brisa del trópico.
—Capitán —exclama, tratando de esbozar una sonrisa que se amustia en la comisura de sus labios.
—¿Qué se le ofrece? —pregunta él, evitando sin pretenderlo esa mirada que le turba.
—¿Cree usted que conseguiremos escapar?
—Si le soy sincero, ya es un éxito que hayamos llegado hasta tan lejos. Mis hombres están empleándose a fondo en esta lid. Es cierto que no terminamos de dejar atrás a esos piratas, pero ellos tampoco logran reducir distancias, lo cuál no es poco a estas alturas. Vamos a virar a fin de mostrar popa a la Luna. Nosotros los veremos recortarse contra el resplandor de esta y ellos tendrán una visibilidad menor de nuestra nave. Puede que se cansen de perseguirnos y viren en redondo, en busca de otra presa, aunque no confío demasiado en tal cosa. Parecen haber hecho cuestión de honor de nuestro apresamiento. No obstante, si el viento sigue soplando de esta guisa, si no amaina, tenemos alguna oportunidad, por mínima que sea, de escabullimos en la noche.
—Ocurra lo que ocurra —dice ella con una voz llena de sentimiento—, deseo darle de todo corazón las gracias.
—No tiene por qué agradecerme nada.
—Cualquiera no me hubiese aceptado a bordo de su barco. Haciéndolo se ha ganado poderosos enemigos.
—Nadie la vio subir…
—Sabe usted mucho mejor que yo que, pese a su inmensidad, el mundo es un pañuelo y casi todo termina por saberse, más temprano que tarde.
El vizcaíno dibuja una mueca que lo mismo puede ser dulce que amarga e inclina la cabeza para hablar. No puede sostener la mirada de su interlocutora.
—Actué siguiendo los dictados de mi corazón. Créame, intuyo por qué hace lo que hace, qué busca y de quién huye. Yo ya soy perro viejo y no tengo ni mujer ni hijas. Mi único amor ha sido la mar. Sin embargo, juro por lo más sagrado que lo hubiera dado todo porque alguien como usted me esperase, después de cada viaje, en tierra firme.
Media la noche y el galeón no ha conseguido deshacerse de sus perseguidores. La silueta del navío pirata los acecha. Sus velas se recortan contra el horizonte como si fueran las alas de un buitre que solo aguarda a que su presa desfallezca para abalanzarse sobre ella.
En la cubierta hay movimiento. El capitán, consciente de que las posibilidades van menguando, de que la arena del reloj no cae a su favor, sino en su contra, ha tramado un ardid que quizá logre confundir a los rivales, hacerles perder un tiempo que puede ser precioso.
Los hombres están arriando una de las chalupas, la mayor, en la cual han colocado varios listones, ensamblados con clavos y con sogas, a guisa de mástil de fortuna. En lo alto de este hay un candil, aún apagado. A bordo del bote, decidido pese al miedo que lo embarga, va un grumete.
Cuando la quilla de embarcación toca la superficie del océano, el muchacho trepa hasta la punta del palo y enciende la linterna, que queda a la altura del carel de su nave nodriza. Hecho esto, el chico regresa al galeón trepando por la escala que han largado y recibe una palmada de afecto de los compañeros. La estacha que sujeta la chalupa va soltándose y el bote se separa lentamente del navío. Intenta así el vizcaíno despistar a sus perseguidores, que estos vayan tras la luz y pierdan tiempo. Sabe que no será fácil que caigan en la trampa pero no se le ocurre otra cosa mejor para evitar que los capturen. La situación se ha tornado ya desesperada.
Cuando el cabo ya no da más de sí, el capitán suelta la punta y frunce el ceño. La soga cae al agua. La pinaza cabecea en el mar con su llama de esperanza en lo más alto. El viento hincha la vela que le han puesto y el pequeño bote se aleja entre las olas. El vizcaíno reflexiona en silencio. Algunos hombres rezan.
El sol que asoma por el este es una antorcha que inflama la superficie del Atlántico y quema las últimas esperanzas de quienes van a bordo del galeón. Poco antes del alba el viento se ha calmado y ya no es sino una brisa floja que favorece a sus rivales, que cuentan con un velamen superior. Los buques que emplean los piratas son raudos y letales, como los tiburones.
La persecución se ha prolongado durante toda la noche y, pese a que hubo instantes en los que parecía que iban a salirse con la suya y escapar, la suerte de los fugitivos se antoja decidida desde hace ya un buen rato. Los perros del mar que les acosan han acortado lenta pero implacablemente las distancias y afilan ya las fauces para clavarlas en su casco. De poco ha servido la pericia del capitán, los ímprobos esfuerzos de todos y cada uno de los miembros de la tripulación, que han dado todo cuanto tenían en esa carrera hacia ninguna parte que ahora está a punto de acabar. Ni tan siquiera el ardid de la chalupa les ha valido para dejar atrás a sus perseguidores.
Los piratas maniobran para ponerse junto a la borda de su presa. En cuanto se coloquen de esa guisa, si sus víctimas no arrían la bandera, comenzará a trabajar a discreción la artillería. Luego, cuando las balas, algunas de las cuales van unidas por cadenas para cercenar palos, jarcia o vergas, pero también cabezas, brazos o piernas, cuanto hallen a su paso, efectúen su macabra labor, los filibusteros, sujetos cuyo solo aspecto amedrentaría al más templado, saltarán en tropel al galeón y lo tomarán por la fuerza, pasando por las armas a quienes osen resistirse.
El capitán, sabedor de que todo está perdido, de que nada pueden hacer ya para evitar el abordaje, rumia en silencio su amargura. Su semblante es oscuro y sus pupilas recogen el fulgor del sol del trópico, ese astro que ha decidido desentenderse de su suerte y asistir como mero testigo al desenlace. Sus hombres le observan expectantes. También su moral ha decaído.
El vizcaíno evalúa una vez más la situación. Los rostros que ve ante sí están lívidos y las manos que sujetan picas y mosquetes tiemblan sin disimulo. Sopesa las opciones. No ignora que, si decide oponerse al ataque, correrá mucha sangre y que, finalmente, por muy bien que se batan, el buque caerá en manos de los asaltantes, quienes vengaran en su tripulación las bajas propias. Sabe también que, a diferencia de los corsarios, que habitúan a hundir los buques de los países enemigos y asesinar o vender como esclavos a cuantos van en ellos, los piratas suelen darse por satisfechos con saquear a sus presas, a lo sumo con tomar prisioneros a quienes pueden resultar susceptibles de ser canjeados por un rescate suculento, dejando a los demás con vida. Es el proceder más beneficioso para ellos: un barco hundido no puede ser saqueado más veces; uno a flote, en cambio, sí.
El tiempo parece detenerse. Todos contienen el aliento a la espera de unas palabras que tardan en llegar.
El capitán vuelve a mirar en derredor. Observa las caras curtidas de los más veteranos, algunos de los cuales han pasado ya por trances similares, los rostros lampiños de los grumetes, apenas niños que dejaron de serlo antes de tiempo para surcar los mares y ganarse el pan en ellos. Por fin, sus ojos se clavan en los de la misteriosa pasajera y una sensación indefinible, de pena y de dolor, estremece un corazón que él creía curtido por los años. La faz de la mujer es grave, mas no muestra miedo, solo una gran tristeza, nostalgia por lo que pudo haber sido y no será.
El hombre gira la cabeza hacia el navío que a punto está de abandonar su estela para ponerse amura con amura. Ve el frenesí que precede al abordaje, el brillo de los cañones, dispuestos para vomitar su carga contra ellos, y nota cómo le falla el ánimo. Suena un estampido, exigiendo su capitulación sin condiciones.
Al cabo, el capitán abre la boca y pronuncia unas palabras que le queman en los labios, que saben a derrota y a hiel.
—Arriad la bandera; nos rendimos.
Los primeros piratas saltan al galeón exhibiendo con impudicia su armamento: mosquetes y arcabuces, picas, pistolas, alabardas, hachas y sables de abordaje. Los tripulantes les acogen en medio de un silencio sepulcral, con el alma encogida y la vista clavada en la tablazón de la cubierta, como si quisieran volverse invisibles, hallarse en otro sitio, en cualquier lugar del mundo excepto en ése. El aire pesa. La tensión planea sobre las cofas de los mástiles.
Quien los dirige, un sujeto nervudo y cetrino, de aspecto torvo y dientes obscenamente negros, pareciendo disfrutar con todo aquello, mira al rebaño de cuerpos temblorosos que forma en torno al palo mayor con el semblante de un condenado a muerte. Una pistola le cuelga de la mano.
—¿Quién está al mando? —pregunta con un acento en el que se entremezclan infinidad de idiomas.
El vizcaíno da un paso al frente y hace acopio de entereza.
—Yo soy el capitán de este navío —exclama, tratando de que su tono no desmaye.
El otro entrecierra los parpados y esboza una mueca que quizá trate de ser una sonrisa. Levanta el brazo y apunta con su arma al que tiene delante. Este no pestañea y se aferra al coraje, a ese orgullo que ha sido su divisa a lo largo de una vida trufada de peligros y de vicisitudes.
El pirata aproxima el cañón a la frente del hombre. Todos contienen el aliento.
De pronto, sin previo aviso, se escucha el estampido de un disparo y el vizcaíno cae de bruces al suelo, con la cabeza horadada por el plomo. Su sangre tiñe de rojo la madera. Un murmullo se eleva hacia las cofas.
—Ese cretino no respondió bien a la pregunta —proclama, con una carcajada, el asesino—. Ahora quien manda en este buque es nuestro jefe, el capitán Benjamin Scolum.
Los rendidos humillan la cerviz. Algunos niños no pueden reprimir el llanto.
—¡Registrad el barco y ved qué carga lleva! —ordena el sujeto a sus compinches.
Estos obedecen de buen grado y se despliegan por el galeón con rapidez. Algunos descienden al sollado. Otros, en cambio, se dirigen hacia las cámaras de popa.
Al poco, uno de ellos sale del compartimento que había pertenecido al difunto. Empuja un cuerpo escueto y bello que agacha la cabeza y ahoga a duras penas un gemido cuando repara en el cadáver de su benefactor.
—¡Mirad lo que he pescado! —proclama, propinando a su presa un empellón que da con ella en mitad de la cubierta—. ¿Es o no es una sirena?
El segundo de Scolum ríe con sus dientes renegridos. Sus pupilas brillan con un fulgor innoble.
—¡Avisad al capitán! Quizá esto pueda interesarle.
Benjamin Scolum irrumpe en el galeón lo mismo que un escualo en un bálamo de peces. Su presencia imponente infunde algo más que respeto, un temor que quiebra la entereza y oprime, como un puño invisible, las gargantas de quienes están a su merced. Se trata de un individuo alto y fornido, que luce unos ojos añilados y una testa rapada que brilla bajo el cielo tropical. Sus cejas son rojas y pobladas y su rostro está surcado por varias cicatrices. No es viejo, pero todo en su aspecto denota que ha vivido a conciencia, que ha matado y ha estado a punto de morir en muchas ocasiones. Lo han condenado a la horca en varias plazas.
El capitán pirata camina en pos del marinero que acaba de ir en busca suya y pasa, sin dedicarle siquiera una mirada, junto al cuerpo sin vida del vizcaíno, ante los cautivos, que inclinan la cabeza mansamente. Se planta en jarras bajo el palo mayor e inquiere a su lugarteniente.
—¿Qué ocurre, Riis?
—Los hombres han encontrado algo.
—Espero que, sea lo que sea, ese algo valga la pena.
—Estoy convencido de que sí.
El tipo, que agarra por el brazo a una mujer, pone la punta de su puñal en el cuello de esta, obligándola a levantar la cara.
El corazón de Scolum se detiene antes de romper a galopar sin estribos ni riendas. Siente que nunca ha visto a nadie igual, que ninguna de las hembras que ha conocido, algunas por las buenas y otras no, pueden siquiera compararse con esa que ahora tiene enfrente. Un aura, en el cual se entremezclan la fragilidad y la entereza, la candidez y la maldad, parece surgir de su rostro armonioso, embellecido aún más por unos pómulos salientes, por un extraño hoyuelo en la barbilla.
Las pupilas de ese individuo sin fe y sin patria buscan las de la joven, quien no baja la vista y sostiene un mirar que va perdiendo fiereza por momentos.
—Por todos los diablos que es hermosa —susurra entre dientes, quizá sin tan siquiera pretenderlo.
Ella se lleva la mano a la cabeza y, tras apartar los cabellos que le cubren el rostro, habla haciendo ímprobos esfuerzos por mostrarse digna en esa situación desesperada.
—Por favor, capitán —suplica—. No haga daño a ninguno de estos hombres. Mi familia no carece de recursos y pagará rescate por nosotros.
El trata de capear el vendaval de pensamientos que le asalta y pone quilla al sol el bajel atribulado de su alma. Siente que esa joven, que trata de mantenerse a flote en la zozobra, vale más que ese oro que tiene el mismo color que sus cabellos. Nota también que los ojos de sus compinches están clavados en su persona, esperando un mandato. Sabe que su autoridad, cuestionada en los últimos tiempos por Willem Riis, su lugarteniente, depende en gran medida de lo que va a decir.
—Haceos con todo lo que haya de valor y llevadlo a nuestro barco —exclama, con sal en la garganta, procurando disimular su turbación.
—¿Y este buque y su tripulación? —pregunta su segundo, señalando con el mentón hacia los prisioneros.
—Han sido dignos marineros y nos han puesto difícil su captura…
—Ya, pero…
—Pero, ¿qué?
—No creo que nadie en su sano juicio pague un solo doblón por este hatajo de patanes —sugiere Riis con lengua de serpiente.
Scolum parece pensárselo un momento. Su respuesta es un murmullo que el otro apenas alcanza a comprender.
—Disponed de ellos como mejor queráis —accede con un gesto que trata de ser torvo pero que, en realidad, esconde una gran desolación—. En cuanto a la muchacha, llevadla a mi cámara y no le pongáis la mano encima. Arrojaré a los tiburones a quien se atreva a hacerle daño.