II
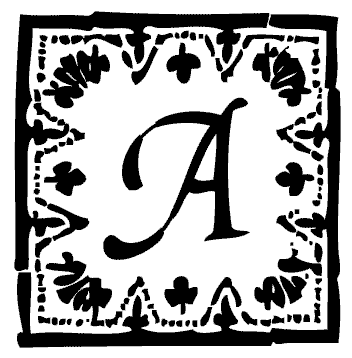 ún era noche cerrada cuando Telmo llegó al muelle. Lo acompañaban dos de los hombres que había conocido en la taberna. El rubio se llamaba Ismael y ejercería de contramaestre en aquel barco, fletado en buena parte por su padre y sus tíos, pequeños armadores de la ciudad que confiaban en aumentar su patrimonio con aquel viaje incierto. El viejo, un sujeto de andares reposados y palabras escasas que se conservaba bastante mejor de lo que las marcadas arrugas de su rostro sugerían, respondía al apellido de Aldecoa y afirmaba haber pilotado tantos buques, fondeado en tantos puertos, en tantos lechos, que ya había perdido la cuenta de sus nombres. Saltaba a la vista que se trataba de un auténtico lobo de mar, de un ser desarraigado que no se hallaba a gusto en tierra firme.
ún era noche cerrada cuando Telmo llegó al muelle. Lo acompañaban dos de los hombres que había conocido en la taberna. El rubio se llamaba Ismael y ejercería de contramaestre en aquel barco, fletado en buena parte por su padre y sus tíos, pequeños armadores de la ciudad que confiaban en aumentar su patrimonio con aquel viaje incierto. El viejo, un sujeto de andares reposados y palabras escasas que se conservaba bastante mejor de lo que las marcadas arrugas de su rostro sugerían, respondía al apellido de Aldecoa y afirmaba haber pilotado tantos buques, fondeado en tantos puertos, en tantos lechos, que ya había perdido la cuenta de sus nombres. Saltaba a la vista que se trataba de un auténtico lobo de mar, de un ser desarraigado que no se hallaba a gusto en tierra firme.
Habían pernoctado en casa del primero, un edificio amplio y bien construido, dotado de gruesos muros de piedra y tejado a cuatro aguas, en el cual residían varias generaciones de aquella gran familia, vinculada de antiguo al mundo de la navegación. Pese a contar con escasos años más que Telmo, Ismael alardeaba de tener una esposa jovial y un par de hermosas hijas a las que había despedido, con abrazos y besos, justo antes de partir. La emoción se respiraba en el ambiente. Todos sabían que, incluso en el mejor de los supuestos, si nada irremediable sucedía y el galeón retornaba a San Sebastián sin contratiempos, no volverían a verse en muchos meses.
Sus anfitriones, que habían prolongado en una sobremesa aquella colación, habían tratado a Esnal con deferencia. La charla, cordial y distendida, desarrollada en castellano en atención a él, había discurrido en torno a temas nimios. Nada de penas o reproches. Nadie quería que las preocupaciones ensombrecieran aquella postrera velada.
El joven, que no deseaba hablar acerca de sí mismo, de los motivos que lo habían llevado hasta las verdes orillas del Cantábrico, más allá, si pretendía seguir vivo, disertó con vehemencia sobre los entresijos más frívolos de la corte de los Austrias y no omitió detalle a la hora de describir las corridas de toros, las obras de teatro o los autos de fe que se celebraban con frecuencia en la plaza Mayor de la capital del Reino. Tampoco se recató cuando habló de los inverosímiles mostachos que exhibían los varones, de los vistosos atuendos femeninos, de los sonados adulterios que se le atribuían al monarca. En algunos pasajes, los más hilarantes, ninguno de los presentes fue capaz de contener la risa y sus carcajadas se habían elevado, sin recato, hacia el techo artesonado de la estancia.
Los dueños de la casa, espoleados por las observaciones de aquel lenguaraz huésped que pretendía desviar la atención de su propia persona, habían desgranado detalles y anécdotas concernientes al territorio guipuzcoano, a sus costumbres y su historia, a sus paisajes, a sus pueblos. También hicieron alusión a los sangrientos avatares que habían acaecido recientemente en la provincia, cuando los naturales se levantaron contra las pretensiones del Conde-duque de Olivares de estancar la sal e imponer levas, motín que había causado graves disturbios, varios muertos, heridas que aún no terminaban de cerrar y que continuarían supurando durante mucho tiempo. No había habido preguntas indiscretas. Tampoco nadie le había dicho nada acerca del rumbo que se disponían a seguir en cuanto amaneciera.
La ciudad se encontraba cubierta por una espesa niebla que parecía surgir del corazón mismo de la tierra. Hacía frío, y un agua que caía del cielo sin ser lluvia empapaba las ropas del muchacho.
La capa y el sombrero protegían a Telmo de aquel tiempo inclemente, más propio del invierno que de esa primavera en que se hallaban. El joven suspiró con desazón. No portaba más equipaje que lo puesto: sus botas, su espada, su pistola… también llevaba a cuestas sus esperanzas y sus miedos, sus lastres y sus alas, sus decepciones, su altivez, su vergüenza. Sus demás pertenencias habían quedado en la posada a la que, a causa del pavor que le inspiraba aquel sicario, no se había atrevido a regresar.
Lamentaba en lo más hondo que alguna persona sin escrúpulos se adueñara del contenido de sus alforjas, que leyera las misivas que su padre había escrito a la familia pidiendo asilo para él. Le dolía igualmente que unas manos extrañas manejaran las riendas de aquel corcel, al que había llegado a apreciar como al mejor de los amigos.
La amargura le concomía el alma al pensar en aquello. ¿Dónde quedaban ahora esos que se decían camaradas, aquella cohorte de parásitos que se arrimaban a su vera y le adulaban cuando extraía unos reales de la bolsa para pagar el vino o las mujeres, cuando llamaba a ciegos que recitaban coplillas hilarantes, a poetas tabernarios que rimaban estrofas para solaz de quien les daba plata? Aquellos rufianes habían mostrado su verdadero rostro, la cara de la traición y de la conveniencia, esfumándose igual que el humo en cuanto su compañía dejó de resultarles provechosa. Masculló entre dientes sus peores blasfemias. Qué necio había sido. Había confiado en quienes no debía. Los oros y las copas se habían tornado espadas y bastos en la partida enrevesada de su vida.
La situación era de veras peliaguda. Estaba solo y sin amigos. No había nadie que le pudiera socorrer en aquel brete. Su dinero pertenecía ahora a Iragorri, quien, aduciendo tener asuntos importantes que ultimar, los había dejado al salir de la taberna y se había perdido, lo mismo que una sombra, en la negrura de aquella noche hostil. Durante aquel duermevela interminable, tumbado boca arriba en el lecho que le habían asignado en casa de Ismael, el muchacho había sido incapaz de conciliar el sueño, de apartar de su mente la imagen siniestra de Requena.
A punto había estado Telmo de despertar a su anfitrión para que lo guiara hasta el palacio en el que residía su familia. Pero tampoco en San Sebastián podía considerarse a salvo. El jaque había demostrado ser hombre de recursos y no cejaría en su empeño hasta matarlo. El duque de Espinosa le pagaría bien por ello.
Por fin, después de muchas cábalas, aconsejado quizá por el vino bebido en la taberna, por los retazos de conversación oídos en los labios de aquellos navegantes, por los antiguos sueños infantiles que había creído ya enterrados, pero que ahora sentía resurgir en su interior, decidió subir al barco y afrontar con entereza su destino.
La puerta de la muralla que daba al mar se abrió sin hacer ruido para ellos. La llave fueron las monedas que Ismael puso en las ávidas manos de los soldados que custodiaban dicha entrada. Estos, después de verificar el pago, esbozaron una mueca cómplice y clausuraron el acceso en cuanto pasó el grupo.
Telmo y sus acompañantes caminaron en completo silencio hasta los muelles. La mirada del mozo se aguzó. Entre la niebla se registraba un ajetreo extraño.
El chico vio cómo, junto a la orilla, varias yuntas de bueyes tiraban de unos carros cuyas ruedas habían sido recubiertas con trapos y engrasadas a fin de aminorar el ruido. También divisó algunas cuadrillas de sujetos adustos, apenas fugaces siluetas en la bruma, que se afanaban en concluir la carga de un navío. Seis pinazas, con sus tripulaciones al completo, flotaban a la vera del casco.
La marea estaba alta. No se escuchaban voces estentóreas y las palabras no eran sino susurros que la misma oscuridad amortiguaba. El ambiente se adivinaba turbio. Todo poseía algo de subrepticio que no dejó de recabar la atención de Telmo.
El joven examinó con detenimiento el bajel en el que iba a embarcarse. Se trataba de un galeón bastante grande, de cuadernas macizas y amplia manga que, al resplandor de las fogatas, se le antojó recién salido de un sueño o de una pesadilla. Sus tres mástiles, ahora desnudos, se alzaban en la bruma como si fueran árboles sin hojas. Un fanal, situado en la popa, iluminaba la cubierta con su luz. Relucía el bronce de los cañones que unos hombres fijaban en cureñas.
De improviso, sus ojos volvieron a encontrarse con los de la mujer que había visto por la tarde, en aquel mismo sitio. Esnal contempló su boca sonriente, la melena que le caía por la espalda, sus pómulos salientes, el hoyuelo que engalanaba su barbilla. Se sintió fascinado por aquellas facciones sin mácula, por el indescriptible aura de misterio que emanaba de aquella figura que parecía más de carne y hueso que de ébano.
—¿Qué te parece? —preguntó Ismael, sacándolo de su ensimismamiento.
—¿Qué debería parecerme?
El contramaestre sonrió al escuchar aquella respuesta escurridiza.
—Es un buen barco, pero apuesto a que tardarás poco en odiarlo.
—¿Puedo saber qué te hace hablar así?
—Me temo que no estés hecho para la vida en alta mar.
—Tal vez te equivoques —respondió el mozo, altivo—. No tengo miedo de nada ni de nadie.
El guipuzcoano habló con ironía.
—¿Tampoco del caballero que bebía anoche en la taberna?
Esnal agachó la cabeza, avergonzado. ¿Por qué no se había mordido la lengua antes de hablar? El rubio, quien prefirió no hurgar en esa llaga, puso cara de circunstancias y murmuró, a medias divertido:
—Quién sabe, quizá el océano acabe por gustarte.
Telmo señaló hacia el buque con un movimiento de cabeza.
—¿Cuál es su nombre?
El contramaestre respondió emocionado. Esnal no supo discernir si se refería a la embarcación, a la mujer del mascarón o a ambas.
—Gloria.
Telmo subió al navío por una escala de madera. A causa del nivel de las aguas, la borda quedaba algo más alta que el muelle, donde varias docenas de hombres continuaban afanándose en la bruma. Cadenas de brazos musculosos llevaban embalajes o fardos al sollado mientras que las piezas más grandes entraban directamente en las bodegas a través de varias escotillas. Chirriaban grúas y poleas. Las cuadernas emitían un quejido que a Esnal le resultó alegre y triste a un tiempo.
Plantado en jarras en mitad del alcázar, sereno y concentrado en apariencia, Alonso de Iragorri supervisaba los trabajos. Se le veía ajeno al silencioso frenesí que reinaba por doquier en torno a él. Vestía capa, calzas, botas altas; un oscuro sombrero de ala ancha le cubría la testa. Sus pupilas centelleaban al reflejar el resplandor de las antorchas.
El capitán departía escuetamente con quienes se le acercaban a consultas y dirigía, con gestos convenidos, a los marinos encaramados en los palos. Telmo se percató de que, de cuando en cuando, Alonso se giraba hacia el acceso que la ciudad tenía al puerto, el mismo que ellos habían franqueado hacía poco. Entonces, la inquietud ensombrecía su mirada, como si presintiera algún peligro. A Telmo, sin saber bien por qué, le vino a la memoria la imagen de Ulises, el astuto y valeroso rey de Itaca.
—Dios guarde a Su Majestad Felipe IV muchos años —saludó, irónico, el marino cuando los recién llegados se acercaron.
—Así sea —respondió Ismael con una sonora carcajada—, pero no estaría mal que le roguemos al Altísimo para que, tanto nuestro amado monarca como sus representantes en esta ilustre ciudad, disfruten hoy de un largo y feliz sueño.
Ambos hombres rieron con ganas la ocurrencia. Justo en ese momento, Iragorri pareció reparar en Telmo y un mohín, a medias sorprendido, se dibujó en su cara.
—Buenos días, muchacho, veo que no te has echado atrás.
—No soy de los que retroceden ante la adversidad —bufó el joven, ocultando que esa idea le había pasado por la mente durante toda aquella noche, que incluso hacía unos instantes le había vuelto a rondar por la cabeza el impulso de girarse sobre sus talones y correr a implorar la protección de sus parientes.
—Me alegra oírlo —dijo con sorna el capitán—. Puede que tengas ocasión de demostrar tu temple antes de lo que piensas.
La voz de Aldecoa vibró en el aire cargado de salitre. La aurora iba ganando posiciones y la bruma comenzaba a disiparse.
—Amanece…
—Ya falta poco para que todo esté dispuesto. Zarparemos en cuanto cambie la marea.
—¿Ha dado quien sabemos señales de vida? —inquirió Ismael, preocupado.
—Hasta ahora, no.
—A ese haragán jamás le ha seducido madrugar.
—Quizá hayamos conseguido engañarlo —masculló el viejo, no demasiado convencido.
—Es posible, mas no debemos bajar la guardia hasta hallarnos bien lejos de Donostia —dijo Iragorri, en tono serio—. Si ese malnacido pretende atraparnos, y no dudo que eso es lo que más le gustaría en este mundo, no hay un momento más apropiado para hacerlo. Estoy seguro de que alguno de sus correveidiles ya se habrá percatado de nuestras intenciones y habrá ido en busca suya.
Los ojos de Telmo pasaron de uno a otro de los interlocutores. Una sospecha iba tomando cuerpo en su interior. Decidió hacer uso de la palabra. No era amigo de permanecer callado.
—O mucho me equivoco o hay algo de clandestino en este viaje…
Los tres marinos rompieron a reír, regocijados.
—A ver si va a salirnos avispado el petimetre —farfulló el capitán, atusando su barba.
Esnal se sintió herido en su amor propio. Fue a contestar, pero Ismael le tomó por el brazo y lo alejó de allí mientras Iragorri y su piloto platicaban.
—Es por causa del preboste —explicó el rubio, a media voz—, el representante del rey en San Sebastián. Detesta a esta ciudad desde que, hace cinco años, sus habitantes se rebelaron contra las pretensiones de Olivares. Él ofició de látigo del Conde-duque durante aquellos sucesos ominosos. Es un canalla sin escrúpulos que haría cualquier cosa con tal de mantenerse en la poltrona.
—¿Y qué tiene eso que ver con lo que nos atañe?
—A menudo sucede que, cuando los barcos están dispuestos para hacerse a la mar, el preboste los confisca en nombre de Su Majestad y envía tripulación y nao a alguna guerra o expedición real. Son pocos los que vuelven.
—Voy entendiendo…
—Ese hombre odia a Alonso con toda su alma y hará cuanto esté en su mano por arruinarlo. Ya lo ha intentado en otras ocasiones. Son viejos enemigos.
Los labios del muchacho se distendieron en un mohín que denotaba comprensión. No ignoraba que el rey apenas disponía de una pequeña armada. Le resultaba más sencillo apoderarse por las bravas de los bajeles de sus vasallos y usarlos para sus propios fines. Su padre sabía mucho de aquellos avatares. Unas veces había resultado beneficiado por ellos, en tanto que, otras, sus caudales se habían resentido a resultas de las insensateces del monarca, quien no acostumbraba a pagar sus deudas.
—¿Puede saberse qué habéis hecho para distraer la atención de ese preboste? —inquirió Esnal con curiosidad.
El contramaestre sonrió.
—Hemos efectuado los preparativos a plena luz del día, aquí mismo, en el muelle, para que a nadie le pasaran inadvertidos. La estiba se ha hecho con calma, como si no tuviéramos prisa por partir, y en la ciudad ha corrido la voz de que el Gloría zarpará la semana que viene. Los confidentes de ese necio llevan tiempo vigilándonos. Están seguros de que la nao irá de puerto en puerto, recogiendo a los miembros de la tripulación; es lo que suele hacerse para ponerles las cosas un poco más difíciles a las autoridades, que acostumbran a esperar al último momento, cuando todos los bastimentos están a bordo y la dotación se halla al completo, para confiscar los buques.
Quien rio ahora fue Esnal.
—Y, esta noche, como por arte de magia, la marinería ha aparecido, la carga está dispuesta y el galeón no tardará en zarpar. Es por eso, para que no se vayan de la lengua, por lo que habéis sobornado a los soldados que custodian la puerta.
—Puede que el capitán tenga razón —dijo Ismael con alborozo.
—¿A qué te refieres?
—A que tal vez no seas tan cretino.
El mozo no supo cómo tomar aquella frase. El rubio siguió hablando.
—Ya casi hemos terminado de estibar lo indispensable para la travesía: vituallas, utillaje, madera, lonas, clavos, hierro, armas, municiones… Los espías del preboste sabían que ayer no había nada de eso a bordo y confiamos en que eso haya contribuido a relajar su vigilancia. Ningún navío se hace a la mar sin velas de repuesto, sin cañones o pólvora, sin botes. Lo teníamos todo aquí, ante sus propias narices, y lo hemos ido metiendo en las bodegas sin que se dieran cuenta. Las mismas pinazas que nos atoarán a mar abierto serán las que utilicemos durante la travesía y estaban amarradas en el puerto, a la vista de todos.
—Bien pensado…
—Además —apostilló Ismael, con un guiño travieso—, cuando un buque va a partir para tan largo viaje, los armadores van a la iglesia y llevan a cabo rogativas y dádivas a fin de propiciar una buena campaña. No hay capitán que ose zarpar sin celebrar antes una misa y asperjar el casco con agua bendita. Los oficios que nosotros hemos encargado se llevarán a cabo el próximo domingo, en la parroquia de san Vicente, cuando ya estemos lejos, y el sacerdote que nos acompañará en la travesía ha hecho uso de su voto de silencio, aunque no del de pobreza.
El joven contramaestre efectuó un mohín y, dando la vuelta, se encaramó al castillo de popa, desde donde ordenó que algunos hombres treparan a los palos.
De pronto, una voz aflautada se elevó sobre los demás ruidos.
—¡Viene el preboste! ¡Viene el preboste!
Todos los rostros se giraron al unísono hacia el puerto. Un niño de unos diez años de edad, con el cabello blanco y los ojos casi transparentes, corría velozmente hacia el navío. Esnal comprendió lo que significaba aquel aviso y contempló a Iragorri. El capitán, de pie sobre el alcázar, tranquilo en apariencia, interrogó al chaval, con voz muy suave.
—¿Dónde lo has dejado?
—Ha ido a buscar a los soldados de la guarnición. Ese hombre es demasiado cobarde como para venir solo.
Alonso acarició la cabeza del albino. Se notaba que se profesaban gran cariño.
—Buen trabajo, Antón. Ahora, sube a bordo.
Ismael cruzó un gesto de preocupación con Iragorri, quien saltó a una regala y exclamó, a voz en grito.
—¡Dejad cuanto tengáis entre las manos y embarcad! ¡Zarpamos ahora mismo!
Los hombres obedecieron sin tardanza y el muelle se despejó en un abrir y cerrar de ojos. Desaparecieron los carros y los bueyes. Varios fardos quedaron en el suelo.
En la nao se respiraba una tensión contenida. Contramaestre y capitán impartían a diestro y siniestro instrucciones que no tardaban en cumplirse. Se retiraron las pasarelas, cayeron las amarras, el fanal que había a popa dejó de iluminar la madrugada.
Las pinazas que flotaban en el agua comenzaron a ciar para sacar al galeón del puerto. No había ningún obstáculo, ninguna lancha o boya que estorbara la maniobra. Aquellos botes, cada uno con seis remeros y un patrón, remolcarían el barco mediante cabos que alguien lanzó desde cubierta.
—¿Dónde está el viento? —preguntó, de repente, una garganta—. Lo necesitaremos cuando el navío salga a mar abierto.
—La marea ha cambiado. La brisa no tardará en soplar.
Iragorri brincó a la serviola y evaluó la situación. A un gesto suyo, en las chalupas se pusieron a bogar, y el buque, arropado por una niebla que menguaba, se separó del muelle y enfiló hacia la bocana. El que se hallara abarloado cerca de ella facilitó las cosas. Esnal adivinó que no lo habían amarrado allí al azar.
—¡Ya están aquí! —gritó Antón desde la amura de estribor.
Una partida de soldados irrumpió en el muelle desierto. Portaban mosquetes y alabardas. Los yelmos que cubrían sus testas reflejaban la lánguida llama de las teas, la claridad del alba que iba asomando entre la bruma. A la cabeza del grupo marchaba un sujeto alto y delgado, cuyo cabello, completamente cano, destacaba con las primeras luces de aquella gélida jornada de mayo. Vestía de negro riguroso, con golilla almidonada en torno al cuello, y empuñaba una vara de mando. Telmo comprendió que se trataba del preboste.
Iragorri se abrió paso hasta popa. Sus ojos agrisados se encontraron con los de su oponente, cuyas pupilas chisporrotearon, inyectadas en odio. Un gesto desafiante asomó a la expresión de Alonso.
—¡Regresad ahora mismo u os arrepentiréis! —vociferó el delegado real.
El navegante hizo oídos sordos a aquella brusca orden.
—¡He dicho que volváis!
El capitán farfulló algo entre dientes y llevó su mano a la oreja derecha, simulando no oír. Cada uno de sus actos denotaba regocijo.
Entonces, con un movimiento arrebatado, el preboste le quitó el arcabuz a uno de sus subordinados y lo dirigió hacia el galeón que se alejaba. Iragorri se mantuvo impávido en cubierta mientras el otro apuntaba aquel arma. Todos contuvieron el aliento. Sonó un estampido y una nube de humo se elevó hacia lo alto.
La bala se estrelló contra el roble, levantando astillas por doquier. No había alcanzado su objetivo por muy poco. Esnal se estremeció, admirado ante la sangre fría del marino. Pese a su juventud, sabía por experiencia lo que era batirse en duelo, el valor que se requería para aguantar, inmóvil, a que el rival hiciera fuego.
El preboste ordenó al pelotón que disparase, pero los militares se mostraron lentos a la hora de cargar y torpes a la de afinar la puntería. Sonaron varias detonaciones, aunque ningún proyectil alcanzó a quienes iban a bordo del navío.
Alonso de Iragorri se volvió, despectivo, y caminó hacia el centro del barco. Se detuvo al pasar junto a Telmo. El albino que había avisado de la llegada del preboste le seguía como si fuera un perro fiel.
—Tus pertenencias están a bordo —le dijo a Esnal el navegante con tono satisfecho—. Antón te mostrará dónde. En cuanto al caballo, lo he arreglado para que se ocupen de él hasta tu vuelta.
—Gracias.
—No debes dármelas. Lo descontaré de tus ganancias. ¿Sabes, muchacho? Puede que saques algún provecho de este viaje. Presta atención al viento y a las olas. Dan buenos consejos, pero hay que ser capaz de comprender su idioma.
El capitán esbozó un guiño y habló con cierta sorna, refiriéndose al burlado representante de la Corona.
—Ése del muelle era el preboste, cruel con los humildes y servil con los poderosos, como todos los de su ralea. Su nombre es Miguel de Aguirre y Esnal; pariente tuyo, según creo.
Entretanto, las chalupas habían atoado al Gloria hasta aguas abiertas, un poco al norte de la isla de Santa Clara. Las sombras habían sucumbido ante la aurora y la bruma se estaba disipando con una rapidez inusitada. Se levantó una brisa que soplaba de tierra.
A bordo del navío reinaba una actividad febril. La dotación se afanaba en poner al buque en son de mar y nadie permanecía ocioso. Algunos tiraban de cabos y poleas; otros, en cambio, desaparecían en el vientre del barco o trepaban a la arboladura sin dudarlo. De las amuras arrojaron escalas para que subieran los remeros. Los botes fueron izados uno a uno y los marinos comenzaron a asegurarlos con el fin de evitar que se movieran. En la cofa de cada mástil, un vigía escrutaba la costa.
—¡Hay movimiento en el baluarte de Urgull! —gritó de pronto un centinela.
El rostro de Iragorri se ensombreció al sopesar esas palabras. Lo cierto era que temía la reacción del colérico preboste. Conocía de sobra a aquel sujeto y sabía que no se resignaría a perder aquella magnífica oportunidad para arruinarlo.
Ordenó a los que estaban en las vergas que largaran las velas. Las lonas cayeron al unísono y la tripulación se apresuró a disponerlas de la manera más idónea para aprovechar la fuerza del viento. La marea ayudaba y el galeón empezó a avanzar con rapidez. El tajamar cortó con decisión las olas y la espuma salpicó el rostro de la mujer del mascarón, sus pómulos marcados, el hoyuelo que había en su barbilla.
Sonaron de repente un par de cañonazos y dos surtidores se elevaron a estribor. Esnal se estremeció. Los artilleros no habían acertado por muy poco. Se hizo un silencio que todos adivinaban engañoso. Aquellos soldados tratarían de afinar la puntería.
El mar se hallaba en calma y la roda hendía las aguas con donaire. Las cuadernas crujían y el aire silbaba una melodía alborozada al enredarse en el aparejo. San Sebastián quedaba cada vez más lejos. Sus murallas no eran sino una mancha gris que iba volviéndose difusa en aquella mañana de mayo.
Se oyó una nueva andanada. Esta vez los proyectiles cayeron a popa del navío y unos rugidos de alegría se alzaron hacia la punta de los mástiles. El chico comprendió que el Gloria se encontraba ya a salvo. Los cañones de Urgull no poseían tanto alcance.
Telmo imaginó la cara de su pariente, congestionada por la ira. ¿Por qué le profesaba tal odio al capitán? ¿A qué se debía tanta inquina?
El muchacho no pudo reprimir una sonrisa. Un grito de júbilo surgió de lo más hondo de su ser y le insufló una esperanza incierta. Se lanzaba de cabeza a la aventura.
Iragorri se encaramó de un salto a la serviola. El viento henchía el foque del bauprés a sus espaldas. Los hombres le miraron y guardaron silencio. Se notaba que confiaban ciegamente en él. El capitán se despojó del sombrero y lo agitó, gozoso, como si de una bandera de victoria se tratara. Tremoló al viento su larga cabellera.
—¡A Terranova!
Una sonora jacaranda respondió a aquella consigna.
El oír aquel nombre, que tantas y tan frías resonancias le traía, provocó que el semblante de Esnal se ensombreciera. Él había soñado con cielos luminosos, con mares de color azul turquesa, con mujeres hermosas esperando en cada puerto. Ismael, percatándose de la turbación del mozo, posó una mano sobre su hombro y trató de infundirle algún aplomo. No consiguió evitar que su tono sonara compungido.
—Creí que lo sabías. Te has enrolado en una expedición ballenera.
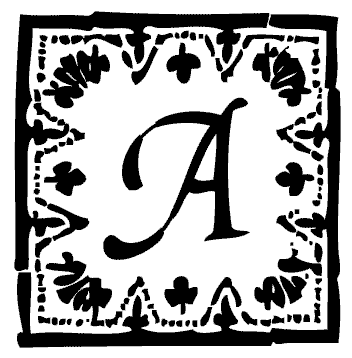 ún era noche cerrada cuando Telmo llegó al muelle. Lo acompañaban dos de los hombres que había conocido en la taberna. El rubio se llamaba Ismael y ejercería de contramaestre en aquel barco, fletado en buena parte por su padre y sus tíos, pequeños armadores de la ciudad que confiaban en aumentar su patrimonio con aquel viaje incierto. El viejo, un sujeto de andares reposados y palabras escasas que se conservaba bastante mejor de lo que las marcadas arrugas de su rostro sugerían, respondía al apellido de Aldecoa y afirmaba haber pilotado tantos buques, fondeado en tantos puertos, en tantos lechos, que ya había perdido la cuenta de sus nombres. Saltaba a la vista que se trataba de un auténtico lobo de mar, de un ser desarraigado que no se hallaba a gusto en tierra firme.
ún era noche cerrada cuando Telmo llegó al muelle. Lo acompañaban dos de los hombres que había conocido en la taberna. El rubio se llamaba Ismael y ejercería de contramaestre en aquel barco, fletado en buena parte por su padre y sus tíos, pequeños armadores de la ciudad que confiaban en aumentar su patrimonio con aquel viaje incierto. El viejo, un sujeto de andares reposados y palabras escasas que se conservaba bastante mejor de lo que las marcadas arrugas de su rostro sugerían, respondía al apellido de Aldecoa y afirmaba haber pilotado tantos buques, fondeado en tantos puertos, en tantos lechos, que ya había perdido la cuenta de sus nombres. Saltaba a la vista que se trataba de un auténtico lobo de mar, de un ser desarraigado que no se hallaba a gusto en tierra firme.