I
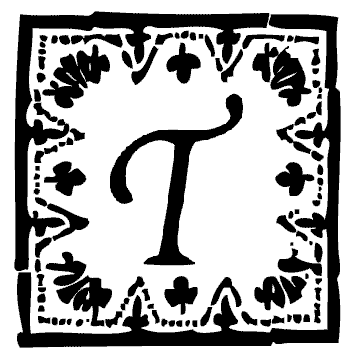 elmo Esnal llegó a San Sebastián a primeros de mayo del año 1635. Venía de Madrid, villa y corte del rey Felipe IV, capital de un imperio en decadencia, de una monarquía fatua que dilapidaba en guerras infinitas el oro procedente de Ultramar. Se había visto obligado a abandonar esa ciudad semana y media antes, a lomos del mejor de los caballos de su padre, para salvar la vida.
elmo Esnal llegó a San Sebastián a primeros de mayo del año 1635. Venía de Madrid, villa y corte del rey Felipe IV, capital de un imperio en decadencia, de una monarquía fatua que dilapidaba en guerras infinitas el oro procedente de Ultramar. Se había visto obligado a abandonar esa ciudad semana y media antes, a lomos del mejor de los caballos de su padre, para salvar la vida.
La fuga estaba resultando extenuante: el invierno se resistía a terminar, la lluvia no cejaba, los elementos parecían conjurarse en contra suya y el barro que anegaba las sendas se complacía en obstaculizar su marcha.
Los ánimos del joven menguaban a ojos vista. Le fallaban las fuerzas y los nervios lo traicionaban con frecuencia. No le había quedado otro remedio que viajar por las veredas menos transitadas, evitando parar en pueblos y posadas, con la mirada atenta para picar espuelas en caso de avistar a sus perseguidores, a cualquiera de las partidas de bandidos que infestaban las sendas de aquel país sumido en la miseria.
El frío que agarrotaba los músculos del cuerpo congelaba también su alma atribulada. Nada caliente había probado durante ese periplo y tampoco había dormido en cama blanda. Se hallaba preso de un hondo desconcierto que le llevaba a maldecir su suerte, a compadecerse de sí mismo pese a que nadie sino él hubiera provocado todo aquello.
Lo cierto era que le costaba no abandonarse al desaliento. Lo acompañaba una tristeza extraña que dejaba a su paso un rastro aún más profundo que el que los cascos del corcel imprimían sobre la estepa humedecida. A veces, en el colmo del desánimo, cuando el cielo se le venía encima y pensaba que no iba a poder más, había llegado incluso a barajar la opción de volver grupas y regresar a Madrid para afrontar las consecuencias de sus actos. Pero el miedo a morir le disuadía de realizar aquel propósito y lo animaba a continuar la huida.
El fugitivo no estaba habituado a tales privaciones. Era el menor de los vástagos de un hombre adinerado, un mozalbete altivo e indolente, más proclive a riñas y pendencias, a los placeres que su condición de estudiante le brindaba, que al trabajo, pese a que en su casa siempre hubieran tratado de inculcarle aquel espíritu emprendedor que había hecho que su linaje medrara en el breve intervalo de dos generaciones.
Llegó a lo alto de un cerro y la visión que obtuvo desde allí le dejó sin aliento. No muy lejos, mostrándose a sus ojos con una magnificencia turbadora, bramaba el océano, azul y gris a un tiempo, indomeñable.
Tiró con fuerza de las riendas. Relinchó su montura y el viento trajo una ráfaga de agua que humedeció todavía más su tez lampiña. Jadeó de cansancio, de gozo. Jamás olvidaría la emoción de aquel momento. Estaba contemplando el mar por vez primera.
Le llevó un rato sobreponerse a aquella sensación perturbadora, a aquella mezcolanza indescriptible de colores y formas que cambiaban sin pausa ante su mirada atónita. Cuando lo hizo, sintiéndose más vivo, menos vil, obligó a su montura a redoblar el trote.
Su equipaje era exiguo. Apenas un poco de comida, un odre medio lleno y una manta para dormir al raso. En las alforjas, repujadas en plata de la mejor ley, portaba algo de ropa, documentos, una talega con pólvora y balas. También guardaba en ellas las misivas que su padre había escrito para que se las entregara a sus parientes, llegado ya a Guipúzcoa.
Nada más había conseguido llevar consigo en aquella espantada. Había huido justo a tiempo. El más leve retraso podría haberle costado la cabeza. Bajo la capa, de la cual no se había despojado en todo el viaje, escondía una bolsa con dinero, una pistola y una espada.
La temperatura era invernal por más que el calendario se empecinara en proclamar la primavera. Una llovizna pertinaz empapaba su atuendo, sus sentimientos, sus ideas. Resultaba difícil ahuyentar los recuerdos que zumbaban en torno a su cabeza como si fueran tábanos furiosos. No era el momento de recapacitar. La sangre estaba tibia todavía.
Miró hacia el frente con un atisbo de nostalgia en las pupilas. La pleamar se encontraba en su punto más álgido y las olas parecían querer salirse del océano. Una hilera de rocas surgía, amenazante, entre la espuma.
Alcanzó los lindes de la playa y detuvo el caballo junto a un pequeño arroyo a fin de que abrevara. Notó el salitre pegándose a su piel, la lluvia azotando su cara. Era una sensación desconcertante, distinta a todo cuanto había conocido hasta ese día. Pasó la lengua por los labios, agrietados a causa de la acción de la intemperie, de la enfermedad que lo había mantenido postrado durante dos largas jornadas, en el interior de una covacha, temblando de fiebre y de temor a que lo hallaran. Aspiró a bocanadas aquel aroma intenso, que nunca había olido antes pero que le reconfortaba de un modo inexplicable, que se le hizo vagamente familiar. Se sintió renacer. Su boca soltó una maldición que supo a miel, a hiel, a nada.
Telmo se percató de que una calidez extraña iba tomando cuerpo en su interior. El corazón comenzó a palpitarle a descompás y un grito enardecido brotó de su garganta. De pronto, haciendo gala de un entusiasmo irracional, regocijado ante aquel ramalazo de locura que él mismo no esperaba, se encasquetó el sombrero y puso a galopar a su corcel.
Vio la isla que cerraba la bahía, un par de campanarios, un barco que enfilaba hacia el puerto. San Sebastián, iluminada por la luz que se filtraba entre las nubes, se le ofrecía agazapada al pie de una montaña, bien protegida por la robustez de sus murallas, por los bastiones que la defendían en aquel tiempo de conflictos.
Pensó en esa ciudad a la que se acercaba. Jamás había estado en ella pese a que su apellido tuviese allí su cuna. Su abuelo la había abandonado hacía varias décadas con la intención de prosperar en tierras castellanas; primero, en Burgos, asegurando los navíos que, en años más proclives, poco antes del desastre de la Escuadra, zarpaban rumbo a Flandes con las bodegas repletas de lana o de soldados; luego, en Madrid, tratando en vano de que cuadraran las finanzas de aquel monarca jactancioso que, pese a alardear de que el sol no se ponía en sus dominios, había sido incapaz de evitar la quiebra del Imperio.
Telmo colocó al paso su montura y se dirigió hacia una de las puertas que permitían el acceso a la localidad. En torno a ella se veían centinelas pertrechados de yelmos y alabardas, mujeres que sostenían sobre las cabezas enormes cestos cargados de pescado, hombres cuyas facciones se le antojaron talladas por el viento. No tardó en circundarlo un enjambre de niños que zascandileaba alrededor de su corcel. Echó mano a la fusta con intención de abrirse paso.
El mozo notó cómo las caras se giraban al unísono hacia él. No resultaba raro que aquellos lugareños, a pesar de hallarse habituados al devenir de extraños que provocaban la ubicación cercana a la frontera de la villa y su tráfico marítimo, examinaran con tal detenimiento a alguien de sus trazas: sombrero de ala ancha, amplios greguescos, capa negra. Se veía a la legua que era forastero, que venía, agotado, después de efectuar un largo viaje. Relinchó su caballo. Un soldado le observó, receloso, antes de echarse a un lado.
Ignoró aquellas miradas y entró en San Sebastián por la calle principal, una orgullosa rúa que bajaba con ligera pendiente hacia el océano. A ambos lados de la calzada se levantaban palacios y caserones solariegos, arrechos edificios provistos de paredes de piedra, de escudos blasonados que embellecían aún más las fachadas, ya hermosas de por sí. Divisó algún comercio, dos tabernas, una fuente en la que se surtían de agua las mujeres.
Poco después cruzó frente al convento en cuyo honor había recibido él su propio nombre. No le costó reconocerlo, aunque jamás lo hubiera visto antes. Sus mayores, católicos fervientes, le habían hablado de aquel templo en cientos de ocasiones. Además, un grabado bastante fiel de la portada colgaba del tabique principal del salón en su hogar madrileño. El mozo no ignoraba que su familia efectuaba generosas dádivas a la orden dominica, azote de herejes, que regentaba aquel cenobio. También sabía que no pocas de las velas que ardían durante los oficios religiosos los días más señalados del calendario, en cualquiera de las parroquias donostiarras, habían sido donadas por los suyos. Su padre, pese a haber visto la luz en suelo castellano, jamás había roto los vínculos que le unían con Guipúzcoa. Incluso, a la hora de casarse, había elegido a una natural de esa provincia como esposa. Allí estaba el origen de su estirpe. Los Esnal presumían de aquella procedencia y no perdían ocasión de proclamarla en voz bien alta.
La calle estaba salpicada de charcos y el barro tornaba resbaladizo el suelo. Resultaba difícil cabalgar en esas condiciones, así que optó por echar pie a tierra y caminó despacio entre la gente, una mano en las riendas, la otra en el pomo del estoque.
La cabeza de Telmo se giraba a derecha y a izquierda, buscando movimientos amenazadores entre los transeúntes. Pero el muchacho no apreció nada sospechoso. Nadie parecía celarlo.
Se relajó y respiró profundamente. Los aromas, debido tal vez a la cercanía del océano, a la sal con la que conservaban el pescado aquellas gentes, se le antojaron diferentes a los que imperaban en los cantones de su villa natal. Las vestimentas también eran distintas. Se divisaban menos atuendos negros, casi ninguna golilla, apenas algún que otro espadín o alguna daga colgando a la cintura. Los hombres llevaban sayales y coletos, medias, camisas, calzas… las mujeres, en cambio, portaban faldas y blusones con los cuellos más bajos que los que estaba acostumbrado a ver y se tocaban con pañuelos medianos en lugar de usar aquellos mantos tras los que ocultaban su faz las madrileñas. Tampoco avistó pelucas llamativas, ni ninguno de aquellos exagerados guardainfantes que, de puro amplios, casi impedían que las damas prominentes de la Corte cupiesen por las puertas. Los habitantes de San Sebastián, tanto varones como hembras, vestían de una forma menos ostentosa que los de Madrid. Ni los ricos ni los menesterosos parecían serlo en la misma medida en que lo eran en la capital del Reino.
Llegó a la plaza principal sin darse cuenta. Los soportales se hallaban ocupados por comercios y tiendas, ya a punto de cerrar. En la explanada, recogiendo sus efímeros tinglados, había vendedores ambulantes, tratantes vocingleros, mendigos, mercachifles. Los campesinos arreaban a sus animales para salir de la ciudad antes de que las puertas se trancasen.
De improviso, una anciana se aproximó hasta él y se le dirigió con ademán humilde. Habló con un acento peculiar, el mismo que su abuelo, pese a codearse con lo más granado de la Corte, jamás llegó a perder del todo.
—¿Acaso busca vuestra merced alojamiento?
Él la observó con atención, tratando de que su instinto le dijera si aquella proposición era fiable. Al cabo, falto de otro lugar en donde pernoctar, sabedor de la expuesta situación en que se hallaba, asintió con un gesto pausado y echó a andar tras la mujer hacia la parte de la ciudad más próxima a la costa. Allí, el pavimento desaparecía y las viviendas se arracimaban unas contra otras, formando angostas callejuelas por las que no hubiera podido discurrir una de aquellas literas de mano a bordo de las cuales, llevados en andas por una cohorte de sirvientes, transitaban los habitantes más adinerados de Madrid, él mismo, muchas veces. Se fijó en que tan solo algunas de aquellas edificaciones se hallaban erigidas en piedra. La mayoría no eran sino endebles casuchas de madera que no resistirían un incendio.
Se despojó del sombrero ante la puerta. Seguía el frío, pero la lluvia había cesado por completo.
La posada no estaba mal del todo. La habitación era bastante amplia y contaba con un lecho mullido en el cual cabían sobradamente dos personas, cosa que sucedía con frecuencia, pues muchas veces los viajeros, incluso si no se conocían, se veían obligados a compartir mesa y jergón. Un arcón, una pequeña cómoda y una banqueta completaban el parco mobiliario. También habían subido hasta la pieza una bañera de cinc en la que una criada acababa de verter agua caliente. El lugar, aunque modesto y sin ínfulas, resultaba bastante más acogedor que muchos de aquellos mesones llenos de incomodidades y peligros, de ruido y pulgas, en los que había pernoctado no pocas noches, en Madrid o Alcalá, cuando iba de picos pardos y deseaba pasar desapercibido.
Telmo no solía asearse con frecuencia. Hacerlo resultaba más propio de aquellas cortesanas de mejillas empolvadas y amplio escote, que pululaban por los antros de perdición que tanto conocía, que de varones bien bragados, como él. Pero esta vez la cosa era distinta. Su cuerpo se encontraba cubierto por el sudor y el barro, por mugre que se adhería a su piel como si fuera una mortaja. No obstante, lo que en verdad le hacía sentirse sucio, lo que le envilecía, era algo mucho más íntimo y oscuro, algo que ni el jabón ni el agua serían capaces de limpiar.
Mientras disfrutaba de aquel reposo, el primero de verdad en muchos días, el joven reflexionó acerca de su estado.
Lo más urgente era localizar a sus parientes y presentarse ante ellos. Convendría que se mostrara humilde, que contuviera aquel orgullo que tan malas pasadas le había jugado en los últimos tiempos. No había visto a aquellas gentes, cuyo apellido compartía, desde que hacía varios años viajaran a Madrid para cerrar algún negocio, pero sabía que las cartas escritas por su padre conseguirían deshacer cualquier recelo y le procurarían la ayuda necesaria.
Los Esnal, gracias en buena parte al concurso de la rama afincada en la Corte, poseían recursos e influencias en aquella provincia. No había nada que temer. Tendría las espaldas bien cubiertas.
Su intención era refugiarse en esos pagos hasta que el escándalo pasara y las aguas tornasen a su cauce. Solo entonces sería libre de regresar al hogar y retomar allí su vida. Los suyos removerían cielo y tierra para que nada irremediable sucediera. Todo se arreglaría pronto; era cuestión de darle tiempo al tiempo.
El baño mitigó los rigores del viaje y lo sumió en un sopor que no llegó a ser sueño. La arena se iba escurriendo en las ampollas del reloj y las sombras comenzaron a difuminar los bordes de los muebles. La llama de una vela bailaba su sinuosa danza bajo el techo.
Cuando empezó a sentir frío, Telmo salió de la bañera y se secó con un paño de lino que le había proporcionado la patrona. Se puso las ropas limpias que portaba en las alforjas y, tras ocuparse de que le dieran de comer a su caballo y lavaran aquellas vestiduras de las cuales no se había despojado en doce días, se echó a la calle dispuesto a resarcirse del hambre padecida.
Los pasos de Esnal desembocaron en el puerto. El lugar, bien defendido por diques y rompeolas, por baluartes capaces de hacer frente tanto a la furia de los elementos como a la de cualquier enemigo que osara arribar en son de guerra, llamó poderosamente su atención. Un buen número de buques de diversas esloras flotaba sobre la superficie grasienta de la dársena. Había galeones de tres palos que dormitaban confiados en su porte, traineras cuyos remos se sostenían mediante estrobos de cáñamo, chalupas que se bamboleaban al son de la marea. Un tullido encendía con una pértiga los faroles de aceite de ballena que iluminaban el paraje.
Las pupilas de Telmo recorrieron con curiosidad el muelle y sus inmediaciones. Divisó a varios operarios que rodaban toneles sobre el suelo, a mujeres pertrechadas con agujas e hilo que remendaban nasas, a una pandilla de arrapiezos que jugaba en torno a los lanchones varados quilla al sol en una rampa.
Preguntó por un buen lugar, para cenar. Su estómago, mortificado por el rigor del largo viaje, reclamaba alimento con urgencia.
En un mesón cercano a la bocana despachó un enorme pescado, bien regado con sidra del país. La comida le supo a gloria, pero la bebida se le antojó demasiado ácida. Estaba acostumbrado a mejor mesa. En Alcalá de Henares, ciudad en cuya universidad había cursado medicina, proliferaban los locales que ofrecían pitanza a los alumnos que podían permitírselo. También había sitios donde no resultaba complicado obtener vino o mujeres, incluso mancebos bien dispuestos, pese al peligro cierto de terminar en la cárcel o en la hoguera. Él, gracias a la generosidad de su progenitor, quien le suponía centrado en los estudios sin sospechar que no tenía la menor inquietud por licenciarse, que pretendía prolongar cuanto fuera posible aquella holganza, era de los que no carecían de peculio y, junto a otros tunantes, más aficionados a las francachelas que a los libros, se había convertido en un asiduo de aquellos lupanares.
Entre trago y bocado, Telmo contemplaba ensimismado el puerto y su trajín. Todo era nuevo para él, un extraño paisaje de destellos y sombras, de reflejos movedizos en el agua. Vio redes extendidas sobre el suelo, sogas, barricas, lonas, fardos. La mayor parte de aquellos bultos aguardaban a ser estibados en el interior de las bodegas de las naos para marchar muy lejos. El muchacho sintió deseos de subir a uno de ellos y viajar a otras tierras, de dejar muy atrás su anterior vida.
Esnal giró la cabeza hacia la izquierda. Abarloados junto al dique, había varios barcos cuyos mástiles se elevaban hacia un cielo ya negro. Le llamaban la atención aquellas esbeltas construcciones de madera que, pese a ser el origen de la fortuna de los suyos, jamás había visto antes. Su aspecto le resultó engañoso. Parecían a la vez recios y frágiles, osados y huidizos. Se le hacía difícil imaginarlos desafiando tempestades y peligros, surcando sin desmayo el vasto piélago, ahora que conocía cómo era.
Reparó en uno de aquellos buques, el más próximo, que se mecía con el vaivén de la marea. Tenía el casco recubierto de brea. Sus velas estaban aferradas en las vergas y sus anclas izadas al costado. Sendas amarras lo unían a unas argollas de metal hundidas en la piedra.
De improviso, Telmo notó cómo un escalofrío recorría su columna vertebral de arriba a abajo. Los ojos de una mujer hermosa le contemplaban fijamente desde la proa del navío. Sus facciones resultaban enigmáticas. Su boca lucía una sonrisa extraña. Sus pómulos resultaban prominentes y un peculiar hoyuelo le engalanaba la barbilla. Una abundante cabellera se desparramaba sobre sus hombros desnudos, lo mismo que una ola al romper contra las rocas. Pero, en vez de piernas, poseía una cola de pez, con aletas y escamas, con espinas. Se admiró ante tan fina talla. Aquel mascarón parecía estar vivo.
Esnal extrajo unas monedas de la bolsa y se las entregó al mesonero, quien las agradeció con un gesto servil. Luego, se incorporó despacio y caminó de vuelta a la posada. Necesitaba descansar, dormir toda una noche en cama blanda y recuperar fuerzas.
Justo entonces tañeron las campanas de una iglesia. Las puertas de la ciudad ya se cerraban. Bostezó. Al alba buscaría a su familia.
Cuando llegó a las inmediaciones de la posada en la que se alojaba, Telmo vio algo que congeló la sangre de sus venas: junto a la puerta del establo, interrogando al mozo que se ocupaba del forraje, había un individuo enjuto y mal encarado, un hombre salpicado de barro que portaba un estoque en el costado y que, a buen seguro, escondía pistolas bajo su vestimenta, completamente oscura, según la moda de la Corte. El sujeto se cubría con un sombrero de ala ancha en el cual destacaba una vistosa pluma. La barba disimulaba las cicatrices que afeaban su rostro de rapaz.
El muchacho no albergó ninguna duda acerca de la identidad de aquel intruso. Lo conocía bien pese a no haber cruzado nunca una palabra con él. Se trataba de Guzmán Requena, el sicario a quien el duque de Espinosa había contratado para que lavara el mancillado honor de su linaje.
En aquel Madrid de donde él provenía, más preocupado por las apariencias y el orgullo que por las ciencias o el trabajo, no resultaba extraño que las querellas personales se dirimieran en un duelo. Los implicados se batían ellos mismos, a pistola o espada, en lugares determinados de la ciudad; aunque también, sobre todo si disponían de más dinero que temple, alquilaban los servicios de los jaques, soldados que no contaban sino con su destreza en el manejo de las armas para ganarse la vida una vez licenciados, a fin de que los representaran en esos lances de cuyo resultado dependía la reputación tanto del ofensor como del agraviado.
Telmo sintió que un miedo atroz le acometía. Sus piernas flaquearon y el aire huyó de sus pulmones. Sabía que el padre de aquellos dos difuntos enviaría a alguien en su busca, pero había contado con sacar más ventaja a los perseguidores, con poseer un margen mayor de maniobra para implorar la protección de sus parientes guipuzcoanos antes de que lo hallaran. Se había equivocado de cabo a rabo. Aquel matarife, antiguo capitán en los Tercios de Flandes, demostraba tener fino el olfato.
Agradeció en su fuero interno el no haberlo encontrado en campo abierto. Todo Madrid sabía de la siniestra fama de aquel tipo y, pese a que él mismo no era manco con las armas y se defendía bien tanto con el plomo como con el acero, cosa que para su desgracia y la de otros había acreditado últimamente, adivinaba que no tenía ninguna posibilidad de salir bien parado en un enfrentamiento contra aquel militar, curtido en cien combates. La única escapatoria consistía en ocultarse. Debía desaparecer de la faz de la Tierra por un tiempo.
Dio media vuelta y se alejó antes de que lo vieran. Su boca estaba seca. Los latidos de su corazón retumbaban igual que cañonazos.
Telmo se sintió avergonzado en lo más hondo. Él, tan bravucón en otras ocasiones, dispuesto siempre a saltar a la menor provocación, a buscar gresca, no hallaba ni una pizca de arrojo en su interior y huía con el rabo entre las piernas, lo mismo que un perro apaleado. Aquello resultaba humillante. Se alegró de que no hubiera testigos.
Deambuló por las calles, cada vez más vacías, dejando que sus pies escogieran el camino a seguir. No podía regresar a la posada y ya era tarde para salir de la ciudad. El terror le ofuscaba. Necesitaba sosegarse y meditar. Quizás el vino le ayudara.
Esnal se refugió en una taberna. Entró en el local y lo atravesó de lado a lado, tratando de disimular su turbación. Halló acomodo en un banco corrido. Colgó en un gancho el sombrero que le cubría la melena y se despojó de la pesada capa negra. Fijó sus ojos en la puerta para evitar sorpresas.
El muchacho se sintió un poco más seguro en aquel sitio. Había gente que tal vez lo arropara si venían mal dadas. La mesa hacía las veces de parapeto y la pared protegía su espalda. Aquella posición resultaba ventajosa.
Su mano resbaló por el costado y palpó con disimulo la pistola, fabricada por uno de los más afamados armeros toledanos. Levantó el miguelete. La pólvora y la bala estaban en su sitio. Solo quedaba disparar.
Llamó con una seña al mesonero. Los sonidos y las voces rebotaban amplificados en los muros de piedra. Llameaban las antorchas. Alguien cantó al otro lado del recinto.
El humo blanquecino de las pipas se elevaba hacia el techo. El tabaco, llegado no hacía demasiado de Ultramar, estaba en boga pese a ser denostado, al menos en público, por monarcas y clérigos, quienes habían llegado incluso a achacarle la responsabilidad del rápido declive del Imperio. Un gato retozaba en un rincón.
Se distrajo observando al loro que parloteaba en un pescante. Los marinos que regresaban de las Indias solían traficar con tales aves, por algunas de las cuales llegaban a pagarse exorbitantes sumas de dinero. Las había que pronunciaban palabras en distintos idiomas en trueque a una moneda. Otras, en cambio, efectuaban complicadas acrobacias para solaz de los mirones. Las plumas más vistosas decoraban los sombreros de la gente pudiente.
Detrás de la barra, atendida por un sujeto corpulento que iba enfundado en un mandil, había gran cantidad de odres apilados unos encima de otros; también abundaban los toneles y las cubas, los bacalaos salados y abiertos en canal. El mesonero trajo una jarra de vino que Esnal pagó sin demorarse.
El joven se sacó los guantes y recorrió con la vista la taberna. Pese a la vocería, no había demasiada gente en el local, lóbrego y grande, con el suelo de losas y las paredes renegridas por el humo. Un fuego bajo caldeaba el recinto. Algunos parroquianos bebían sidra o chacolí mientras hablaban; otros comían carne, pescado, queso. Casi todos le dirigieron una mirada indiferente antes de olvidarse de él.
A su derecha, sentados en torno a una mesa algo apartada del resto, había tres hombres conversando a media voz, un poco como si desearan que nadie les oyera. Telmo prestó atención a sus palabras, a sus silencios y pausas, a sus gestos. Adivinó que se trataba de marinos.
De lo que le llegaba, dedujo que pensaban hacerse a la mar en breve plazo, que la travesía sería larga y arriesgada, que las posibilidades de ganar mucho dinero eran tantas como las de perderlo todo, nao y vida incluidas.
Se acordó con nostalgia de su infancia. De niño, en el patio de casa, junto a sus primos y hermanos, los únicos amigos que había tenido de verdad, jugaba a ser explorador e imaginaba que su destino lo llevaba muy lejos, al otro lado del mundo, para descubrir tierras ignotas y correr peripecias, para salvar a una dama de las garras de un monstruo y casarse con ella. Pero el tiempo y su propia estupidez habían trocado en pesadillas todos aquellos sueños.
Sus pupilas se toparon con las de quien tenía enfrente, un sujeto alto y delgado, de barba entrecana y pelo largo sobre cuyas espaldas parecía recaer la responsabilidad de llevar a buen puerto aquella empresa. Retiró la mirada al verse descubierto.
La puerta se abrió con un quejido. El muchacho giró hacia allí la cara y advirtió que había oscurecido. También comprendió que quien entraba no era otro que el sicario al que habían pagado por matarlo. Los latidos de su corazón se interrumpieron. El capitán Requena, jaque de jaques, reputado esgrimista que alquilaba sus servicios al mejor postor, lo miró fijamente y una sonrisa gélida se dibujó en su boca. El halcón había dado con la presa.
El coraje de Telmo se vino abajo del mismo modo estrepitoso en que un castillo de naipes, esas cartas a las que solía jugar en los garitos de Alcalá la plata de su padre, se derrumba al primer soplo de viento. Se ofuscó su cerebro. Le temblaron sin control manos y piernas.
Tuvo el impulso de arrodillarse ante el sicario para implorarle que no cumpliera su misión y se marchara. Pensó incluso en ofrecerle todo el dinero de su bolsa con tal fin. Pero intuyó que ni sus ruegos ni su oro conseguirían ablandar el corazón de aquel chacal. Requena se encontraba obligado a mantener impoluta su siniestra reputación si deseaba obtener nuevos encargos, si no quería que algún cliente despechado contratara a alguien, aún más letal que él mismo, para hacerle pagar cualquier traición.
Esnal supo que no tenía escapatoria. El cuerpo del rival le cortaba el camino y resultaba imposible huir de la taberna. El local, que hacía escaso tiempo se le antojó refugio, se había convertido en ratonera. El terror lo paralizaba, impidiéndole echar mano de la pistola que tanto lo tranquilizara poco antes. Una expresión de triunfo asomó a las facciones de Requena.
Entonces iluminó su mente aquella idea. Era cobarde y descabellada, indigna de una persona de su alcurnia, pero había perdido ya cualquier vergüenza y quizá esa fuera la única forma de salir de allí con bien. Se alzó rápidamente y, sin pedir permiso, tomó asiento en la mesa en que se acomodaban los tres desconocidos.
Los marinos dejaron de charlar. El tipo con quien había cruzado momentos antes la mirada le contempló con calma y esbozó un ademán indescifrable. Esnal no inclinó la cabeza esta vez. Sentía que los grises ojos de aquel hombre se abrían camino hasta lo más profundo de su ser. Se giró hacia el matón. Telmo intuyó que el otro comprendía qué pasaba.
—¿Dónde quedaron tus modales, mozalbete? —le espetó, entre dientes, el sujeto.
Él intentó acuñar una sonrisa.
—Lo siento, lo siento mucho. Lamento no haberme presentado y ruego no tomen por grosería lo que no es sino falta de tino. Pero creo que podré reparar esta torpeza. Permítanme invitarles a una jarra del mejor tinto.
Aquella última frase sirvió para distender un poco los semblantes. Los tres extraños le abrieron hueco. Él le hizo un gesto al tabernero.
Miró de soslayo hacia el otro lado del local. El sicario se había acomodado en un banco cercano a la salida. Una mueca de contrariedad asomaba a su rostro de gárgola. Requena pidió de beber, se despojó de los guantes y aguardó. No estaba dispuesto a abandonar la caza.
Dos individuos acompañaban a quien había hablado. Uno era un viejo enjuto y desdentado cuya faz, curtida por los años y los vientos, se veía surcada por un sinfín de arrugas. El otro, un joven rubio, poco mayor que el mismo Telmo, lucía una perilla bien cuidada y un brillo inteligente en las pupilas.
El mozo les animó a que siguieran conversando pero sus ruegos no fueron escuchados. Aquellos hombres desconfiaban de él.
El silencio se tornó pegajoso. El gato se desperezó y se levantó del suelo para correr tras un ratón. El muchacho volvió a girarse hacia el espadachín, cuya mirada de rapaz se iluminó como si dentro hubiera antorchas. El pánico lo atenazó de nuevo. Tragó saliva y decidió jugarse el todo por el todo.
—He oído lo que hablaban —afirmó a media voz.
Las caras se movieron hacia él, con resquemor.
—No sé a qué te refieres —dijo, glacial, el de la barba cana.
—Están a punto de hacerse a la mar…
—¿De veras?
—Sí.
—¿Y se puede saber de dónde has sacado tal información?
—Acaban de decirlo.
—Aun así, no termino de entender tus pretensiones.
—Zarpan al amanecer. Van lejos.
—¿Y qué, si fuera como afirmas?
—Deseo ir con ustedes.
El hombre le miró, sorprendido, y movió de un lado a otro la cabeza.
—La respuesta es no.
—Déme una razón para esa negativa —exclamó él. El miedo le hacía ser osado.
—¿Te parece motivo suficiente que la tripulación esté al completo?
El muchacho inclinó la cabeza, tratando de forzar la situación. Se acercó el mesonero con el vino. El hombre del mandil sirvió una ronda y colocó la jarra en medio de la mesa. Esnal dio un trago largo que lo templó aún más y le proporcionó el descaro que tal vez le faltaba. Llevó su mano al cinturón y sacó un puñado de monedas de la bolsa. Con una pagó la consumición. Las demás, las arrojó sobre la tabla.
—¿Y eso? —preguntó el que llevaba la voz cantante.
—Digamos que es el precio del pasaje.
El otro no pudo reprimir una sonrisa.
—No tenemos por costumbre aceptar pasajeros.
—Quizá conmigo puedan hacer una excepción.
—Te estás equivocando…
—Esnal, Telmo Esnal, para servir a Dios y a ustedes.
El viejo le contempló con súbito interés. Su timbre era muy ronco.
—¿Tienes algo que ver con la familia de aseguradores?
—Son parientes míos. Yo vengo de Madrid, adonde marchó mi abuelo, hace ya mucho.
—Lo conocí. Tengo entendido que murió.
—Pronto se cumplirán diez años.
—No era mala persona —masculló el anciano, elevando su tono para que los demás no tuvieran más remedio que oírle—. Me hizo algunos favores; y también le prestó ayuda a tu difunto padre —agregó dirigiéndose a aquél cuya opinión parecía contar más.
—Eso no cambia nada —terció éste—. El chico no vendrá con nosotros.
Telmo volvió a atisbar la expresión insondable del sicario. Su pánico crecía por momentos. Era una sensación demoledora que flotaba en la atmósfera y se filtraba por cada uno de los poros de su piel, envenenándolo. Cogió la bolsa y la depositó sobre la mesa. Nada tenía que perder, salvo el pellejo.
—Aquí hay dinero suficiente para comprar su barco. Estoy dispuesto a asociarme con ustedes.
—El buque no se vende —respondió, tajante, el de la barba—. Y, créeme, tampoco necesitamos ningún socio.
Esnal ya no podía echarse atrás. Deseaba vivir a cualquier precio.
—Está bien, usted gana. Todo este oro será suyo si mañana zarpan conmigo a bordo.
Sus interlocutores cruzaron una mirada estupefacta. Aquella era una oferta difícil de rechazar.
—Estás borracho —afirmó el hombre, moviendo con asombro la cabeza.
—No lo suficiente —dijo él.
—Entonces, loco, que es peor.
—Me hallo en mi sano juicio. Son las circunstancias las que me obligan a actuar así y es muy probable que cualquiera de ustedes obrara de igual moda si estuviera en mi lugar.
Se hizo el silencio en aquel grupo. El rubio, que había permanecido callado hasta ese instante, inquirió con expresión incrédula.
—¿Tan desesperado estás?
Él bajó la cabeza. Su voz era un gemido derrotado.
—Créanme: tengo buenas razones para hacer lo que hago.
—¿Acaso te persigue la Justicia? ¿La Inquisición, quizá?
—No, pero no me basta con poner tierra de por medio con alguien que quiere matarme. —Señaló con el mentón hacia Requena, quien no perdía detalle de cuanto acontecía—. También me convendría agregar agua salada.
—¿Has navegado antes? —preguntó el barbudo de improviso.
—Lo cierto es que hoy he contemplado el mar por vez primera.
—¿Y?
Telmo tragó saliva. Adivinó que su futuro, que viviera o muriese, se jugaba en la respuesta que iba a dar.
—No creo que existan las palabras que puedan describirlo con justicia —murmuró, sincero—. Es profundo, turbador, impredecible… como los ojos de una mujer hermosa…
El hombre de cuya decisión dependía que Esnal salvara la cabeza clavó sus pupilas aceradas en el joven. Parecía escrutar en la cara de este en busca de una pista, de algo que le ayudara a decantarse por una opción u otra. Finalmente, encogió los hombros y, sin poder ocultar la satisfacción que lo llenaba, movió con rapidez la mano e introdujo bajo su capa la bolsa repleta de monedas.
—Soy Alonso de Iragorri, tu capitán, de ahora en adelante.
Le tendió a Telmo una mano que este se apresuró a estrechar.
—Te aseguro, muchacho —continuó el marino, con voz grave—, que no tardarás en arrepentirte de lo que haces.
Esnal notó cómo su corazón tomaba nuevos bríos. Sonrió. Cuando giró la cabeza hacia la puerta, descubrió que Guzmán Requena ya no estaba.
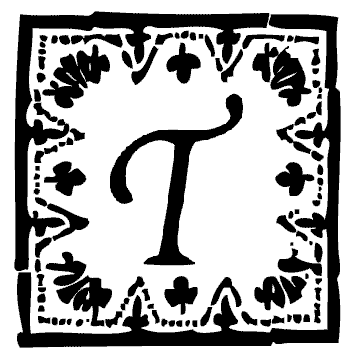 elmo Esnal llegó a San Sebastián a primeros de mayo del año 1635. Venía de Madrid, villa y corte del rey Felipe IV, capital de un imperio en decadencia, de una monarquía fatua que dilapidaba en guerras infinitas el oro procedente de Ultramar. Se había visto obligado a abandonar esa ciudad semana y media antes, a lomos del mejor de los caballos de su padre, para salvar la vida.
elmo Esnal llegó a San Sebastián a primeros de mayo del año 1635. Venía de Madrid, villa y corte del rey Felipe IV, capital de un imperio en decadencia, de una monarquía fatua que dilapidaba en guerras infinitas el oro procedente de Ultramar. Se había visto obligado a abandonar esa ciudad semana y media antes, a lomos del mejor de los caballos de su padre, para salvar la vida.