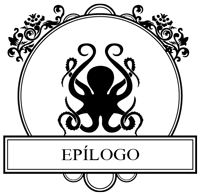
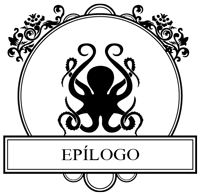
La señorita Tarabotti no vistió de blanco el día de su boda. Y no solo porque su hermana Felicity tuviera razón y el blanco combinara fatal con el color oscuro de su piel, sino porque supuso que cuando una ha visto a su prometido desnudo y cubierto de sangre, ya no se es suficientemente pura como para vestir de blanco.
Escogió en su lugar el marfil: un suntuoso vestido de corte francés diseñado con la inestimable y experta asistencia de Lord Akeldama. Seguía la última moda de líneas sencillas y mangas largas, ajustado al torso y destacando perfectamente hasta la última de sus curvas. A petición de Lord Maccon, el cuello en forma de barca era de corte bajo, aunque se elevaba por la parte de atrás hasta formar un semicuello, inspirado en un exótico modelo del Rococó. Un exquisito ópalo engarzado en un broche de oro lo mantenía cerrado alrededor de su cuello, inaugurando una moda en la corte que se prolongaría casi tres semanas.
La señorita Tarabotti no comentó con nadie que el diseño del vestido era una alteración del original realizada en el último minuto después que, dos días antes de la boda, el conde la retuviera en el comedor del castillo durante más de una hora. Como siempre sucedía, las marcas de dientes que ella había grabado en su piel se habían desvanecido en el momento de separarse. Suspiró, aunque no de infelicidad. Por la cantidad de atenciones que le profesa a mi cuello, cualquiera diría que es un vampiro.
Biffy se ocupó de peinarla para tan prestigioso evento. Su señor le había prestado los servicios del joven dandi mientras duraran los preparativos del enlace. Era un experto en temas tan diversos como quién debía ser invitado y quién no, qué aspecto debían tener las entradas, qué flores y en qué cantidades había que encargar y otros aspectos por el estilo. En calidad de dama de honor, Ivy Hisselpenny hizo todo lo que estuvo en su mano, pero la pobre se vio superada por las dimensiones del evento. En poco tiempo Biffy aprendió el arte de mantener ocupada a Ivy con cualquier cosa en la que no interviniese el estilo para que, al final, todo estuviera perfecto y no desentonara nada. Ni siquiera Ivy.
La ceremonia tendría lugar justo tras la puesta de sol en una noche de luna creciente para que todo el mundo pudiera asistir. Y así fue: estaba la reina, Lord Akeldama y todos sus zánganos al completo, así como la flor y nata de la sociedad londinense. La ausencia más notable fue la de los vampiros, que ni siquiera se habían tomado la molestia de responder negativamente a las invitaciones, sino que ignoraron a la pareja por completo.
—Tienen sus razones para estar en contra de esta unión —le dijo Lord Akeldama un día.
—¿Y usted no?
—Oh, yo también tengo buenas razones, sí, pero confío en ti, mi pequeña innovadora. Y ya sabes que me gustan los cambios. —Lo dejó allí, a pesar de la insistencia de Alexia.
La colmena de Westminster fue la excepción al plante generalizado de la comunidad vampírica. La condesa Nadasdy envió a Lord Ambrose en su nombre a observar la ceremonia, aunque claramente en contra de su voluntad. También le hizo llegar un regalo inesperado, que se presentó en el castillo mientras se vestía la misma tarde de la boda.
—¿No le dije que se desaguía de mí? —le dijo Angelique con una sonrisa de desaprobación.
La señorita Tarabotti no sabía cómo reaccionar.
—¿Es este tu nuevo destino? ¿Conmigo?
La joven de ojos violetas se encogió de hombros con la indiferencia propia de sus compatriotas.
—Mi señog está muegto pog culpa de los sientíficos. Doncella es siempge mejog que cguiada.
—Pero ¿qué pasa con tu condición de zángano?
Angelique se mostraba reservada.
—Siempge puedo asegme guagdiajia, ¿no cgee?
—Perfecto entonces. Bienvenida —dijo la señorita Tarabotti. La chica bien podía ser una espía enviada por la condesa, pero Alexia consideró que era mejor tenerla cerca que obligar a la colmena a adoptar medidas más desesperadas. Sin embargo, aquella situación no dejaba de preocuparla. ¿Por qué tenían que ser siempre tan complicados los vampiros?
Angelique se puso inmediatamente manos a la obra asistiendo a Biffy en los últimos retoques del recogido de Alexia, discutiendo levemente sobre la idoneidad de llevar o no una flor sobre la oreja derecha.
Ambos protestaron enérgicamente cuando Alexia se puso en pie y, sin haberse acabado de preparar, les pidió que la dejaran sola.
—He de ir a ver a alguien —dijo imperiosamente. Era la última hora de la tarde: el sol aún no se había puesto y quedaba mucho por hacer antes del gran evento aquella misma noche.
—Pero ¿tiene que ser ahora mismo? —se quejó Biffy—. ¡Es la tarde de su boda!
—¡Y aún no hemos tegminado con su pelo!
La señorita Tarabotti estaba segura de que la combinación de aquellos dos caracteres conformaría una fuerza a tener en cuenta en el futuro. Pero lo mismo podía decirse de ella. Les pidió que tuviesen el vestido preparado para su vuelta, antes de una hora. No había de qué alarmarse.
—No me pasará nada, ¿de acuerdo? Tengo que ver a un amigo antes de que se ponga el sol.
Tomó el carruaje de los Loontwill sin preguntar y se dirigió a la residencia de Lord Akeldama. Entró por la puerta principal como una exhalación entre un grupo de zánganos y despertó al vampiro de su profundo sueño con una caricia.
Lord Akeldama, humano otra vez, la miró con los ojos entornados.
—El sol está a punto de ponerse —le dijo Alexia con una sonrisa en los labios y la mano sobre su hombro—. Venga conmigo.
Tomó la mano del vampiro entre las suyas y juntos atravesaron las numerosas estancias de la casa hasta llegar al tejado.
Alexia apoyó la mejilla en el hombro de su amigo y ambos permanecieron en silencio, contemplando la puesta de sol sobre los tejados de la ciudad.
Lord Akeldama se abstuvo de recordarle a Alexia que llegaba tarde a su propia boda.
La señorita Tarabotti prefirió no comentar las lágrimas del vampiro.
Pensó que era una bonita manera de dar por finalizada su soltería.
Lord Akeldama también lloró durante la ceremonia, que tuvo lugar en la Abadía de Westminster. El pobre era de lágrima fácil. La señora Loontwill hizo lo propio, aunque en su caso Alexia estaba segura de que las lágrimas de su madre se debían más a la pérdida de su mayordomo que a la de su hija. Floote había informado a la familia y aquella misma mañana se había mudado al castillo de Woolsey, acompañado por la biblioteca de su padre al completo. Ambos se habían adaptado rápidamente.
La boda fue aclamada por todos como una obra maestra de ingeniería social y belleza física. Lo mejor de todo fue que la dama de honor de la novia, la señorita Hisselpenny, no pudo escoger su propio sombrero. La ceremonia fue sobre ruedas, y sin apenas tiempo para darse cuenta, la señorita Tarabotti se convirtió en Lady Maccon.
Tras la liturgia, todos los invitados se reunieron en Hyde Park, algo ciertamente inusual pero necesario teniendo en cuenta que había licántropos de por medio. Y eran unos cuantos, no solo la manada de Lord Maccon, sino también los solitarios, otros clanes y numerosos guardianes venidos de muy lejos para asistir a las celebraciones.
Afortunadamente, hubo carne suficiente para todos. El único aspecto de la boda en el que Alexia se había involucrado plenamente era la comida. Como resultado, las mesas instaladas en una esquina del parque crujían bajo el peso de las viandas. Había galantina de pintada común rellena de lengua picada, aderezada con gelatina y decorada con plumas hechas con piel de manzana bañada en limón. No menos de ocho pichones en salsa de trufas en un nido de espirales aparecieron y desaparecieron con la misma velocidad. Había caldo de ostras, filetes de eglefino en salsa de anchoas y lenguado a la plancha con compota de melocotón. Consciente del gusto de Lord Maccon por la carne de ave, el cocinero de los Loontwill preparó pastel de perdiz, faisán al horno en salsa de mantequilla con guisantes y apio y asado de urogallo. Había solomillo de ternera, pierna de cordero bañada en vino tinto y costillas de cordero a la menta fresca con judías. Los entrantes incluían ensalada de langosta, espinacas y huevo, fritura de vegetales y patatas asadas. Además del enorme pastel de boda y de las tartas de almendras para llevar, se sirvió pastel de ruibarbo, cerezas confitadas, uvas y fresas de temporada, nata montada y pudín de ciruela. La comida fue declarada por unanimidad un éxito sin precedentes, y más de uno hizo planes para visitar el castillo de Woolsey en cuanto Alexia se hiciera cargo de la supervisión de la cocina.
La señorita Hisselpenny aprovechó el evento para flirtear con cualquiera que tuviese dos piernas, y algún que otro cuadrúpedo. Todo perfectamente aceptable, hasta que Alexia descubrió a su amiga echándole miraditas al repulsivo Lord Ambrose. La nueva Lady Maccon requirió la presencia del profesor Lyall con el dedo y lo envió a salvar los platos rotos.
El profesor Lyall obedeció, no sin antes murmurar algo acerca de las «recién casadas que no tienen nada mejor que hacer que entrometerse en las vidas de los demás». Interrumpió la conversación entre Lord Ambrose y la señorita Hisselpenny sin apenas inmutarse y le pidió un baile a la joven, sin que nadie pudiese objetar nada acerca de la marcialidad de sus tácticas de intervención. Luego la acompañó al otro lado de la explanada, donde estaba la pista de baile, y le presentó al guardián pelirrojo de Lord Maccon, el joven Tunstell.
Tunstell miró a Ivy.
Ivy miró a Tunstell.
El profesor Lyall observó con agrado que ambos presentaban sendas expresiones de estupidez en el rostro.
—Tunstell —ordenó el beta—, pregúntele a la señorita Hisselpenny si le gustaría bailar con usted.
—¿Me concede, mmm, o sea, mmm, este baile, señorita Hisselpenny? —tartamudeó el joven, que normalmente solía mostrarse mucho más locuaz.
—Oh —respondió ella—. Oh, sí, por favor.
El profesor Lyall, ignorado por la pareja, asintió para sí mismo y se dirigió raudo hacia el punto en el que Lord Akeldama y Lord Ambrose mantenían un acalorado debate sobre el arte del chaleco.
—¿Y bien, esposa mía? —preguntó el recién casado a su amada, recorriendo del brazo la explanada de la fiesta.
—¿Sí, esposo mío?
—¿Crees que ya podemos escaparnos oficialmente?
Alexia miró a su alrededor. De pronto la pista de baile se estaba quedando vacía y la música había cambiado.
—Mmm, creo que todavía no.
La pareja se detuvo y miró a su alrededor.
—Esto no estaba en el guión de las celebraciones —dijo Alexia, algo molesta—. Biffy, ¿qué está pasando aquí?
El joven se limitó a encogerse de hombro y mover la cabeza negativamente.
Los guardianes parecían ser los responsables de aquello. Habían formado un círculo alrededor de Lord Maccon y Alexia, apartando a un lado al resto de los invitados. Alexia descubrió escandalizada que Ivy, la muy traidora, les estaba ayudando.
Lord Maccon se llevó una mano a la frente.
—Por todos los santos, no serán capaces. ¿La antigua tradición? —Miró a su alrededor, incrédulo, mientras los primeros aullidos desgarraban el silencio de la noche—. Pues sí, son capaces. Bueno, querida, será mejor que te acostumbres a este tipo de cosas.
Los lobos irrumpieron en el círculo como una marea de pelo y dientes. Con la luna en cuarto creciente, no había ira ni sed de sangre en sus movimientos. Era como una danza, hermosa y líquida. El círculo de licántropos no estaba formado únicamente por la manada de Woolsey, sino que también se habían unido los hombres lobo visitantes, casi treinta en total, que saltaron y ladraron y corretearon alrededor de los recién casados.
Alexia permaneció inmóvil y trató de disfrutar del hipnótico movimiento. Los lobos estrecharon el cerco cada vez más hasta rozarle la falda del vestido, todo aliento, calidez y pelo. De pronto, uno de los lobos se detuvo junto a Lord Maccon, una criatura esbelta y de color claro: el profesor Lyall.
El beta le guiñó un ojo a Alexia y, echando la cabeza hacia atrás, emitió un único ladrido, corto y seco.
Los lobos se detuvieron e hicieron algo absolutamente único, organizado y digno de la educación más refinada. Formaron un círculo perfecto y uno a uno fueron dando un paso adelante, inclinando la cabeza entre las patas delanteras y ofreciendo el cuello a la pareja de recién casados en una especie de reverencia.
—¿Te están presentando sus respetos? —le preguntó Alexia a su marido.
—Dios, no —respondió él entre risas—. ¿Para qué molestarse a estas alturas?
—Oh —exclamó Alexia al comprender que la homenajeada era ella—. ¿Hay algo que deba hacer?
Conall la besó en la mejilla.
—Ya eres maravillosa tal y como eres.
El último de los lobos en adelantarse del grupo fue Lyall. Su reverencia fue la más elegante a la par que comedida de todas.
Una vez completado el ritual, el profesor Lyall ladró de nuevo y toda la manada se puso en acción: completaron tres vueltas alrededor de la pareja y se perdieron en la oscuridad de la noche.
La celebración siguió su curso, aunque nada de lo que allí sucediera pudiese superar el espectáculo ofrecido por la manada. Pasado un tiempo prudencial, Alexia y su flamante marido se montaron en un carruaje y partieron hacia el castillo de Woolsey.
Algunos de los licántropos regresaron, todavía en forma de lobo, para acompañar al carruaje entre carreras y aullidos.
En cuanto abandonaron las calles de Londres, Lord Maccon asomó la cabeza por la ventana y les ordenó, sin demasiadas ceremonias, que «se largaran».
—Les he dado la noche libre —informó a Alexia, regresando al interior del carruaje y cerrando la ventanilla.
Su mujer lo miró fijamente con una ceja levantada.
—Oh, está bien. Les he dicho que si veo el hocico de uno de ellos en los alrededores del castillo en los próximos tres días, yo mismo me ocuparé de arrancarles el pellejo.
Alexia sonrió.
—Pobrecillos, ¿y dónde pasarán la noche?
—Lyall ha comentado algo de invadir la residencia de Lord Akeldama —respondió Conall, visiblemente encantado con la idea.
Alexia no pudo contener la risa.
—¡Quién fuera mosca en esas paredes!
Su marido se volvió hacia ella y sin mediar palabra se dispuso a abrir el cierre del broche de ópalo que mantenía el cuello de su hermoso vestido en su sitio.
—Un diseño intrigante, el de este vestido —dijo el conde sin mostrar demasiado interés.
—Más que intrigante, necesario —respondió Alexia mientras la tela caía sobre sus hombros y dejaba al descubierto una línea perfecta de pequeños cardenales que le recorrían el cuello y que Lord Maccon acarició con el orgullo de quien se sabe amo y señor.
—¿Qué te traes entre manos? —preguntó. El cosquilleo resultante era embriagador, aunque no lo suficiente como para no advertir que las manos de su esposo se habían deslizado hasta la espalda del vestido, donde se disponían a desabrochar los botones uno a uno.
—Pensaba que a estas alturas ya era evidente —respondió él con una sonrisa, mientras le bajaba la parte superior del vestido hasta la cintura y se entregaba al reto del corsé, y sin dejar de trazar en ningún momento una retahíla de besos que se dirigían desde el cuello irremisiblemente hacia el escote.
—Conall —murmuró Alexia, a punto de quedarse sin palabras por culpa de una nueva y deliciosa sensación que se extendía hasta sus pechos, transformando sus pezones en dos pequeñas perlas nacaradas, firmes y duras—. ¡Estamos en un carruaje, y encima en movimiento! ¿Por qué siempre escoges los sitios más inapropiados para estos menesteres?
—Mmm, no te preocupes —respondió él—. Le he dado instrucciones al cochero para que vaya por el camino más largo. —La ayudó a ponerse en pie y le quitó el vestido, la falda y el corsé con la rapidez de un consumado experto.
Alexia, vestida únicamente con una combinación, unas medias y los zapatos, cruzó los brazos por encima del pecho.
Su recién estrenado esposo recorrió los bordes de la prenda, acariciando con sus grandes y callosas manos la suave piel de los muslos de Alexia. Luego deslizó las manos por debajo de la tela para abarcar las hermosas nalgas de su esposa, antes de tirar hacia arriba del último bastión de su ya deteriorada dignidad, sacar la prenda por la cabeza y tirarla a un lado.
De pronto, Alexia supo que hasta aquel preciso instante nunca había visto auténtico deseo en los ojos de su amado. Sus cuerpos se tocaban, preternatural contra sobrenatural, y aun así los ojos del conde habían adquirido el amarillo intenso del lobo. La miró de arriba abajo, vestida únicamente con medias y las botas color marfil, como si quisiera comérsela viva.
—Te estás vengando de mí, ¿verdad? —le dijo con tono acusador, tratando de calmar tanta excitación. La intensidad empezaba a preocuparla. Al fin y al cabo, su experiencia era más bien limitada en aquella clase de actividades.
Lord Maccon la miró fijamente a los ojos y el amarillo de sus pupilas se desvaneció de pura sorpresa.
—¿Por qué?
—Por lo del Club Hypocras, cuando tú estabas desnudo y yo no.
El conde atrajo su cuerpo hacia él. Alexia no tenía la menor idea de cómo se las ingeniaba para ocuparse de todo al mismo tiempo, pero lo cierto era que de algún modo había tenido tiempo de desabrocharse la parte delantera de los pantalones. El resto de su cuerpo permanecía convenientemente cubierto.
—No te negaré que no me haya pasado por la cabeza. Ahora siéntate.
—¿Qué? ¿Ahí?
—Sí, ahí.
Alexia no estaba tan segura como su marido. Sin embargo, era consciente de que no podía aspirar a ganar todas las discusiones de la pareja, y aquella era una de ellas. De pronto, el carruaje se inclinó a un lado y Alexia perdió el equilibrio. Conall la sujetó para que no se cayera y la llevó hasta su regazo en un único movimiento.
Durante unos segundos no hizo nada más con la proximidad que los unía; concentró su atención en los generosos pechos de su esposa, primero acariciándolos, luego besándolos y finalmente mordiéndolos, en una progresión tal que Alexia no tuvo más remedio que frotarse contra él de forma que el culmen de su masculinidad se deslizó entre sus piernas.
—De verdad —insistió entre jadeos—, no me parece el mejor lugar para este tipo de actividades.
Justo entonces el carruaje saltó sobre un bache del camino, silenciando cualquier otra protesta. El movimiento hizo que cayera enteramente sobre el cuerpo de su marido, sus muslos desnudos contra la suave tela de los pantalones. Lord Maccon gruñó, el rostro invadido por un intenso placer.
Alexia, por su parte, hizo una mueca de dolor.
—¡Au! —Se inclinó sobre el cuerpo de su marido y le mordió el hombro a modo de venganza, tan fuerte que le hizo sangrar—. Eso ha dolido.
El conde aceptó el mordisco sin una sola queja y miró a su esposa, preocupado.
—¿Aún te duele?
El carruaje dio otro salto. Esta vez Alexia suspiró. Un extraño cosquilleo empezaba a extenderse entre sus piernas.
—Tomaré eso como un no —dijo su marido, y empezó a moverse, siguiendo el ritmo del carruaje.
Lo que sucedió a partir de ese momento fue todo sudor, gemidos y una sensación semejante a un latido que Alexia consideró, en apenas un segundo de profunda deliberación, que no le resultaba del todo desagradable. Todo concluyó con un segundo e intrigante latido alrededor del área en que sus dos cuerpos se fundían el uno al otro. Poco después, su marido emitió un sonoro gruñido y se dejó caer sobre los cojines del carruaje, sujetando el cuerpo de su esposa contra el suyo.
—Oh —exclamó Alexia, fascinada—, recupera su tamaño normal una vez finalizadas las actividades. Esta particularidad no venía detallada en los libros.
El conde se rio a carcajadas.
—Tienes que enseñarme esos libros tuyos de los que siempre hablas.
Ella se acurrucó encima de él y acarició el pañuelo que llevaba a modo de corbata, encantada de estar con un hombre lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de su cuerpo sin inmutarse.
—Los libros de mi padre —corrigió.
—He oído que poseía una reputación ciertamente interesante.
—Mmm, eso parece a juzgar por su biblioteca. —Cerró los ojos, relajándose sobre el cuerpo de su esposo.
De pronto recordó algo, se echó hacia atrás y le golpeó en las costillas con el puño cerrado.
—¡Au! —se quejó su sufrido marido—. ¿Y ahora por qué te pones así?
—¡Muy propio de ti! —respondió ella.
—¿El qué?
—Te lo tomaste como un reto, ¿verdad? Que te parara los pies cuando intentaste seducirme en el Club Hypocras.
Lord Maccon esbozó su sonrisa más lobuna, aunque sus ojos habían recuperado su color original.
—Naturalmente.
Alexia frunció el ceño mientras consideraba la mejor forma de ocuparse de la situación. Se inclinó de nuevo sobre el torso de Lord Maccon, deshizo el nudo del pañuelo que el conde llevaba al cuello y se entregó sin más demora a la deliciosa tarea de quitarle el abrigo, el chaleco y la camisa.
—Está bien —dijo ella.
—¿Sí?
—Sigo manteniendo que un carruaje es un lugar completamente inapropiado para la realización de actividades conyugales. ¿Te importa demostrarme por segunda vez que estoy equivocada?
—¿Me está retando, Lady Maccon? —se burló Lord Maccon, aunque ya se había incorporado para facilitar la retirada de su ropa.
Alexia sonrió con la mirada clavada en su pecho y luego buscó los ojos del conde. Habían recuperado el color amarillo.
—Por supuesto.
FIN