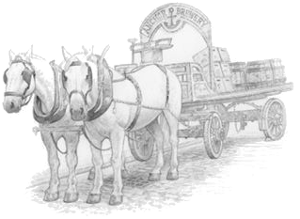
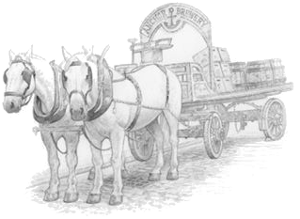
Perillán usa la cabeza
Perillán volvió corriendo hacia casa con una indefinida sensación de ánimo después de la conversación, sobre todo porque, mientras se despedía, Charlie le había cuchicheado al oído que Angela tenía más dinero que cualquiera que no fuese rey o reina. Una fiesta de alto copete parecía un asunto más espinoso, sin embargo. Mantuvo el ritmo rápido hasta que llegó a la primera tapa de desagüe, la entrada a su mundo. Al momento, pese a la ropa elegante, hubo una marcada ausencia de Perillán y el sonido de una tapa volviendo a encajar en su sitio.
Se orientó por intuición, por los ecos y, desde luego, por el olfato: cada alcantarilla de la ciudad tenía su propio olor característico, y Perillán los distinguía como un experto en buenos vinos. Trazó una ruta hasta casa y solo tuvo que cambiar de dirección una vez, cuando las dos notas de su silbido de alcantarillero obtuvieron respuesta de alguien que ya estaba trabajando en ese túnel concreto. Aún había luz, que venía bien cuando se pasaba por alguna rejilla, el recorrido era fácil porque no había llovido nada y, casi sin pensarlo, Perillán comprobó un recoveco secreto. Encontró una moneda de seis peniques, señal de que alguien o algo velaba por él.
Arriba, en el mundo de las complicaciones, había ruido de cascos, pasos que resonaban y de vez en cuando algún carruaje o carreta, y surgió de la nada un sonido que detuvo en seco a Perillán: el espeluznante quejido chirriante del metal sometido a graves penurias, como si ocurriera algo malo, o tal vez como si algo hubiera atascado una rueda y la hiciera arrastrarse ruidosa por los adoquines con un sonido que abrasaba el alma y no podía olvidarse después de oírlo.
¡El carruaje! Si lograra ver hacia dónde iba, podría encontrar a los hombres que habían pegado a Simplicity. Apretó los puños con ansia. Ay, cuando los tuviera en el lado malo de unas nudilleras…
El carruaje circulaba por la calle que tenía encima, y Perillán lamentó que la siguiente tapa de desagüe en su dirección quedara algo lejos, aunque por suerte estaba en una alcantarilla bastante limpia que no le arruinaría demasiado el traje de baratillo, pensó. Corrió hacia delante, sin parar ni siquiera a recoger un chelín, hasta que vio la reja de la tapadera que tenía encima. Sacó su palanca, pero cuando iba a abrir el desagüe oyó el sonido de unos cascos pesados y el tintinear de unos arreos. Algo inmenso envolvió el ansiado y pequeño círculo de luz con un glorioso olor a excremento, mientras el carro de un cervecero se detenía encima del desagüe y se aposentaba como un viejo que lleva mucho tiempo buscando un retrete. El símil se reforzó cuando los enormes percherones que tiraban del carro tomaron la higiénica decisión de vaciar sus vejigas. Eran animales corpulentos y la tarde había sido larga, por lo que los chorros no fueron cosa de un momento sino más bien un elegante dueto en honor a la diosa del inmenso alivio. Por desgracia, teniendo en cuenta que su único destino posible era hacia abajo, Perillán no tuvo tiempo de apartarse.
En la lejanía, confundiéndose poco a poco en la bulliciosa estridencia de las calles, la rueda que chillaba casi había dejado de oírse. En todo caso, los fornidos empleados del cervecero estaban descargando los pesados toneles por rampas de madera, y su retumbar ahogó lo poco que llegaba ya del sonido.
Perillán conocía la rutina que seguirían aquellos hombres: cuando hubieran reemplazado los barriles vacíos de la taberna por otros llenos, como que el cielo era azul que se tomarían una pinta de cerveza. En tan alegre cometido se les uniría el propio tabernero, con el motivo declarado de acordar entre todos la calidad del néctar que degustaban, aunque en realidad sería porque, después de estar cargando peso de aquí para allá, todo hombre merecía una cerveza, ¿o no? Probablemente era un ritual tan antiguo como la propia bebida. A veces los repartidores y el tabernero tomaban una segunda cerveza, decididos a asegurarse de que tenía la calidad deseada. Perillán ya podía olerla, aun con el omnipresente aroma a caballo, y aunque en ese momento tenía encima una esencia equina de la que preocuparse, le entró sed.
Siempre le había gustado el olor que tenían las alcantarillas más cercanas a las fábricas de cerveza. Un fulano llamado el Párpados, que trabajaba de cazarratas, le había dicho una vez que allí se encontraban las ratas más grandes y rápidas de todas, y que esas se cobraban más caras porque daban mucho trabajo.
Pero hiciera lo que hiciera, Perillán sabía que ya no iba a alcanzar al condenado carruaje. Los hombres que tenía encima estaban muy enfrascados en determinar las bondades de la cerveza y, aunque por supuesto podía correr hasta el siguiente desagüe, para entonces seguro que su presa se habría perdido entre las escandalosas calles londinenses. Solo le quedaba rechinar los dientes por la oportunidad perdida.
Siguió adelante de todas formas, sobre todo porque los enormes percherones empezaron a hacer algo más que mear, que era por lo que algunos golfillos de la calle los seguían con un cubo. A veces se los oía anunciando su mercancía a gritos entre las casas más pudientes, las que tenían jardines, al sonsonete de: «¡A penique el cubo, señora, bien aplastada!».
No tuvo más remedio que acercarse a la siguiente tapadera de desagüe y salir por allí. Y así, tras un día entero perillaneando, deambuló por el laberinto de calles, cansado, hambriento y muy consciente de que no llevaba una sola mancha en su traje de baratillo, porque en realidad había pasado a estar compuesto solo de manchas. Jacob y sus hijos eran muy buenos quitándolas, pero con Perillán iban a pasarlas canutas. No había nada que hacer; tendría que apechugar con ello.
Siguió andando disgustado, sin dejar de buscar cabezas que desaparecieran agachadas al darse cuenta de que alguien las había descubierto o personas que se escurrieran a toda prisa hacia los callejones. Era lo que hacía un buen pillastre, sabiendo que casi toda la muchedumbre apresurada estaría atendiendo sus propios asuntos, aunque con la opción de atender los ajenos si se presentaba la ocasión. Lo que Perillán buscaba era el ojo interrogativo, el ojo decidido, el ojo vigilante, el ojo que leía las calles.
En aquel momento la calle parecía tan inocente como podía parecerlo cualquier calle, y Perillán se consoló pensando que al menos Simplicity dormiría segura aquella noche. Pero no estaría a salvo si se le ocurría salir. En la calle, a la vista de todos, podían pasar cosas horrorosas.
Recordó que, no hacía mucho tiempo, se había disfrazado de niña florista. Aún era lo bastante joven para poder hacerlo, con su encantador pelo cobrizo asomando de una bufanda, aunque ni siquiera el pelo era suyo porque se lo había pedido prestado a Mary Tiovivo, que tenía un tono bastante atractivo. El cabello de Mary crecía como los champiñones y también adoptaba su forma, pero cada pocos meses la chica se sacaba un dinero vendiéndolo para hacer pelucas.
Si se había disfrazado así era porque las floristas, algunas de las cuales no pasaban de los cuatro años de edad, estaban sufriendo cierto… acoso por parte de una clase concreta de caballeros. Las chicas, que vendían violetas y narcisos en temporada, eran buena gente y a Perillán le caían simpáticas y les tenía aprecio. Por supuesto, a medida que crecían tenían que ganarse la vida igual que todo el mundo, y podría decirse que, en según qué circunstancias, las más mayores podían tolerar un poco de tejemaneje, siempre que controlaran ellas el teje, por no hablar del maneje.
Y así fue como, cuando los elegantes caballeros que frecuentaban a las pobres chicas para ver si podían recolectar alguna flor nueva llegaban para ofrecerles tragos de bebida fuerte hasta poder hacerles sus diabluras, ellas señalaban con sutileza la retraída y afectada violeta que, en realidad, era Perillán.
Había que reconocer que se le había dado rematadamente bien, porque ser un pillastre implicaba ser buen actor, y Perillán era más creíble en su papel de retraída violeta que las demás floristas, por mucho que tuvieran, ¿cómo decirlo?, mejores cualificaciones. Ya había vendido buena parte de sus violetas porque, al no haberle cambiado aún la voz, podía hacerse pasar por una auténtica pequeña virgen cuando le convenía. Tras unas pocas horas de trabajar con ellas, las chicas le indicaron el paradero de un pretendiente muy repulsivo que siempre rondaba a las niñas más pequeñas. El dandi se había acercado a él con su elegante abrigo y su bastón, haciendo sonar el dinero de los bolsillos. Y la calle estalló en aplausos cuando una menuda florista hizo gala de una repentina capacidad atlética al agarrar al cabrón zalamero, darle un buen puñetazo, arrastrarlo a un callejón y asegurarse de que no pudiera hacer sonar nada de los bolsillos en una buena temporada.
Aquel fue uno de los mejores días en la vida de Perillán porque, bueno, en primer lugar había ayudado a las floristas y un par de ellas le habían sugerido la perspectiva de un beso y un achuchón de vez en cuando, así, entre amigos. Y en segundo lugar porque, ya que dejaba a un caballero gimoteando en el callejón sin siquiera los inmencionables puestos, había aprovechado para llevarse un reloj de oro, una guinea, dos soberanos, varias monedas más pequeñas, un bastón de ébano con incrustaciones de plata y un par de dichos inmencionables[*]. Y lo mejor de todo el asunto era que el hombre jamás iría con el cuento a los peelers. Y una cosa de la que acababa de acordarse: había un diente de oro que el hombre le había escupido después del mejor puñetazo que Perillán había dado a nadie en su vida. Había logrado atrapar el diente en el aire, para gran regocijo de las floristas, y durante un rato había sentido que no había quien le tosiera. Había llevado a las chicas más mayores a cenar ostras, y fue el mejor día que podía tener un joven de Londres. Siempre valía la pena hacer buenas obras, aunque eso había ocurrido antes de rescatar a Solomon, que no habría visto con buenos ojos algunos aspectos de la empresa.
Como Perillán ya casi estaba en su territorio ennegrecido por el humo, relajó la guardia y una mano le agarró el hombro con una fuerza sorprendente, dado que su propietario la usaba sobre todo para mover una pluma.
—¡Vaya, pero si es don Perillán! Te sorprendería lo mucho que he tenido que pagar por un gruñón que me trajera aquí bien deprisa. Y debo informarte de que tus alcantarillas te han hecho una maleza en el traje. ¿Crees que puede haber alguna cafetería en las inmediaciones?
Perillán no lo creía, pero sugirió que algunos de los puestos que vendían pasteles de carne podrían tener café, aunque añadió:
—No estoy muy seguro de a qué sabrá. Supongo que en realidad será un poco, o mejor dicho un mucho, como los pasteles de carne. Hay que tener mucha hambre, ya me entiende.
Al final llevó a Charlie a un pub donde podrían hablar sin que los oyeran y donde era menos probable que alguien intentara vaciarle los bolsillos. Cuando Perillán entró, repartió Perillán a manos llenas por el lugar. Mejor dicho, no solo a manos llenas, sino también a paladas, a carretadas y hasta a bodegas de carga enteras. Se comportó como el príncipe de los pillastres que era, el amigo de todos en las barriadas. Estrechó con brío la mano de Quince, el tabernero, y la de algunos de los parroquianos de dudosa reputación, con el empuje suficiente para señalar a quien supiera verlo que el pringado que lo acompañaba era propiedad de Perillán y de nadie más que él.
A grandes rasgos, Charlie se desenvolvía bastante bien, pero no dejaba de estar en las barriadas, donde hasta los peelers iban con mil ojos y nunca, jamás, entraban solos. Y allí estaba Charlie, tan fuera de lugar como Perillán se había sentido en el palacio de Westminster. Dos mundos distintos.
Pensándolo bien, Londres tampoco era tan grande; era una milla cuadrada de laberintos, rodeada de aún más calles y gente y… oportunidades… y más allá, una acumulación de suburbios que se consideraban parte de Londres pero no lo eran para nada, en realidad no, al menos en opinión de Perillán. Sí, a veces se aventuraba fuera de la milla cuadrada, ¡incluso llegaba a alejarse dos millas!, y entonces se preocupaba de envolverse con la plena arrogancia del pillastrismo. Así podía mostrarse amistoso con todos los que conviniera hacerlo, y pillastre llamaba a pillastre. Los pillastres de los Eriales Exteriores, que era como Perillán llamaba a esas calles, no eran del todo amigos pero había que respetar su territorio y confiar en que ellos respetarían el de él. Se llegaba al entendimiento con miradas, suposiciones y el esporádico intercambio de gestos que no requerían palabras. Pero todo era un espectáculo, un juego… y cuando no estaba siendo Perillán, a veces se preguntaba quién era de verdad. Perillán, pensó, era alguien mucho más fuerte que él.
De vez en cuando algún cliente del pub echaba un vistazo a Charlie y luego miraba a Perillán, y al momento creía comprender y apartaba la mirada. «No hay problema, todo claro, jefe, tú mandas».
Cuando se hizo evidente que no iba a haber una batalla campal y les hubieron servido sendas pintas de cerveza negra, por una vez en vasos limpios ya que había un caballero en el local, Charlie dijo:
—Joven, he vuelto a toda prisa a mi oficina después de atar nuestros cabos sueltos con Angela, y lo que he descubierto es que mi amigo don Perillán, el héroe, es un hombre muy rico. —Se inclinó hacia él—. De hecho, llevo en el bolsillo, bien envueltas para que no tintineen, monedas por valor de cincuenta soberanos y lo que supongo que ahora considerarás calderilla, y la promesa de que habrá más.
Perillán logró recobrar el control de su boca, que durante unos segundos había perdido por completo. Se las ingenió para susurrar:
—Pero yo no soy ningún héroe, Charlie.
El periodista se llevó un dedo a los labios.
—Cuidado con esas quejas. Tú sabes quién y qué eres, y creo que yo también, aunque sospecho que te veo con mejores ojos que tú mismo. Pero ahora el buen pueblo de Londres ha reunido este dinero para alguien a quien considera un héroe. ¿Quiénes somos nosotros para privarlos de su campeón, y más cuando muy bien podría ser que un campeón logre que se hagan cosas?
Perillán paseó la mirada por la barra. No había nadie escuchando, por lo que siseó:
—Y el pobre Todd es un villano, ¿verdad?
—Bueno, en fin —dijo Charlie—, hay quien diría que héroe es aquel que argumenta que el supuesto villano es poco más que un pobre loco atormentado por lo que ha sufrido, y además sugiere que Bedlam es una opción más razonable que el cadalso. ¿Quién le negaría eso a un héroe, y más si dicho héroe dedica parte de su recién adquirida fortuna a ocuparse de que el pobre desgraciado no lo pase demasiado mal allí?
Perillán imaginó al señor Todd como paciente de Bedlam, donde seguro que encerrarían al muy infeliz en cualquier lado con sus demonios y sin ninguna comodidad que no pudiera pagarse. La idea le puso la carne de gallina, porque sin duda sería mucho peor que el patíbulo de Newgate, y más ahora que empezaban a hacer el nudo de forma que el cuello se rompiera al instante, lo que ahorraba mucho balanceo a todos los involucrados y evitaba que el condenado tuviera que depender de amigos que se colgaran de sus piernas cuando le hubieran puesto la corbata de cáñamo. Se decía que un buen cortabolsas podía sacarse para comer tan solo con dar un paseo por detrás de los que disfrutaban del espectáculo. Perillán lo había intentado una vez y no le había salido muy mal, pero le sorprendió sentir cierto reparo por valerse de una ocasión como aquella, por lo que había redistribuido sus ganancias, hurtadas con destreza, a un par de mendigos.
—Nadie va a hacerme caso —dijo a Charlie.
—Te subestimas, amigo mío. Y subestimas el poder de la prensa. Ahora haz el favor de cerrar la boca antes de que te entre algo, y recuerda: mañana por la mañana tienes que venir a verme a las oficinas de la revista Punch para que el señor Tenniel pueda sacarte una caricatura de lo más jocosa y nuestros lectores por fin puedan ver al héroe del momento.
Dio una palmada en la espalda a Perillán, de la que se arrepintió al instante porque la mano había caído sobre una parte especialmente jugosa de su traje.
—El carruaje —dijo Perillán—. He vuelto a oírlo, y se me ha escapado por poco. Encontraré a esos tipejos, Charlie. Simplicity estará a salvo de ellos.
—Bueno, a todas luces ahora está a salvo en casa de Angela. —Charlie sonrió—. Y creo que puedo tener callado a Ben durante un día más mientras hago mis averiguaciones. ¡Formamos un equipo, don Perillán, un equipo! La partida ha empezado, de modo que esperemos estar en el bando ganador.
Y dicho eso, salió del pub en busca de la calle ancha más cercana donde pudiera subir a un carruaje, y dejó a Perillán de pie con la boca abierta y el bolsillo lleno de gloriosas y brillantes monedas. A los pocos segundos, las diosas de la realidad y la autoconservación se conjuraron contra él, y un hombre que llevaba una fortuna encima recorrió Seven Dials a la carrera y aporreó la puerta de Solomon.
Hizo la llamada especial y oyó el gozoso ladrido de Onán, seguido del frufrú de las pantuflas de Solomon, seguido a su vez del traqueteo de los cerrojos. Perillán sabía que en la Torre de Londres, cuyo interior no quería visitar nunca, los Yeomen custodios (conocidos por algunos como «Beefeaters») llevaban a cabo una gran ceremonia cuando cerraban sus puertas por la noche. Pero por complicada que fuera esa ceremonia, seguro que no era tan minuciosa ni detallista como Solomon abriendo y cerrando su puerta. Que por fin quedó abierta.
—Ah, Perillán, llegas un poco tarde. No tiene importancia, y además el estofado está más bueno si se deja un buen rato a fuego lento… ¡Ay, madre! Pero ¿se puede saber que has hecho con ese traje casi nuevo de Jacob?
Perillán se quitó la chaqueta procurando tocarla lo mínimo posible y la colgó en un perchero siguiendo las instrucciones de Solomon, que quería examinarla más de cerca, antes de volverse despacio, abrir el monedero que le había dado Charlie y vaciar su contenido para que reluciera sobre la mesa de trabajo del anciano. Entonces dio un paso atrás y dijo:
—Creo que Jacob estaría de acuerdo conmigo en que el traje no importa tanto ahora mismo. De todas formas —continuó, sonriendo—, todo el mundo sabe que un poco de pis no hace ningún daño a la ropa, y creo que con una parte de esta guita se arreglará todo, ¿no te parece? —Y mientras la boca del anciano seguía abierta, Perillán siguió diciendo—: ¡Espero que tengas sitio en tus cajas fuertes!
Entonces, mientras Solomon se quedaba allí pasmado sin decir nada, pensó que tal vez sería buena idea llevar sus riquezas a otra parte, tan pronto como pudiera.
Al cabo de un tiempo había dos cuencos vacíos de estofado en la mesa, junto a una fortuna compuesta de monedas apiladas con esmero, dispuestas en orden creciente de valor desde un par de medios cuartos de penique hasta las guineas y los soberanos. Solomon y Perillán no apartaban la mirada de los montones, como si estuvieran esperando que hicieran algún truco o, más probablemente, que se evaporaran y volviesen al lugar del que procedían.
En cuanto a Onán, miraba ansioso a uno y al otro, preguntándose si había hecho algo mal, cosa que a decir verdad solía ocurrir, aunque esa vez aún no fuese culpable de nada.
Solomon escuchó con mucha atención el relato de Perillán sobre lo sucedido en la barbería y todo lo de después, que concluyó con la invitación a la cena de la señorita Angela y la recompensa que le había entregado Charlie en el pub; en alguna ocasión levantó un dedo para preguntarle por algún detalle, pero por lo demás guardó silencio hasta el final, cuando dijo:
—Mmm, no es culpa tuya que la gente te llame héroe, pero te honra reconocer que, si ese hombre era un monstruo, es porque otras cosas monstruosas lo volvieron así. El hierro forjado en el yunque no carga con la culpa del martillo, y creo que Dios aceptará sin reservas que has aprovechado cada ocasión para explicar las cosas a quienes han querido escucharte. Mmm, sé muy bien que las personas pintan el mundo que querrían sobre el mundo que es. Por lo tanto, les gusta ver dragones degollados, y allí donde quedan huecos los llena la imaginación común. No hay culpables en esto. Respecto al dinero, podría decirse que en cierto modo se debe a una sociedad que trata de limpiar su conciencia. Una acción curativa, que casi como efecto secundario te ha convertido en un joven muy pudiente que, en mi opinión, debería ingresar la mayoría de este dinero en el banco. Me hablas de una dama llamada Angela Burdett-Coutts, que en efecto es muy, muy rica después de haber recibido una gran herencia de su abuelo, y harías bien en tratar con su familia. Yo optaría por el banco del señor Coutts, y en consecuencia te aconsejo que les encomiendes a ellos tu dinero, pues allí estará a salvo y tendrá intereses. ¡Son unos buenos ahorros para imprevistos, ya lo creo que sí!
—¿Intereses? ¿Qué es lo que le interesa al dinero?
—Más dinero —respondió Solomon—, te lo digo yo.
—¡Pero yo no quiero que la gente se interese mucho por mí! —exclamó Perillán.
El «mmm» que hizo Solomon antes de hablar fue de los intensos.
—No se interesarán mucho por ti, pero a tu dinero le dedicarán toda su atención. Mmm, verás, funciona así. Supongamos que uno de esos caballeros de las vías férreas que son el último grito, llamémoslo señor Stephenson, tiene un diseño para una nueva locomotora maravillosa. Al ser un hombre interesado sobre todo en tornillos y presiones atmosféricas, lo normal es que no esté muy versado en el mundo del comercio. Mmm, pero el señor Coutts y sus empleados le buscarán emprendedores, que es donde entras tú en este caso, Perillán, para prestarle el dinero que transforme su buena idea en una realidad sólida. El señor Coutts sabe reconocer a las personas dignas de confianza y, en pocas palabras, se ocupa de que tu dinero trabaje para el ingeniero del que estamos hablando, y a la vez también para ti. Por supuesto, buscarán asesoramiento para determinar si ese caballero de los ojos brillantes que tanto apesta a carbón y lleva los bombachos pringosos de grasa es una buena inversión, pero el señor Coutts y su familia son personas muy acaudaladas que, sin duda, no llegaron a serlo equivocándose. Esto se llama «finanzas». Créeme, que soy judío y de estas cosas sabemos.
Solomon sonreía feliz, aunque Perillán no las tenía todas consigo.
—A mí me suena un poco a apuesta. Apostando puedes perder dinero.
Bajo la mesa Onán gimoteó porque nadie le hacía caso.
—Por supuesto que puedes, mmm, pero verás, una cosa es apostar y otra apostar. Mira el póquer, por ejemplo. El póquer consiste en observar a la gente y tú, mi joven amigo, eres un maestro en esa disciplina. Lees el rostro de los demás. No sé cómo puedes hacerlo tan bien; debe de ser un don. Pues lo mismo ocurre en las finanzas, que hay que mirar muy bien con quiénes tratas, y a eso se dedican el señor Coutts y compañía.
—¡Tal y como lo dices, parece que sean unos pillastres como yo! —exclamó Perillán.
Solomon sonrió.
—Mmm, es una cuestión filosófica de lo más interesante, Perillán, pero te recomiendo que no se la menciones a los empleados del banco Coutts. Recuerda que es muy difícil seguir en el negocio si se tiene mala reputación, y desde luego ellos siguen en el negocio.
Arrugó la nariz cuando el olor de la chaqueta que se secaba logró imponerse hasta a lo que aportaba Onán a la atmósfera de la buhardilla.
—Siento mucho lo del traje de baratillo —dijo Perillán en tono compungido, pero Solomon quitó importancia al tema con un manotazo al aire y un bufido.
—No te preocupes por Jacob —dijo—. Jacob nunca se enfadaría con un hombre que lleva dinero para gastar. Además, la orina de caballo es muy buena para lavar la ropa, como bien sabemos aunque el hecho no haga feliz a todo el mundo, ni siquiera sabiendo que huele como la sidra bien hecha y es bastante afrutada. Y ahora te recomiendo acostarte pronto, cuando hayas fregado los cacharros, porque mañana vamos a cenar con personas muy importantes y no quiero que me avergüencen diciendo: «Mira a ese chaval grandote de la calle, qué poca educación tiene». O que digan que tal vez sepas usar el cuchillo y el tenedor, pero desde luego no te manejas con, mmm, la paleta del pescado, y entonces piensen: «Seguro que sorbe la sopa al tomarla», cosa que deja que te diga, Perillán, que haces mucho. Si va a haber allí personas como el señor Disraeli, debes ser todo un caballero y, mmm, por lo visto me queda menos de un día para transformarte en uno. En este caso no basta con el dinero.
Perillán hizo una mueca al oírlo, pero Solomon insistió dando voces con la firmeza del Antiguo Testamento y moviendo su dedo de la rectitud como si se dispusiera a dejar caer a plomo los Diez Mandamientos. Dado que la madera del edificio ya crujía y chirriaba por el peso de las muchas familias que lo ocupaban, no era descabellado pensar que pudiera venirse abajo.
Con la barba apuntando hacia delante a modo de avanzadilla, Solomon continuó su arenga en voz más baja.
—Es cuestión de orgullo, Perillán, que yo poseo y tú debes adquirir. A primera hora de la mañana iremos a visitar al señor Coutts, y después veremos si en Londres puede encontrarse un hombre capaz de hacer un buen corte de pelo y afeitar a sus clientes sin matarlos con la navaja. Creo que conozco al adecuado.
Antes de que Perillán pudiera meter baza el dedo volvió a alzarse, los mares se abrieron, los truenos retumbaron y el cielo quedó sin luz, provocando una desbandada frenética de aves. O al menos, fue lo que ocurrió en la intimidad de la buhardilla y sobre todo en la mente de Perillán. Solomon dijo con vehemencia:
—No discutas conmigo. Esto no son las alcantarillas. Cuando se trata de finanzas y de banca, y de ponerte bien arreglado, el maestro soy yo. Tengo las cicatrices que lo demuestran. ¡Por una vez en tu vida, debo decirte que insisto! Este no es momento para discutir con tu viejo amigo. Yo no te digo a ti cómo trabajar en la alcantarilla.
El dedo de Solomon dejó de dar puñaladas al aire y se reunió con su familia en la mano, y la marea refluyó, el cielo oscuro se convirtió en el brillo pacífico aunque algo sucio de la tarde y los terribles truenos y relámpagos se retiraron de la imaginación de Perillán, mientras Solomon menguaba considerablemente y decía:
—Y ahora, por favor, baja a Onán a la calle para que haga sus cosas y no se hable más del tema esta noche.
Todavía quedaban restos de luz en el cielo cuando Perillán bajó al perro por la escalera. Como dictaba el protocolo en esos casos, soltó a Onán de la correa y miró en otra dirección como si no tuviera ni idea de qué estaba haciendo el perro en realidad. Había algunas luces artificiales, aunque no demasiadas, al precio que estaban las velas. Esas eran las galaxias de Londres: alguna estrella despistada y de vez en cuando un candil en una ventana, desperdiciando parte de su sebo en la ingrata calle. Cuando se veía una vela en la ventana a aquella hora de la noche, significaba que algún pobre desgraciado acababa de morir o que otro pobre desgraciado acababa de nacer. Por supuesto, si se trataba de una muerte del tipo acalorado, de las que tal vez podrían interesar a los peelers, correspondería al forense llevar una segunda vela.
Mientras daba vueltas a eso, Perillán llamó a Onán para que dejara de hurgar en lo que estuviera hurgando y una campanilla tintineó en la cabeza al darse cuenta de que, en la oscuridad, alguien se le había acercado con tanto sigilo que le había puesto un cuchillo contra la garganta.
Una voz dijo, casi susurrando:
—Existe una cosa de considerable importancia de la que usted conoce el paradero, don Perillán, y tengo entendido que da usted miedo a según qué gente porque, como dicen todos, menudo debe ser si ha podido con Sweeney Todd. Pero yo digo que no puede ser para tanto, ¿verdad?, si lo único que hace falta es venir aquí y amenazarle cuando sale a tomar el aire por la noche, mientras espera a que ese chucho apestoso vuelva los adoquines aún más peligrosos para los ciudadanos respetables como yo. No se mortifique, don Perillán; no es el primer imbécil al que pierde la rutina, aunque me habían dicho que usted era de los listos. Bueno, aquí solo estamos usted, yo y el chucho, y él no me durará mucho una vez que sepa lo que quiero saber y haya acabado con usted. Será solo otro chillido corto en las barriadas, ¿eh? Y mi patrono, don Bob el Filos, se alegrará de saberlo. Eso ocurrirá, don Perillán, si puede decirme dónde hallar a esa chica del pelo dorado, y si no lo destriparé a usted de todas formas.
En el cuerpo de Perillán no se había movido ni un solo músculo, suponiendo que el esfínter no contara. Pero mientras el nombre de Bob el Filos rebotaba por su cráneo, dijo:
—No te conozco. Creía que conocía a todo el mundo en todas las barriadas. ¿Te importa decirme quién eres, amigo? Total, no es que vaya a servirme de nada saberlo, ¿verdad?
El cuchillo del hombre había pasado detrás de su cuello y le acariciaba la nuca de vez en cuando. Casi con toda certeza Onán atacaría al hombre si Perillán le hacía la seña, pero tener un cuchillo contra el cuello estimulaba el pensamiento racional. Perillán sabía que el cuello era una parte dura del cuerpo, capaz de sostener el peso de un hombre muy fornido, como se demostraba una y otra vez en el cadalso de Tyburn, y a veces costaba perforarlo si no se acertaba el sitio. Pero, por otra parte, era muy vulnerable a los tajos.
El hombre al que no había visto dejó de hablar. Si no fuese porque le notaba el aliento cerca del oído, Perillán habría podido pensar que no había nadie. Todo esto pasó por su cerebro como una exhalación. El hombre disfrutaba de que Perillán estuviera indefenso, de tenerlo a su absoluta merced; los había de esa clase, y nunca serían unos pillastres de verdad. Si un auténtico pillastre quería verte muerto, lo resolvería a la primera ocasión.
El hombre pareció decidir que se imponía atormentar un poco más a su víctima.
—Me gusta que la gente se tome su tiempo —dijo—. A estas alturas supongo que ya habrás razonado que no puedes librarte de mi presa, y que podría hacer cosas muy feas a tu cuello antes de que el perrito llegara hasta mí. Está claro que él y yo tendríamos nuestra pequeña escaramuza, pero los perros son fáciles si les tienes pillado el truco y te vistes con previsión. ¡No me tiré tantos años en el ring sin saber cómo defenderme en cualquier pelea que se te ocurra! Y sé que no podrás llegar a esas nudilleras tuyas ni a la palanqueta que te gusta llevar encima, al contrario que la última vez que nos vimos. —El hombre soltó una risita—. Esto lo voy a disfrutar, después de la tunda que nos diste en aquella tormenta. A lo mejor te ha llegado la voz de que alguien ha tomado medidas desde entonces, que es por lo que mi socio de esa noche ya no está en el mundo de los vivos, y me da a mí que tardarás bien poquito en reunirte con él. Porque resulta que, si no quiero unirme yo a tan alegre compañía, necesito esa información. Ya.
Perillán ahogó un grito. ¡Conque el tipo era uno de los que habían pegado a Simplicity! ¡Y Bob el Filos era quien había dado la orden! Había oído hablar de él: un tipo legal, más o menos, muy respetado por los poco respetables. ¿Sería el fulano que había hablado con Marie Jo?
La rabia creció en él, una furia terrible que cuajó en una brillante y titilante certeza mientras el filo del hombre le acariciaba el cuello con suavidad. La furia le susurraba: «Este hombre no sale andando de aquí».
No había nadie cerca. Se oía algún que otro chillido, grito o misterioso suspiro, la canción nocturna de las casas de vecindad, pero por el momento Perillán y su atacante estaban solos.
—¿Estoy en manos de un profesional, entonces? —preguntó Perillán.
La voz respondió desde detrás:
—Supongo que podría decirse que sí.
—Bien —dijo Perillán.
Y echó la cabeza hacia atrás con tanta fuerza que oyó el tranquilizador ruido de algo al romperse, antes de girar sobre sí mismo y sacar la pierna. No importaba mucho dónde acertase la patada, ni los pisotones que la siguieron, pero halló multitud de opciones y, dominado por la rabia, siguió dando patadas y pisotones en casi todo lugar posible. Cuando las cosas se ponían feas, el único curso de acción razonable era seguir con vida, y las posibilidades de seguir con vida contra alguien armado con un cuchillo eran muy escasas. Mejor que él saliera con la nariz ensangrentada y unos buenos moretones que terminar siendo solo un recuerdo. Y, madre mía, el tipo había bebido antes de salir a por él, lo que nunca era buena idea si había que moverse rápido. Pero aquel era uno de los hombres que habían pegado a Simplicity, y después de eso no había tundas lo bastante concienzudas.
Perillán recogió el cuchillo que había caído al suelo, miró al hombre tendido en la canaleta y dijo:
—La buena noticia es que dentro de un par de meses casi ni te acordarás de esto. La mala noticia es que, dentro de unas dos semanas, te tocará buscar a alguien que vuelva a romperte la nariz como debe ser, si quieres volver a estar tan guapo como antes.
El hombre resopló y, por lo que se veía de él en la penumbra, su cara debía de tener mejor aspecto después de los golpes que antes, porque estaba surcada de cicatrices. La gente creía que un rostro maltratado era señal de un boxeador profesional, pero no lo era: era señal de un boxeador aficionado. A los buenos les gustaba estar guapos porque descolocaba a sus adversarios.
Perillán dio una patada al hombre en la entrepierna con todas sus fuerzas, y mientras el otro gemía en el suelo hurgó en sus bolsillos hasta librarlos de un total de quince chelines y seis peniques y medio. Luego le soltó otra patada de propina y le quitó los zapatos.
—Sí, amigo, soy el fulano que te tumbó en la tormenta. El fulano que se enfrentó a don Sweeney Todd, ¿y sabes una cosa? Tengo su navaja. Oh, cómo me habla esa navaja. ¡Dile a Bob el Filos que venga a hacerme preguntas en persona si se atreve! No soy un matón, pero me llevo bien con algunos, y te enviaré bajo tierra como te vea otra vez por aquí o me entere de que vuelves a poner la mano encima a una mujer. Flotarás río abajo sin barco, puedes estar bien seguro.
Encima de ellos sonaron unas ventanas abriéndose con cautela, cautela porque lo que fuese que había ocurrido en la calle podía ser algo que no interesara ver, sobre todo si cabía la posibilidad de que los peelers hicieran preguntas al respecto. En las barriadas era necesario desarrollar una ceguera que pudiera encenderse y apagarse.
Perillán se hizo bocina con las manos y gritó en tono despreocupado:
—¡Aquí no está pasando nada, amigos! Soy yo, Perillán, con un tipo de fuera de la ciudad que ha tropezado con mi pie, hay que ver qué cosas pasan.
Lo de «fuera de la ciudad» era necesario para demostrar a los oyentes que su calle, por poca cosa que fuera (y sobre todo era barro y los restos de las últimas comidas de Onán), estaba defendida, y tampoco hacía daño que se supiera que estaba defendida por Perillán, el bueno de Perillán.
En la luz tenue se oyó un somnoliento aplauso de todos los vecinos menos del señor Slade, que era gabarrero de profesión y no muy conocido por medir las palabras, además de que se levantaba muy temprano por las mañanas. Debía de haber tenido un mal día, porque gritó:
—¡Muy bien, ahora vete a la mierda de una vez y métete en la cama!
Perillán decidió rechazar la invitación a irse a la mierda y meterse en la cama, y en lugar de ello medio arrastró, medio cargó con el hombre hasta sacarlo de la calle, como requería el protocolo, y luego invirtió otros diez minutos en alejarlo todavía más de su casa de vecindad, por si a algún peeler le daba por investigar. Apoyó la espalda del tipo contra una pared y le susurró:
—Tienes mucha suerte. Si vuelvo a ver tu jeta por aquí, te llevarás lo que en el negocio llamamos un afeitado muy apurado. ¿Estamos? Voy a suponer que eso era que sí.
Dio un silbido a Onán, aunque no antes de que el perro hubiera orinado en la pierna del hombre, lo que en realidad Perillán no había pretendido pero aun así consideró el final perfecto para aquel suceso en particular.
Y luego… quedó solo Perillán, y le dio la sensación de que lo ocurrido necesitaba de un toque final, un último detallito que un pillastre pudiera recordar y del que sentirse orgulloso, un colofón que sacara un poco más de lustre a su fama, ya puestos. Tras pensarlo unos momentos, volvió a sus calles haciendo sonar las monedas recién mangadas en la mano hasta llegar a una puerta pequeña, a la que dio varios golpes.
Al cabo de un rato, se abrió un ápice y una anciana en camisón lo miró con reparo y dijo, en tono de profunda sospecha:
—¿Quién es? En esta casa no hay dinero, ¿sabe usted? —Y luego—: Ah, eres tú, joven Perillán. Canastos, solo he podido reconocerte por los dientes. No he conocido nunca a nadie que tenga los dientes tan blancos.
Perillán, para sorpresa de la anciana, respondió:
—Sí, soy yo, señora Beecham, y sé que no hay dinero en la casa, pero ahora lo habrá.
Dejó caer el botín en sus manos perplejas. Le gustó hacerlo, y la anciana desdentada sonrió de oreja a oreja en la oscuridad.
—Dios te bendiga, Perillán —dijo—. Rezaré una oración por ti mañana en la iglesia.
Perillán no se había esperado aquello; nadie había ofrecido nunca una oración por él, que recordara. La idea de que le dedicaran una lo llenó de una bienvenida calidez en aquella noche gélida. Atesorando esa calidez en su interior, hizo subir a Onán los largos tramos de escalera que llevaban a la cama.