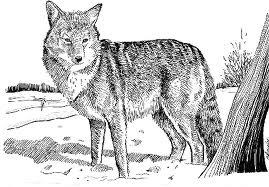
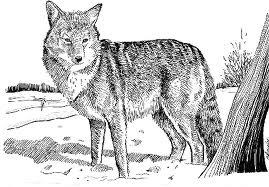
Bosch pasó por todos los mostradores de alquiler de coches del aeropuerto internacional McCarran de Las Vegas, pero en ninguno quedaban vehículos disponibles. Se reprendió en silencio por no haber hecho una reserva y salió de la terminal para coger un taxi. Cuando le dio la dirección de Lone Mountain Drive a la taxista, pudo ver claramente su decepción en el espejo retrovisor. El destino no era un hotel, de manera que ella no podría conseguir de inmediato una carrera de regreso.
—No se preocupe —dijo Bosch, comprendiendo su problema—. Si me espera puede llevarme de vuelta al aeropuerto.
—¿Cuánto tiempo va a estar? Me refiero a que Lone Mountain está bastante lejos, en los pozos de arena.
—Podría estar cinco minutos o quizá menos. Puede que media hora. No creo que más.
—¿Espera con el taxímetro?
—Como usted quiera.
Ella pensó un momento y puso en marcha el coche.
—De todos modos —dijo Bosch—, ¿dónde están todos los coches de alquiler?
—Hay una gran convención en la ciudad. De electrónica, creo.
El trayecto hasta el desierto, al noroeste del Strip, era de treinta minutos. Los edificios de neón y vidrio se batieron en retirada y el taxi atravesó barrios residenciales hasta que éstos también se hicieron más escasos. La tierra era de un marrón desigual y estaba salpicada de matorrales dispares. Bosch sabía que las raíces de cada arbusto se extendían mucho y absorbían la escasa humedad de la tierra, haciendo que el terreno pareciera muerto y desolado.
Las casas eran asimismo escasas y se hallaban separadas unas de otras, como si cada una fuera un puesto de avanzada en tierra de nadie. Las calles habían sido diseñadas y pavimentadas tiempo atrás, pero el boom de Las Vegas aún no había llegado hasta allí, aunque estaba en camino. La ciudad iba extendiéndose como una mancha de algas en el mar.
La carretera empezó a empinarse hacia una montaña color chocolate. El coche se sacudió cuando a su lado pasó rugiendo una procesión de camiones de dieciocho ruedas cargados de arena de los pozos de excavación que había mencionado la taxista. Y enseguida el camino pavimentado dejó paso a la gravilla y el taxi levantó una estela de polvo a su paso. Bosch empezó a pensar que la dirección que la supervisora insoportable del ayuntamiento le había dado era falsa. Pero entonces llegaron.
La dirección a la que se enviaban los cheques mensuales correspondientes a la pensión de Claude Eno era una casa extendida estilo rancho, de estuco rosa y con un tejado de color blanco polvoriento. Si miraba más allá, Bosch distinguía dónde terminaba incluso el camino de grava. Era el final del trayecto. Nadie vivía más apartado que Claude Eno.
—No sé —dijo la taxista—. ¿Quiere que le espere? Esto parece la luna.
La mujer había aparcado en el sendero, detrás de un Olds Cutlass modelo finales de los setenta. Había otro vehículo en una cochera, cubierto por una lona que era azul en la parte del fondo de la cochera, pero que parecía casi blanca en las superficies sacrificadas al sol.
Bosch sacó su fajo de billetes y pagó a la taxista treinta y cinco dólares por el viaje de ida. Después sacó dos billetes de veinte, los partió por la mitad y le dio la mitad de cada billete.
—Si espera, le doy la otra mitad.
—Más la tarifa de vuelta al aeropuerto.
—Más la tarifa.
Bosch salió, dándose cuenta de que si nadie le abría la puerta los suyos podían ser los cuarenta pavos perdidos más deprisa en todo Las Vegas. Pero estaba de suerte. Una mujer con aspecto de tener casi setenta años le abrió la puerta antes de que llamara. «¿Y por qué no? —pensó—. En esta casa puedes ver llegar a las visitas desde más de un kilómetro.»
Bosch sintió la ráfaga del aire acondicionado que escapaba a través de la puerta abierta.
—¿Señora Eno?
—No.
Bosch sacó la libreta y comprobó la dirección con los números negros clavados en la pared, al lado de la puerta. Coincidían.
—¿Olive Eno no vive aquí?
—No ha preguntado eso. Yo no soy la señora Eno.
—¿Podría hablar con la señora Eno, por favor? —Molesto con la meticulosidad de la señora, Bosch mostró la placa que McKittrick le había devuelto después del paseo en barco—. Es un asunto policial.
—Bueno, puede intentarlo. No ha hablado con nadie en tres años, al menos no ha hablado con nadie que esté fuera de su imaginación.
Invitó a Bosch a pasar y éste se adentró en la fría casa.
—Yo soy su hermana. Cuido de ella. Olive está en la cocina. Estábamos comiendo cuando vi la nube de polvo que subía por la carretera y después lo oí llegar.
Bosch la siguió por un pasillo de baldosas hasta la cocina. La casa olía a viejo, como a polvo, moho y orina. En la cocina había una mujer con aspecto de gnomo y el pelo blanco. Estaba sentada en una silla de ruedas, ocupando apenas un tercio del espacio que ofrecía el asiento. Las manos nudosas y blancas de la mujer estaban entrelazadas encima de una bandeja deslizante situada delante de la silla. La anciana tenía cataratas de color azul lechoso en ambos ojos y éstos parecían muertos para el mundo exterior. Bosch reparó en un bol de salsa de manzana en la mesa de al lado. Sólo tardó unos segundos en sopesar la situación.
—Cumplirá noventa en agosto —dijo la hermana—. Si llega.
—¿Cuánto tiempo lleva así?
—Mucho. Yo hace tres años que la cuido. —Se dobló hacia la cara de gnomo y añadió en voz alta—: ¿Verdad, Olive?
El volumen de la pregunta pareció disparar un interruptor y la mandíbula de Olive Eno empezó a moverse, aunque no emitió ningún sonido inteligible. Detuvo el esfuerzo después de un rato y la hermana se enderezó.
—No te preocupes, Olive. Ya sé que me quieres.
Esta frase no la dijo en voz tan alta. Quizá temía que Olive lograra negarlo.
—¿Cómo se llama? —preguntó Bosch.
—Elizabeth Shivone. ¿De qué se trata? He visto que esa placa suya es de Los Angeles, no de Las Vegas. ¿No se ha alejado un poco?
—La verdad es que no. Se trata de uno de los viejos casos de su cuñado.
—Hace cinco años que murió Claude.
—¿Cómo murió?
—Simplemente murió. Le reventó el corazón. Se derrumbó ahí mismo donde está usted ahora.
Ambos miraron al suelo como si el cadáver continuara allí.
—He venido a mirar sus cosas —dijo Bosch.
—¿Qué cosas?
—No lo sé. Pensaba que tal vez guardaba archivos de su época en la policía.
—Será mejor que me diga qué está haciendo aquí. No me suena correcto.
—Estoy investigando un caso en el que trabajó en mil novecientos sesenta y uno. Sigue abierto. Faltan partes del archivo. Pensé que tal vez se las había llevado él. Pensaba que tal vez se quedó con algo importante. No sé qué. Cualquier cosa. Creí que merecía la pena intentado.
Bosch vio que la mente de Elizabeth trabajaba y los ojos de la mujer se congelaron por un segundo cuando su recuerdo se enganchó con algo.
—Hay algo, ¿verdad? —dijo él.
—No, creo que debería irse.
—Es una casa grande. ¿Tenía un despacho en casa?
—Claude dejó la policía hace treinta años. Se construyó su casa en medio de ninguna parte para estar alejado de eso.
—¿Qué hizo cuando se trasladó aquí?
—Trabajó en la seguridad de un casino. Unos años en el Sands y después veinte en el Flamingo. Cobraba dos pensiones y cuidaba bien de Olive.
—Hablando de eso, ¿quién firma ahora el recibo de los cheques de la pensión?
Bosch miró a Olive Eno para recalcar su argumento. La otra mujer se quedó un buen rato en silencio antes de optar por la ofensiva.
—Mire, podría conseguir un poder del abogado. Mírela. No sería un problema. Yo cuido de ella, señor.
—Sí, le sirve su salsa de manzana.
—No tengo nada que ocultar.
—¿Quiere que alguien se asegure o prefiere que termine aquí? En realidad, no me importa lo que usted haga, señora. Ni siquiera me importa si usted es de verdad su hermana. Si tuviera que apostar diría que no. Pero ahora mismo no me importa. Estoy ocupado. Sólo quiero mirar esos papeles de Eno.
Bosch se detuvo y dejó que la mujer lo pensara. Miró su reloj.
—Entonces no hay orden de registro, ¿verdad?
—No, no tengo ninguna orden. Tengo un taxi esperando. Si me hace conseguir esa orden no voy a ser un tipo tan amable.
La mujer miró a Bosch de arriba abajo, como para calibrar lo amable y no amable que podía ser.
—El despacho está por ahí.
Elizabeth Shivone pronunció las palabras como si éstas fueran virutas de madera arrancadas por un escoplo. Otra vez lo condujo con rapidez por el pasillo y después a la izquierda hasta un estudio. Había un viejo escritorio metálico como pieza central de la sala, un par de armarios de cuatro cajones, una silla adicional y poco más.
—Después de morir, Olive y yo pusimos todo en esos armarios y no hemos vuelto a mirarlos desde entonces.
—¿Están llenos?
—Los ocho. Adelante.
Bosch metió la mano en el bolsillo y sacó otro billete de veinte. Lo partió y le dio una mitad a Shivone.
—Déle esto a la taxista. Dígale que voy a tardar un poco más de lo que pensaba.
La mujer exhaló de manera audible, agarró el medio billete y salió del despacho. En cuanto ella se hubo marchado, Bosch se acercó al escritorio y abrió cada uno de los cajones. Los dos primeros estaban vacíos. El siguiente contenía material de papelería y artículos de oficina. El cuarto cajón contenía un talonario de cheques que Bosch miró por encima y vio que correspondía a una cuenta para cubrir los gastos domésticos. También había un archivador con recibos recientes y otros documentos. El último cajón del escritorio estaba cerrado.
Empezó con los cajones de abajo del archivador y fue subiendo. En el primero no había nada que pareciera remotamente conectado con el caso en el que Bosch estaba trabajando. Había archivos con etiquetas con los nombres de diferentes casinos. Los archivos de otro cajón llevaban etiquetas con nombres de personas. Bosch miró por encima algunos de ellos y determinó que estaban relacionados con estafas a casinos. Eno había construido una biblioteca doméstica de inteligencia. Para entonces, Shivone había vuelto de su recado y se había sentado en la silla situada al otro lado del escritorio. Estaba observando a Bosch y éste le lanzó algunas preguntas al azar sobre lo que estaba viendo.
—¿Qué hacía Claude para los casinos?
—Era el perro guardián.
—¿Qué significa eso?
—Era algo un poco secreto. Circulaba por los casinos, jugaba con fichas de la casa y observaba a la gente. Era bueno descubriendo las trampas y cómo las hacían.
—Supongo que hay que ser un tramposo para descubrir a otro.
—¿Qué se supone que quiere decir con eso? Él hacía un buen trabajo.
—Estoy seguro. ¿Así la conoció a usted?
—No voy a responder a sus preguntas.
—Por mí no hay problema.
A Bosch sólo le quedaban los dos cajones de arriba. Abrió uno y descubrió que no contenía ningún archivo, sólo una agenda de hojas giratorias vieja y cubierta de polvo y otros elementos que probablemente en algún momento habían estado encima de una mesa de escritorio. Había un cenicero, un reloj y un portabolígrafos hecho de madera labrada con el nombre de Eno grabado.
Bosch sacó la agenda giratoria y la puso encima del armario. Le quitó el polvo y empezó a pasar las hojas hasta que llegó a la C. Miró las tarjetas, pero no vio ninguna de Arno Conklin. Se encontró con un fracaso similar cuando trató de descubrir una tarjeta de Gordon Mittel.
—No pensará mirarla toda, ¿verdad? —preguntó Shivone, exasperada.
—No, simplemente voy a llevármela.
—Ni hablar. No puede entrar aquí y…
—Me la llevo. Si quiere presentar una denuncia, adelante. Yo presentaré una denuncia contra usted.
La mujer se calló después del último ataque. Bosch pasó al siguiente cajón y descubrió que contenía unos doce expedientes de viejos casos del Departamento de Policía de Los Angeles de la década de 1950 y principios de la de 1960. Tampoco tenía tiempo para estudiarlos, pero se fijó en las etiquetas y no había ninguna con el nombre de Marjorie Lowe. Al sacar al azar algunos de los expedientes le quedó claro que Eno había hecho copias de archivos de varios casos para llevárselos cuando dejara el departamento. De los que miró, todo eran asesinatos, incluidos los de dos prostitutas. Sólo uno de los casos estaba cerrado.
—Vaya a buscarme una caja o una bolsa para estas carpetas —dijo Bosch por encima del hombro. Cuando sintió que la mujer no se había movido, bramó—: ¡Hágalo!
Elizabeth se levantó y salió. Bosch se quedó de pie mirando los expedientes y pensando. No tenía idea de si eran importantes o no, sólo sabía que tenía que llevárselos por si resultaba que sí lo eran. Pero lo que le inquietaba, más que los expedientes que había en el cajón, era la sensación de que ciertamente faltaba algo. La idea se basaba en su fe en McKittrick. El detective retirado estaba seguro de que su antiguo compañero, Eno, tenía algún tipo de control sobre Conklin, o al menos, algún tipo de trato con él. Pero allí no había nada al respecto. Y a Bosch le pareció que si Eno tenía alguna carta para sobornar a Conklin seguiría allí. Si guardaba viejos archivos del departamento, entonces guardaba algo sobre Conklin. De hecho, lo habría guardado en lugar seguro. ¿Dónde?
La mujer volvió y dejó una caja de cartón en el suelo. Bosch puso en ella una pila de carpetas de un palmo de grosor junto con la agenda giratoria.
—¿Quiere un recibo? —preguntó.
—No, no quiero nada de usted.
—Bueno, todavía hay algo que necesito.
—Esto es el cuento de nunca acabar.
—Espero que acabe.
—¿Qué quiere?
—Cuando Eno murió, ayudó a la vieja señora (eh, a su hermana), la ayudó a vaciar el depósito de la caja fuerte.
—¿Cómo sa…?
La mujer se detuvo, pero ya había dicho suficiente.
—¿Cómo lo sé? Porque es obvio. Lo que estoy buscando lo habría guardado en un lugar seguro. ¿Qué hizo con ello?
—Lo tiramos todo. No tenía ningún sentido. Sólo eran viejos archivos y extractos bancarios. No sabía lo que hacía. Él también era viejo.
Bosch miró su reloj. Se le estaba acabando el tiempo si no quería perder el avión.
—Déme la llave del cajón del escritorio.
La mujer no se movió.
—Dese prisa. No tengo mucho tiempo. O lo abre usted o lo abriré yo. Pero si lo hago yo, ese cajón no le va a servir más. Ella buscó en el bolsillo de su bata y sacó las llaves de la casa. Se inclinó, abrió el cajón del escritorio y se apartó.
—No sabíamos qué era todo eso ni qué significaba.
—No importa.
Bosch se acercó al cajón y miró en su interior. Había allí dos carpetas finas y dos paquetes de sobres unidos con gomas elásticas. La primera contenía el certificado de nacimiento de Eno, su pasaporte, licencia matrimonial y otros documentos personales. La siguiente contenía formularios del Departamento de Policía de Los Angeles y Bosch no tardó en reconocer los informes que habían sido extraídos del expediente de la investigación del asesinato de Marjorie Lowe. Sabía que no tenía tiempo de leerlos en ese momento y puso la carpeta en la caja junto con los otros archivos.
La goma elástica del primer paquete de sobres se partió cuando trató de sacarla, lo cual le recordó a Bosch la que había estado alrededor de la carpeta azul que contenía los expedientes del caso. Todo lo relativo a la investigación estaba viejo y quebradizo, pensó.
Los sobres eran todos ellos de una sucursal del Wells Fargo Bank de Sherman Oaks, y cada uno contenía un extracto de una cuenta de ahorro a nombre de McCage Inc. La dirección de la corporación era un apartado postal, también de Sherman Oaks. Bosch cogió al azar sobres de diferentes lugares del paquete y examinó tres de ellos. Aunque correspondían a distintos años de finales de la década de 1960, cada extracto era básicamente lo mismo: un depósito de mil dólares hecho en la cuenta el día diez de cada mes y el día quince una transferencia de una cantidad igual a una cuenta de una sucursal de Las Vegas del Nevada Savings and Loan.
Sin mirar más, Bosch concluyó que los extractos bancarios podían ser los registros de algún tipo de soborno que mantenía Eno. Miró rápidamente los sobres y los sellos de correos buscando el más reciente. No encontró ninguno posterior a finales de la década de 1980.
—¿Qué pasa con esos sobres? ¿Cuándo dejó de recibirlos?
—Lo que ve es lo único que hay. No tengo ni idea de lo que significan y Olive tampoco lo sabía cuando taladraron la caja.
—¿Taladraron la caja?
—Sí, después de que él murió. La caja de seguridad no estaba a nombre de Olive. Sólo de él. No encontramos la llave, así que tuvimos que taladrarla.
—Había dinero, también, ¿no?
—Algo. Pero llega demasiado tarde, ya está gastado.
—Eso no me preocupa. ¿Cuánto había?
Ella se pellizcó los labios y simuló que estaba tratando de recordar. Era una mala actriz.
—Vamos. No he venido a por el dinero ni soy inspector de Hacienda.
—Había unos dieciocho mil.
Bosch oyó el sonido del claxon. A la taxista se le estaba terminando la paciencia. Bosch miró su reloj. Tenía que irse. Echó los paquetes de sobres en la caja.
—¿Y su cuenta en el Nevada Savings and Loan? ¿Cuánto había allí?
Era una pregunta tramposa basada en su suposición de que el dinero de Sherman Oaks se transfería a Eno. Shivone vaciló otra vez. Una demora puntuada por otro sonido del claxon.
—Había unos cincuenta. Pero la mayor parte de eso también se ha gastado. Cuidar de Olive es caro.
—Sí, seguro. Entre eso y las pensiones tiene que ser duro —dijo Bosch con todo el sarcasmo posible—. Aunque apuesto a que sus cuentas no andan muy menguadas.
—Mire, señor. No sé quién se cree que es, pero soy la única persona del mundo que ella tiene y que se ocupa de ella. Eso vale algo.
—Lástima que ella no pueda decidir cuánto vale. Contésteme una pregunta y me iré, y podrá volver a sacarle todo lo que pueda… ¿Quién es usted? No es su hermana. ¿Quién es?
—No es asunto suyo.
—Tiene razón. Pero puedo hacer que lo sea.
Ella adoptó una expresión que le mostró a Bosch la afrenta que él suponía a su delicada sensibilidad, pero de repente pareció recuperar cierta dosis de autoestima. Fuera quien fuese estaba orgullosa de ello.
—¿Quiere saber quién soy? Soy la mejor mujer que Claude tuvo nunca. Estuve con él mucho tiempo. Ella llevaba el anillo de matrimonio, pero yo tenía su corazón. Cerca del final, cuando los dos eran ancianos y no importaba, nos olvidamos del disimulo y él me trajo aquí. Para vivir con ellos. Para cuidarlos. Así que no se atreva a decirme que no me merezco nada.
Bosch se limitó a asentir con la cabeza. De algún modo, por sórdida que pareciera la historia, encontró una medida de respeto por la mujer por el hecho de que le hubiera dicho la verdad. Y estaba seguro de que lo era.
—¿Cuándo se conocieron?
—Ha dicho una pregunta.
—¿Cuándo se conocieron?
—Cuando él estaba en el Flamingo. Los dos trabajábamos allí. Yo era crupier. Como le he dicho, él era perro guardián.
—¿Alguna vez le habló de Los Angeles, de alguno de los casos, de alguna gente de allí?
—No, nunca. Siempre decía que eso era un capítulo cerrado.
Bosch señaló a la pila de sobres de la caja.
—¿Le resulta familiar el nombre McCage?
—No.
—¿Y esos extractos?
—Nunca vi nada de eso hasta el día que abrimos esa caja. Ni siquiera sabía que tenía una cuenta en el Nevada Savings. Claude tenía secretos. Incluso conmigo.