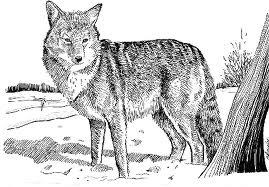
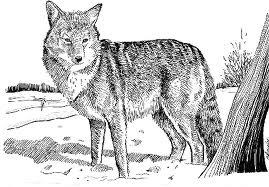
A las cuatro y cuarenta y cinco de la mañana hora de California, el avión aterrizó en el aeropuerto internacional de Tampa. Bosch se apoyó con cara de sueño en la ventanilla de la cabina, observando por primera vez el sol que se alzaba en el cielo de Florida. Mientras el avión rodaba por la pista, se sacó el reloj y movió las manecillas para adelantarlo tres horas. Estuvo tentado de registrarse en el motel más cercano para dormir un poco, pero sabía que no tenía tiempo. Según el mapa de AAA que llevaba consigo, parecía que había al menos dos horas de coche hasta Venice.
—Es bonito ver un cielo azul.
Era la mujer que tenía al lado, en el asiento del pasillo. Estaba inclinada hacia él, mirando asimismo por la ventanilla. Rondaría los cuarenta y cinco años y tenía el pelo prematuramente gris, casi blanco. Habían hablado un poco en la primera parte del vuelo y Bosch sabía que no iba de visita, sino que regresaba a Florida. Había estado cinco años en Los Angeles y ya tenía suficiente. Volvía a casa. Bosch no preguntó quién o qué la esperaba allí, pero se había preguntado si ya tenía el pelo cano la primera vez que aterrizó en Los Angeles cinco años antes.
—Sí —contestó Bosch—. Estos vuelos nocturnos se hacen eternos.
—No, me refería a la contaminación. Aquí no hay.
Bosch la miró a ella y luego por la ventanilla, examinando el cielo.
—Todavía no.
Pero la mujer tenía razón. El cielo tenía una tonalidad de azul que él raramente veía en Los Angeles. Era del color de las piscinas, con nubes blancas hinchadas que flotaban como sueños en las capas altas de la atmósfera.
El avión tardó en vaciarse, Bosch aguardó hasta el final, se levantó y estiró la espalda para aliviar la tensión. Las vértebras le crujieron como fichas de dominó. Cogió su bolsa de viaje del portaequipajes y salió.
En cuanto pisó el suelo para subir al autocar, la humedad le envolvió como una toalla, con un calor como de incubadora. Llegó a la terminal dotada de aire acondicionado y desechó su plan de alquilar un descapotable.
Al cabo de media hora estaba en la autovía 275, cruzando la bahía de Tampa en otro Mustang de alquiler. Tenía las ventanillas subidas y el aire acondicionado en marcha, pero seguía sudando porque aún no se había aclimatado a la humedad.
Lo que más le impresionó de Florida en su primer recorrido en automóvil fue lo llano que era el terreno. Durante cuarenta y cinco minutos no apareció una sola cuesta, hasta que llegaron a la montaña de acero y hormigón llamada Skyway Bridge. Bosch sabía que el empinado puente que se extendía por encima de la boca de la bahía era un sustituto del que se había caído, pero condujo sin miedo y por encima del límite de velocidad. Al fin y al cabo, venía del Los Angeles posterremoto, donde el límite no oficial de velocidad bajo los puentes y en los pasos elevados estaba en el extremo derecho del velocímetro.
Después del puente, la autovía se fundía con la 75 y Bosch llegó a Venice a las dos horas de haber aterrizado. Los moteles pintados en tonos pastel del Tamiami Trail le sedujeron, pero se propuso vencer la fatiga y siguió conduciendo. Buscó una tienda de regalos y un teléfono público.
Encontró ambos en el Coral Reef Shopping Plaza. La tienda de Tacky's Gifts and Cards no abría hasta las diez, y a Bosch le sobraban cinco minutos. Fue a un teléfono público situado en la pared exterior color arena del centro comercial y buscó en la guía el número de la oficina de correos. Había dos, de manera que Bosch sacó su libreta y comprobó el código postal de Jake McKittrick. Llamó a una de las oficinas y averiguó que el código postal que tenía Bosch correspondía a la otra. Le dio las gracias al empleado que le proporcionó la información y colgó.
Cuando abrió la tienda de regalos, Bosch fue al pasillo de tarjetas y encontró una de cumpleaños que venía con un sobre de color rojo brillante. Se lo llevó al mostrador sin leer siquiera el texto de la tarjeta. Cogió un callejero de un expositor situado junto a la caja y lo dejó asimismo sobre el mostrador.
—Es una tarjeta muy bonita —dijo una mujer mayor que atendía la caja—. Estoy segura de que a ella le encantará.
La mujer se movía como si estuviera bajo el agua y Bosch sintió ganas de inclinarse sobre el mostrador y pulsar él mismo los números con tal de terminar.
En el Mustang, Bosch puso la tarjeta en el sobre, lo cerró y escribió el nombre de McKittrick y el número del apartado de correos en el anverso. A continuación arrancó y volvió a la carretera.
Tardó quince minutos, ayudándose del plano, en llegar a la oficina de correos de West Venice Avenue. Cuando entró, la encontró casi desierta. Un hombre mayor estaba de pie ante una mesa, escribiendo lentamente una dirección en un sobre. Dos ancianas hacían cola en un mostrador. Bosch se colocó detrás de ellas y se dio cuenta de que estaba viendo a muchos ciudadanos mayores en Florida, y eso que sólo llevaba allí unas horas. Era lo que siempre había oído decir.
Bosch miró a su alrededor y vio la cámara de vídeo en la pared de detrás del mostrador. Sabía por su situación que estaba más para grabar a los clientes y posibles atracadores que para vigilar a los empleados, aunque sus lugares de trabajo probablemente también quedaban a plena vista. No se amedrentó.
Sacó del bolsillo un billete de diez dólares, lo dobló con cuidado y lo sostuvo junto con el sobre rojo. Después comprobó el cambio que llevaba y buscó el importe adecuado. Le pareció un tiempo exasperantemente largo el que tardó el empleado en atender a la mujer.
—El siguiente.
Era Bosch. Se acercó al mostrador donde esperaba un hombre de unos sesenta años. El empleado lucía una barba blanca impecable, tenía sobrepeso y su piel le pareció a Bosch demasiado colorada, como si estuviera furioso por algo.
—Necesito un sello para esto.
Bosch presentó el sobre y las monedas. El billete de diez dólares estaba doblado encima. El empleado de correos actuó como si no lo hubiera visto.
—Me estaba preguntando si ya han puesto el correo de hoy en los buzones.
—Están haciéndolo ahora mismo.
Le dio a Bosch el sello y barrió las monedas de encima del mostrador. No tocó el billete de diez ni el sobre rojo.
—¿Ah, sí?
Bosch cogió el sobre lamió el sello y lo colocó. Después volvió a poner el sobre encima del billete de diez. Estaba seguro de que el empleado de correos se había fijado.
—Vaya por Dios, me encantaría darle esto a mi tío Jake. Hoy es su cumpleaños, ¿hay algún modo de que alguien lo lleve allí dentro? De esta forma lo recibirá cuando venga hoy. Se lo entregaría en persona, pero tengo que volver a trabajar.
Bosch deslizó el sobre con el billete de diez por debajo del mostrador, acercándoselo al hombre de la barba blanca.
—Bueno —dijo él—. Veré qué puedo hacer.
El empleado movió el cuerpo y giró levemente, ocultando la transacción a la cámara de vídeo. En un movimiento fluido, sacó del mostrador el sobre y el billete de diez. Rápidamente se pasó el billete a la otra mano y se lo metió en el bolsillo.
—Ahora vuelvo —dijo a la gente que seguía en la cola.
Ya en el vestíbulo, Bosch encontró el buzón 313 y miró por el pequeño panel de cristal. El sobre rojo estaba allí junto con dos cartas. El remite de uno de los sobres blancos era parcialmente visible.
City of
Departm
P. O. Bo
Los Ang
90021-3
Bosch se sentía razonablemente convencido de que el sobre contenía el cheque de la pensión de McKittrick. Había llegado antes de que retirara el correo. Salió de la oficina, se compró dos cafés y una caja de donuts en la tienda abierta las veinticuatro horas y volvió al Mustang para esperar en el creciente calor. Ni siquiera era mayo. No podía imaginar cómo sería pasar allí un verano.
Aburrido de vigilar la puerta de la oficina de correos durante una hora, Bosch encendió la radio y la encontró sintonizada en una emisora en la que sermoneaba un evangelista sureño. Harry tardó varios segundos en darse cuenta de que el tema del predicador era el terremoto de Los Angeles. Decidió no cambiar de emisora.
«Y pregunto si es una coincidencia que esta calamidad cataclísmica se haya centrado en el corazón mismo de la industria que mancha a toda esta nación con el lodo de la pornografía. ¡Yo creo que no! Creo que el Señor asestó un poderoso golpe a los infieles implicados en este negocio vil de miles de millones de dólares cuando abrió la tierra por la mitad. Es una señal, amigos, una señal de las cosas que están por venir. Una señal de que no todo está bien en…»
Bosch apagó la radio. Una mujer acababa de salir de la oficina de correos con un sobre rojo entre otras cartas. Bosch observó cómo atravesaba el aparcamiento hasta un Lincoln Town Car plateado. Instintivamente Bosch anotó la matrícula, a pesar de que en esa parte del estado no tenía ningún contacto policial que pudiera investigarla para él. Bosch calculó que la mujer tenía unos sesenta y cinco años. Había estado esperando a un hombre, pero la edad de ella la hacía encajar. Arrancó el Mustang y esperó a que la mujer saliera de la plaza de aparcamiento.
La mujer se dirigió hacia el norte por la carretera principal, hacia Sarasota. El tráfico avanzaba con lentitud. Después de recorrer tres kilómetros en quince minutos, el Town Car dobló a la izquierda en Vamo Road y a continuación, casi de inmediato, dobló a la derecha en un camino privado camuflado entre árboles altos y hierba muy crecida. Bosch estaba a sólo diez segundos de ella. Cuando la mujer dobló por el camino, Bosch redujo la velocidad, pero no giró. Vio un letrero entre los árboles.
Bienvenidos a
PELICAN COVE
Casas en condominio. Amarres
El Town Car pasó junto a la caseta de un vigilante y tras él bajó una barrera a rayas rojas y blancas.
—¡Mierda!
Bosch no había pensado en una comunidad con barrera. Creía que esas cosas eran raras fuera de Los Angeles. Miró de nuevo el cartel antes de dar la vuelta y dirigirse hacia la carretera principal. Se acordó de que había visto otro centro comercial justo antes de doblar en Vamo.
Había ocho viviendas en Pelican Cove que figuraban en la sección inmobiliaria del Sarasota Herald Tribune, pero sólo tres las vendía el propietario. Bosch fue a un teléfono público y llamó al primero. Le salió una cinta. En la segunda llamada, la mujer que contestó explicó que su marido iba a pasar el día jugando a golf y que ella se sentía incómoda enseñando la propiedad sola. En la tercera llamada, la mujer que respondió invitó a Bosch a venir enseguida e incluso le dijo que tendría preparada limonada fresca para cuando llegara.
Bosch sintió un momentáneo pinchazo de culpa por aprovecharse de una desconocida que sólo intentaba vender su casa, pero se le pasó enseguida, en cuanto consideró que la mujer nunca sabría que había sido utilizada y que no tenía alternativa para llegar a McKittrick.
Después de que el vigilante le dejara pasar y le explicara cómo llegar al apartamento de la señora de la limonada, Bosch recorrió el complejo densamente arbolado, buscando el Town Car plateado. No tardó mucho en descubrir que el complejo era básicamente una comunidad de jubilados. Pasó junto a muchos ancianos en coches o paseando, todos ellos con el pelo blanco y la piel dorada por el sol. Enseguida encontró el Town Car y comprobó su localización con el plano que le había dado el vigilante. Estaba a punto de hacer una visita de rigor a la mujer de la limonada para evitar sospechas, pero entonces vio otro Town Car plateado. Supuso que era un vehículo popular entre la tercera edad. Sacó su libreta y comprobó el número de matrícula que había anotado. Ninguno de los dos coches era el que había seguido antes.
Siguió conduciendo y finalmente encontró el Town Car correcto en una casa apartada, en el extremo de la urbanización. Estaba aparcado enfrente de un edificio de dos plantas, de madera oscura, rodeado por robles y árboles papeleros. Bosch creyó distinguir seis apartamentos en el edificio. Fácil, pensó. Consultó el plano y volvió a ponerse en camino hacia la señora de la limonada, que ocupaba el segundo piso de un edificio situado en el otro extremo del complejo.
—Es usted joven —dijo la mujer que abrió la puerta. Bosch estuvo a punto de decirle que ella también, pero se mordió la lengua. Aparentaba treinta y tantos, lo cual situaba su nacimiento al menos tres décadas más tarde que el de cualquiera de las personas que Bosch había visto en la urbanización hasta entonces. Tenía un rostro atractivo y moreno, enmarcado por un cabello que le llegaba a los hombros. Llevaba vaqueros, una camisa Oxford y un chaleco negro con un estampado colorido en la parte delantera. No se había preocupado de maquillarse en exceso, lo cual a Bosch le gustó. Tenía unos ojos verdes serios que a Bosch tampoco le desagradaron.
—Soy Jasmine; ¿usted es el señor Bosch?
—Sí; Harry. Acabo de llamar.
—Ha venido deprisa.
—Estaba cerca.
Ella lo invitó a entrar y empezó la visita.
—Hay tres habitaciones, como decía el periódico. La habitación principal tiene baño en suite. El segundo cuarto de baño está junto al vestíbulo principal. Pero lo mejor de la casa es la vista.
Le señaló a Bosch unas puertas correderas de cristal que daban a una amplia extensión de agua punteada de islas de mangles. En las ramas de los árboles de esas islas, por lo demás vírgenes, había centenares de aves. La mujer tenía razón, la vista era hermosa.
—¿Qué es eso? —preguntó Bosch—. El agua.
—Es… Usted no es de por aquí, ¿verdad? Es Little Sarasota Bay.
Bosch asintió al tiempo que reparaba en el error que acababa de cometer al formular la pregunta.
—No, no lo soy. Pero estoy pensando en mudarme.
—¿De dónde es?
—De Los Angeles.
—Ah, sí, he oído que mucha gente se está marchando de allí porque el suelo no para de temblar.
—Algo así.
Jasmine lo condujo por un pasillo hasta lo que debería ser la habitación principal. Bosch quedó inmediatamente impresionado por cómo la habitación no encajaba con aquella mujer. Era oscura, pesada y vieja. Un escritorio de caoba con aspecto de pesar una tonelada, mesitas de noche pareadas con lámparas adornadas y con pantallas de brocado. La casa olía a viejo. No podía ser el lugar donde ella dormía.
Al volverse, Bosch se fijó en que en la pared contigua a la puerta había una vieja pintura, un retrato de la mujer que estaba a su lado. Era una versión más joven de Jasmine, con el rostro más adusto, más severo. Bosch se estaba preguntando qué clase de persona cuelga un retrato de sí misma en su dormitorio cuando se fijó en que el lienzo estaba firmado. El nombre del artista era Jazz.
—Jazz. ¿Es usted?
—Sí, mi padre insistió en colgarlo aquí. De hecho tendría que haberlo quitado.
Se acercó a la pared y empezó a descolgar el cuadro.
—¿Su padre? —Bosch se colocó al otro lado del cuadro para ayudarla.
—Sí. Se lo regalé hace mucho tiempo. Entonces di gracias porque no lo colgó en la sala de estar donde sus amigos pudieran verlo, pero incluso aquí es un poco excesivo.
La mujer dio la vuelta al cuadro y lo apoyó en la pared.
Bosch entendió lo que había estado diciendo.
—¿Es la casa de su padre?
—Ah, sí. Yo me he quedado aquí mientras está el anuncio en el periódico. ¿Quiere ver el baño en suite? Tiene un jacuzzi. Eso no lo mencionaba el anuncio.
Bosch se acercó más a ella en la puerta del cuarto de baño. Le miró las manos, un instinto natural, y vio que no llevaba anillos. Pudo olerla al pasar y el aroma que detectó coincidía con el nombre: jazmín. Estaba empezando a sentir cierta atracción por ella, pero no estaba seguro de si era por la excitación de estar allí bajo falsas pretensiones o bien se trataba de una atracción real. Estaba cansado y lo sabía, y decidió que ya bastaba. Sus defensas estaban bajas. Miró por encima el cuarto de baño y salió.
—Es bonito. ¿Vivía solo?
—¿Mi padre? Sí, solo. Mi madre murió cuando yo era pequeña. Mi padre falleció en Navidades.
—Lo siento.
—Gracias. ¿Qué más puedo contarle?
—Nada. Era sólo curiosidad por saber quién había vivido aquí.
—No, me refiero a qué más puedo explicarle del condominio.
—Ah, eh… Nada. Es muy bonito. Todavía estoy en la fase de echar un vistazo, supongo, no estoy seguro de qué voy a hacer. Yo…
—¿Qué hace usted en realidad?
—¿Disculpe?
—¿Qué está haciendo aquí, señor Bosch? No está buscando un condominio. Ni siquiera está mirando la casa.
La voz de la mujer estaba exenta de ira. Era una voz cargada de la confianza que tenía en interpretar a las personas.
Bosch sintió que se ruborizaba. Lo habían descubierto.
—Yo sólo… Yo sólo he venido a mirar casas.
Era una réplica tremendamente débil, pero no se le ocurrió nada más que decir. Jasmine advirtió su aprieto y lo dejó estar.
—Bueno, lamento haberle puesto en apuros. ¿Quiere ver el resto de la casa?
—Sí, eh, bueno, ¿ha dicho que tiene tres dormitorios? Es demasiado grande para lo que estoy buscando.
—Sí, tres dormitorios, pero eso también lo decía el anuncio.
Afortunadamente, Bosch sabía que ya no podía ponerse más colorado de lo que estaba.
—Oh —dijo—. Eso ha debido de pasárseme. Eh, gracias por mostrármela, de todos modos. Es una casa muy bonita.
Avanzó con rapidez por la sala de estar hacia la puerta. Al abrirla miró a la mujer. Ella habló antes de que él pudiera decir nada.
—Algo me dice que es una buena historia.
—¿El qué?
—Lo que está haciendo usted. Si alguna vez tiene ganas de contármela, el número está en el periódico. Pero eso ya lo sabe.
Bosch asintió. Estaba sin habla. Salió y cerró la puerta tras de sí.