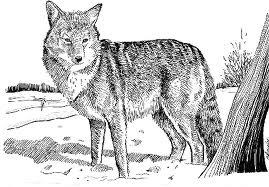
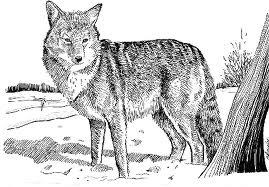
Por la mañana, Bosch llamó a la oficina de personal del Departamento de Policía de Los Angeles y solicitó que comprobaran si Eno y McKittrick seguían en activo. Dudaba que estuvieran todavía en el departamento, pero sabía que tenía que comprobarlo. Resultaría embarazoso realizar una búsqueda y descubrir que uno o los dos seguían en nómina. La administrativa comprobó la lista y le dijo que no había agentes con esos nombres en el departamento.
Resolvió que tendría que representar el papel de Harvey Pounds. Marcó el número de Tráfico en Sacramento, dio el nombre del teniente y preguntó de nuevo por la señora Sharp. Por el tono que ella puso en su escueto «Hola» después de levantar el teléfono, Bosch no tenía duda de que se acordaba de él.
—¿Es la señora Sharp?
—Ha pedido por ella, ¿no?
—Sí.
—Entonces es la señora Sharp. ¿Qué puedo hacer por usted?
—Bueno, quería limar asperezas, por decirlo de alguna manera. Tengo varios nombres más de los que necesito las direcciones de las licencias de conducir y pensé que trabajar directamente con usted aceleraría el proceso y quizá repararía nuestra relación laboral.
—Cielo, no tenemos ninguna relación laboral. No cuelgue, por favor.
Ella pulsó el botón antes de que Bosch pudiera decir nada. La línea quedo muerta durante tanto tiempo que Harry empezo a pensar que su truco para fastidiar a Pounds no merecía la pena. Finalmente, una administrativa diferente contestó y dijo que la señora Sharp le había pedido que le ayudara. Bosch le dio el número de identificación de Pounds y después los nombres de Gordon Mittel, Arno Conklin, Claude Eno y Jake McKittrick. Dijo que necesitaba los domicilios que figuraban en sus licencias de conducir.
Volvieron a poner la llamada en espera. Durante el tiempo que aguardó mantuvo el auricular pegado a la oreja con el hombro y frió un huevo. Se hizo un sándwich con el huevo frito, dos rebanadas de pan blanco tostado y salsa fría de un tarro que guardaba en la nevera. Se comió el sándwich goteante inclinado sobre el fregadero. Acababa de secarse la boca y de servirse otra taza de café cuando la empleada volvió a la línea.
—Lamento haber tardado tanto.
—No se preocupe.
Entonces recordó que era Pounds y lamentó haber dicho eso. La mujer le explicó que no tenía direcciones ni información de licencia de Eno ni de McKittrick, y a continuación le dio las direcciones de Conklin y Mittel. Goff tenía razón. Conklin residía en Park La Brea. Mittel vivía encima de Hollywood, en Hercules Drive, en una urbanización llamada Mount Olympus.
Bosch estaba demasiado preocupado en ese momento para continuar con la charada de Pounds. Le dio las gracias a la empleada sin entrar en confrontación y colgó. Pensó cuál debería ser su siguiente movimiento. Eno y McKittrick o bien habían muerto o estaban fuera del estado. Sabía que podría conseguir sus direcciones en la oficina de personal del departamento, pero podía tardar todo el día. Volvió a coger el teléfono y llamó a robos y homicidios. Preguntó por el detective Leroy Ruben. Ruben había pasado casi cuarenta años en el departamento, la mitad de ellos en robos y homicidios. Puede que supiera algo de Eno y McKittrick. También podría saber que Bosch estaba de baja por estrés.
—Ruben, ¿puedo ayudarle?
—Leroy, soy Harry Bosch. ¿Qué sabes?
—No mucho, Harry. ¿Disfrutando de la buena vida?
Le estaba diciendo de entrada a Bosch que conocía su situación. Bosch sabía que su única alternativa era ser franco con él. Hasta cierto punto.
—No está mal. Pero no duermo hasta muy tarde.
—¿No? ¿Qué estás haciendo?
—Más o menos voy por libre en un viejo caso, Leroy. Estoy tratando de encontrar a un par de viejos detectives. He pensado que tal vez tú sabías algo de ellos. Trabajaban en Hollywood.
—¿Quiénes son?
—Claude Eno y Jake McKittrick. ¿Los recuerdas?
—Eno y McKittrick. No… O sea, sí, creo que recuerdo a McKittrick. Se retiró hará diez o quince años. Se mudó a Florida, creo. Sí, Florida. Estuvo en robos y homicidios un año o así. Al final. El otro, Eno… No recuerdo a ningún Eno.
—Bueno, valía la pena intentarlo. Veré qué encuentro en Florida. Gracias, Leroy.
—Eh, Harry, ¿de qué se trata?
—Es sólo un viejo caso que tengo en mi escritorio. Me da algo que hacer mientras veo qué pasa.
—¿Has oído algo?
—Todavía no. Me tienen hablando con la psiquiatra. Si consigo convencerla a ella volveré a mi mesa. Ya veremos.
—Venga, buena suerte. ¿Sabes?, yo y algunos de los chicos de aquí nos partimos el culo cuando oímos la historia. Hemos oído hablar de ese Pounds. Es un capullo. Hiciste bien, muchacho.
—Bueno, espero que no lo hiciera tan bien como para perder mi trabajo.
—Bah, no te pasará nada. Te envían unas cuantas veces a Chinatown, te cepillan un poco y te vuelven al hipódromo. Tranquilo.
—Gracias, Leroy.
Después de colgar, Bosch se vistió para la jornada que le esperaba, poniéndose una camisa limpia y el mismo traje que el día anterior.
Se dirigió hacia el centro en su Mustang de alquiler y pasó las siguientes dos horas en una maraña burocrática. En primer lugar fue a la oficina de personal del Parker Center, le dijo a un empleado lo que quería y después esperó media hora hasta que un supervisor le pidió que se lo repitiera todo. El supervisor le dijo que había perdido el tiempo y que la información que buscaba estaba en el ayuntamiento.
Cruzó la calle hasta el anexo del ayuntamiento, subió por la escalera y después cruzó por encima de Main Street hasta el obelisco blanco del ayuntamiento. Subió en ascensor hasta el departamento de finanzas, en la novena planta, mostró su tarjeta de identificación a otra empleada y le explicó que, a fin de racionalizar el proceso, tal vez debería hablar antes con un supervisor.
Esperó sentado en una silla de plástico, en un pasillo, durante veinte minutos antes de que lo condujeran a una pequeña oficina que se veía repleta con dos escritorios, cuatro armarios archivadores y varias cajas en el suelo. Una mujer obesa de piel pálida, pelo negro, patillas y la leve insinuación de un bigote estaba sentada detrás de uno de los escritorios. Bosch se fijó en una mancha de comida en su calendario de sobremesa, resultado de un percance previo. También había una botella reutilizable con tapón de rosca y una pajita. La tarjeta de plástico informaba de que se llamaba Mona Tozzi.
—Soy la supervisora de Carla. ¿Ha dicho que es usted agente de policía?
—Detective.
Bosch apartó la silla del escritorio vacío y se sentó enfrente de la mujer obesa.
—Disculpe, pero probablemente Cassidy va a necesitar esa silla cuando vuelva. Ése es su escritorio.
—¿Cuándo va a volver?
—En cualquier momento. Se ha levantado a buscar un café.
—Bueno, tal vez si nos damos prisa cuando vuelva ya habremos terminado y yo ya me habré marchado.
A la mujer se le escapó una risa de «quién te crees que eres» que sonó más como un resoplido. No dijo nada.
—He pasado la última hora y media tratando de conseguir del ayuntamiento un par de direcciones y lo único que he conseguido es a un puñado de gente que quiere enviarme a ver a otra persona o hacerme esperar en el pasillo. Y lo gracioso del caso es que yo también trabajo para esta ciudad y estoy tratando de hacer un trabajo para esta ciudad y la ciudad no me da ni la hora. Y, ¿sabe?, mi psiquiatra dice que tengo este estrés postraumático y que tendría que tomarme la vida con más tranquilidad. Pero, Mona, he de decírselo, me estoy frustrando un huevo con esto.
La mujer lo miró un momento, probablemente preguntándose si podría alcanzar la puerta en el caso de que Bosch se enfureciera con ella. A continuación frunció la boca, lo que sirvió para que su bigote pasara de una insinuación a un anuncio, y tomó un largo trago de refresco. Bosch vio que un líquido del color de la sangre subía por la pajita hasta la boca de la funcionaria. Ésta se aclaró la garganta antes de hablar en tono de confrontación.
—¿Sabe qué, detective? ¿Por qué no me dice qué es lo que está tratando de descubrir?
Bosch puso su cara esperanzada.
—Genial. Sabía que alguien se interesaría. Necesito las direcciones a las que se envían cada mes los cheques de jubilación de dos agentes.
Las cejas de la mujer se juntaron.
—Lo lamento, pero estas direcciones son estrictamente confidenciales. Incluso dentro del ayuntamiento. No puedo…
—Mona, deje que le explique algo. Soy investigador de homicidios. Como usted, trabajo para esta ciudad. Estoy siguiendo una pista de un asesinato sin resolver y necesito hablar con los detectives originales del caso. Estamos hablando de un caso de hace más de treinta años. Asesinaron a una mujer, Mona. No encuentro a los dos detectives que trabajaron el caso en su momento y en personal de la policía me enviaron aquí. Necesito saber cuáles son las direcciones donde cobran las pensiones. ¿Va a ayudarme?
—Detective… ¿es Borsch?
—Bosch.
—Detective Bosch, deje que yo le explique algo. El hecho de que trabaje para esta ciudad no le da derecho a tener acceso a archivos confidenciales. Yo trabajo para el ayuntamiento, pero no voy al Parker Center y digo déjeme ver esto, déjeme ver lo otro. La gente tiene derecho a la intimidad. Veamos, esto es lo que puedo hacer. Y es lo máximo que puedo hacer. Si me da los dos nombres, enviaré a cada uno de ellos una carta solicitando que le llamen. De ese modo usted obtendrá su información y yo protegeré los archivos. ¿Le servirá eso? Le prometo que las cartas saldrán con el correo de hoy. —Ella sonrió, pero fue la sonrisa más falsa que Bosch había visto en mucho tiempo.
—No, eso no me servirá, Mona. Sabe, estoy francamente decepcionado.
—Eso no puedo evitado.
—Sí que puede, ¿no se da cuenta?
—Tengo trabajo que hacer, detective. Si quiere que mande la carta déme los nombres. La decisión es suya.
Bosch asintió y cogió el maletín que tenía en el suelo y se lo puso en el regazo. Vio que la mujer daba un brinco cuando él abrió el cierre con evidente irritación. Sacó el teléfono móvil del maletín y marcó el número de su casa, después esperó a que saltara el contestador.
Mona parecía enfadada.
—¿Qué está haciendo?
Bosch levantó la mano para pedir silencio.
—Sí, ¿puede pasarme con Whitey Springer? —dijo a su contestador.
Bosch observó disimuladamente la reacción de ella. Se dio cuenta de que Mona conocía el nombre. Springer era el columnista del Times especializado en cuestiones municipales. Su rasgo distintivo eran los artículos sobre las pequeñas pesadillas burocráticas: el ciudadano indefenso contra el sistema. Los burócratas podían crear esas pesadillas con impunidad, porque eran funcionarios civiles, pero los políticos leían la columna de Springer y ejercían un tremendo poder cuando se trataba de empleos con influencia o de transferencias o degradaciones en el ayuntamiento. Un burócrata vilipendiado en el diario por Springer podía mantener su empleo, eso seguro, pero probablemente nunca ascendería, y nada impedía que un miembro del consejo municipal solicitara una auditoría de la oficina o que pusieran a un observador en la esquina. Lo más sensato era evitar la columna de Springer. Todo el mundo lo sabía, y Mona no era la excepción.
—Sí, gracias, espero —dijo Bosch al teléfono. Después le dijo a Mona—: Esto le va a encantar. Un hombre tratando de resolver un asesinato, la familia de la víctima esperando treinta y tres años para saber quién la mató, y una burócrata sentada en su oficina tomando un refresco de frutas que no le quiere dar al detective las direcciones que necesita sólo para hablar con los otros policías que investigaron el caso. No soy periodista, pero creo que sirve para una buena columna. A Springer le encantará. ¿Qué le parece?
Bosch sonrió y observó que el rostro de ella se ruborizaba hasta rivalizar con el color del refresco. Sabía que el truco iba a resultar.
—De acuerdo, cuelgue —dijo.
—¿Qué? ¿Por qué?
—¡Cuelgue! Y le daré la información.
Bosch cerró el teléfono.
—Déme los nombres —dijo Mona.
Bosch le dio los nombres y ella se levantó y salió con porte enfadado. Apenas quedaba espacio para rodear la mesa, pero tenía el movimiento tan interiorizado por la práctica que pasó como una bailarina.
—¿Cuánto tardará? —preguntó Bosch.
—Lo que tarde —respondió ella desde la puerta, recuperando parte de su bravuconería burocrática.
—No, Mona. Tiene diez minutos, nada más. Después será mejor que no vuelva porque Whitey estará aquí esperándola.
La mujer se detuvo y lo miró. Bosch le guiñó un ojo.
Después de que ella se levantó, Bosch también lo hizo y se colocó al otro lado de la mesa. La empujó cinco centímetros hacia la pared opuesta, estrechando el paso que quedaba detrás de la silla de Mona Tozzi.
La mujer volvió al cabo de siete minutos, con un trozo de papel. Bosch se dio cuenta de que había un problema en cuanto vio la expresión triunfante de Mona. Pensó en la mujer a la que habían juzgado no hacía mucho por cortarle el pene a su marido. Tal vez era la misma cara que tenía esa esposa cuando salió con el miembro viril por la puerta.
—Bueno, detective Bosch, tiene usted un pequeño problema.
—¿Cuál es?
Mona empezó a rodear la mesa e inmediatamente su grueso muslo chocó con la esquina de formica. Parecía más embarazoso que doloroso. Tuvo que aletear con los brazos para recuperar el equilibrio y el impacto de la colisión sacudió el escritorio y volcó la botella. El líquido rojo empezó a filtrarse por la pajita en el calendario de mesa.
—¡Mierda!
Mona rápidamente terminó de rodear la mesa y enderezó la botella. Antes de sentarse miró el escritorio, sospechando que lo habían movido.
—¿Está usted bien? —preguntó Bosch—. ¿Cuál es el problema con las direcciones?
La mujer no hizo caso de la primera pregunta, se olvidó de la vergüenza y miró a Bosch con una sonrisa. Se sentó. Habló mientras abría el cajón del escritorio y sacaba un fajo de servilletas robadas de la cafetería.
—Bueno, el problema es que no creo que hable con el ex detective Claude Eno pronto. Al menos, no creo que lo haga.
—Está muerto.
Mona empezó a secar las gotas.
—Sí. Los cheques los recibe su viuda.
—¿Y McKittrick?
—Veamos, con McKittrick hay una posibilidad. Tengo aquí su dirección. Está en Venice.
—¿En Venice? ¿Qué problema hay?
—En Venice, Florida.
Mona sonrió, complacida consigo misma.
—Florida —repitió Bosch.
No tenía ni idea de que hubiera una Venice en Florida.
—Es un estado, está al otro lado del país.
—Ya sé dónde está.
—Ah, y otra cosa. La dirección que tengo es sólo un apartado de correos. Lo lamento.
—Sí, estoy seguro. ¿Y un teléfono?
La mujer echó las servilletas húmedas en una papelera que había en la esquina de la sala.
—No lo tenemos. Inténtelo en información.
—Lo haré. ¿Dice cuándo se retiró?
—Eso no me lo pidió.
—Entonces déme lo que ha traído.
Bosch sabía que ella podía conseguir más, que en algún sitio tenían que tener un número de teléfono, pero estaba coartado porque se trataba de una investigación no oficial. Si iba demasiado lejos, lo único que conseguiría sería que sus actividades se descubrieran y se vieran comprometidas.
Mona le tendió el papel. Bosch lo miró. Había dos direcciones, el apartado de correos de McKittrick y el domicilio en Las Vegas de la viuda de Eno. Se llamaba Olive.
Bosch pensó en algo.
—¿Cuándo salen los cheques?
—Tiene gracia que lo pregunte.
—¿Por qué?
—Porque hoy es final de mes. Siempre salen el último día del mes.
Eso era una oportunidad y Bosch sintió que se la merecía, que se la había ganado. Cogió el papel que la funcionaria le había dado, se lo guardó en el maletín y se levantó.
—Siempre es un placer trabajar con los empleados públicos de la ciudad.
—Lo mismo digo. Y, eh…, detective, ¿podría volver a poner la silla donde estaba? Como le he dicho, Cassidy la necesitará.
—Claro, Mona. Disculpe mi mala memoria.