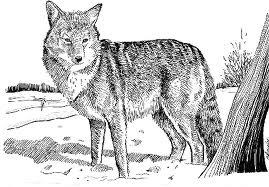
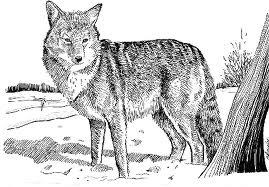
Bosch durmió poco y se despertó antes que el sol. El último cigarrillo de la noche había estado a punto de ser el último de su vida. Se había quedado dormido con él entre los dedos y se había despertado sobresaltado por el dolor desgarrador de la quemadura. Se vendó las heridas y trató de volver a conciliar el sueño, pero no lo consiguió. Tenía un dolor punzante en los dedos y sólo podía pensar en las numerosas muertes que había investigado de borrachos desventurados que se habían quedado dormidos y se habían autoinmolado. En lo único que podía pensar era en lo que Carmen Hinojos tendría que decir de semejante proeza. ¿Qué tal estaba como síntoma de autodestrucción?
Finalmente, cuando las luces del alba empezaron a colarse en la habitación, renunció a dormir y se levantó. Mientras se preparaba un café en la cocina, fue al cuarto de baño y volvió a curarse las heridas de los dedos. Al fijarse la gasa limpia se miró en el espejo y advirtió las líneas profundas que tenía bajo los ojos.
—Mierda —se dijo a sí mismo—. ¿Qué está pasando?
Se tomó un café en la terraza de atrás mientras observaba el despertar de la ciudad silenciosa. El aire era frío y vigorizante, y desde los altos árboles del paso de Sepúlveda subía el olor terroso de los eucaliptos. La capa de niebla marina había llenado el desfiladero y las colinas no eran sino siluetas misteriosas en la niebla. Observó durante casi una hora cómo la mañana se ponía en marcha, fascinado ante el espectáculo al que asistía desde su terraza.
Hasta que volvió a entrar en la casa para llenarse otra vez la taza de café no se fijó en la luz roja que parpadeaba en el contestador automático. Tenía dos mensajes que probablemente le habían dejado el día anterior y en los que no había reparado al llegar por la noche. Pulsó el botón para reproducidos.
«Bosch, soy el teniente Pounds, hoy es martes a las tres treinta y cinco. Tengo que informarte de que mientras sigas de baja y hasta que, eh, se decida tu estatus en el departamento, debes devolver tu vehículo al garaje de la División de Hollywood. Me consta aquí que se trata de un Chevrolet Caprice de cuatro años, matrícula uno, adán, adán, tres, cuatro, cero, dos. Por favor, realiza inmediatamente las gestiones necesarias para devolver el vehículo. Esta orden se basa en el punto tres barra quince del manual de procedimiento. Su incumplimiento puede resultar en la suspensión o el despido. Repito, es una orden del teniente Pounds, ahora son las tres treinta y seis del martes. Si no entiendes alguna parte del mensaje no dudes en llamarme a mi despacho.»
Según el contestador, el mensaje se había grabado a las cuatro de la tarde del martes probablemente justo antes de que Pounds se marchara a su casa. «Que le den por culo —pensó Bosch—. De todos modos el coche es una puta mierda. Puede quedárselo.»
El segundo mensaje era de Edgar.
«Harry, ¿estás ahí? Soy Edgar… Vale, escucha, olvidemos lo de hoy. Lo digo en serio. Digamos que yo he sido un capullo y tú has sido un capullo y que somos dos capullos y que lo olvidemos. Tanto si resulta que eres mi compañero como si resulta que eras mi compañero, estoy en deuda contigo, tío. Y si alguna vez actúo como si lo olvidara, dame una colleja como hoy. Ahora, la mala noticia. He revisado todo en busca de ese Johnny Fox. Y lo que tengo es nada de nada. Ni en el NCIC ni en Justicia ni en la fiscalía general, ni en correccionales, ni en órdenes nacionales, nada. Lo he buscado en todas partes. Parece que este tipo está limpio, si es que está vivo. Dijiste que ni siquiera tenía carnet de conducir, así que me parece que o el nombre era falso o este tipo ya no está entre los vivos. Así que eso es todo. No sé en qué andas, pero si necesitas algo más, dame un toque… Ah, y espera, colega. A partir de ahora estoy diez-siete así que puedes localizarme en casa si…»
El mensaje se cortó. A Edgar se le había acabado el tiempo. Bosch rebobinó la cinta y sirvió el café. Otra vez en la terraza, meditó sobre el paradero de Johnny Fox. Después de no obtener nada de la búsqueda de Tráfico, Bosch había supuesto que Fox podría haber ingresado en prisión, donde no se expedían ni se necesitaban licencias de conducir. Sin embargo, Edgar no lo había encontrado allí, ni había encontrado su nombre en ninguno de los ordenadores nacionales que fichan a los delincuentes. Ante la nueva información, Bosch suponía que o bien Johnny Fox había optado por el buen camino o, como había sugerido Edgar, estaba muerto. Si tenía que apostar, Bosch optaría por la segunda alternativa. Los tipos como Johnny Fox nunca elegían el buen camino.
La alternativa de Bosch era ir al Registro General del Condado de Los Angeles y buscar una partida de defunción, pero sin disponer de la fecha del óbito sería como buscar una aguja en un pajar. Podría tardar días. Antes de hacer eso, decidió, probaría con un método más sencillo: el L. A. Times.
Volvió a entrar en casa y marcó el número de una periodista llamada Keisha Russell. Era nueva en el oficio y todavía peleaba para abrirse camino. Unos meses antes había hecho un intento sutil de reclutar a Bosch como fuente. El método al que habitualmente recurrían los periodistas para conseguirlo consistía en escribir una cantidad desmesurada de noticias sobre un caso que no merecía una atención tan intensa. Este proceso los ponía en contacto constante con los detectives a cargo del caso y les concedía la oportunidad de congraciarse con ellos y, con un poco de suerte, procurarse a los investigadores como futuras fuentes.
Russell había redactado cinco artículos en una semana acerca de uno de los casos de Bosch. Era un caso de violencia doméstica en el que el marido había violado una orden temporal de alejamiento y había vuelto al apartamento de su mujer en Franklin. La llevó hasta el balcón de la quinta planta y la arrojó a la calle. A continuación, saltó él. Russell había hablado repetidamente con Bosch durante el lapso de los artículos. Las crónicas resultantes eran concienzudas y completas. Era un buen trabajo, y empezó a ganarse el respeto de Bosch. Aun así, él sabía que Russell esperaba que los artículos fueran la base de una larga relación entre periodista e investigador. Desde entonces, no había pasado ni una semana sin que ella llamara a Bosch una o dos veces con alguna excusa, para trasmitir algún chisme departamental que había recogido de otras fuentes y formular la pregunta por la que vivían todos los reporteros: «¿Hay algo en marcha?»
Russell contestó al primer timbrazo y Bosch se sorprendió un poco de que hubiera entrado tan temprano. Pensaba dejarle un mensaje en el buzón de voz.
—Keisha, soy Bosch.
—Hola, Bosch, ¿qué tal?
—Bueno, supongo que ya has tenido noticias de mí.
—He oído que estás de baja, pero nadie me ha dicho por qué. ¿Quieres hablar de eso?
—No, en realidad no. Quiero decir que ahora no. Tengo que pedirte un favor. Si funciona te daré la historia.
Era el acuerdo que tenía con otros reporteros.
—¿Qué tengo que hacer?
—Sólo ir al depósito de cadáveres.
Ella refunfuñó.
—Me refiero a la «morgue» del diario, allí mismo en el Times.
—Ah, eso está mejor. ¿Qué necesitas?
—Tengo un nombre. Es viejo. Sé que el tipo era escoria en los cincuenta y al menos a principios de los sesenta. Pero después le he perdido la pista. La cuestión es que mi corazonada es que está muerto.
—¿Quieres una necrológica?
—Bueno, no creo que sea el tipo de persona de la que el Times publica una necrológica. Por lo que yo sé era un tipo de poca monta. Pensaba que tal vez podría haber algún artículo, bueno, si su muerte fue prematura.
—Te refieres a si le volaron los sesos.
—Exacto.
—Vale, echaré un vistazo.
A Bosch le dio la sensación de que Russell estaba ansiosa. Sabía que la periodista pensaba que el favor cimentaría una relación que le reportaría dividendos en el futuro. Bosch no dijo nada para disuadirla de esta idea.
—¿Cuál es el nombre?
—John Fox. Lo llamaban Johnny. La última noticia que tengo de él es de mil novecientos sesenta y uno. Era un macarra, un mierda de poca monta.
—¿Blanco, negro, amarillo o marrón?
—Un mierda de poca monta blanco, digamos.
—¿Tienes la fecha de nacimiento? Me ayudará si hay varios Johnny Fox en los artículos.
Bosch le dio el dato.
—Muy bien, ¿dónde vas a estar?
Bosch le proporcionó el número de su móvil. Sabía que estaba mordiendo el anzuelo. El número iría directamente a la lista de fuentes que la periodista guardaba en su ordenador como pendientes de oro en un joyero. Disponer del teléfono en el que podría localizarlo casi en cualquier momento merecía la búsqueda en la «morgue».
—Vale, escucha. Tengo una reunión con el redactor jefe, ésa es la única razón de que haya entrado tan temprano. Pero después, iré a echar un vistazo. Te llamaré en cuanto tenga algo.
—Si hay algo.
—Exacto.
Después de colgar, Bosch sacó los cereales de la nevera, se puso a comerlos directamente de la caja y sintonizó las noticias en la radio. Había suspendido la suscripción al diario por si acaso Gowdy, el inspector de obras, se pasaba temprano y lo veía en la puerta: una pista de que alguien estaba habitando lo inhabitable. No había gran cosa que le interesara en el resumen de las noticias. Al menos no había homicidios en Hollywood. No se estaba perdiendo nada.
Después del informe de tráfico oyó una noticia que captó su atención. Al parecer un pulpo que se exhibía en el acuario municipal de San Pedro se había quitado la vida al retirar con uno de sus tentáculos un tubo de circulación de agua. El depósito de agua se había vaciado y el pulpo había muerto. Los grupos medioambientales lo estaban calificando de suicidio, considerándolo una protesta desesperada del pulpo contra su cautividad. Sólo en Los Angeles, pensó Bosch al apagar la radio. Un lugar tan desesperante que incluso un animal marino se suicidaba.
Se dio una larga ducha, cerrando los ojos y poniendo la cabeza justo debajo del chorro. Más tarde, mientras se afeitaba, no pudo evitar examinar de nuevo las ojeras. Parecían todavía más pronunciadas que antes y armonizaban a la perfección con los ojos enrojecidos por los excesos con la bebida de la noche anterior.
Dejó la maquinilla en el borde del lavabo y se inclinó hacia el espejo. Tenía la piel tan pálida como una bandeja de papel reciclado. Al contemplarse pensó en que antes lo habían considerado un hombre atractivo. Ya no. Parecía apaleado. Daba la sensación de que la edad le había hecho un placaje y lo había derribado. Pensó que se parecía a algunos de los ancianos que había visto después de que los encontraran muertos en sus camas. Los de los albergues. Los que vivían en contenedores de barco. Al verse pensaba más en los muertos que en los vivos.
Abrió el botiquín, de manera que el reflejo desapareció. Miró entre los diversos elementos que había en los estantes de cristal y eligió un frasco de colirio. Se echó una generosa dosis de gotas en los ojos, se limpió el sobrante de la cara con una toalla y salió del cuarto de baño sin cerrar el botiquín para no tener que verse otra vez.
Se puso su mejor traje limpio, uno gris de dos piezas, y una camisa blanca. Añadió su corbata granate con cascos de gladiador. Era su favorita. Y también la más vieja que tenía. Uno de los bordes empezaba a deshilacharse, pero la usaba dos o tres veces por semana. Se la había comprado diez años antes, cuando lo destinaron a homicidios. Se la sujetó a la camisa con un alfiler dorado que formaba el número 187, el código penal del homicidio en California. Al hacerlo sintió que recuperaba en parte el control. Empezó a sentirse otra vez bien y completo, y furioso. Estaba preparado para salir a la calle, tanto si la calle estaba preparada para él como si no.