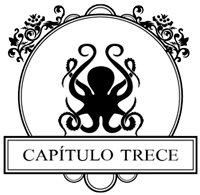
De picnic con Templarios
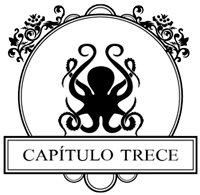
De picnic con Templarios
Alexia aprovechó un momento durante el desayuno para llevar a Floote a un rincón alejado.
—Debemos enviar un mensaje a la reina sobre la cuestión de la reliquia. O por lo menos al ORA. No puedo creer que lo supieras y no se lo dijeras a nadie. Aunque supongo que tú nunca le cuentas nada a nadie, ¿verdad, Floote? Ni siquiera a mí. Aun así, ahora lo sé yo, y también debería saberlo el gobierno británico. Imagina lo que supondría utilizar miembros de preternaturales como armas. ¿Qué podrían hacer cuando aprendan a momificar?
—Ya no es la muhjah, señora. La seguridad sobrenatural del imperio ya no es de su incumbencia.
Alexia se encogió de hombros.
—¿Qué puedo decir? No puedo evitarlo. Me gusta entrometerme.
—Sí, señora. Y le gusta hacerlo a lo grande.
—Bueno, mi madre siempre decía que uno debe hacer lo que se le da mejor a lo grande. Por supuesto, ella se refería a ir de compras, pero siempre he creído que fue la mejor aseveración que ha salido nunca de su boca.
—¿Señora?
—Hemos conseguido mantener en secreto el tema de la momia, incluso de madame Lefoux. En este estado de cosas, no podemos permitir que nadie descubra que las momias pueden ser utilizadas como armas. Se produciría una terrible competición por el control de Egipto. Si los Templarios están utilizando los miembros de cuerpos de sobrenaturales y descubren el proceso de momificación, tendré serios problemas. Ahora mismo deben controlar la descomposición natural, y el hecho que deban conservar el tejido en formaldehído hace que solo puedan utilizar los miembros en casos excepcionales. —Alexia arrugó la nariz—. Este es un asunto de seguridad sobrenatural. Debe evitarse a toda costa que Italia y los otros países conservadores excaven en Egipto. No podemos arriesgarnos a que descubran la verdad oculta detrás de la Plaga de los Dioses.
—Entiendo su razonamiento, señora.
—Tendrás que pensar en un malestar repentino que te impida asistir al picnic que ha preparado el prefecto. Ve al transmisor eterográfico al atardecer y envía un mensaje al profesor Lyall. Él sabrá qué hacer con la información. —Alexia hurgó en los volantes de su sombrilla hasta dar con el bolsillo secreto donde había guardado la válvula cristalina, que entregó a continuación a Floote.
—Pero, señora, el peligro que correrá al viajar por Italia sin mi protección.
—Oh, pamplinas. Madame Lefoux ha recargado mi sombrilla con todo el armamento necesario. Me acompañará el prefecto y una caterva de Templarios, quienes están más que dispuestos a protegerme pese a que ni siquiera me dirigen la palabra. Y he adquirido esto. —Alexia le mostró el diente de ajo que llevaba colgado al cuello mediante una cinta roja—. Estaré perfectamente bien.
Floote no parecía convencido.
—Si te ayuda a despejar tus dudas, proporcióname una de tus armas y unas cuantas de esas balas que adquiriste ayer.
Floote no pareció aplacarse lo más mínimo.
—Señora, no sabe disparar.
—¿No puede ser tan difícil?
Floote debería haber sabido, después de un cuarto de siglo en compañía de Alexia, que no podía aspirar a ganar una discusión con su señora, especialmente siendo como era un caballero de pocas palabras y menos inclinación a utilizarlas. Con un débil suspiro de desaprobación, aceptó la responsabilidad de enviar la transmisión y salió de la habitación, sin entregarle antes a Alexia una de sus armas.

El profesor Lyall dedicó la última hora antes del amanecer a sobrellevar las consecuencias de la repentina transformación de Biffy en hombre lobo y la repentina transformación del potentado en cadáver. La primera tarea era encontrar un lugar seguro donde a nadie se le ocurriera buscarle, ni a él ni a su nueva carga. Y dado que la estación de Charing Cross estaba justo al sur del Soho, encaminó sus pasos hacia el norte, más concretamente hacia el apartamento de los Tunstell y toda su gloria color pastel.
Mientras la medianoche era considerada una hora perfectamente aceptable para visitar a los miembros de la comunidad sobrenatural y jóvenes mortales de vida errante en general —como conductores de faetón—, el amanecer no lo era. De hecho, el amanecer podía llegar a considerarse la hora más grosera para que alguien visitara a otra persona, con la posible excepción de los grupos de pescadores en el fondeadero de Portsmouth.
Sin embargo, Lyall consideró que no tenía otra opción. Así las cosas, tuvo que aporrear la puerta durante unos cinco minutos antes de que una sirvienta legañosa la abriera cautelosamente.
—¿Si?
Detrás de la sirvienta, Lyall vio asomarse una cabeza por el umbral de un dormitorio en el otro extremo del pasillo: la señora Tunstell con un atroz gorro de dormir que se asemejaba más a una seta espumosa recubierta de puntillas.
—¿Qué ha ocurrido? ¿Hay un incendio? ¿Ha muerto alguien?
El profesor Lyall, cargando aún con Biffy en forma de lobo, dejó atrás a la sorprendida sirvienta y entró en la casa.
—Podría decirse de ese modo, señora Tunstell.
—¡Por el amor de Dios, profesor Lyall! ¿Qué lleva ahí? —La cabeza desapareció—. ¡Tunny! ¡Tunny! Despierta, el profesor Lyall está aquí con un perro muerto. Levanta inmediatamente. ¡Tunny! —Reapareció avanzando a grandes zancadas por el pasillo, envuelta en un voluminoso y llamativo batín de satén rosa—. Oh, pobrecillo, póngalo aquí.
—Disculpe la intromisión, señora Tunstell, pero la suya era la casa más próxima. —Dejó a Biffy sobre el pequeño sofá color lavanda y rápidamente corrió las cortinas de la salita antes de que los primeros rayos de sol asomaran por el horizonte. Biffy, que hasta el momento había permanecido inerte, se puso tenso y empezó a temblar y convulsionar.
Renunciando a todo decoro, el profesor Lyall rodeó a Ivy firmemente por la cintura y la llevó en volandas hasta la puerta.
—Será mejor que no vea esto, señora Tunstell. Envíe a su marido en cuanto despierte, si es tan amable.
Ivy boqueó varias veces como un caniche ofendido, pero finalmente fue a cumplir la petición del profesor Lyall. Ahí va una mujer, pensó el profesor, obligada a mostrarse eficaz a raíz de una prolongada exposición a Alexia Tarabotti.
—¡Tunny! —gritó mientras recorría el pasillo, y acto seguido, con mucha más urgencia—: Ormond Tunstell, despierta. ¡Ahora!
El profesor Lyall cerró la puerta para volver a ocuparse de su carga. Buscó en su chaleco uno de sus fieles pañuelos, pero entonces recordó que solo llevaba puesto un sobretodo, recuperado en la orilla del río, y que iba vestido para la transformación, no de visita. Haciendo una mueca ante la temeridad, cogió uno de los cojines color pastel de Ivy e introdujo una esquina del mismo en la boca del hombre lobo, proporcionándole a Biffy algo que morder y amortiguando de paso sus gimoteos. A continuación, Lyall se inclinó y rodeó con sus brazos el cuerpo tembloroso del lobo, abrazándolo con ternura. En parte era una reacción típica de un Beta, proteger a un nuevo miembro de la manada, pero también lo hizo llevado por la compasión. La primera vez era siempre la peor, no porque mejorara con el tiempo, sino porque era una experiencia completamente desconocida.
Tunstell entró en la salita.
—Por las muelas de Cristo, ¿qué está ocurriendo aquí?
—Demasiadas cosas para explicárselas ahora, me temo. ¿Podemos dejarlo para más tarde? Ahora mismo tengo un cachorro entre manos y ningún Alfa a mi disposición. ¿Hay carne cruda en la casa?
—Mi esposa encargó filetes. Llegaron ayer. —Tunstell volvió a salir sin necesidad de que el profesor Lyall insistiera más.
Lyall sonrió. El pelirrojo retomó con suma facilidad su viejo papel de guardián, siempre dispuesto a hacer lo necesario por los hombres lobo a su alrededor.
El pelaje color chocolate de Biffy empezaba a retroceder en la parte superior de la cabeza, y bajo este apareció una piel empalidecida por la inmortalidad. Sus ojos perdieron el matiz amarillento en favor del azul. Al rodear con sus brazos su dolorido cuerpo, Lyall pudo oír y sentir cómo se rompían y reordenaban los huesos. Fue una transformación larga y agónica. El joven tardaría décadas en adquirir un nivel de competencia decente. La rapidez y la fluidez eran rasgos distintivos tanto del mando como de la edad.
Lyall no se separó de él en ningún momento. Siguió haciéndolo cuando Tunstell regresó con un enorme filete crudo y se dedicó a exhibir su gran capacidad de servicio. Y persistió cuando entre sus brazos yacía el cuerpo desnudo de Biffy, tembloroso y con semblante desamparado.
—¿Qué? ¿Dónde? —El joven dandi se debatió débilmente en brazos del Beta. Movía la nariz como si necesitara estornudar—. ¿Qué está ocurriendo?
El profesor Lyall aflojó la presión que ejercían sus brazos y se sentó sobre los talones junto al sofá. Tunstell se acercó con una manta y una expresión de preocupación en el rostro. Antes de cubrir al joven con la manta, el profesor Lyall comprobó con satisfacción que no quedaba rastro de la herida de bala. Un auténtico sobrenatural, de eso no cabía duda.
—¿Quién es usted? —Biffy fijó la vista en el cabello intensamente rojo de Tunstell.
—Me llamo Tunstell. Antes era uno de los guardianes de lord Maccon. Actualmente me dedico a la farándula.
—Es nuestro anfitrión y amigo. Hoy estaremos a salvo aquí. —El profesor Lyall utilizó un tono de voz sosegado mientras arropaba el cuerpo aún tembloroso del joven.
—¿Hay algún motivo para que deba sentirme a salvo?
—¿Qué recuerda? —Lyall le colocó un mechón de pelo negro detrás de la oreja en una actitud muy maternal. A pesar de las transformaciones, la desnudez y la barba, el joven aún conservaba su aura de dandi. Sería una incorporación curiosa a la áspera masculinidad militar que desprendía la manada de Woolsey.
Biffy se tensó y el miedo anegó sus ojos.
—¡La orden de exterminio! Descubrí que hay una… ¡Oh, Dios, debía informar de ello! No acudí a la cita con mi maestro. —Hizo ademán de levantarse.
Lyall se lo impidió sin muchas dificultades.
Biffy le miró con ojos furiosos.
—No lo entiende… Si no regreso, desaparecerá. Sabía que iba detrás del potentado. ¿Cómo pude dejar que me atraparan? Soy un imbécil. Debería haberlo hecho mejor. Él… —Se detuvo súbitamente—. ¿Cuánto tiempo he pasado allí abajo?
Lyall suspiró.
—Ya ha desaparecido.
—Oh, no. —Biffy mudó el rostro—. Todo el trabajo, todos los agentes sin cobertura. Se necesitarán muchos años para reintegrarlos. Estará muy decepcionado conmigo.
Lyall trató de distraerlo.
—Entonces, ¿qué recuerdas?
—Recuerdo estar atrapado bajo el Támesis y pensar que no lograría escapar de allí. —Biffy se pasó una mano por la cara—. Y que necesitaba afeitarme urgentemente. Después recuerdo que empezó a entrar agua y desperté en la oscuridad al oír gritos y disparos. Y después recuerdo un gran dolor.
—Estabas muriendo. —Lyall se detuvo en busca de las palabras adecuadas. Allí estaba él, con cientos de años a sus espaldas, incapaz de explicarle a un muchacho porqué había sido transformado en contra de su voluntad.
—¿De veras? Bueno, me alegro que no fuera así finalmente. Mi señor jamás me perdonaría que se me ocurriera morir sin su permiso. —Biffy olisqueó el aire, súbitamente distraído por algo—. Algo huele maravillosamente.
El profesor Lyall señaló el plato de carne cruda con un gesto de la cabeza.
Biffy ladeó la cabeza para echarle un vistazo al plato y después volvió a mirar a Lyall sin comprender.
—Pero está cruda. ¿Por qué huele tan bien?
Lyall se aclaró la garganta. Sus funciones de Beta no incluían aquella tarea en particular. Era responsabilidad del Alfa ayudar a los nuevos cachorros a adaptarse, explicarles los detalles, estar con ellos y, bueno, hacer todo lo que se esperaba de un Alfa. Pero lord Maccon estaría por entonces camino de Dover, y solo quedaba él para poner un poco de orden en todo aquel entuerto.
—¿Recuerdas que he comentado que te estabas muriendo? Bueno, en cierta forma, acabó ocurriendo.
El profesor Lyall tuvo que presenciar cómo aquellos hermosos ojos azules pasaban de transmitir una aturdida confusión a una horrenda comprensión. Fue uno de los momentos más tristes de toda su larga vida.
Azorado, Lyall le entregó a Biffy el plato de carne cruda.
Incapaz de controlarse, el joven dandi atacó la carne, tragándola en elegantes pero rápidos bocados.
Por respeto a su dignidad, tanto el profesor Lyall como Tunstell fingieron no darse cuenta de que Biffy no dejó de llorar durante el proceso. Las lágrimas resbalaron por su nariz y el filete mientras masticaba y tragaba y sollozaba.

El picnic del prefecto resultó ser más sofisticado de lo que Alexia y madame Lefoux habían supuesto. Avanzaron lentamente en carro por el campo, alejándose de Florencia en la dirección de Borgo San Lorenzo, y deteniéndose finalmente en una excavación arqueológica. Mientras el anticuado carromato trataba de aparcar en un altozano, su anfitrión Templario anunció con orgullo que el picnic tendría lugar en un cementerio etrusco.
El marco era adorable, rodeado por árboles de variada inclinación mediterránea que se tomaban muy en serio tanto su frondosidad como sus vivos colores. Alexia se puso en pie mientras el carruaje maniobraba para admirar convenientemente los aledaños.
—¡Siéntate, Alexia! Te caerás y tendré que explicarle a Floote que… —Madame Lefoux se detuvo antes de revelar sin pretenderlo la desafortunada condición de Alexia delante del prefecto, aunque quedó claro que su preocupación iba dirigida a la seguridad del bebé.
Alexia la ignoró.
Estaban rodeados por una serie de sepulcros: bajos, circulares y cubiertos de hierba, casi orgánicos en su apariencia, totalmente distintos a cualquier cosa que Alexia hubiese visto o leído. No habiendo visitado nada más estimulante que unos baños romanos, Alexia prácticamente daba brincos de alegría, del modo en que podía llegar a hacerlo una dama nuevamente encorsetada, trabada según los parámetros de la moda británica y entorpecida por una sombrilla y un embarazo. Se sentó abruptamente cuando el carruaje se sacudió con un bache del camino.
Alexia se negó, por una cuestión de principios, a reconocer que su buen humor tuviera algo que ver con la disculpa de Conall aparecida en la prensa, pero no cabía duda de que el mundo era un lugar mucho más fascinante hoy de lo que se lo había parecido el día anterior.
—¿Sabes algo de estos etruscos? —le susurró a madame Lefoux.
—Solo que estaban aquí antes que los romanos.
—¿Su linaje era sobrenatural o eran una sociedad exclusivamente mortal? —Alexia planteó la segunda pregunta más importante.
El prefecto la oyó.
—Ah, mi querida Sin Alma, acaba de plantear una de las cuestiones más polémicas del gran misterio etrusco. Nuestros historiadores siguen investigándolo. Soy de la opinión, sin embargo, que, dadas sus peculiares habilidades, usted podrá… —Se detuvo, como si pretendiera dejar intencionadamente el pensamiento inacabado.
—Bien, mi querido señor Templario, no termino de entender cómo podría resultar de utilidad en esta cuestión. No sé nada de antigüedades. Lo único que puedo identificar adecuadamente es a otro miembro de mi especie. Yo… —Ahora fue Alexia quien dejó la frase en el aire, como si acabara de comprender las implicaciones de su afirmación—. ¿Cree que podría establecerse una interpretación preternatural de esta cultura? Es extraordinario.
El Templario se limitó a encogerse de hombros.
—Hemos presenciado el auge y caída de muchos imperios en el pasado, algunos dominados por vampiros, otros por hombres lobo.
—Y algunos que se fundaron en la persecución de ambos. —Alexia estaba pensando en la Inquisición católica, un movimiento de expurgación que, según los rumores, los Templarios promovían con activo interés.
—Pero aún no hemos descubierto ninguna civilización que incorporara a los de su clase.
—¿Por muy difícil que pueda resultar ese tipo de proximidad? —Alexia estaba perpleja.
—¿Por qué cree que los etruscos pueden ser esa excepción? —preguntó madame Lefoux.
El coche se detuvo y el prefecto bajó de él. No le ofreció su mano a Alexia, permitiendo que fuera madame Lefoux quien asumiera tan dudoso honor. A cierta distancia de allí, la caballería templaría desmontó y permaneció en el mismo sitio en espera de órdenes. El prefecto hizo un gesto con la mano y los hombres se diseminaron. La silenciosa eficacia resultaba, como menos, perturbadora.
—No son muy locuaces, ¿verdad?
El prefecto fijó sus impávidos ojos en Alexia.
—Señoras, ¿primero prefieren explorar o comer?
—Explorar —dijo Alexia inmediatamente. Sentía curiosidad por ver lo que ocultaban aquellos extraños sepulcros redondos.
El prefecto las condujo al seco y oscuro interior del sepulcro que ya había sido abierto. Las paredes subterráneas eran de piedra caliza. Una serie de escalones conducían a una cámara no mucho mayor que la sala de Alexia en el castillo de Woolsey. Las paredes estaban talladas para dar la apariencia del interior de una vivienda, con recovecos, columnas de piedra e incluso vigas a lo largo del techo poroso y arenoso. Era el interior de una casa petrificada. A Alexia le recordó a una de las elaboradas esculturas de gelatina que había comido en algunas fiestas extravagantes, hechas de áspic y creadas con ayuda de un molde.
No había muebles, ni artefactos de ninguna clase, dentro del sepulcro, tan solo un sarcófago de grandes dimensiones colocado en el centro exacto de la cámara. Encima de este había dos figuras de arcilla: un hombre recostado y apoyado en un codo detrás de una mujer en la misma postura; el brazo libre del hombre rodeaba afectuosamente el hombro de la mujer.
Era una escultura adorable, pero a pesar de las palabras del prefecto, Alexia no sintió ningún tipo de repulsión ni ningún otro sentimiento que pudiera esperarse al encontrarse en presencia del cuerpo preservado de un preternatural. O bien no había ninguno presente o bien los restos hacía tiempo que se habían descompuesto. El Templario la estaba mirando fijamente, atento a todas sus reacciones. Alexia recorrió la cámara con rostro inexpresivo, consciente en todo momento del escrutinio de sus ojos muertos, examinando las pinturas de las paredes.
El lugar olía a moho, como suelen hacerlo los libros viejos, con un matiz a polvo y piedra fría. Sin embargo, no había nada allí que provocara en Alexia una reacción adversa. De hecho, la antigua morada le resultaba cómoda y relajante. Se congratuló por aquello. Si allí hubiera morado alguna momia preternatural, habría tenido que ocultar sus instintos para poder huir.
—Siento decir, señor Templario, que no puedo ayudarle. No sé cómo alguien podría relacionar esta cultura con mi especie.
El prefecto parecía decepcionado.
Madame Lefoux, quien había estado observando atentamente los movimientos de ambos, se dio la vuelta bruscamente para fijar la vista en el sarcófago.
—¿Qué sostenían? —preguntó.
Alexia se acercó a la inventora para ver a qué se refería. Se había sentido atraída por los seductores ojos almendrados de las estatuas, pero tras un examen más concienzudo, descubrió lo que había atraído la atención de madame Lefoux. El hombre estaba apoyado en un codo, pero tenía la mano levantada y extendida, como si le estuviera ofreciendo una zanahoria a un caballo. En la otra mano, situada en la nuca de la mujer, el dedo pulgar y el índice estaban doblados en el acto de sostener un pequeño objeto. La mujer tenía ambas manos dobladas en un ángulo que sugería la acción de verter una libación u ofrecer un frasco de vino.
—Buena pregunta.
Las dos damas le dirigieron al prefecto una mirada inquisitiva.
—La mujer sostenía un frasco vacío de cerámica, aunque el contenido del mismo hace tiempo que se había secado y evaporado en el éter. El hombre ofrecía un trozo de carne en la palma de su mano. Los arqueólogos encontraron un hueso de animal en ella. Con su otra mano sostenía algo muy extraño.
—¿El qué?
El Templario se encogió de hombros y, deslizando un dedo por el alto gollete de su toga, extrajo una cadena que llevaba colgada al cuello. Con sumo cuidado, la sacó de debajo del camisón, la chaqueta, el chaleco y la camisa. Los tres se acercaron a la luz que se filtraba desde la entrada del sepulcro. Un pequeño amuleto dorado colgaba del extremo de la cadena. Alexia y madame Lefoux se inclinaron para examinarlo.
—¿Un anj? —Alexia parpadeó emocionada.
—¿Del antiguo Egipto? —Madame Lefoux arqueó una ceja negra perfecta.
—¿Son las dos culturas cronológicamente comparables? —Alexia se esforzó por recordar las fechas de la expansión egipcia.
—Es posible que tuvieran algún tipo de contacto, pero es mucho más probable que este pequeño objeto llegara a manos de los etruscos a través del comercio con los griegos.
Alexia estudió detenidamente la pequeña pieza de oro. Después de un rato, apretó los labios y se quedó en silencio. Le resultaba extraño que en una estatua etrusca apareciera una ofrenda del símbolo egipcio de la vida eterna, y aunque tenía diversas teorías al respecto, prefería no compartirlas con el Templario.
El prefecto volvió a guardar el amuleto cuando ninguna de las dos damas tuvo nada más que decir y las condujo de vuelta por los escalones de piedra caliza hasta el altozano bañado por el sol. El resto de los sepulcros tenían un aspecto similar, aunque parecían en tan buen estado como aquel.
El picnic se desarrolló en un silencio incómodo. Alexia, madame Lefoux y el prefecto se sentaron en un cuadrado de guinga acolchada dispuesta sobre el sepulcro mientras los otros Templarios disfrutaban de la comida a cierta distancia. Uno de los Templarios no comía, ocupado como estaba en leer la Biblia en un lúgubre tono de voz. Al parecer, el prefecto consideró que aquella era excusa suficiente para no entablar conversación con sus dos acompañantes.
Alexia comió una manzana, dos crujientes panecillos recubiertos de una extraña salsa de tomate y tres huevos duros que procedió a sumergir en la salsa verde que tan deliciosa le había parecido el día anterior.
Terminada la comida y la recitación de la Biblia, el grupo se preparó para regresar. El picnic tenía un beneficio adicional, concluyó Alexia. Como no había utilizado utensilios, no tenía necesidad de destruir nada que hubiese contaminado.
—No llevamos una mala vida aquí, ¿no le parece, mi querida Sin Alma? —comentó finalmente el prefecto.
Alexia se vio obligada a darle la razón.
—Italia es sin duda un país maravilloso. Y qué decir de su cocina y su clima.
—¿Considera que, cómo decirlo educadamente, no será bien recibida en Inglaterra?
Alexia estuvo a punto de corregirle alabando la disculpa pública de Conall pero se lo pensó mejor. En lugar de eso, le dijo:
—Una forma muy diplomática de expresarlo, señor Templario.
El prefecto exhibió su horrible y lúgubre sonrisa.
—Quizá, mi querida Sin Alma, podría considerar la posibilidad de quedarse con nosotros. Hace mucho tiempo que el templo de Florencia no cuenta con la presencia de un preternatural, no digamos ya un miembro femenino de su especie. Le proporcionaríamos todo tipo de comodidades mientras la estudiamos. En una residencia convenientemente aislada, por supuesto.
El rostro de Alexia se avinagró al recordar su desafortunado encuentro con el doctor Siemons y el Club Hypocras.
—No es la primera vez que me hacen una oferta similar.
El Templario ladeó la cabeza mientras la observaba.
Puesto que su anfitrión parecía encontrarse, nuevamente, en una buena disposición comunicativa, le preguntó:
—¿Estarían dispuestos a hospedar de forma permanente a un engendro del demonio?
—Lo hemos hecho antes. Los miembros de la hermandad somos la mejor arma de Dios en su lucha contra la amenaza sobrenatural. Fuimos concebidos para desempeñar cualquier función sin tener en cuenta cualquier tipo de riesgo personal. Usted podría ser muy útil para nuestra causa.
—Por el amor de Dios, no sabía que resultara tan atractiva. —Alexia movió los hombros seductoramente.
Madame Lefoux se unió a la conversación.
—Si ese es el caso, ¿por qué no acogen también en sus filas a hombres lobo y vampiros?
—Porque no han nacido siendo demonios. Nacer con el pecado eterno no es exactamente lo mismo que hacerlo con el pecado original. Los sin alma sufren, como todos, bajo la cruz metafórica, la diferencia es que para ellos no existe la salvación. Los vampiros y licántropos, en cambio, han elegido su camino voluntariamente. Es una cuestión de voluntad. Han dado la espalda a la salvación de un modo mucho más reprensible, ya que una vez tuvieron exceso de alma. Podrían haber ascendido a los cielos si hubieran estado dispuestos a resistir la tentación satánica. Pero, en lugar de eso, vendieron la mayor parte de su alma al diablo y se convirtieron en monstruos. Son criaturas que ofenden a Dios, ya que solo Él y sus ángeles tienen acceso a la inmortalidad. —El Templario habló con calma, sin emoción, inflexión ni duda.
Alexia sintió escalofríos.
—¿Cómo es que desean la muerte de todos los seres sobrenaturales?
—Es nuestra cruzada eterna.
Alexia hizo un cálculo rápido.
—Durante unos cuatrocientos años. Una tarea dedicada y encomiable.
—Un servicio con la sanción divina para cazar y matar. —El tono de madame Lefoux destilaba censura, lo que no resultaba sorprendente dadas sus ocupaciones en la vida: una creadora, una ingeniera y una constructora.
El prefecto miró alternativamente a la francesa y a Alexia.
—¿Y cuál cree que es el propósito divino de una criatura sin alma, científica Lefoux, si no el de neutralizar a los sobrenaturales? ¿Cree que no fue creada como un instrumento? Nosotros podemos darle un propósito, pese a que solo es una hembra.
—¡Espere un momento! —Alexia recordó que una vez, antes de la boda, había mantenido una airada conversación con Conall sobre su intención de hacer algo valioso en la vida. La reina Victoria la había convertido en muhjah, pero incluso después de que le hubieran arrebatado aquello, no estaba dispuesta a convertirse en un arma contra vampiros y hombres lobo para una secta de fanáticos religiosos.
—¿Tiene idea de lo extraordinario que es una hembra de su especie?
—Empiezo a comprender que soy más rara de lo que había sospechado en un principio. —Alexia miró en derredor fingiendo sentir una repentina urgencia física—. ¿Cree que podría visitar uno de esos arbustos antes de iniciar el largo trayecto de regreso?
El Templario se mostró ligeramente incómodo.
—Si insiste.
Alexia tiró de la manga de madame Lefoux y la arrastró detrás del sepulcro y por la suave pendiente del altozano hasta un pequeño bosquecillo.
—A Angelique solía ocurrirle lo mismo —comentó madame Lefoux, refiriéndose a su antigua amante—. Durante su embarazo, siempre tenía… bueno… ya sabes.
—Oh, no, solo ha sido una artimaña. Quería hablarte de algo. Ese anj que llevaba al cuello, ¿te has dado cuenta de que había sido reparado?
Madame Lefoux negó con la cabeza.
—¿Crees que es importante?
Alexia no le había hablado a madame Lefoux de la momia ni del símbolo roto del anj. Pero, según su experiencia, se trataba del carácter jeroglífico de un preternatural.
De modo que continuó hablando sin demora.
—Creo que el hombre de terracota del sepulcro era un preternatural, y la mujer era un vampiro, y la ofrenda de carne era para los hombres lobo.
—¿Una cultura harmoniosa? ¿Es eso posible?
—Sería terriblemente arrogante por nuestra parte creer que Inglaterra ha sido la única sociedad progresista de la historia. —Alexia estaba inquieta. Si los Templarios descubrían el significado del anj, correría más peligro del que imaginaba. Encontrarían el modo de convertirla en un instrumento, viva o muerta—. Confío en que Floote haya logrado enviar ese mensaje al ORA.
—¿Una carta de amor a tu hombre lobo? —Madame Lefoux parecía melancólica. Entonces dirigió la mirada al vacío altozano, súbitamente nerviosa—. Creo, querida Alexia, que deberíamos regresar al carruaje.
Alexia, gozando del campo y de las ventajas intelectuales que proporcionaban los antiguos aledaños, no se había dado cuenta de lo intempestivo de la hora.
—Ah, sí, tienes razón.
Por desgracia, era ya pasada la medianoche cuando finalmente llegaron a Florencia. Alexia se sentía terriblemente expuesta en el carruaje abierto. Mantuvo su sombrilla cerca de ella y empezó a preguntarse si aquella excursión no sería algún tipo de estratagema de los Templarios para utilizarla como cebo. Después de todo, se consideraban a sí mismos grandes cazadores de sobrenaturales y parecían más que dispuestos a sacrificar la seguridad de Alexia con el único propósito de atraer la atención de los vampiros locales. Especialmente si los Templarios sentían un orgullo desmedido por sus destrezas que les hiciera desdeñar el peligro. La luna empezaba a asomar por el horizonte, y aunque habían pasado ya unos cuantos días desde el plenilunio, aún era muy brillante. A la luz plateada de la misma, Alexia distinguió un brillo expectante en los ojos normalmente inexpresivos del prefecto. Aborrecible bastardo, esto no era más que una trampa, estuvo a punto de decir, pero ya era demasiado tarde.
El vampiro apareció de la nada, saltando a una velocidad excepcional desde la carretera de tierra y aterrizando sobre el carruaje. Atacó resueltamente, dirigiéndose sin demora a Alexia, aparentemente la única mujer del grupo. Madame Lefoux dio el grito de alarma, pero Alexia se había abalanzado ya sobre el asiento que tenía enfrente y en el que estaba sentado el prefecto. El vampiro se posó donde ella había estado solo un segundo antes. Alexia manipuló torpemente su sombrilla, retorciendo la empuñadura para que las dos púas, una de madera y la otra de plata, brotaran de la punta.
El prefecto, blandiendo un largo cuchillo de madera, prorrumpió en un grito de satisfacción y atacó. Madame Lefoux tenía su fiel alfiler de pañuelo ya en la mano y listo para utilizarlo. Alexia intentó alcanzarle con la sombrilla, pero ellos eran meros humanos enfrentándose a una fuerza sobrenatural, e incluso luchando contra múltiples cuerpos en el reducido espacio de un carruaje abierto, al vampiro no le costó consolidar su posición.
El prefecto embistió con una sonrisa en el rostro. Una sonrisa auténtica; maníaca, pero real.
Alexia sujetó la sombrilla con ambas manos y la proyectó como si se tratara de un hacha con la intención de alcanzar con la púa de madera cualquier miembro del vampiro que emergiera de la confusión de la lucha cuerpo a cuerpo el tiempo suficiente. Era como intentar golpear en la cabeza a topos que asomaran de una madriguera. Sin embargo, Alexia no tardó mucho tiempo en mejorar su técnica.
—¡Tóquelo! —le gritó el prefecto—. Tóquelo para que pueda matarlo.
El prefecto era un excelente luchador, y como tal, parecía resuelto a clavar su arma de madera en el corazón de la criatura o en cualquier otro órgano vital. Pero no era suficientemente rápido, ni siquiera cuando madame Lefoux acudió en su ayuda. La francesa logró aguijonear la cara del vampiro en dos ocasiones con su alfiler de pañuelo, pero los cortes empezaron a curarse casi inmediatamente. Con la desenvoltura que suele emplearse para espantar a un molesto insecto, el vampiro derribó a la inventora con el puño cerrado y esta se golpeó con el interior del carruaje y se deslizó hasta el suelo de un modo poco elegante, los ojos cerrados, la boca abierta y el bigote extraviado.
Antes de que Alexia tuviera tiempo de reaccionar, el vampiro logró levantar al Templario del suelo y lo lanzó contra el cochero. Ambos cayeron del carruaje, aterrizando en la pista de tierra.
Los caballos, relinchando aterrorizados, emprendieron un galope frenético que tensó las riendas de un modo alarmante. Alexia intentó mantenerse de pie ante el desbocado avance del carruaje. Los cuatro jinetes templarios, que estaban a punto de unirse a la refriega, volvieron a quedarse rezagados y envueltos en una nube de polvo levantada por las frenéticas pezuñas.
El vampiro volvió a abalanzarse sobre Alexia, quien agarró con fuerza la sombrilla y apretó los dientes. Empezaba a estar muy cansada de aquellos constantes combates de puñetazos. ¡Cómo si fuera una pugilista en el White! El vampiro embistió y Alexia agitó su sombrilla, pero el vampiro la apartó fácilmente y le rodeó el cuello con las manos.
Y estornudó. ¡Ajá, pensó Alexia, el ajo!
Cuando la tocó, sus colmillos se desvanecieron y su fuerza pasó a ser la de un humano ordinario. Alexia vio la sorpresa reflejada en sus hermosos ojos marrones. Puede que supiera lo que era de un modo teórico, pero era evidente que nunca había experimentado lo que se siente al entrar en contacto con un preternatural. A pesar de todo, sus dedos se cerraron inexorablemente alrededor de su cuello. Aunque ahora era mortal, y por mucho que Alexia le golpeara con puños y pies, tenía fuerza suficiente para estrangularla.
No estoy preparada para morir, pensó Alexia. Aún no me he desahogado con Conall. Y entonces, por primera vez, pensó en el bebé como tal, no como un inconveniente. No estamos preparados para morir.
Tiró con fuerza de las manos del vampiro.
Y justo en aquel momento algo blanco golpeó al vampiro transversalmente con tanta dureza que oyó el sonido de los huesos al partirse. Al fin y al cabo, en aquel momento era un simple humano que carecía de toda defensa sobrenatural. El vampiro gritó, sorprendido y aterrorizado.
El golpe liberó el cuello de Alexia, y esta cayó hacia atrás, jadeante, los ojos fijos en su atacante.
La figura blanca adoptó la forma de un lobo colosal que rugía y zahería al vampiro en un torbellino de dientes, garras y sangre. Mientras las dos criaturas sobrenaturales seguían luchando, la fuerza del licántropo contra la velocidad del vampiro, Alexia se deslizó como pudo a un rincón del carruaje con su sombrilla y protegió con su cuerpo a madame Lefoux de la amenaza de garras, dientes y colmillos.
El lobo disfrutaba de la ventaja, puesto que había atacado cuando el vampiro era vulnerable como consecuencia del contacto preternatural, y no la perdió en ningún momento. En muy poco tiempo rodeó el cuello del vampiro con sus poderosas mandíbulas y le clavó los dientes en la garganta. El vampiro emitió un gorjeo y el fresco aire campestre se saturó con el hedor de la carne putrefacta.
Alexia vislumbró unos ojos azules como el hielo cuando el lobo le dirigió una mirada de complicidad, antes de saltar del carruaje en movimiento arrastrando con él al vampiro y caer sobre la pista de tierra con un ruido sordo. El sonido del combate continuó pero fue rápidamente silenciado por el repiqueteo de los cascos de los caballos.
Alexia comprendió que lo que debía de haber asustado a los caballos era el olor a lobo. Debía refrenarlos antes de que las aterradas criaturas rompieran las riendas o volcaran el carruaje, o ambas cosas.
Se subió al pescante, pero al llegar a él, descubrió que las riendas colgaban del guardacabo, peligrosamente cerca de las patas traseras de los caballos. Alexia se tendió boca abajo sobre el pescante, agarrándose a este con una mano y alargando la otra en pos de las riendas. No tuvo suerte. Una idea se formó rápidamente en su cabeza y recuperó su sombrilla. Aún asomaban de la punta las dos púas, y con la ayuda de estas logró pescar las riendas colgantes y situarlas al alcance de su mano. Victoriosa, en aquel momento recordó que nunca había conducido un carruaje. Pero imaginando que no podía ser tan difícil, tironeó suavemente de las riendas.
No ocurrió absolutamente nada. Los caballos continuaron avanzando desbocados.
Alexia agarró firmemente las riendas y, echándose hacia atrás, tiró con todas sus fuerzas. Puede que no fuera tan fuerte como un caballero del Corintian, pero era probable que pesara lo mismo. La súbita presión hizo que las animales ralentizaran el paso y avanzaran primero a medio galope y después al trote, sus sudorosos costados agitándose por el esfuerzo.
Alexia decidió que no tenía sentido detenerlos y los condujo directamente a la ciudad. Lo más sensato era regresar a la relativa seguridad del templo con la mayor prontitud en la eventualidad de que el resto de la colmena decidiera seguirles el rastro.
Dos de los Templarios a caballo finalmente les alcanza ron, sus camisones blancos agitándose con la brisa.
Tomaron posiciones uno a cada lado del carruaje, y sin prestarle la más mínima atención, procedieron a escoltarla.
—¿Creen que deberíamos detenernos para atender a madame Lefoux? —les preguntó Alexia, pero no obtuvo ningún tipo de respuesta verbal. Uno de ellos osó mirarla, apartando inmediatamente la mirada y escupiendo como si se le hubiera llenado la boca de algo desagradable. A pesar de la preocupación por la salud de su amiga, Alexia concluyó que lo más importante en aquella tesitura era ponerse a cubierto. Volvió a mirar a sus dos escoltas de rostros pétreos. Nada. Se encogió de hombros y chasqueó la lengua para avivar el trote de los caballos. Cuando habían salido del templo les acompañaban cuatro jinetes. Asumió que uno de ellos habría acudido en ayuda del prefecto mientras el otro iba a la caza del vampiro y el hombre lobo.
Sin nada más con que ocupar su tiempo salvo la ociosa especulación, Alexia se preguntó si aquel lobo blanco sería la misma criatura que había visto desde el ornitóptero, la que había atacado a los vampiros en el tejado de monsieur Trouvé. Había algo profundamente familiar en sus fríos ojos azules. Con un respingo, comprendió que el hombre lobo, la criatura blanca, y el hombre enmascarado de la aduana en los jardines Boboli era la misma persona y que ella le conocía. Le conocía y no sentía un especial afecto por él, pues no podía ser otro que el arrogante Gamma de la manada de Woolsey, el tercero al mando de su esposo, el mayor Channing Channing de los Channing de Chesterfield. Alexia concluyó que había pasado demasiado tiempo conviviendo con una manada de licántropos al poder reconocer su forma de lobo en mitad de un combate cuando, previamente, había sido incapaz de hacerlo al encontrarse con él en la forma de un caballero enmascarado.
—¡Debe de haberme estado siguiendo para protegerme desde que dejamos París! —les dijo a los indiferentes Templarios, su voz rasgando la noche.
Los jinetes la ignoraron completamente.
—¡Y, por supuesto, no pudo ayudarnos en los Alpes porque aquella noche había luna llena!
Alexia se preguntó por qué el tercero de su esposo, por quien ni ella ni su marido sentían un aprecio sincero, estaría arriesgando su vida en territorio italiano para protegerla. Ningún licántropo con dos dedos de frente se adentraría voluntariamente en el baluarte del sentimiento antisobrenatural. Otra pregunta que ponía en tela de juicio la inteligencia de Channing. Solo había una explicación razonable: Channing solo la vigilaría bajo las expresas órdenes de Conall.
Por tanto, su esposo era un imbécil insensible, pues debería haber acudido él en su ayuda. Y, por supuesto, era también un molesto idiota por entrometerse en sus asuntos cuando se había esforzado tanto por alejarla de su lado. No obstante, también significaba que aún se preocupaba lo suficiente por ella para dar una orden de aquellas características, incluso antes de la publicación de la disculpa pública.
Aún debía de amarla. Creo que aún nos quiere a su lado, le dijo al inconveniente prenatal con una vertiginosa sensación de euforia.