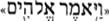
Quentin hizo que la profesora Geiger los devolviera a Chesterton. Se materializaron sin problemas en el centro de la ciudad. Geiger, una mujer de mediana edad, una gorda feliz, se había ofrecido a enviarlos directamente a la casa de Quentin, pero había olvidado la dirección de sus padres.
Era media tarde. Quentin ni siquiera sabía qué día era. Se sentaron en el banco de una zona verde donde se había librado una pequeña batalla en la guerra de la Independencia. Los turistas aturdidos por el sol pasaban junto a ellos. No era hora de que un veinteañero en perfectas condiciones como él estuviera por ahí sin hacer nada. Tenía que haber estado en la oficina, o estudiando en la universidad, o por lo menos jugando al fútbol un poco colocado. Quentin notó que la luz del día le absorbía la energía. Cielos, pensó, mirándose las mallas. La verdad es que tengo que cambiarme esta ropa.
Aunque Chesterton era uno de los centros más importantes de la Costa Este para las recreaciones históricas, o sea que tampoco llamaba tanto la atención.
—Ha ido bien —dijo—. ¿Starbucks?
Julia no se rio.
Estaban estáticos, sentados bajo viejos robles. El rey y la reina de Fillory, sin nada que hacer. El ambiente estaba lleno de zumbidos y murmullos modernos y extraños en los que nunca se había fijado antes de vivir en Fillory: coches, cables de la electricidad, sirenas, obras lejanas, aviones en la corriente en chorro que dejaban líneas dobles en el cielo azul claro. Era interminable.
Recordó que en una ocasión había quedado allí con Julia, o no muy lejos de allí, en el cementerio de detrás de la iglesia. Fue cuando ella le dijo que seguía recordando Brakebills.
—No tienes ningún plan, ¿verdad? —Julia tenía la mirada perdida.
—No.
—No sé por qué pensé que tendrías alguno. —La ira altanera había vuelto. Se estaba despertando otra vez—. En realidad nunca has estado aquí. Aquí, en el mundo real.
—Bueno, lo he visitado.
—Te crees que la magia es lo que aprendiste en Brakebills. No tienes ni idea de lo que es la magia.
—Bueno —dijo él—. Digamos que no lo sé. ¿Qué es?
—Voy a enseñártelo.
Julia se levantó. Miró a su alrededor, como si olisqueara el viento, y luego cruzó la calle de repente. Un Passat plateado tocó el claxon y frenó bruscamente para evitar atrepellarla. Ella siguió caminando. Quentin la siguió con un poco más de cuidado.
Julia se fue alejando de la calle principal. El barrio pasó a ser residencial enseguida. El bullicio del tráfico y las tiendas fue disipándose y la calle acabó flanqueada por árboles grandes y casas. La acera tenía baches y era irregular. Por algún motivo, Julia prestaba mucha atención a los postes de teléfono. Cada vez que pasaban al lado de uno, se paraba y lo observaba.
—Hace tiempo que no hago esto —dijo casi para sus adentros—. Tiene que haber alguno por aquí.
—¿Un qué? ¿Qué estamos buscando?
—Podría decírtelo pero no me creerías.
Esta Julia era una caja de sorpresas. Bueno, resulta que en esos momentos a él le sobraba el tiempo. Tardó cinco minutos más en parar junto a un poste de teléfonos concreto. Tenía un par de pegotes de pintura rosa fluorescente que quizás hubiera dejado un técnico chapucero.
Ella lo observó moviendo los labios en silencio. Interpretaba el mundo de una forma que a él se le escapaba.
—No es lo ideal —dijo al final—. Pero servirá. Vamos.
Siguieron caminando.
—Vamos a un piso franco —añadió.
Caminaron tres kilómetros bajo la luz de la tarde por aquel barrio residencial, en la zona que separaba Chesterton de la menos pija pero agradable ciudad de Winston. Los niños que volvían a casa después de la escuela los miraban con curiosidad. A veces Julia se paraba y observaba una marca de tiza en un bordillo o algo pintado con spray junto a unas flores silvestres al borde de la carretera y luego aceleraba el paso. Quentin no sabía si sentirse esperanzado o no, pero esperaba que el plan de Julia se materializara, más que nada porque no tenía ninguna sugerencia. Aunque le dolían los pies y estaba a punto de proponer que robaran otro coche. Pero eso habría estado mal.
Al igual que Chesterton, Winston era una zona antigua de Massachusetts y algunas de las casas junto a las que pasaron no eran de «estilo» colonial sino de la época colonial. Eran fáciles de identificar porque eran más compactas que las otras, más densas y apartadas de la carretera en las depresiones húmedas llenas de pinos podridos, donde el césped descuidado libraba una batalla constante por la invasión de círculos de pinos armados con agujas ácidas. Las casas más nuevas, por el contrario, las McMansiones de «estilo» colonial, eran enormes y luminosas y el césped había ganado la partida a los pinos, de los que sólo quedaba uno o dos ejemplares a lo sumo, temblorosos y traumatizados, para ofrecer cierto equilibrio a la composición.
La casa en la que se pararon era del primer tipo, colonial de veras. Había empezado a oscurecer. Julia se había fijado en otro par de pintadas en los postes de teléfono, una de las cuales se había parado a analizar de forma minuciosa con una especie de tomadura de pelo visual que él no había pillado porque ella no había querido, en realidad la había ocultado con una mano mientras la preparaba con la otra.
El camino de entrada se hundía de forma pronunciada en la depresión. Varias generaciones de niños debían de haberse matado encima del monopatín y el patinete intentando bajar por ahí y parar antes de chocar contra el garaje. Los aprendices de conductor debían de haberse martirizado practicando el arranque en una colina con coches de transmisión estándar.
Bajaron a pie. Quentin se sentía como un adventista del Séptimo Día o un niño mayor de lo normal en Halloween llamando a las puertas. Al comienzo le pareció que las luces estaban apagadas, pero cuando se acercó lo suficiente vio que en realidad estaban todas encendidas. Las ventanas estaban empapeladas con papel de carnicería para mantener la oscuridad.
—Me rindo —dijo Quentin—. ¿Quién vive aquí?
—No lo sé —respondió Julia alegremente—. ¡Descubrámoslo!
Llamó al timbre. Abrió la puerta un hombre de unos veinticinco años, alto y gordo, con un corte de pelo parecido a un casco y cara enrojecida de troglodita. Llevaba una camiseta metida en los pantalones de chándal.
Iba de guay.
—¿Qué pasa? —dijo.
A modo de respuesta, Julia hizo una cosa rara: se volvió, se levantó la melena de pelo negro ondulado con una mano y permitió que el hombre echara un vistazo rápido a algo que tenía en la nuca. ¿Un tatuaje? Quentin no lo captó.
—¿Vale? —dijo ella.
Debió de valer porque el gorila emitió un gruñido y se hizo a un lado. Cuando Quentin la siguió, el hombre entrecerró los ojos de por sí pequeños y le puso una mano en el pecho.
—Espera.
Cogió unas ridículas gafas diminutas para la ópera, como de juguete, que colgaban de una correa que llevaba al cuello, y observó a Quentin a través de ellas.
—Cielos. —Se giró hacia Julia realmente ofendido—. ¿Quién coño es este?
—Quentin —dijo Quentin—. Coldwater.
Quentin le tendió la mano. El tipo, cuya camiseta rezaba MAESTRO DE POCIONES, no se molestó en estrechársela.
—Es tu flamante nuevo novio —dijo Julia. Cogió a Quentin de la mano y lo arrastró al interior.
Un bajo retumbaba en algún lugar de la casa, que había sido bonita antes de que alguien llevara a cabo una renovación de mierda en el interior y luego otra persona se cargara la renovación de mierda. Dicha renovación debió de producirse en la década de 1980 puesto que fue la era de lo chic: paredes blancas, muebles negros y cromados, iluminación por focos. El ambiente estaba muy cargado de humo de cigarrillo. El yeso estaba desconchado en un montón de sitios. No era la clase de lugar en el que le apeteciera pasar mucho tiempo. Se esforzaba al máximo por conservar la esperanza, pero era difícil ver que aquello pudiera acercarles a Fillory.
Con recelo, Quentin siguió a Julia escaleras arriba y llegó a una sala de estar donde había un grupo variopinto de personas. El lugar podía haber pasado por un centro de reinserción para fugitivos adolescentes si no fuera un centro de reinserción de fugitivos veinteañeros, de mediana edad y ancianos. Había los típicos siniestros, pálidos, delgaduchos y sarnosos hasta límites preocupantes, pero también había un tipo con una sombra de barba y un traje formal hecho polvo de una calidad considerable hablando por un teléfono móvil y diciendo «sí, sí, ajá» con un tono de voz que sugería que realmente había alguien al otro lado a quien le importaba si decía ajá o no, no. Había una mujer de unos sesenta y pico años con un corte de pelo tipo Gertrude Stein, de un color blanco glacial. Un anciano asiático estaba sentado en el suelo sin camisa, solo. Delante de él, en la moqueta de pelo blanco había un brasero quemado rodeado de un círculo de cenizas. Cabía suponer que ese día la señora de la limpieza no había pasado por allí.
Quentin se paró en el umbral.
—Julia —dijo Quentin—. Dime dónde estamos.
—¿Todavía no lo has adivinado? —Podía decirse que casi estaba radiante de placer. Disfrutaba con la incomodidad de él—. Aquí es donde estudié. Esto es mi Brakebills. Es el anti-Brakebills.
—¿Esta gente se dedica a la magia?
—Lo intentan.
—Dime que es una broma, por favor, Julia. —La tomó del brazo pero ella se lo apartó. Él la volvió a coger y la empujó hacia las escaleras—. Te lo ruego.
—Pero es que no es broma.
Julia desplegó una sonrisa de depredadora. La trampa había saltado y la presa se retorcía en el interior.
—Esta gente no es capaz de hacer magia —dijo él—. No es posible, no hay garantías. No están cualificados. ¿Quién los supervisa?
—Nadie. Se supervisan entre sí.
Tuvo que respirar hondo. Aquello estaba mal, no mal desde un punto de vista moral, sino fuera de lugar. La idea de que cualquiera pudiera enredar con la magia… bueno, para empezar era peligroso. Así no funcionaba la cosa. Además, ¿quién era esa gente? La magia era de él, él y sus amigos eran los magos. Esa gente eran desconocidos, unos don nadie. ¿Quién les había dicho que podían dedicarse a la magia? En cuanto Brakebills se enterara de la existencia de ese lugar, lo cerrarían para vengarse. Enviarían a los GEO, una unidad volante encabezada por Fogg.
—¿De verdad conoces a esta gente? —preguntó.
Julia puso los ojos en blanco.
—¿A estos tíos? —Resopló—. Estos tíos no son más que perdedores.
Julia volvió a la sala de estar.
Lo único que los habitantes de aquel antro tenían en común, aparte de lo zarrapastrosos que eran, era un tatuaje, una pequeña estrella azul, de siete puntas, del tamaño de una moneda de diez centavos. Un heptagrama, pero compacto y coloreado. Guiñaba el ojo a Quentin desde el dorso de las manos, o de los antebrazos, o de la parte carnosa entre el pulgar y el dedo índice. Uno de ellos tenía dos, uno a cada lado del cuello, como los tornillos del cuello de Frankenstein. El asiático sin camisa llevaba cuatro. Mientras Quentin le miraba inició un conjuro complejo que Quentin no reconoció mientras tenía la mirada perdida en el entramado que formaban sus manos en movimiento. Quentin ni siquiera podía mirar.
Un pelirrojo con pecas, un tipo pequeñajo parecido a Daniel el Travieso estaba sentado en la repisa de la chimenea de pizarra gris que tenía delante, controlando la escena, pero cuando los vio, bajó de allí de un salto y se les acercó pavoneándose. Vestía una chaqueta del ejército que le quedaba grande y llevaba una carpeta con sujetapapeles hecha polvo.
—¡Hola, chicos! —saludó—. Me llamo Alex, bienvenidos a mi dojo. ¿Vosotros sois…?
—Me llamo Julia. Él es Quentin.
—Vale. Disculpad el desorden. La tragedia de la plebe. —A diferencia de los demás, Alex era elegante y formal—. ¿Me enseñáis las estrellas, por favor?
Julia le mostró la nuca.
—Vale. —Alex enarcó las cejas color anaranjado. Lo que vio, fuera lo que fuese, le impresionó. Se dirigió a Quentin—. ¿Y tú?
—No tiene ninguna —reconoció Julia.
—No tengo ninguna. —Podía responder él solo.
—¿Ha querido hacer la prueba? Porque, de lo contrario, no puede quedarse aquí.
—Lo entiendo —repuso Julia.
Lo realmente increíble era que ni siquiera era descarada con ese tío. ¡Era cortés! Ella, una reina de Fillory, respetaba el puto protocolo de ese lugar.
—Quentin, quiere que hagas una prueba —dijo ella— para demostrar que haces magia.
—Yo también quiero un montón de cosas, ¿tengo que acceder?
—Sí, tienes que hacerlo, joder —dijo ella con tranquilidad—. Así que hazlo. No es más que el primer nivel, toda la gente que viene aquí lo hace la primera vez. Sólo tienes que lanzar un destello. Probablemente tengas un nombre pretencioso para ello.
—Enséñamelo.
Julia colocó las manos en tres posturas cuidadosamente ensayadas, en un periquete, chasqueó los dedos y dijo:
—¡işik!
El chasquido produjo un pequeño destello de luz, como una bombilla de flash.
—¿Está bien?
—Un momento —dijo Quentin—. Las posiciones de las manos no eran muy genéricas. ¿Puedes…?
—Vamos, chicos —dijo Alex, no tan contento—. ¿Lo hacemos?
Entonces Quentin vio que Alex tenía ocho estrellas, cuatro en el dorso de cada mano. Aquello debía de convertirlo en el rey de aquel antro.
—Vamos, Quentin.
—Vale, vale. Enséñamelo otra vez.
Volvió a hacer el conjuro. Quentin fue a por él, intentando doblar los dedos igual que ella. En Brakebills te enseñaban todas las líneas rectas, las manos próximas a la geometría platónica, pero aquellas posturas eran poco exactas y orgánicas. Nada quedaba alineado. Y hacía dos años que no trabajaba en el contexto del mundo real. Lo probó una vez, chasquido, y no obtuvo nada. Luego otra vez, nada.
Gracias a eso obtuvo una ronda de aplausos irónicos. Los lugareños se interesaban por aquella transacción.
—Lo siento, otro intento y te quedas fuera —dijo Alex—. Puedes volver dentro de un mes. —Julia empezó a enseñárselo otra vez pero Alex le puso una mano encima—. Déjale probar.
El matón, el Maestro de las Posturas, había aparecido por la puerta delantera y observaba de brazos cruzados. Quentin oía a otra gente diciendo «¡işik!». Y cada vez se apagaba una bombilla de flash.
A la mierda. No pensaba pillar un conjuro de bruja disidente en treinta segundos que probablemente le estropearía la técnica. Él había recibido una formación clásica y era un maestro de brujos además de rey. Que se haga la luz.
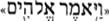
, dijo.

A ver quién domina el arameo. Cerró los ojos y dio una fuerte palmada.
La luz era blanca y cegadora, como una bombilla allí mismo, justo encima de la cabeza. Durante un segundo la habitación entera (moqueta asquerosa, lámparas de pie inclinadas, rostros con la mirada perdida) se quedó paralizada, sin color. Quentin tuvo que parpadear para recuperar la visión y eso que había estado con los ojos cerrados.
Se hizo el silencio durante unos instantes.
—Joooder… —dijo alguien. Entonces todo el mundo empezó a hablar a la vez. Alex no parecía muy contento, pero tampoco los echó.
—Regístrate —dijo. Parpadeó y se secó los ojos con la manga—. No sé dónde has aprendido eso, pero asegúrate de que el destello te funciona la próxima vez.
—Gracias —dijo Quentin.
Alex despegó un adhesivo con una estrella azul de una lámina y se la enganchó a Quentin en el dorso de la mano. A continuación le pasó la carpeta con sujetapapeles. Donde ponía «Nombre» escribió «Rey Quentin» y se la tendió a Julia.
Cuando ella acabó, Quentin la sacó a rastras por la cocina, con el suelo de linóleo abultado y una gama de electrodomésticos de quince años de antigüedad que parecían de juguete, además de que la encimera estuviera llena de una metrópolis multicolor de platos por lavar. Demasiado.
—¿Qué coño estamos haciendo aquí? —susurró.
—Ven.
Se internaron en la casa por un pasillo que en otro universo, más juicioso, habría conducido al estudio de papá y a la salita de estar y al lavadero, hasta que encontró la puerta hueca que conducía a la escalera del sótano.
La cerró detrás de ellos. Quedaron rodeados por el típico silencio frío y mohoso de los sótanos de las zonas residenciales. Las escaleras eran de planchas de pino sin pulir, llenas de telarañas.
—No lo entiendo, Julia —dijo—. Estás tan fuera de lugar aquí como yo. Tú no eres como esta gente. No aprendiste lo que sabes de un puñado de perdedores sin titulación en un antro de colegas. Es imposible.
Aparte de ellos, la estancia estaba repleta de cajas de cartón precintadas, un televisor estropeado del tamaño de una lavadora y la mitad de una mesa de pimpón.
—A lo mejor no soy quien te piensas. A lo mejor también soy una perdedora sin titulación.
—No estoy diciendo eso. —¿Ah, no? Seguía intentando asimilar el lugar—. No me puedo creer que todavía no hayan pegado fuego a esta casa.
—Creo que lo que intentas decir es que no te parecen lo bastante buenos. No están a la altura.
—¡Esto no tiene nada que ver con alturas! —exclamó Quentin, aunque notó que estaba pisando terreno pantanoso—. Esto va de… mira, me he ganado a pulso lo que tengo, es lo único que digo. Este tipo de poder hay que ganárselo. No se coge en el 7-Eleven junto con la bebida y unas cartas de Pokémon.
—¿Y qué hice yo? ¿Te crees que no me lo he ganado?
—Sé que te lo has ganado. —Respiró hondo. Relájate. El problema no era aquel sitio. El problema era regresar a Fillory—. ¿Cómo ha llamado a la casa? ¿Un dojo?
—Dojo, piso franco, es lo mismo. Son pisos francos. Él es un gilipollas.
—¿Y hay muchos?
—Unos cien, quizás, en esta zona. Hay más en la costa.
Cielos. Era una epidemia.
—¿Qué era eso del examen?
—¿Te refieres al que has cateado? Es la prueba para ser mago de primer nivel. Tienes que cumplir ese requisito para entrar aquí. Si apruebas el examen, te tatúan una estrella y te puedes quedar. La mayoría de la gente la lleva en la mano, en algún lugar visible. Cuantos más exámenes apruebas, más estrellas consigues.
—¿Pero quién lleva todo esto? ¿Ese tal Alex?
—Él no es más que el jefe de la guarida. Cuida de la casa. El sistema jerárquico se autogestiona. Cualquier mago puede pedir a otro mago de nivel igual o inferior que haga una demostración de la prueba correspondiente a su nivel o niveles inferiores —recitó—. Para demostrar que saben lo que les toca. Si no sabes lo que te toca, te degradan rápidamente.
—Ja. —Quería encontrarle algún defecto a la idea pero no se le ocurría nada así, de repente. La archivó para desacreditarla más adelante—. ¿En qué nivel estás tú?
A modo de respuesta se volvió y le mostró lo que le había enseñado al portero y a Alex, una estrella azul de siete puntas en la nuca. Los extremos desaparecían en la raíz del pelo; debió de raparse para que le hicieran el tatuaje. Era como los que había visto arriba pero de mayor tamaño, como un dólar de plata, y tenía un círculo en el medio con el número 50 en el centro.
—¡Joder! —Era imposible no quedar impresionado—. El Huevo Pelirrojo llevaba el ocho. ¿O sea que eres una maga de nivel cincuenta?
—No.
Cogió el dobladillo de la blusa y cruzó los brazos por delante.
—Espera un momento…
—Tranqui, tío. —Se levantó la parte posterior de la blusa, pero sólo hasta la mitad. Tenía la espalda llena de estrellas azules, docenas de ellas en líneas rectas. Las contó, por lo menos había cien. Soltó la blusa y se volvió hacia él.
—¿En qué nivel estoy? En el más alto, en ese nivel estoy, y que te den por preguntar. Venga, voy a conseguir que volvamos a Fillory.
Llamó a una pesada puerta ignífuga de esas que en la mayoría de los sótanos suelen llevar a una sala de calderas. Se deslizó sobre unos rodillos. El hombre que la deslizó parecía un bachiller en toda regla, de pelo rubio y corto y un polo color salmón, salvo que sólo medía un metro veinte. De la sala salía un calor sofocante.
—¿En qué puedo ayudaros en una tarde tan bonita? —preguntó. Tenía los dientes resplandecientes e iguales.
—Tenemos que ir a Richmond.
El enano tampoco era del todo sólido. Era translúcido por los bordes. Al principio Quentin no se percató, pero luego se dio cuenta de que veía cosas detrás de los dedos del hombre que se suponía que no podía ver. Realmente estaban viendo a través del espejo.
—Me temo que esta noche es la tarifa completa. Es por el tiempo. Tensa los cables. —Tenía los típicos tics de un revisor de tren de antaño. Le hizo un gesto a Julia para que entrara.
—Sólo la dama, por favor —dijo el bachiller translúcido—. El caballero no.
Aquello era demasiado, a pesar de la deferencia hacia el mundillo de magia extra-Brakebills. Quentin tenía un poco olvidadas las circunstancias del mundo real, pero no tanto. Susurró una serie de sílabas chinas rápidas y entrecortadas, y una mano invisible cogió al hombre por la nuca y lo arrastró contra la pared de cemento ligero que tenía detrás, de forma que la cabeza le golpeó contra la misma.
Julia no mostró sorpresa alguna. El hombre se encogió de hombros y se frotó la nuca con una mano.
—Iré a buscar el libro —acertó a decir—. ¿Tienes saldo?
Era una sala de máquinas, calurosa y hecha con bloques de cemento ligero sin enyesar. Había un horno, con un cubo lleno de arena al lado, pero también había dos espejos de cuerpo entero de aspecto curioso apoyados en una pared. Daba la impresión de que los habían sacado de una casa antigua: empañados en algunos sitios y con el marco de madera.
Julia tenía saldo. El libro era un volumen de cuero en el que escribió algo, y se paró a la mitad para realizar cálculos mentales. Cuando terminó, el hombre le echó un vistazo y les dio a cada uno una tira de tickets de papel, de los que te dan si ganas al skeeball en una feria. Quentin tenía nueve.
Julia cogió el suyo y entró en el espejo. Desapareció como si una bañera llena de mercurio la hubiera engullido.
Pensó que era posible. Los espejos eran fáciles de hechizar, puesto que por naturaleza ya eran un tanto sobrenaturales. Los observó con mayor detenimiento y vio la señal reveladora; eran espejos verdaderos que no invertían la derecha y la izquierda. Aunque había visto a Julia entrar en él caminando, no pudo evitar cerrar los ojos y prepararse para chocar contra el espejo. Pero, en cambio, lo atravesó con una sensación gélida.
Qué ordinariez, pensó. Un portal bien hechizado no debía provocar ninguna sensación.
Lo que vino a continuación le resultó parecido a un montaje cinematográfico, una serie de trastiendas y sótanos indefinidos, con un vigilante en cada uno para coger uno de los tickets y otro portal que atravesar. Viajaban en un sistema de transporte público mágico improvisado, de sótano en sótano. Esos aficionados debían de haberlo creado de forma desordenada. Quentin rezó para que hubiera alguien dedicado al control de seguridad que no fuera meramente voluntario, para que no acabaran materializándose a tres kilómetros en el aire o directamente en la mesosfera tres kilómetros bajo tierra. Sería una verdadera tragedia de la puta plebe.
En cierto sentido, había que reconocer que quien montara el portal tenía sentido del humor. Uno era del estilo de una típica cabina de teléfonos británica. Un portal tenía un mural en la pared de alrededor de una mujer gorda gigantesca de las que actúan en un circo inclinada hacia delante y levantándose el vestido, por lo que había que entrar por el culo.
Una de las paradas era totalmente distinta a las demás: una silenciosa suite de ejecutivo situada en lo alto de un rascacielos por la noche en alguna metrópolis inidentificable. Desde aquella altura, a aquella hora, podría haber sido cualquier sitio, Chicago, Tokio o Dubai. A través de un cristal ahumado, probablemente de una sola cara, Quentin y Julia veían una sala llena de hombres trajeados deliberando alrededor de una mesa. Allí no había ningún vigilante. Regía un sistema de honor, se dejaba el ticket en una pequeña estatua de bronce con la boca abierta y se alcanzaba el espejo.
—Hay salas como esta por todo el mundo —declaró Julia mientras caminaban—. Las montan, las mantienen. Normalmente están bien, aunque a veces hay alguna que no.
—Cielos. —Habían hecho todo aquello y en Brakebills nadie tenía ni idea. Julia tenía razón, no se habrían creído que fuera posible—. ¿Quién era aquel bachiller translúcido?
—Una especie de hada. De rango inferior. No se les permite subir.
—¿Adónde vamos?
—En mi dirección.
—Lo siento pero no me sirve. —Dejó de caminar—. ¿Adónde vamos en concreto y qué estamos haciendo aquí?
—Vamos a Richmond, Virginia. A hablar con alguien. ¿Te sirve?
Servía pero sólo porque el listón de lo que se consideraba suficiente había bajado mucho, mucho.
Sorprendentemente, uno de los portales estaba apagado, la sala vacía y oscura, el cristal destrozado. Retrocedieron y negociaron con un vigilante que les hizo esquivar el nodo inservible. Entregaron el último ticket a una jovencísima dama de honor dócil con el pelo rubio oscuro con mechas más claras, y la raya al medio. Julia marcó el libro de la mujer.
—Bienvenidos a Virginia —dijo.
De alguna manera habían viajado en el tiempo y en el espacio. Al subir las escaleras, lo primero que vieron fue la luz matutina en las ventanas. Estaban en una casa grande, bien acondicionada e impoluta, con un aire Victoriano: mucha madera oscura, alfombras orientales y un silencio cómodo. Desde luego que habían subido de nivel en comparación con la casa de Winston.
Daba la impresión de que Julia conocía la distribución. La siguió mientras merodeaba por las habitaciones vacías hasta llegar al umbral de una sala de estar espaciosa, que revelaba otra faceta de lo que Quentin, en su interior, había calificado como el mundillo mágico alternativo. Un hombre mayor vestido con vaqueros y una corbata entretenía a tres adolescentes, unas estudiantes con pantalones de yoga que le observaban impresionadas y con adoración desde un sofá más mullido de la cuenta.
Dios mío, pensó. Esta gente está en todas partes. La magia se había salido de madre. El campo de contención de la antimateria se había hundido. A lo mejor no había existido nunca.
El hombre hacía la demostración de un hechizo para su público: magia sencilla y fría. Tenía un vaso de agua delante y estaba trabajando en su congelación. Quentin reconoció el hechizo del primer curso en Brakebills. Una vez realizado, de un modo que a Quentin le pareció correcto pero excesivamente ostentoso, el hombre ahuecó las manos alrededor del vaso. Cuando las apartó, tenía un pedazo de hielo dentro. Había conseguido no romper el vaso, que era lo que pasaba normalmente cuando el hielo se expandía.
—Ahora probadlo vosotras —dijo.
Las chicas tenían vasos de agua. Repitieron las palabras al unísono e intentaron imitar la posición de las manos. Como era de esperar, no pasó nada. No tenían ni idea de lo que estaban haciendo; sus dedos suaves y rosados no estaban ni por asomo bien colocados. Ni siquiera se habían cortado las uñas.
Cuando el hombre vio a Julia en el umbral su rostro expresó asombro y horror durante medio segundo antes de adoptar una encantadora sonrisa de sorpresa. Debía de tener unos cuarenta años y tenía el pelo castaño revuelto y un poco de barba. Parecía un insecto grande y hermoso.
—¡Julia! —llamó—. ¡Qué sorpresa tan increíble! ¡No me puedo creer que estés aquí!
—Tengo que hablar contigo, Warren.
—¡Por supuesto! —Warren se esforzaba por que pareciera que era dueño de la situación, de cara a la galería, pero estaba claro que Julia no ocupaba uno de los primeros puestos en la lista de visitas sorpresa deseadas.
»Esperad un momento —dijo a sus acolitas—. Enseguida vuelvo.
En cuanto estuvo de espalda a las estudiantes, dejó de sonreír. Cruzaron el pasillo y entraron en un estudio. Caminaba de forma curiosa, como si tuviera un pie deforme.
—¿A qué viene todo esto, Julia? Tengo clase —dijo—. Warren —añadió mirando a Quentin con una sonrisa recelosa. Se estrecharon la mano.
—Tengo que hablar contigo —dijo Julia con desgana.
—De acuerdo. —Y antes de que Julia tuviera tiempo de responder, añadió con voz queda—: Aquí no. En mi despacho, por el amor de Dios.
Acompañó a Julia hacia una puerta que había al otro lado del pasillo.
—Esperaré en el pasillo —dijo Quentin—. Llámame si…
Julia cerró la puerta detrás de ellos.
Supuso que era juego limpio, teniendo en cuenta que él había aparcado a Julia en el pasillo que daba al despacho de Fogg. Para ella, debía de ser tan raro como para él regresar a Brakebills. No acertaba a captar lo que decían, no sin pegar la oreja a la puerta, lo cual habría llamado mucho más la atención de las chicas del salón, que lo observaban con curiosidad probablemente porque seguía llevando los ropajes de Fillory.
—Hola —dijo. Todas desviaron la mirada.
Voces altas pero que seguían resultando imprecisas. Warren la estaba apaciguando, intentando ser razonable, pero al final Julia acabó por hartarse y él empezó a alzar la voz.
—… todo lo que te enseñé, todo lo que te di…
—¿Todo lo que me diste? —replicó Julia a gritos—. Lo que yo te di…
Quentin carraspeó. Mamá y papá se pelean. La escena empezaba a parecerle divertida, claro indicio de que se estaba alejando peligrosamente de la realidad. La puerta se abrió y apareció Warren. Estaba colorado; Julia, pálida.
—Quiero que te marches —dijo él—. Te di lo que querías. Ahora lárgate.
—Me diste lo que te tocaba —espetó ella—. No lo que yo quería.
Abrió unos ojos como platos y estiró los brazos a los lados como diciendo «qué quieres que haga».
—Coloca la puerta —dijo ella.
—No me lo puedo permitir —respondió él entre dientes.
—¡Cielos, eres pa-té-ti-co!
Julia volvió sobre sus pasos dentro de la casa con paso rígido, seguida de Warren. Quentin los alcanzó en la sala del espejo. Julia hacía garabatos enfurecida en el libro mayor. Warren se ocupaba de sus asuntos. Le pasaba algo raro. De la camisa, a la altura del codo, le salía una ramita. Parecía una prolongación del cuerpo.
Era como un sueño que se prolongaba. Quentin hizo caso omiso de él. De todos modos parecía que se marchaban.
—¿Has visto lo que me haces? —dijo Warren. Intentaba retorcer y partir la ramita pero estaba verde y tierna y daba la impresión de que tenía otra rama que le sobresalía de las costillas, bajo la camisa—. ¿Ves lo que provocas por el mero hecho de estar aquí?
Al final la arrancó y la blandió hacia ella con actitud amenazadora.
—Eh —dijo Quentin. Se colocó delante de Julia—. Tranquilo. —Eran las primeras palabras que Quentin le dirigía.
Julia acabó de escribir y se quedó mirando el espejo.
—Me muero de ganas de salir de aquí —sentenció sin mirar a Warren.
La mujer mansa de las mechas parecía horrorizada por todo aquello. Otra acolita de Warren, sin duda. Se había retirado todavía más a su rincón.
—Vamos, Quentin.
Recibió otra vez la descarga y, en esta ocasión, cuando la cruzaron, la transición no fue instantánea. Estaban en otro sitio, en algún lugar poco iluminado e intermedio. Estaban en un suelo de obra, con viejos bloques de piedra. Había un puente estrecho sin barandilla. Detrás de ellos estaba el rectángulo brillante del espejo que habían atravesado; delante de ellos, a seis metros, había otro. Debajo de ellos y a los lados no había más que oscuridad.
—A veces se desmontan así —informó Julia—. Procura no perder el equilibrio.
—¿Qué hay ahí abajo? ¿Debajo del puente?
—Trols.
Era difícil saber si bromeaba.
La estancia en la que aparecieron estaba oscura, era un almacén lleno de cajas. Apenas tenían espacio para salir del espejo. El aire olía bien, a granos de café. No había nadie allí para recibirlos.
El olor a café quedó explicado cuando encontró una puerta y la abrió ya que apareció en la cocina atestada de un restaurante. Un cocinero les ladró en italiano que se movieran. Pasaron como pudieron por su lado, intentando no quemarse y tal, y salieron al comedor de una cafetería.
Se abrieron paso por entre las mesas y aparecieron en una amplia plaza de piedra. Una hermosa plaza, delimitada por edificios de piedra somnolientos de una época indeterminada.
—Si no fuera porque es imposible, pensaría que estamos en Fillory —dijo Quentin—. O en Ningunolandia.
—Estamos en Italia, en Venecia.
—Quiero un poco de café. ¿Por qué estamos en Venecia?
—Primero el café.
La luz brillaba en las piedras del pavimento. Había grupos de turistas por ahí, haciendo fotos y consultando guías, con expresión abrumada y aburrida a la vez. Había dos iglesias en la plaza; los demás edificios eran una curiosa mezcla veneciana de piedra antigua, madera antigua y ventanas irregulares. Quentin y Julia caminaron hacia la otra cafetería de la plaza, la de cuya cocina no habían salido por arte de magia.
Era un oasis de sombrillas amarillo brillante. Quentin tenía la sensación de estar flotando. Nunca había cruzado tantos portales en un solo día y le desorientaba. Pidieron una consumición antes de darse cuenta de que no llevaban euros.
—Mierda —dijo Quentin—. Me he levantado en Fillory esta mañana, o quizá fuera ayer por la mañana, de todos modos necesito un macchiato. ¿Por qué estamos en Venecia?
—Warren me dio una dirección. De alguien que quizá pueda ayudarnos, una especie de intermediario. Consigue cosas. Quizá pueda conseguirnos un botón.
—O sea que ese es el plan. Bien. Me gusta. —Estaba dispuesto a cualquier cosa siempre y cuando hubiera un café de por medio.
—Perfecto. Después podemos probar el alucinante plan que no tienes.
Se tomaron el café en silencio. Como en sueños, Quentin contempló la superficie caótica del macchiato. No habían dibujado una hoja con la leche como solían hacer en Estados Unidos. Las palomas se paseaban por entre las mesas y recogían migas sumamente sucias y las garras se les veían lívidas y rosadas desde tan cerca. La luz del sol lo bañaba todo. La luz de Venecia era tan pétrea como la de Fillory.
El mundo había vuelto a cambiar. No estaba tan claramente dividido como lo recordaba, entre el mágico y el no mágico. Ahora había aquel entremedio anárquico y mugriento. No le importaba demasiado, era caótico y nada glamuroso y él desconocía las reglas. Probablemente a Julia tampoco le gustara, pensó, pero ella no tenía la posibilidad de escoger, no igual que él.
Bueno, su mundo no les había hecho ningún bien. Ya puestos podían ir a rebuscar un rato en el de ella.
—¿Quién era ese tal Warren? —preguntó Quentin—. Parece que hace tiempo que os conocéis.
—Warren es un don nadie. Sabe un poco de magia y por eso ronda por la academia e intenta impresionar a las estudiantes y enseñarles ciertas cosas para tirárselas.
—¿En serio?
—En serio.
—¿Qué le ha pasado al final? En el brazo… ¿qué era eso?
—Warren no es humano. Es otra cosa, una especie de espíritu de madera. Tiene debilidad por los humanos. Cuando se enfada es incapaz de conservar el disfraz.
—¿Y entonces te has tirado a Warren? —preguntó.
A saber de dónde salía aquella pregunta. Brotó de repente: un ataque de celos, amargo y cálido como el reflujo ácido. No se lo esperaba. Había tenido mucho que digerir en un solo día, o noche, fuera lo que fuese, y era demasiado y demasiado rápido. Se le escapó.
Julia se inclinó hacia delante y le dio una bofetada a Quentin. Sólo le dio una pero bien fuerte.
—No tienes ni idea de lo que tuve que hacer para conseguir lo que a ti te pusieron en bandeja —susurró—. Y sí, me tiré a Warren. También hice cosas mucho peores.
La oleada de ira resultaba visible, como los gases que despide la gasolina. Quentin se tocó la mejilla donde le había abofeteado.
—Lo siento —dijo.
—No lo bastante.
Unas cuantas personas les miraron, pero sólo unas pocas. Al fin y al cabo estaban en Italia. Probablemente las bofetadas estuvieran a la orden del día.