
Quejas diversas
Dice Uriarte, en su página 215, que la muerte súbita del lactante «constituye una entidad patológica nueva —se observa desde hace veinte años».
Puesto que el libro se publicó en 2002, veinte años antes estaríamos en 1982. No es cierto, la muerte súbita del lactante se conoce desde muchísimo antes. Aunque si el propósito es demostrar que la muerte súbita del lactante solo existe desde que hay vacunas, también se equivoca: la vacuna DTP se usa desde antes de 1950; y si la muerte súbita del lactante no hubiera aparecido hasta 1980, sería la mejor prueba de que la vacuna no es la causante.
Pero el síndrome de la muerte súbita del lactante (SIDS por sus siglas en inglés, o SMSL) es mucho más antiguo, lo que es nuevo es el nombre. Antiguamente, durante siglos, la muerte inexplicada de un bebé se atribuía a un castigo divino, a un cólico miserere, al mal de ojo… y, con mucha frecuencia, al aplastamiento. Ya la Biblia describe un caso, unos mil años antes de Cristo; ¿le suena el juicio de Salomón?:
El hijo de esa mujer murió una noche, porque ella se había acostado sobre él. Se levantó ella durante la noche y tomó a mi hijo de mi lado, mientras tu sierva dormía, y lo acostó en su regazo, y a su hijo muerto lo acostó en mi regazo (1 Reyes 3, 19-20).
En el siglo XIX, la teoría del aplastamiento estaba tan extendida que los médicos empezaron a recomendar con entusiasmo poner al niño en la cuna, para no aplastarlo. Pero, oh sorpresa, los bebés seguían muriendo. Entonces se popularizó el término «muerte en la cuna» (cot death o crib death).
White, en 1948, habla ya de la muerte súbita en el lactante. El término «síndrome de la muerte súbita del lactante» (sudden infant death syndrome, SIDS) se adoptó en la segunda conferencia internacional sobre muerte súbita del lactante, en 1969. El lector curioso puede leer una historia de la muerte súbita, con abundantes referencias desde la Antigüedad, en el artículo de Russel-Jones (1985).
En la actualidad, el síndrome de la muerte súbita del lactante se define como la muerte de un niño menor de un año, que permanece inexplicada tras una investigación en profundidad del caso que incluye una autopsia completa, el examen del lugar de la muerte y la revisión de la historia clínica. Una muerte inesperada pero que no cumpla tan estrictos criterios puede denominarse SUDI, sudden unexpected death in infancy, muerte súbita inesperada en la infancia.
Decir que el problema no existía antes porque los médicos no lo diagnosticaban, o porque no le daban el mismo nombre que ahora, sería como decir que la violencia doméstica no apareció hasta hace unos pocos años.
Entre 1980 y 2004, la incidencia de muerte súbita del lactante en Estados Unidos descendió de 1,5 a 0,5 por mil nacidos vivos, según el American SIDS Institute:
http://sids.org/nannualrates.htm
El descenso se debe sobre todo a la recomendación de poner a los niños a dormir boca arriba; probablemente la disminución del tabaquismo y el aumento de la lactancia materna también han contribuido.
Añade Uriarte:
Algunos estudios nos muestran que los niños mueren con una frecuencia ocho veces mayor a la normal durante los tres días siguientes a la administración de la DTP.
En realidad, aunque Uriarte no menciona ningún estudio concreto, parece referirse a uno solo, el de Walker y colaboradores (1987), que aparece en la bibliografía de su libro. Estudian una población de 26 500 niños nacidos en Estados Unidos entre 1972 y 1983, pertenecientes a la misma mutua de enfermedad y visitados en los mismos centros hospitalarios y de salud. Identificaron todos los fallecimientos entre 30 y 365 días de edad a partir de los certificados de defunción, y los 29 casos en que no se encontró una causa de muerte se consideraron muertes súbitas del lactante. Se eligieron al azar 262 controles en la misma población, y se comprobaron las historias de todos ellos para ver la edad de vacunación. Entre aquellos niños que habían sido vacunados, cuatro murieron en los tres días siguientes al de la vacunación, un riesgo 7,3 veces mayor de lo esperado, lo que Uriarte parece que ha redondeado a ocho. Lo que no nos dice es que, comparando los niños vacunados con los no vacunados, estos últimos tenían un riesgo 6,5 veces mayor de muerte súbita. Sí, más muertes súbitas en los no vacunados: seis de los 29 niños muertos no habían recibido ninguna vacuna, cuando hubiéramos esperado solo 1,56 si la proporción fuera la misma que en el grupo control.
A ver si se entiende bien. Entre los niños vacunados hay MENOS muertes súbitas. Lo que ocurre es que, de esas pocas muertes, el porcentaje de las que ocurrían en los tres días siguientes a la vacuna era mayor. Los autores interpretan que, aunque ese mayor riesgo de muerte súbita en los no vacunados se había encontrado en varios estudios, probablemente es un artefacto. No creen que la vacunación aumente ni disminuya el riesgo, entre otras cosas porque, cuando en Inglaterra disminuyó la tasa de vacunación (debido a la alarma creada por los antivacunas), la incidencia de muerte súbita no se movió. Suponen que se trata de una simple asociación estadística, tal vez porque el no vacunarse o el vacunarse con retraso suelen asociarse con circunstancias que aumentan también el riesgo de muerte súbita, como un nivel socioeconómico más bajo. Los niños que murieron en los días siguientes a la vacunación también se habían vacunado más tarde de lo normal, lo que pudo disminuir la distancia entre la vacuna y el momento de máxima incidencia de la muerte súbita.
¿Cuántos casos de muerte súbita del lactante hay cada año en España? Uriarte dice que «unos quinientos», y tal vez en alguna época esa cifra fue más o menos correcta. El doctor Camarasa, en el Libro Blanco de la muerte súbita del lactante, afirma «aplicando en España la ratio promedio de incidencia de mortalidad por el SMSL de los países industrializados —de 1,5 a 2 por 1000 de nacidos vivos—, cada año morirían alrededor de 900 lactantes por el SMSL en nuestro país, que contrasta con el apenas centenar de casos que se contabilizan cada año». Pero es un cálculo que realizó en 1991; desde entonces, la incidencia de la muerte súbita del lactante ha disminuido mucho en todos los países en que se han hecho campañas serias recomendando que los bebés duerman boca arriba. Como hemos dicho, la incidencia en Estados Unidos descendió de 1,5 a 0,5 por mil nacidos vivos.
Es probable que hace quince o veinte o treinta años el número de casos «oficiales» de muerte súbita estuviera subestimado. Era una enfermedad «nueva», de la que se hablaba poco, que muchos médicos no conocían (al menos por su nombre oficial). Es probable que algunos médicos pusieran «paro cardíaco», «asfixia» o alguna otra cosa en el certificado de defunción.
Pero con el tiempo la muerte súbita se ha ido conociendo mejor, la muerte de un bebé fallecido sin causa aparente se investiga con más cuidado, muchas veces se practica una autopsia. Seguro que sigue habiendo errores, pero muchos menos.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (accesibles a cualquiera en www.ine.es, aunque hay tantos datos que no siempre es fácil encontrar el que buscas), entre 1999 y 2006 (los años para los que se ofrecían datos lo suficientemente detallados cuando escribí este capítulo) en España la incidencia de muerte súbita del lactante se ha mantenido bastante constante, entre 0,14 y 0,19 casos por cada mil nacidos vivos, lo que significa un total de entre 66 y 88 casos al año. Sin duda hay más de los que constan en la estadística; pero ¿cuántos más?
Analizaremos con detalle los datos de 2006. Ese año hubo en España 482 957 nacimientos, y murieron 1704 bebés menores de un año. Y en esa cifra sí que no cabe el error; no pueden ser 2000 o 3000 los bebés muertos. Para escapar a la estadística haría falta que, al morir al bebé, los padres no hubieran llamado a un médico y no hubieran enterrado o incinerado a su hijo en un cementerio, donde les habrían exigido el certificado de defunción. Si ha habido en España algún bebé muerto no contabilizado, se podrán contar con los dedos de una mano y probablemente, triste es decirlo, habrán muerto asesinados.
Con solo 1704 fallecidos, es muy difícil de creer que las víctimas de la muerte súbita sean 500, ¡casi la tercera parte!
En la tabla 1 se resumen las causas de muerte para 2006. Observe que «28 días-2 meses» quiere decir «hasta que cumple los 3»; «3-5 meses» es «hasta que cumple los 6», y «6-11 meses» significa «hasta que cumple un año».
¿Dónde podrían estar los casos «perdidos» de muerte súbita? Por una parte, por edad, todos los niños muertos el primer día o la primera semana o el primer mes, y buena parte de los que murieron antes de los tres meses, lo hicieron antes de la primera dosis de vacuna (bueno, a veces la vacuna de la hepatitis B se pone al nacer… pero Uriarte atribuye la muerte súbita a la vacuna DTP, que se pone a los dos meses). El número total de muertos por todas las causas entre los dos meses y el año es de unos cuatrocientos.
La muerte súbita se da, por definición, en un bebé previamente sano. Y el certificado de defunción es un documento serio. Puede haber errores, pero no errores tan garrafales como inventarse un cáncer o una meningitis inexistentes. Podemos por tanto descartar casi por completo a los 892 fallecidos por afecciones originadas en el periodo perinatal. Como puede ver, la gran mayoría de ellos murieron en el primer mes; básicamente son prematuros y bebés muy enfermos, que probablemente no llegaron a salir del hospital. Podemos descartar también las malformaciones congénitas, el cáncer, las enfermedades endocrinas, cardíacas, infecciosas, digestivas, neurológicas… Un médico, avisado porque un bebé sano ha sido encontrado muerto en su cuna, no va a inventarse una enfermedad así. Unos padres, destrozados por tan trágico suceso, no van a tolerar que el médico rellene un certificado con un diagnóstico evidentemente falso.
¿Qué nos queda? Con un poco de paciencia es posible analizar la lista detallada de causas de muerte, que incluye casi doce mil diagnósticos. A continuación he incluido todos los que podrían corresponder remotamente a muertes súbitas «camufladas»:
— Enfermedad cardiovascular no especificada 1
— Insuficiencia respiratoria aguda 2
— Insuficiencia respiratoria no especificada 2
— Paro respiratorio 5
— Asfixia 1
— Muerte sin asistencia 4
— Otras causas mal definidas y desconocidas 22
— Sofocación accidental en la cama 1
— Estrangulamiento accidental no especificado 1
— Obstrucción no especificada de la respiración 1

Total, 40 casos posibles que, sumados a los 71 oficiales, dan un máximo de 111 casos de muerte súbita en un año. No hubo ninguna muerte debida a otros diagnósticos sospechosos, como «paro cardiaco», «reacción de hipersensibilidad en las vías aéreas superiores», «espasmo laríngeo» o «choque no especificado». Por otra parte, entre las 71 muertes súbitas seguro que hay alguna que no lo fue: una enfermedad que nadie detectó, o un homicidio. Es triste decirlo, pero esas cosas pasan.
Ahora viene el punto clave: ¿tienen las vacunas la culpa de alguna de esas muertes? Y, si es así, ¿de cuántas?
Un antiguo aforismo médico dice: «Antes de pedir una prueba, piensa qué harás si sale positiva y qué harás si sale negativa. Si piensas hacer lo mismo, no pidas la prueba». Bueno, en realidad no estoy seguro de que sea un aforismo muy antiguo; lo leí en un libro titulado La ley de Murphy para médicos. En cualquier caso, me parece una recomendación razonable. Así que, antes de intentar averiguar si las vacunas producen o no la muerte súbita, pensemos, ¿qué haremos en uno u otro caso? Si las vacunas produjeran la mayor parte de esas cien muertes al año, ¿dejaríamos de vacunar a los niños? Pues depende. En primer lugar, habría que determinar cuál de las vacunas es exactamente la culpable. Si fuera la vacuna contra una enfermedad leve (como las paperas) o poco frecuente (como la meningitis por Haemophilus), habría que retirarla del mercado y seguir investigando para encontrar una nueva vacuna más segura. Pero si la culpable fuera, como dice Uriarte, la DTP (difteria, tétanos y tosferina), habría desde luego que investigar para encontrar una vacuna mejor, pero mientras tanto habría que seguir vacunando. Si no vacunásemos contra esas tres enfermedades, los muertos serían muchísimos más de cien.
Puede que alguien se haya escandalizado. «Un solo niño muerto sería suficiente para prohibir esa vacuna». ¿Seguro? Pues no es así como actuamos en otras situaciones. En 2006 murieron en España 4144 personas en accidentes de tráfico (de ellas, 405 menores de 20 años) y 520 personas ahogadas (60 menores de 20 años). ¿Por qué no hemos prohibido los coches, las piscinas y las playas? Al menos, las vacunas, aunque tengan efectos secundarios, protegen contra enfermedades, salvan vidas. ¿Contra qué protegen el coche, la playa, la piscina? ¿Cómo nos atrevemos a exponer a nuestros hijos a algo tan peligroso, y solo por diversión? Yo, desde luego, seguiría vacunando a mis hijos contra la difteria, el tétanos y la tosferina aunque creyera que eso produce buena parte de los casos de muerte súbita.
Volvamos a la pregunta clave: las vacunas (y concretamente la DTP), ¿causan o no la muerte súbita?
Uriarte nombra en su libro 21 posibles causas de la muerte súbita del lactante, incluyendo algunas tan curiosas como el déficit de selenio o la presencia de antimonio en alimentos y colchones. Da la impresión de que ha incluido todas las posibles causas que alguien ha propuesto alguna vez, aunque no haya ninguna prueba (si le interesa conocer las posibles causas de las que sí que hay alguna prueba razonable, vea el Libro Blanco de la Asociación Española de Pediatría, antes citado). Si tenemos que repartir las cien muertes entre tantas posibles causas, ¿cuántas le tocan a la vacuna?
En la página 147, Uriarte da lo que parece ser una de sus principales «pruebas», referida a España: «Cuatro muertes súbitas del lactante. Acaecidas en las horas siguientes a la inmunización». Luego dedica un párrafo a las típicas quejas de conspiración: «fueron negadas de pleno por las autoridades sanitarias», «el periódico La Vanguardia escondió entre sus papeles el fax» que le enviaron, «la Asociación Española de Pediatría no permitió participar en su congreso anual al grupo médico de reflexión sobre las vacunas con la ponencia “Vacunas y muerte del lactante”».
¡Qué triste debe de ser tener tanta razón y que el resto del mundo esté tan equivocado! Porque, claro, ni se les pasa por la cabeza la posibilidad de que las autoridades tuviesen razón al «negar de pleno» que la vacuna fuera la causa de esas muertes, o que la prensa no publicase su fax porque no tenía ni pies ni cabeza, ni que el congreso de pediatría rechazase su comunicación porque era muy mala. (En los congresos suele haber ponencias y comunicaciones, y parece que Uriarte las confunde. Las ponencias no se rechazan, porque precisamente es la organización del congreso la que solicita a un profesional de prestigio: «Por favor, venga usted a dar una ponencia sobre…». Las comunicaciones, en cambio, las envían espontáneamente los médicos que quieren contar algo, y el comité científico las analiza y decide cuáles tienen suficiente interés y calidad para aceptarlas y cuáles no. Se rechazan muchísimas comunicaciones, cualquier congreso recibe muchas más comunicaciones de las que puede mostrar, y solo se aceptan las que tienen una cierta calidad. Es algo completamente normal, no una conspiración universal).
¿Y dónde está esa interesantísima comunicación censurada? Escribe un libro de 260 páginas donde puede poner lo que quiera, pero no dice nada al respecto. No dice ni qué edad tenían esos niños, ni qué síntomas presentaron, ni en qué año pasó, ni qué motivos tiene para pensar que la culpa fue de la vacuna y no de otra cosa, ni qué otros casos ha habido en otros países, ni estima cuál es el supuesto riesgo en muertes por cien mil vacunas… nada de nada; le dedica solo un párrafo, y solo es para quejarse de que no le dejan hablar.
Un factor fundamental que no menciona es el denominador. Han muerto cuatro niños… ¿entre cuántos? Se trata de un programa de recogida de datos organizado por los antivacunas; recibieron un total de 255 notificaciones de presuntas reacciones adversas entre 1988 y 2002, y entre ellas solo cuatro muertes. En esos 14 años se debieron de vacunar en España más de seis millones de bebés, más de 18 millones de episodios de vacunación (en cada uno de los cuales se administran varias vacunas) durante el primer año. Al comienzo del periodo, antes de las campañas para poner a los niños boca arriba, los casos de muerte súbita eran muchos más que ahora, tal vez el triple o más. Unos 250 a 300 casos al año, que fueron bajando hasta menos de 100. Digamos una media de 150 casos al año, 2100 en total, calculando por lo bajo. La gran mayoría de ellos, digamos 1500, entre la edad de uno y siete meses. Un periodo de 180 días, por lo que toca a ocho muertes y pico al día. Como en ese periodo hay tres vacunas, tres de los 180 días son «las 24 horas siguientes a una vacuna». Sería de esperar que en esos tres días murieran 24 bebés, por pura casualidad. ¿Cómo es que solo encontraron cuatro casos? En parte porque su sistema de recogida de datos debe de ser muy malo, y en parte… siga leyendo.
No hubo ninguna conspiración para ocultar esos casos. En 1996, Carvajal y colaboradores publicaron un metaanálisis (es decir, un análisis riguroso de los estudios más serios previamente publicados sobre el tema) en una revista científica española, y comienzan con la frase: «A principios de 1994 aparecieron en España cinco casos de síndrome de muerte súbita del lactante tras recibir la vacuna DTP/polio». ¡Lejos de ocultarlo, «confiesan» un caso más! El artículo, además de encontrarse en la biblioteca de cualquier hospital, se puede leer en internet.
En el metaanálisis sí que se dan detalles sobre aquellos cinco casos de muerte súbita en España, y se explican los métodos seguidos para localizar estudios científicos publicados sobre el tema en todo el mundo en los treinta años precedentes. Localizaron diez estudios, de los que cinco fueron descartados (explican los motivos y dan las referencias de los estudios descartados, por si alguien quiere buscarlos y leerlos y comprobar si fue razonable descartarlos o no), y otros cinco fueron analizados porque sí que cumplían los criterios de calidad requeridos. Combinando los resultados de esos cinco estudios, la vacunación con DTP no se asocia con un mayor riesgo de muerte súbita del lactante. Al contrario, había una asociación inversa estadísticamente significativa, con un riesgo relativo de 0,67.
Para entender mejor cómo se llega a esa conclusión, comentaremos el más grande de esos cinco estudios, el de Hoffman y colaboradores. Recogieron datos de 757 niños fallecidos por muerte súbita en Estados Unidos entre octubre de 1978 y diciembre de 1979. Para cada víctima se seleccionaron al azar dos niños vivos que sirvieran como control: uno de la misma edad y otro que, además de la misma edad, fuera de la misma raza y peso al nacer similar. Pues bien, solo el 40% de los fallecidos había recibido al menos una vacuna antes de morir, mientras que el 54% de los controles había recibido al menos una vacuna a la misma edad. Cinco de los fallecidos habían sido vacunados en las 24 horas anteriores a la muerte; como el número de controles era el doble, sería de esperar que diez de los niños hubieran sido vacunados en las 24 horas anteriores a la entrevista; pues bien, no habían sido diez, sino treinta, los vacunados.
Los científicos, prudentemente, no corren a decir que la vacuna «protege» contra la muerte súbita. Simplemente «se asocia con una menor incidencia», pues muchas asociaciones no son causales. Tal vez influya la clase social: la pobreza aumenta el riesgo de muerte súbita, y también se suele asociar con un cierto retraso en las vacunaciones. O tal vez influya el estado de salud previo del niño: muchas veces la vacunación se retrasa (sin necesidad) cuando el bebé tiene moquitos, o diarrea, o alguna otra molestia leve.
En 2003, un comité del Institute of Medicine de Estados Unidos, tras analizar todos los estudios sobre el tema, concluyó que:
— Hay pruebas para rechazar una relación entre la vacuna DTP de células enteras y la muerte súbita del lactante.
— No hay pruebas suficientes para aceptar o rechazar una relación entre la vacuna DTP acelular y la muerte súbita; pero, puesto que esta vacuna tiene menos efectos secundarios que la antigua, no hay ningún motivo para suponer que pueda existir esa relación.
— No hay pruebas suficientes para aceptar o rechazar una relación entre las vacunas del Haemophilus, la hepatitis B o la polio (oral o inyectada) separadamente y la muerte súbita. (Lógicamente: no existen datos, puesto que casi nunca se aplican separadas).
— Sí que hay pruebas para rechazar una relación entre las vacunas anteriores combinadas y la muerte súbita.
— No hay pruebas suficientes para aceptar o rechazar la relación entre las vacunas combinadas y la muerte inesperada en la infancia (excluyendo la muerte súbita).
— No hay pruebas suficientes para aceptar o rechazar una relación entre la vacuna de la hepatitis B y la muerte neonatal.
BOHLKE, K., DAVIS, R. L., MARCY, S. M., BRAUN, M. M., DESTEFANO, F., BLACK, S. B., MULLOOLY, J. P. y THOMPSON, R. S. «Vaccine Safety Datalink Team. Risk of anaphylaxis after vaccination of children and adolescents», Pediatrics, 2003; 112: 815-20,
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/112/4/815
CARVAJAL, A., CARO-PATÓN, T., MARTÍN DE DIEGO, I., MARTÍN ARIAS, L. H., ÁLVAREZ REQUEJO, A. y LOBATO, A. «Vacuna DTP y síndrome de muerte súbita del lactante. Un metaanálisis», Medicina Clínica (Barcelona), 1996; 106: 649-52.
www.sepeap.es/Hemeroteca/EDUKINA/ARTIKULU/VOL106/M1061702.PDF
Grupo de Trabajo para el Estudio y Prevención de la Muerte Súbita Infantil de la Asociación Española de Pediatría. Libro Blanco de la muerte súbita del lactante (SMSL). 2.ª ed. Ediciones Ergón, Madrid, 2003.
www.aeped.es/sites/default/files/documentos/libro_blanco_SMSL_completo.pdf
HOFFMAN, H. J., HUNTER, J. C., DAMUS, K., PAKTER, J., PETERSON, D. R., BELLE, G. VAN y HASSELMEYER, E. G. «Diphtheria-tetanus-pertussis immunization and sudden infant death: results of the National Institute of Child Health and Human Development cooperative epidemiological study of sudden infant death syndrome risk factors», Pediatrics, 1987; 79: 598-611.
Institute of Medicine Immunization Safety Review. Vaccinations and sudden unexpected death in infancy, National Academies Press, Washington, 2003.
http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=10649
LEE, J., ROBINSON, J. L. y SPADY, D. W. «Frequency of apnea, bradycardia, and desaturations following first diphtheria-tetanus-pertussis-inactivated polio-Haemophilus influenzae type B immunization in hospitalized preterm infants», BMC Pediatr, 2006; 6: 20.
www.biomedcentral.com/1471-2431/6/20
LEUNG, A. «Congenital heart disease and DPT vaccination», Canadian Medical Association Journal, 1984; 131: 541.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1483607/pdf/canmedaj00368-0017a.pdf
RUSSEL-JONES, D. L. «Sudden infant death in history and literature», Archive of Diseases of Childhood, 1985; 60: 278-281.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1777210/
WALKER, A. M., JICK, H., PERERA, D. R., THOMPSON, R. S. y KNAUSS, T. A. «Diphtheria-tetanus-pertussis immunization and sudden infant death syndrome», American Journal of Public Health, 1987; 77: 945-51.
www.ajph.org/cgi/reprint/77/8/945
WHITE, L. L. R. «Sudden Death in Infancy (A Preliminary Communication)», Proceeding of the Royal Society of Medicine, 1948; 41: 866-868.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2184762
En las últimas décadas, la incidencia de asma y alergias ha aumentado enormemente. Dos de las teorías más extendidas para explicar este hecho son el efecto de la contaminación atmósférica y la teoría de la higiene. Se cree que el exceso de higiene puede privar al sistema inmunitario de gérmenes contra los que luchar, y que este, perdido el rumbo, puede «volverse loco» y atacar al polen, a los alimentos o a otras substancias inocuas.
¿Tal vez las vacunas, al evitar infecciones, contribuyen a esta locura del sistema inmunitario? En algunos estudios parecía haber algo de cierto, pero la interpretación siempre es difícil porque muchas veces las familias que no vacunan a sus hijos hacen también otras muchas cosas que pueden influir, para bien o para mal, en la alergia.
En Finlandia, Paunio y colaboradores recogieron datos de medio millón de niños y jóvenes de entre 14 meses y 19 años que se vacunaron de la triple vírica entre 1982 y 1986. Se preguntaba si habían pasado el sarampión, y si tenían asma, eccema atópico o rinitis alérgica. Los 20 000 que habían pasado el sarampión tenían significativamente más alergias que los que no lo habían pasado; aproximadamente un 30% más eccema, un 40% más rinitis y casi un 70% más asma. Claramente, pasar el sarampión no protege contra la alergia.
En el Reino Unido, Bremner y colaboradores compararon a más de cuatro mil niños con fiebre del heno (rinitis alérgica) y sus correspondientes controles sanos, seguidos durante más de siete años. No encontraron que el estar o no estar vacunado frente a difteria-tétanos-tosferina ni frente a sarampión-paperas-rubeola se asociasen con el riesgo de rinitis. Pero sí encontraron que los que se habían vacunado con retraso (los que completaron las tres dosis de DTP después de los 12 meses, o recibieron la triple vírica después de los 24 meses) tenían menor riesgo de rinitis alérgica. Menos riesgo que los vacunados a tiempo, y menos riesgo que los no vacunados. ¡Lo que hubieran dicho los antivacunas si llega a ser al revés! Pero los autores del estudio no creen que la vacunación (tardía) proteja contra la alergia, sino que probablemente ha actuado un factor de confusión: muchas veces la vacuna se retrasa (sin necesidad) porque el niño tiene algún virus sin importancia. Y se retrasa más cuando el niño tiene un virus detrás de otro. Tal vez fue el haber pasado tantas infecciones leves en los primeros meses lo que protegió a esos niños contra la alergia.
Por supuesto, puede haber alergias a las vacunas, como a casi cualquier otra cosa. Los niños con alergia al látex se ponen fatal si intentan soplar un globito. Pero no hay ninguna prueba de que el haber sido vacunado aumente el riesgo de tener luego alergias a otras cosas.
BREMNER, S. A., CAREY, I. M., DEWILDE, S., RICHARDS, N., MAIER, W. C., HILTON, S. R., STRACHAN, D. P. y COOK, D. G. «Timing of routine immunisations and subsequent hay fever risk», Arch Dis Child, 2005; 90: 567-73.
http://adc.bmj.com/content/90/6/567.full.pdf
PAUNIO, M., HEINONEN, O. P., VIRTANEN, M., LEINIKKI, P., PATJA, A. y PELTOLA, H. «Measles history and atopic diseases: a population-based cross-sectional study», JAMA, 2000; 283: 343-6.
http://jama.ama-assn.org/cgi/reprint/283/3/343
A comienzos de los sesenta se descubrió que la mayoría de las vacunas inyectables usadas contra la polio hasta ese momento estaban contaminadas por un virus del mono hasta entonces desconocido, el SV40. El método utilizado para matar al virus de la polio en la vacuna inactivada no mataba al SV40. Se cambiaron los métodos de fabricación, y desde 1961 o 1963, según los países, las vacunas de la polio en Europa occidental y Estados Unidos han estado libres de SV40 (aunque Cutrone y colaboradores encontraron el virus en algunas vacunas orales fabricadas en países del bloque comunista hasta 1978; estas vacunas se usaron también en algunos países africanos). Se calcula que en Estados Unidos, entre 1955 y 1963, de diez a treinta millones de personas recibieron la vacuna inyectable contaminada. Además, unos diez mil voluntarios que participaban en un estudio clínico entre 1959 y 1961 recibieron una vacuna oral contaminada; pero el problema se detectó y las primeras vacunas orales que se comercializaron ya estaban libres del virus.
Según Uriarte, el SV40 tiene una «fuerte acción cancerígena». ¿Qué significa eso, que produce cáncer en todas las personas, en la mitad, en la décima parte, en una de cada mil?
El virus SV40 produce cáncer en animales de laboratorio, de eso no hay duda. En el ser humano, la cosa no está tan clara. Se ha aislado el virus en algunos tipos raros de cáncer, como el mesotelioma (un tipo poco usual de cáncer pulmonar, que por otra parte se sabe que puede ser causado por la exposición al asbesto), el osteosarcoma, algunos tumores cerebrales y tumores de células gigantes. Los estudios de Strickler (2001), Hübner y López Ríos sugieren que algunos de esos casos son en realidad falsos positivos, errores de laboratorio. En todo caso, la presencia del virus dentro del tumor no quiere decir que el virus haya provocado el tumor.
Marín (págs. 137-138) da más detalles sobre este asunto. Cita los primeros estudios de Heinonen (1973) y Farwell (1979), que encontraban un aumento de la incidencia de cáncer en niños cuyas madres habían sido vacunadas durante el embarazo. Los verá también citados en el documento de los Centers for Disease Control que citamos más abajo; Heinonen encontró 24 casos de cáncer (de cualquier tipo) entre 50 000 niños, el doble de lo esperado; Farwell encontró que, de quince casos de meduloblastoma (un tipo de cáncer cerebral que afecta a niños pequeños) observados entre 1956 y 1962, diez correspondían a madres vacunadas contra la polio durante el embarazo. Tras citar otros trabajos sobre la posible relación entre el virus y el cáncer, cae Marín en un lamentable ejercicio de desinformación:
Que sepamos no ha habido, desde sectores vacunalistas, estudios rigurosos de casos y controles que permitan conocer el alcance y la magnitud del fenómeno a lo largo del tiempo; y los existentes, como el de Mortimer y colaboradores que data de 1981, minimizan o niegan el vínculo aunque admiten que el SV40 es oncogénico en los ratones.
Por supuesto, todos los estudios que cita vienen de «sectores vacunalistas», pues así es como llama él a todos los que no son antivacunas. Tras afirmar que no sabe si existen, usa el plural «los existentes, como el de Mortimer», es decir, que sabe que hay más de uno, pero claro, como el resultado no le gusta, los rechaza. Cualquier autor imparcial habría explicado los mismos hechos con palabras muy distintas, algo así como: «Estudios rigurosos, como el de Mortimer, han mostrado que el vínculo es mínimo o inexistente».
El estudio de Mortimer no es de casos y controles (que consistiría en comparar a varios individuos con cáncer y otros varios sin cáncer, para ver cuántos se habían vacunado en cada grupo), sino de cohortes (que habitualmente da resultados más fiables, y consiste en seguir durante años a un grupo de individuos vacunados para ver cuántos sufren cáncer). De 1073 individuos nacidos entre 1959 y 1961, que habían recibido la vacuna contaminada, a los 17-19 años habían muerto 15 (una cifra normal), y ninguno por cáncer. En 2001, Carroll-Pankhurst y otros publicaron el resultado de 35 años de seguimiento de los mismos sujetos: no había aumentado la incidencia de cáncer. Desde luego, es un estudio demasiado pequeño para ser concluyente. Pero no es el único.
Strickler y colaboradores (1998), del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, analizaron en el total de la población norteamericana, a partir de los registros nacionales de cáncer, los datos de incidencia de aquellos tipos de cáncer en los que se ha encontrado el virus: ependimoma (un tipo de tumor cerebral), tumor cerebral en general, osteosarcoma (del hueso) o mesotelioma. Compararon la incidencia de esos tumores en los nacidos entre 1947 y 1952, que habían recibido la vacuna sospechosa cuando tenían más de tres años (46 millones de personas-año de observación); entre 1956 y 1962, que habían recibido la vacuna sospechosa cuando eran bebés (60 millones de personas-año de observación); y entre 1964 y 1969, que habían recibido la vacuna libre de SV40 (44 millones de personas-año). No encontraron ninguna asociación estadísticamente significativa entre la exposición al SV40 y la incidencia de cáncer, aunque los individuos eran todavía demasiado jóvenes para extraer conclusiones definitivas respecto al mesotelioma, un cáncer propio de edades avanzadas.
Así que el mismo Strickler volvió sobre el problema del mesotelioma en 2003, sin encontrar tampoco ninguna relación con la exposición al SV40.
También en 1998, Olin y Giesecke, del Instituto Sueco para el Control de las Enfermedades Infecciosas y del Instituto Karolinska, tampoco encontraron diferencias en la incidencia de cáncer entre los que recibieron vacunas contaminadas o sin contaminar. Usaron datos del Registro Nacional del Cáncer, que cubre la totalidad de la población de Suecia.
En 2003, Engels y colaboradores publicaron un completo estudio en Dinamarca, con los datos del Registro Nacional del Cáncer entre 1943 y 1997, con datos referidos al total de la población. Compararon tres grupos de personas: los nacidos entre 1946 y 1952 (vacunados con vacuna contaminada a partir de 1955, cuando tenían entre tres y nueve años), entre 1955 y 1961 (vacunados a los pocos meses de nacer con vacuna contaminada), y entre 1964 y 1970 (vacunados con vacuna no contaminada). En el laboratorio, el virus es más cancerígeno en los animales recién nacidos. Por tanto, si el virus produce cáncer en el ser humano, se esperaría encontrar más cáncer en el segundo grupo, y menos en el tercero. Por el contrario, la incidencia global de cáncer de cualquier tipo era máxima en el tercer grupo: 20,9 casos por 100 000 personas-año en los nacidos en 1946-1952; 24,4 casos entre los de 1955-1961; 27,7 casos entre los de 1964-1970. Algo parecido ocurría con los tipos concretos de cáncer en que se sospechaba la intervención del SV40. La conclusión de los autores es que su estudio «no respalda la hipótesis de que el SV40 es una causa de cáncer en el ser humano». El cáncer, simplemente, aumentó con el tiempo.
La mayoría de estos estudios fueron publicados antes de que Marín escribiera su libro. En conclusión, lo que Uriarte denomina «fuerte acción cancerígena» podría ser, según algunos estudios, unos pocos casos, particularmente si la vacuna se administró durante el embarazo… y según otros, nada de nada.
Casi todos mis lectores, padres jóvenes, han sido vacunados con vacuna Sabin, libre de contaminación, y sus hijos recibirán la Salk, igualmente libre del virus SV40. Incluso si estuviera plenamente demostrado que el virus SV40 produjo numerosos casos de cáncer en los seres humanos, decir «no vacune a su hijo porque hace cincuenta años había vacunas contaminadas» es tan absurdo como decir «no viaje en avión porque hace cincuenta años se estrelló un avión».
Tal vez no debería haber dedicado tantas páginas a una cuestión puramente histórica; pero creí importante mostrar cómo los antivacunas ocultan, falsean o ningunean los estudios científicos cuyos resultados no les gustan.
Centers for Disease Control and Prevention. Frequently asked questions about cancer, simian virus 40 (SV40), and polio vaccine.
www.cdc.gov/vaccinesafety/updates/archive/polio_and_cancer.htm
CARROLL-PANKHURST, C., ENGELS, E. A., STRICKLER, H. D., GOEDERT, J. J., WAGNER, J. y MORTIMER, E. A. Jr. «Thirty-five year mortality following receipt of SV40- contaminated polio vaccine during the neonatal period», British Journal of Cancer, 2001; 85: 1295-7.
www.nature.com/bjc/journal/v85/n9/pdf/6692065a.pdf
CUTRONE, R., LEDNICKY, J., DUNN, G., RIZZO, P., BOCCHETTA, M., CHUMAKOV, K., MINOR, P. y CARBONE, M. «Some oral poliovirus vaccines were contaminated with infectious SV40 after 1961», Cancer Research, 2005; 65: 10273-9.
http://cancerres.aacrjournals.org/content/65/22/10273.long
ENGELS, E. A., KATKI, H. A., NIELSEN, N. M., WINTHER, J. F., HJALGRIM, H., GJERRIS, F., ROSENBERG, P. S. y FRISCH, M. «Cancer incidence in Denmark following exposure to poliovirus vaccine contaminated with simian virus 40», Journal of the National Cancer Institute, 2003; 95:532-9.
http://jnci.oxfordjournals.org/cgi/reprint/95/7/532
HÜBNER, R. y MARCK, E. VAN. «Reappraisal of the strong association between simian virus 40 and human malignant mesothelioma of the pleura (Belgium)», Cancer Causes Control, 2002; 13: 121-9.
LÓPEZ-RÍOS, F., ILLEI, P. B., RUSCH, V. y LADANYI, M. «Evidence against a role for SV40 infection in human mesotheliomas and high risk of false-positive PCR results owing to presence of SV40 sequences in common laboratory plasmids», Lancet, 2004; 364: 1157-66.
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(04)17102-X
MORTIMER, E. A. Jr., LEPOW, M. L., GOLD, E., ROBBINS, F. C., BURTON, G. J. y FRAUMENI, J. F. Jr. «Long-term follow-up of persons inadvertently inoculated with SV40 as neonates», The New England Journal of Medicine, 1981; 305: 1517-1518.
National Cancer Institute. Simian Virus 40 and human cancer.
www.cancer.gov/newscenter/sv40
OLIN, P. y GIESECKE, J. «Potential exposure to SV40 in polio vaccines used in Sweden during 1957: no impact on cancer incidence rates 1960 to 1993», Developments in Biological Standardization, 1998; 94: 227-33.
STRICKLER, H. D. International SV40 Working Group. «A multicenter evaluation of assays for detection of SV40 DNA and results in masked mesothelioma specimens», Cancer Epidemiologics, Biomarkers & Prevention, 2001;10: 523-32.
http://cebp.aacrjournals.org/content/10/5/523.full
STRICKLER, H. D., ROSENBERG, P. S., DEVESA, S. S., HERTEL, J., FRAUMENI, J. F. Jr. y GOEDERT, J.J. «Contamination of poliovirus vaccines with simian virus 40 (1955-1963) and subsequent cancer rates», Journal of American Medical Association (JAMA), 1998; 279: 292-5.
http://jama.ama-assn.org/cgi/reprint/279/4/292
STRICKLER, H. D., GOEDERT, J. J., DEVESA, S. S., LAHEY, J., FRAUMENI, J. F. Jr. y ROSENBERG, P. S. «Trends in U.S. pleural mesothelioma incidence rates following simian virus 40 contamination of early poliovirus vaccines», Journal of the National Cancer Institute, 2003; 95: 38-45.
http://jnci.oxfordjournals.org/content/95/1/38.long
Hay otro virus al que se ha acusado de aparecer sin permiso en la vacuna contra la polio: el virus del sida. La historia apareció en una revista en 1992, y en el libro The river publicado en 1999 por el periodista Edward Hooper. Decía que la vacuna que Koprowski administró a más de un millón de personas en África (Congo, Ruanda y Burundi) entre 1957 y 1960 estaba preparada en riñón de chimpancé y contaminada por el virus del sida (VIH o HIV), y que fue así como comenzó la epidemia del sida. Recuerdo haber visto un documental de televisión en que defendían la hipótesis.
Ni los datos históricos ni los nuevos estudios apoyan esa teoría. Las vacunas se administraban por vía oral; no fueron fabricadas en la misma África, sino importadas; no se fabricaron con riñón de chimpancé, sino de macaco; el análisis de las muestras de vacuna todavía existentes no encontró restos ni de chimpancé, ni de HIV ni de SIV (el virus de la inmunodeficiencia de los simios). Aunque el sida se descubrió en 1981, y los primeros casos diagnosticados retrospectivamente datan de finales de los cincuenta, el análisis de la variación genética del virus parece indicar que está entre nosotros desde los años cuarenta, puede que antes. En 2000, la Royal Society organizó una conferencia para debatir el tema, con la participación del mismo Hooper. Ninguno de los expertos encontró datos que apoyaran su teoría, que hoy se considera refutada. Puede leer las dos docenas de artículos científicos en la web:
http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/356/1410.toc
Claro, algunos conspiracionistas, inasequibles al desaliento, siguen pensando que todos los científicos mienten como bellacos para protegerse unos a otros. Pero no es esa la forma habitual de comportarse de los científicos. Vale, alguno puede mentir para protegerse a sí mismo. Pero ¿a otro, probablemente a un competidor? Nadie tuvo ningún inconveniente en dar a conocer al público, desde el primer momento, los desastres de las primeras vacunas antipolio, la contaminación de los laboratorios Cutter, la contaminación con SV40…
Curiosamente, entre los que niegan y siempre negarán (sin necesidad de hacer ningún estudio) la teoría de que el sida comenzó en África por culpa de una vacuna que transmitió el virus accidentalmente están los seguidores de otras varias teorías conspirativas:
— Los que creen que el virus del sida fue fabricado en el laboratorio como arma biológica.
— Los que creen que el sida no empezó en África, y que esa es una mentira creada para humillar a los africanos.
— Los chiflados que creen que el sida fue enviado por Dios para castigar a los homosexuales.
— Los chiflados (¡y de esos hay muchísimos!) convencidos de que el sida no es causado por un virus, sino por el abuso de las drogas u otros factores.
— Los chiflados que dicen que el sida, sencillamente, no existe.
(¿Cree que no pueden existir chiflados tan chiflados? Mire aquí: www.plural-21.org. Advertencia: casi todo lo que dicen en esa web es rigurosamente falso y puede perjudicar seriamente su salud).
Aparentemente, Uriarte está entre los que creen que el sida no es causado por un virus. Digo «aparentemente» porque su forma de escribir no se distingue por la claridad; pero en las páginas 208 y 209 de su libro hay dos apartados distintos, uno sobre «causas de la enfermedad» (y en ese apartado no habla nada del virus del sida), y otro sobre «sida de tipo infeccioso» (como si hubiera otro de tipo no infeccioso). Y ni siquiera está claro que crea que ese tipo infeccioso esté causado por el virus; textualmente escribe: «En ciertas personas inmunodeficientes, aparece una entidad vírica (HTLV) que ataca y destruye todo tipo de respuesta celular inmunitaria». Es decir, que el virus no es la causa, sino la consecuencia del sida, y que el virus aparece (¿por generación espontánea? Ver pág. 308) cuando el individuo ya está enfermo.
¿Y cuáles son, según Uriarte, las verdaderas causas del sida? Pues no está nada claro. Al hablar de causas no menciona el virus, pero tampoco dice «las causas son…», sino «entre los factores de mayor peso en la propagación de la enfermedad destacaremos…». En el peor de los casos, si Uriarte cree que «factores de propagación» es lo mismo que «causas», todo lo que dice después es una sarta de estupideces. En el mejor de los casos, si Uriarte olvidó mencionar el virus por un descuido pero sí que cree que es la causa del sida, y si al hablar de «propagación de la enfermedad» se está refiriendo a la propagación del virus, pues al menos ha acertado con algunas de las vías de propagación, pues menciona los transplantes, las transfusiones, la drogadicción o la promiscuidad. Pero seguiría siendo una estupidez decir que el virus del sida se transmite por «la utilización masiva de vacunas —polio, viruela, antigripal—» (ni siquiera los antivacunas han echado nunca la culpa a la vacuna de la gripe o de la viruela; la vacuna de la viruela había dejado ya de usarse cuando salió a la luz pública la epidemia del sida, y la vacuna de la gripe se administra sobre todo a ancianos, mientras que el sida ataca sobre todo a jóvenes) o por el «trabajo continuo en contacto directo con la gente —servicios de cuidados intensivos, quirófanos, centros de hemodiálisis y prisiones—». Eso es un alarmismo ridículo e injustificado. Nadie se contagia de sida por trabajar en contacto directo con nadie, a no ser que ese contacto sea sexual, o que tenga la mala suerte de pincharse con una aguja contaminada. Aun así, las probabilidades de que un médico o enfermera se contagie por un pinchazo accidental con una aguja contaminada son muy inferiores al 1%. Sobre todo, no se pierdan la perla final, un importante factor en la propagación del sida según Uriarte: «La vida vivida en angustia, soledad e incomprensión». ¡Lo que hay que oír!
Es lo malo de las teorías conspiranoicas: son todas tan bonitas, que da pena tener que elegir solo una. Si el mismísimo director de la CIA saliera por televisión diciendo: «Está bien, lo confieso, nosotros fabricamos el virus del sida y lo difundimos en África mediante vacunas envenenadas para eliminar el exceso de población», varios miles de conspiranoicos le contestarían: «No diga tonterías, el sida no es provocado por ningún virus», y al menos uno añadiría: «Exactamente; el sida es causado por la angustia, la soledad y la incomprensión».
Según Uriarte, en su página 218:
[…] en la actualidad, debido a los nuevos descubrimientos de la inmunología, se puede afirmar que cualquier vacuna viva, inactivada, toxoide, polisacárido o fragmento de ADN, puede interferir en el fenómeno del embarazo.
Es clásica la recomendación de no quedar embarazada inmediatamente después de haber sido vacunada: resulta conveniente esperar un mínimo prudencial de 6 meses.
No nos dice a qué nuevos descubrimientos se refiere. «Se puede afirmar»… cualquier tontería se puede afirmar, y la prueba es que él ya la ha afirmado. Pero el decir y repetir una mentira no la convierte en verdad.
Tampoco dice quién ha hecho esa «clásica recomendación» (yo no la había oído nunca) de no quedar embarazada en seis meses después de vacunarse. Pero lo importante no es si la recomendación es clásica, sino si es correcta. Según los CDC, en general para aquellas vacunas que están contraindicadas durante el embarazo (las de virus atenuados) es conveniente no quedarse embarazada hasta 28 días después de la vacunación.
Las vacunas de la difteria, tétanos, tosferina, polio inyectable y gripe se pueden usar sin problemas durante el embarazo. De hecho, es recomendable vacunarse de la gripe durante el embarazo, porque la gripe causa más complicaciones en las embarazadas.
Se recomienda evitar las vacunas atenuadas (sarampión, paperas, varicela y sobre todo rubeola) durante el embarazo. Por precaución. Pero el seguimiento de miles de embarazadas vacunadas contra la rubeola por error ha demostrado que no pasa nada.
Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for Vaccinating Pregnant Women.
http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/preg-guide.htm#women
GALL, S. A. «Vaccines for pertussis and influenza: recommendations for use in pregnancy», Clin Obstet Gynecol, 2008; 51: 486-97.
Dice Uriarte en su página 217:
Desde el año 1996 se viene observando la relación existente entre la aplicación de las vacunas del sarampión y de la rubeola y la aparición de colitis ulcerosa.
Todavía no existen suficientes estudios como para llegar a contrastadas conclusiones. Pero las últimas informaciones apuntan hacia esa posible relación.
Y lo dice así, sin citar fuente. Con lo que se nos abre un mar de preguntas: ¿de verdad alguien dijo eso en 1996? ¿Quién, con qué argumentos? ¿Más gente lo ha «venido observando» desde entonces? ¿Cuáles son esas «últimas informaciones»? Y, sobre todo, ¿de qué intensidad sería esa relación? (es decir, ¿estamos hablando de que van a sufrir colitis ulcerosa uno de cada diez vacunados, o uno de cada mil o uno de cada cien mil?).
Buscamos en pubmed.gov: ulcerative colitis AND (immunization OR vaccine OR measles OR rubella). De este modo encontraríamos todos los artículos que en su título, resumen o palabras clave mencionan la colitis ulcerosa y al menos una de las palabras vacunación, vacuna, sarampión o rubeola. Aparecen (agosto de 2010), 170 artículos. Empiezo a repasar los títulos por el final (es decir, por los más antiguos), esperando encontrar algo sobre el asunto que nos ocupa. En general, basta con el título para ver que el artículo no tiene nada que ver (por ejemplo, «Aumento del metabolismo del ácido araquidónico en un modelo inmunitario de la colitis en el cobaya», un artículo sin duda apasionante de 1985).
El primer título prometedor es de 1987, Gilat y colaboradores.
En catorce hospitales de nueve países estudiaron los antecedentes de 197 pacientes jóvenes con colitis ulcerosa y 302 con enfermedad de Crohn, y por cada paciente buscaron dos controles sanos de la misma edad y sexo. Les pasaron un exhaustivo cuestionario. Los enfermos de Crohn tenían más antecedentes personales y familiares de eccema que sus controles. También había más casos de ambas enfermedades en familiares de primero y segundo grado de los enfermos. Los padres de los pacientes con colitis ulcerosa habían tenido más enfermedades gastrointestinales y cardiovasculares importantes en la época en que nacieron sus hijos. Las madres de los pacientes norteamericanos con cualquiera de las dos enfermedades habían tomado menos suplementos de vitaminas, minerales y hierro durante el embarazo que las madres de los controles sanos. Los enfermos consumían menos fibra y tenían más infecciones respiratorias; los pacientes de Crohn habían ingresado más veces en el hospital por problemas respiratorios y habían tomado más antibióticos. En cambio, no hubo diferencias significativas en el número de hermanos, el orden entre los hermanos, tomar el pecho, comer cereales o azúcar o muchos otros factores. ¿Y las vacunas, dónde salen? Los pacientes de Crohn habían recibido menos vacunas de la viruela; los de colitis ulcerosa habían pasado menos la varicela.
Estudios así son, se comprende, el obscuro fundamento de la ciencia. Sus autores no pretenden haber «descubierto» nada importante, no corren a decir que «la vacuna de la viruela protege contra la enfermedad de Crohn» (sería una lástima, puesto que la viruela fue erradicada hace décadas y ya no se vacuna). Simplemente desbrozan el terreno, encuentran indicios que deberán ser comprobados (o no) por muchos más estudios posteriores.
El siguiente artículo sugerente es de 1990. Kangro y colaboradores encuentran que una infección se asociaba con la exacerbación de los síntomas en 23 de 72 niños con una enfermedad inflamatoria crónica intestinal (colitis o Crohn); la mayoría eran infecciones respiratorias o gastrointestinales, y en cinco de los casos el sospechoso fue el virus de la rubeola (el virus salvaje, no la vacuna), el de Epstein-Barr o el adenovirus.
En 1993 aparece un nombre que volveremos a ver, Wakefield y colaboradores. Encuentran virus del sarampión en la mucosa intestinal de varios pacientes con enfermedad de Crohn, y sugieren que la enfermedad podría ser una respuesta al virus.
En Suecia, Ekbom, Wakefield y colaboradores encuentran que los pacientes con enfermedad de Crohn (pero no los de colitis ulcerosa) tenían más tendencia a haber nacido durante epidemias de sarampión.
En 1994, unos japoneses (Saito y colaboradores) describen un caso de síndrome de Guillain-Barré (una especie de parálisis transitoria) asociado con rubeola (la enfermedad, no la vacuna) en una mujer de 56 años. El Guillain-Barré es una complicación muy rara de la rubeola; en este caso, la paciente también sufrió colitis ulcerosa.
Hasta ahora, como vemos, algunos indicios sugieren que el sarampión o la rubeola podrían tener algo que ver con algunos casos de colitis ulcerosa. De la vacuna aún no se ha hablado. Si la relación es real, y la causa de la colitis es la enfermedad, la vacuna en teoría podría, al evitar la enfermedad, evitar también la colitis. Ahora bien, si la causa de la colitis no es el virus en sí, sino la respuesta inmunitaria del organismo a ese virus, la vacuna, al producir la misma respuesta inmunitaria (en eso consiste una vacuna), podría en teoría producir la misma complicación. A priori, no se me ocurre ningún medio por el que la vacuna, con su virus medio muerto (inactivado) atenuado, pudiera producir más colitis que la enfermedad en sí. Pero sigamos buscando estudios.
Por fin, en 1995, aparece un estudio que relaciona vacuna y colitis, un artículo de Thompson y colaboradores (entre ellos, Wakefield) que no se menciona en la bibliografia de Uriarte, titulado «¿Es la vacuna del sarampión un factor de riesgo para la enfermedad inflamatoria intestinal?».
No es casualidad que el título sea una pregunta, y no una afirmación. Buscaron a 3545 personas que habían sido vacunadas contra el sarampión en 1964, en uno de los primeros estudios sobre la vacuna (cepa Schwarz). Los compararon, por una parte, con 11 404 personas nacidas en 1958 que no habían sido vacunadas, y por otra parte, con 2541 parejas de los vacunados (se supone que las parejas viven en condiciones muy similares y comen casi lo mismo, con lo que resulta un buen grupo de comparación). Encontraron que los vacunados tenían el triple de enfermedad de Crohn y más del doble de colitis ulcerosa, pero no había diferencias en la incidencia de celiaquía o de úlcera péptica (estas dos últimas eran preguntas «para despistar»). Sumando las dos enfermedades inflamatorias crónicas (colitis ulcerosa y Crohn), había siete casos por cada mil vacunados, 2,5 casos por cada mil controles y cuatro casos por cada mil cónyuges (algunos de los cuales tal vez estaban vacunados).
Según práctica habitual, un comentario editorial acompaña en el mismo número al artículo. En las revistas científicas, los autores, espontáneamente, envían artículos al director, y el comité editorial decide si son lo bastante buenos e interesantes para publicarlos o no. En los editoriales, el proceso es el contrario: la dirección de la revista solicita a un experto un breve comentario sobre algún tema de actualidad o sobre alguno de los artículos más novedosos o llamativos que se publican en ese mismo número. El editorialista comenta los puntos fuertes y débiles del estudio, y ayuda a los lectores a poner la información en perspectiva. En este caso, el editorial comenta algunas incertidumbres del estudio, recomienda hacer más estudios para comprobarlo, y recuerda «las frecuentes y devastadoras consecuencias de la infección por el virus salvaje del sarampión» y «los millones de vidas salvadas como resultado de la vacunación».
Un par de meses después, el 27 de mayo, se publicaron en la revista (según práctica igualmente habitual, que nadie vea conspiraciones donde no las hay) varias cartas criticando el estudio, y la respuesta de los autores. Señalan problemas metodológicos sobre si los grupos son comparables o no, si los diagnósticos son fiables… Señalan también que no se había encontrado hasta el momento ADN del virus del sarampión en el intestino de los enfermos, solo corpúsculos que vistos al microscopio electrónico se parecían. Y que la enfermedad de Crohn está aumentando en Inglaterra desde mucho antes de empezar las vacunaciones, mientras que la colitis ulcerosa está disminuyendo (muy lentamente).
Mientras tanto, los mismos autores (Thompson, Pounder y Wakefield) publicaron otro estudio en otra revista.
Han intentado comprobar en Inglaterra los datos del estudio en Suecia (Ekbom y Wakefield, antes citado), pero no han encontrado relación entre el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal y las epidemias de sarampión en la infancia.
Y se siguió investigando, por supuesto. En 1996, los japoneses Haga y colaboradores no consiguieron encontrar ni rastro del ADN de los virus del sarampión, las paperas o la rubeola en los intestinos de quince pacientes con enfermedad de Crohn y catorce con colitis ulcereosa.
En enero de 1997, expertos canadienses (Ward y DeWals) revisaron todo lo conocido en aquel momento, concluyeron que no había suficientes datos para aceptar o descartar que el virus del sarampión y la vacuna tengan un papel en la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn.
Se habrán fijado en que varios de los estudios que sugieren una relación entre el virus o la vacuna y la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn tienen al doctor Wakefield entre sus autores. A veces sale el último, pero eso no significa que sea menos importante; muchas veces, el director de una investigación, que ya no tiene necesidad de «hacer méritos», deja los primeros puestos a sus colaboradores.
Siguieron apareciendo estudios. En 1997 uno, del mismo Wakefield (Daszak y colaboradores), encontró restos del virus del sarampión en el intestino de varios enfermos de Crohn.
Investigadores italianos (Balzola y colaboradores) encontraron otra prueba acusadora: anticuerpos IgM contra el sarampión en el 78% de los enfermos de Crohn, en el 59% de los pacientes con colitis ulcerosa, y solo en el 3% de los donantes de sangre sanos que servían como controles. Los pacientes tenían alrededor de cuarenta años, y por tanto los anticuerpos no se debían a haber sido vacunados, sino a haber pasado el sarampión. Los anticuerpos de tipo IgM suelen asociarse a enfermedad activa, como si el organismo todavía estuviese luchando contra el virus.
Pero los anticuerpos o los fragmentos de virus no son más que indicios indirectos. Hasta ahora, lo más serio a favor de una relación entre la vacuna y la inflamación intestinal era el estudio retrospectivo de cohortes de Wakefield, expuesto a sesgos por pérdidas de seguimiento. En Inglaterra, Feeney y colaboradores publicaron en 1997 un estudio de casos y controles; compararon a 140 pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal, nacidos después de 1968, con 280 controles sanos, de la misma edad y sexo y que vivieran en la misma zona. No les preguntaron si estaban vacunados (¡cualquiera se acuerda!), sino que revisaron la historia médica de cuando eran niños. Si la vacuna tuviera algo que ver, habría más personas vacunadas entre los enfermos que entre los sanos. Pero no fue así; estaban vacunados el 56% de los enfermos y el 57% de los sanos. Ninguna diferencia.
Y ahora quizá el estudio clave de toda esta historia, que no aparece con la estrategia de búsqueda planteada porque no habla de «ulcerative colitis», sino de «colitis» en general; el estudio de Wakefield y colaboradores publicado en 1998 en la revista Lancet.
Es una serie de casos clínicos, sin controles (es decir, un estudio de muy baja calidad, que solo permite plantear hipótesis que deben ser comprobadas con otros estudios de casos y controles y de cohortes, o mejor aún con estudios prospectivos aleatorios). Doce niños de tres a diez años han acudido a una unidad de gastroenterología pediátrica. Tras un desarrollo inicial normal, empezaron a perder adquisiciones psicomotrices, incluyendo el lenguaje, y a presentar diarrea y dolor abdominal. Las biopsias intestinales mostraban cambios inflamatorios (básicamente hipertrofia folicular linfoide, algo que por otra parte se encuentra en muchos niños sanos). En ningún momento dice Wakefield que se trate de colitis ulcerosa, y de hecho años después lo consideró una nueva enfermedad, «colitis autística». Nueve de los niños tenían autismo, uno, psicosis desintegrativa, y otros dos, una posible encefalitis postviral o posvacunal. Los padres asociaban el comienzo de los síntomas con la vacuna triple vírica en ocho de los niños, con el sarampión en uno, y con una otitis media en otro más.
Este estudio, resumido como «la vacuna triple vírica produce autismo», ha provocado ríos de tinta, pánico general, un grave descenso en la cobertura vacunal en el Reino Unido y en otros países y un rebrote del sarampión en zonas en que ya estaba controlado. Hablaremos de él a propósito del autismo (ver pág. 277).
En 1999, otro estudio de Wakefield (Montgomery y colaboradores) investiga la edad en que pasaron varias enfermedades infantiles los miembros de una cohorte de 7019 individuos nacidos en 1970, que estaban siendo seguidos para otros estudios. Encontraron que el haber pasado las paperas antes de los dos años se asociaba con un riesgo 25 veces mayor de colitis ulcerosa, y que el hecho de haber pasado las paperas y el sarampión en el mismo año se asociaba con un riesgo siete veces mayor de colitis ulcerosa y cuatro veces mayor de Crohn. El año siguiente, otro estudio de los mismos autores (Morris y colaboradores) sobre los mismos sujetos encontró que la enfermedad inflamatoria intestinal no se asociaba con el haber sido vacunado de sarampión antes de los cinco años.
Pardi y colaboradores, en Estados Unidos, enviaron un cuestionario a 1164 personas que, según los archivos de la Clínica Mayo, habían pasado el sarampión antes de los cinco años. Contestaron poco más de la mitad, y entre ellos encontraron seis casos de Crohn y otros tantos de colitis ulcerosa, lo que sería el triple de lo normal. Los mismos autores no encontraron relación entre la enfermedad intestinal y el hecho de que la madre hubiera pasado el sarampión entre el segundo trimestre del embarazo y los seis meses posparto.
Davis y colaboradores, en Estados Unidos, publicaron en 2001 un estudio de casos y controles, comparando a 155 pacientes con colitis ulcerosa o Crohn, nacidos entre 1958 y 1989, encontrados entre las historias clínicas informatizadas de cuatro instituciones sanitarias, y por cada uno de ellos cinco controles comparables. No había relación entre el haber sido vacunado, ni la edad de vacunación, con el riesgo de enfermedad. Más aún, el riesgo relativo, aunque no estadísticamente significativo, era menor que uno; es decir, la tendencia era más bien a que los vacunados tuviesen menos Crohn y menos colitis ulcerosa.
Otro estudio de casos y controles, en Israel (Lavy y colaboradores), encontró una asociación entre la enfermedad de Crohn (pero no la colitis ulcerosa) y el hecho de haber pasado el sarampión en la infancia o la presencia de anticuerpos contra el sarampión. No había asociación con la vacunación.
¿Qué tenemos hasta ahora? Algunos estudios que encuentran relación entre el sarampión y la enfermedad inflamatoria intestinal (incluyendo alguno de Wakefield), y otros que no. Un estudio de Wakefield (1995) que encuentra relación entre la vacuna y la enfermedad, y otros (incluyendo uno del mismo Wakefield) que no la encuentran. En 2001, analizando todo lo conocido hasta el momento, Davis y Bohlke concluyen que no hay pruebas de que el sarampión o la vacuna causen enfermedad inflamatoria intestinal.
Y esto es lo que hay antes de 2002, la fecha de publicación del libro de Uriarte. Lo que «se viene observando desde 1996» es en realidad un solo estudio en 1995, que él no cita en su bibliografía. De los dieciocho estudios que acabamos de comentar, él solo incluye uno en su bibliografía, el de Wakefield en 1998, que no habla de colitis ulcerosa. Entonces, ¿de dónde se saca lo de la colitis ulcerosa? ¿Lo oyó por la radio, o lo soñó? Los estudios sí que han sido suficientes para que los expertos hayan llegado a la «contrastada conclusión» de que no hay relación, y las «últimas informaciones» no «apuntan hacia esa posible relación», sino en sentido contrario. Para Uriarte, cuatro líneas que debió de escribir en un minuto. Para mí, varias páginas y varios días de trabajo. Trabajo que he tenido que hacer porque él no se tomó la molestia de hacerlo antes de escribir una frase sin fundamento en su libro. Me temo que no podré rebatir cada uno de sus errores con el mismo detalle.
Se siguió investigando en años sucesivos. En 2003, Seagroatt y Goldacre analizan retrospectivamente los ingresos hospitalarios por colitis ulcerosa o Crohn entre 1979 y 1998 en el sur de Inglaterra. Encuentran que los ingresos no aumentan en esos veinte años (cuando sí habían aumentado en décadas anteriores), y que no hay diferencias en la incidencia entre los nacidos antes o después del comienzo del programa de vacunación con triple vírica. Concluyen que la vacuna no se ha asociado con un aumento de esas enfermedades.
En 2005 Baron y colaboradores, en el norte de Francia, pasaron un cuestionario de 140 preguntas a las familias de 222 pacientes con enfermedad de Crohn y 60 con colitis ulcerosa, que habían enfermado antes de cumplir los diecisiete, entre 1988 y 1997, y a sus correspondientes controles.
Para la enfermedad de Crohn, eran factores de riesgo los antecedentes familiares, la lactancia materna, la vacuna BCG (tuberculosis) y el eccema, mientras que beber agua del grifo era un factor protector. Para la colitis ulcerosa eran factores de riesgo los antecedentes familiares, la enfermedad de la madre durante el embarazo y el compartir habitación (con un hermano, por ejemplo), mientras que el haber sido operado de apéndice era un factor protector. Sí, lo ha leído bien, la lactancia materna aumentaba el riesgo; los autores ya dicen que les parece raro, pero es lo que hay. La vacuna triple vírica no tenía relación en el análisis multivariable (el que tiene en cuenta la interacción de unos factores con otros); pero en el análisis univariable se asociaba con un riesgo menor de Crohn. Sí, significativamente menor. En mi opinión, estos sorprendentes resultados señalan, más que nada, la conveniencia de tomarse este tipo de estudios con calma y esperar a que haya varios y todos coincidentes antes de lanzarse a dar conclusiones.
El que parece ser el último estudio sobre el tema hasta la fecha: Bernstein y colaboradores (2007), en Canadá, hicieron análisis de sangre a 235 enfermos de Crohn, 137 de colitis ulcerosa y 310 controles sanos, todos entre dieciocho y cincuenta años de edad. El porcentaje de seropositivos al sarampión (95-98%) y a la parotiditis (72-78%) era similar en los tres grupos; pero había significativamente más seropositivos a la rubeola en el grupo control (98%) que entre los enfermos de Crohn (91%) o colitis ulcerosa (93%). No se puede distinguir con seguridad qué positividades son debidas a la vacuna o a la infección natural; concluyen que ni la infección ni la vacuna parecen aumentar el riesgo.
BALZOLA, F. A., CASTELLINO, F., COLOMBATTO, P., MANZINI, P., ASTEGIANO, M., VERME, G., BRUNETTO, M. R., PERA, A. y BONINO, F. «IgM antibody against measles virus in patients with inflammatory bowel disease: a marker of virus-related disease?», European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 1997; 9: 661-3.
BARON, S., TURCK, D., LEPLAT, C., MERLE, V., GOWER-ROUSSEAU, C., MARTI, R., YZET, T., LEREBOURS, E., DUPAS, J. L., DEBEUGNY, S., SALOMEZ, J. L., CORTOT, A. y COLOMBEL, J. F. «Environmental risk factors in paediatric inflammatory bowel diseases: a population based case control study», European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2005; 54: 357-63.
http://gut.bmj.com/content/54/3/357.full.pdf
BERNSTEIN, C. N., RAWSTHORNE, P. y BLANCHARD, J. F. «Population-based case-control study of measles, mumps, and rubella and inflammatory bowel disease», Inflammatory Bowel Disease, 2007; 13: 759-62.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ibd.20089/pdf
DASZAK, P., PURCELL, M., LEWIN, J., DHILLON, A. P., POUNDER, R. E. y WAKEFIELD, A. J. «Detection and comparative analysis of persistent measles virus infection in Crohn’s disease by immunogold electron microscopy», Jour nal of Clinical Pathology, 1997; 50: 299-304.
www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=499879&blobtype=pdf
DAVIS, R. L. y BOHLKE, K. «Measles vaccination and inflammatory bowel disease: controversy laid to rest?», Drug Safety, 2001; 24: 939-46.
DAVIS, R. L., KRAMARZ, P., BOHLKE, K., BENSON, P., THOMPSON, R. S., MULLOOLY, J., BLACK, S., SHINEFIELD, H., LEWIS, E., Ward, J., MARCY, S. M., ERIKSEN, E., DESTEFANO, F. y Chen, R. «Vaccine Safety Datalink Team. Measles-mumps-rubella and other measles-containing vaccines do not increase the risk for inflammatory bowel disease: a case-control study from the Vaccine Safety Datalink project», Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, 2001; 155: 354-9.
http://archpedi.ama-assn.org/cgi/reprint/155/3/354
EKBOM, A., WAKEFIELD, A. J., ZACK, M., ADAMI, H. O. «Perinatal measles infection and subsequent Crohn’s disease», Lancet, 1994; 344: 508-10.
FEENEY, M., CIEGG, A., WINWOOD, P. y SNOOK, J. «A case-control study of measles vaccination and inflammatory bowel disease», The East Dorset Gastroenterology Group, Lancet, 1997; 350: 764-6.
GILAT, T., HACOHEN, D., LILOS, P. y LANGMAN, M. J. «Childhood factors in ulcerative colitis and Crohn‘s disease. An international cooperative study», Scandinavian Journal of Gastroenterology, 1987; 22: 1009-24.
HAGA, Y., FUNAKOSHI, O., KUROE, K., KANAZAWA, K., NAKAJIMA, H., SAITO, H., MURATA, Y., MUNAKATA, A. y YOSHIDA, Y. «Absence of measles viral genomic sequence in intestinal tissues from Crohn’s disease by nested polymerase chain reaction», European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 1996; 38: 211-5.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1383025/pdf/gut00503-0069.pdf
KANGRO, H. O., CHONG, S. K., HARDIMAN, A., HEATH, R. B. y WALKER-SMITH, J. A. «A prospective study of viral and mycoplasma infections in chronic inflammatory bowel disease», Gastroenterology, 1990; 98: 549-53.
LAVY, A., BROIDE, E., REIF, S., KETER, D., NIV, Y., ODES, S., ELIAKIM, R., HALAK, A., RON, Y., PATZ, J., FICH, A., VILLA, Y., ARBER, N. y GILAT, T. «Measles is more prevalent in Crohn’s disease patients. A multicentre Israeli study», Digestive and Liver Disease, 2001; 33: 472-6.
MONTGOMERY, S. M., MORRIS, D. L., POUNDER, R. E. y WAKEFIELD, A. J. «Paramyxovirus infections in childhood and subsequent inflammatory bowel disease», Gastroenterology, 1999; 116: 796-803.
MORRIS, D. L., MONTGOMERY, S. M., THOMPSON, N. P., EBRAHIM, S., POUNDER, R. E. y WAKEFIELD, A. J. «Measles vaccination and inflammatory bowel disease: a national British Cohort Study», The American Journal of Gastroenterology, 2000; 95: 3507-12.
PARDI, D. S., TREMAINE, W. J., SANDBORN, W. J., LOFTUS, E. V. Jr., POLAND, G. A., HARMSEN, W. S., ZINSMEISTER, A. R. y MELTON, L. J. 3rd. «Early measles virus infection is associated with the development of inflammatory bowel disease», The American Journal of Gastroenterology, 2000; 95: 1480-5.
PARDI, D. S., TREMAINE, W. J., SANDBORN, W. J., LOFTUS, E. V. Jr., POLAND, G. A. y MELTON, L. J. 3rd. «Perinatal exposure to measles virus is not associated with the development of inflammatory bowel disease», Inflammatory Bowel Diseases, 1999; 5: 104-6.
SAITO, M., HOZUMI, I., KAWAKAMI, A. y TSUJI, S. «A case of post-rubella Guillain-Barré syndrome associated with ulcerative colitis», Rinsho Shinkeigaku, 1994; 34: 1121-4.
SEAGROATT, V. y GOLDACRE, M. J. «Crohn’s disease, ulcerative colitis, and measles vaccine in an English population, 1979-1998», Journal of Epidemiology and Community Health, 2003; 57: 883-7.
THOMPSON, N. P., MONTGOMERY, S. M., POUNDER, R. E. y WAKEFIELD, A. J. «Is measles vaccination a risk factor for inflammatory bowel disease?», Lancet, 1995; 345: 1071-4.
THOMPSON, N. P., POUNDER, R. E. y WAKEFIELD, A. J. «Perinatal and childhood risk factors for inflammatory bowel disease: a case-control study», European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 1995; 7: 385-90.
WAKEFIELD, A. J., MURCH, S. H., ANTHONY, A., LINNELL, J., CASSON, D. M., MALIK, M., BERELOWITZ, M., DHILLON, A. P., THOMSON, M. A., HARVEY, P., VALENTINE, A., DAVIES, S. E. y WALKER-SMITH, J. A. «Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children», Lancet, 1998; 351: 637-41.
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(97)11096-0/abstract
WAKEFIELD, A. J., PITTILO, R. M., SIM, R., COSBY, S. L., STEPHENSON, J. R., DHILLON, A. P. y POUNDER, R. E. «Evidence of persistent measles virus infection in Crohn‘s disease», Journal of Medical Virology, 1993; 39: 345-53.
WARD, B. y DEWALS, P. «Association between measles infection and the occurrence of chronic inflammatory bowel disease», Canada Communicable Disease Report, 1997; 23: 1-5.
www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/97pdf/cdr2301e.pdf
Afirma Uriarte en su página 217:
Actualmente se acepta que el riesgo de autismo posvacunal es de 1/1500 vacunaciones.
Se comienza por lo tanto a aceptar que el 10% de las personas autistas puede estar generado por la utilización masiva de las vacunas combinadas, conjugadas y en cuya composición haya presencia de derivados mercuriales y de sales de aluminio.
¿Quiénes «aceptan» o «comienzan a aceptar» tales cosas? Lo que no es más que opinión de unos pocos se nos presenta como si todo el mundo (¿todos los científicos, todos los médicos?) pensasen lo mismo.
En los años cincuenta y sesenta el psiquiatra austriaco afincado en Estados Unidos Bruno Bettelheim causó considerable daño a los niños autistas y a sus familias al afirmar que la causa del autismo era la frialdad y la falta de afecto de la madre hacia el niño, y al proponer falsos tratamientos que incluían el separar a los niños de esas peligrosas madres. Hoy en día, los expertos coinciden en que los padres no son los culpables del autismo. Se cree que afecta a uno o dos de cada mil niños, que llegan a seis de cada mil si incluimos las formas más leves, conocidas como síndrome de Asperger.
La causa del autismo no es del todo conocida; parece que, sobre una fuerte base genética, hay también una influencia ambiental. Hay un 5% de probabilidades de que el hermano de un niño con autismo también lo padezca; entre gemelos idénticos, la concordancia es del 90%. Pero el que sea genético no quiere decir que sea aparente desde el nacimiento. Sencillamente, los síntomas del autismo (dificultades en la comunicación y en la interacción social, conductas repetitivas y rituales) no pueden ser visibles al nacimiento. Algunos síntomas empiezan a manifestarse alrededor de los seis meses, pero no es raro que el autismo no se diagnostique hasta pasados los dos años. Muchos padres empiezan a notar dificultades en el habla hacia los 15 o 18 meses. En un 25% de los niños se observa una regresión, a veces gradual y a veces brusca: ya empezaban a hablar, pero dejan de hacerlo entre los 15 y los 24 meses. También puede haber regresión en la comunicación no verbal (dejan de señalar o de saludar con la manita) o en la interacción social (mirada, sonrisa).
Los padres, por supuesto, no pueden saber que el niño estaba enfermo desde el principio, y que este es el curso normal de la enfermedad. Lo que ellos ven es que su hijo estaba bien y de pronto enfermó, dejó de progresar o incluso perdió lo que ya había ganado. Y buscan un culpable. Preferentemente, algo que haya ocurrido poco antes de comenzar los síntomas, y algo de lo que hayan oído decir que puede provocar esos síntomas.
Por ejemplo, pueden pensar que el niño deja de hablar y está enfadado porque tiene celos por el nacimiento de un hermanito. Todo el mundo sabe que los celos pueden causar esas cosas. Cuando el problema empeora y finalmente se diagnostica el autismo, los padres piensan «vaya, no eran los celos», porque nadie dice que los celos puedan producir autismo. Del mismo modo, es muy probable que el niño haya sido destetado poco antes de iniciarse los síntomas, o que haya empezado a comer pescado o a ir a la guardería. Pero es difícil que los padres piensen que esa es la causa, porque nadie ha dicho que el destete o el pescado produzcan autismo. Y la guardería, todo el mundo dice que con la guardería «espabilan» y «se sueltan a hablar», así que, evidentemente, el retraso en el lenguaje no puede ser por culpa de la guardería.
En cambio, si los padres han oído o leído que las vacunas producen autismo, es muy probable que piensen: «¡Justo lo que le pasó a mi hijo! Le vacunamos y al cabo de una semana, o de un mes, o de tres meses, empezamos a notar los primeros síntomas». Con astucia sibilina, los antivacunas recomiendan, a los padres que aún quieran vacunar, poner todas las vacunas por separado, una cada mes: de ese modo, es casi seguro que habrá habido una vacuna de cualquier cosa pocas semanas antes de cualquier enfermedad que tenga el niño. Aumentan las probabilidades de echarle la culpa de todo a las vacunas.
Si escribiésemos libros y páginas de internet diciendo «volar en avión produce autismo», «la leche con cacao produce autismo», «tomar vitaminas durante el embarazo produce autismo» o incluso «la homeopatía produce autismo», seguro que encontraríamos padres dispuestos a asegurar que sí, que eso exactamente fue lo que le ocurrió a su hijo.
Y seguro que alguna madre, ante los primeros síntomas del autismo, ha tenido que escuchar tonterías como «eso es porque lo coges mucho en brazos, porque lo tienes muy mimado, porque todavía le das el pecho, porque duerme con vosotros, porque como le das en seguida lo que quiere no se tiene que esforzar por hablar…».
En conclusión: hace falta algo más que «pasó A, y unos días, semanas o meses después pasó B» para demostrar que A es la causa de B. Especialmente cuando A es algo que hacen casi todos los niños, como vacunarse.
Volvamos a la historia: ya había rumores de que las vacunas producen autismo cuando Wakefield publicó aquel estudio en 1998 sobre doce niños con autismo (o algo parecido) y colitis, ocho de los cuales se habían vacunado con triple vírica poco antes de empezar los síntomas. Si no hubiera habido rumores previos, probablemente esos padres no hubieran acudido a un digestólogo que previamente había publicado artículos sobre la relación entre la vacuna y la enfermedad inflamatoria intestinal.
El mismo artículo de Wakefield dice bien claro:
No hemos probado una asociación entre la vacuna del sarampión, paperas y rubeola y el síndrome descrito. Están en marcha estudios virológicos que pueden ayudar a resolver este asunto.
Una afirmación muy mesurada. Por desgracia, el propio Wakefield, a la publicación de su artículo, recomendó en una rueda de prensa la suspensión de la vacuna. La prensa se hizo eco en seguida de la noticia, cundió el pánico entre los padres ingleses y de otros países, la cobertura vacunal descendió gravemente.
Ya de entrada, el estudio de Wakefield es bien poca cosa. Nada más que una serie de casos, lo más bajo en la escala de los estudios científicos. ¿Cuántos de los niños con autismo tienen, además, colitis? No lo sabe. ¿Cuántos de los niños con colitis tienen, además, autismo? No lo sabe. ¿Son provocadas la colitis o el autismo o ambos por la vacuna, o es pura coincidencia? No lo sabe. Había entre los doce niños ocho padres que atribuían el problema a la vacuna, y uno que lo atribuía al sarampión. Suponiendo que todos tuvieran razón (lo que es más que dudoso), ¿cuál era la proporción de niños vacunados y niños que pasaban el sarampión, en Inglaterra, en aquella época? ¿Ocho a uno? No, más bien varias decenas de miles a uno. Por lo tanto, los mismos datos de Wakefield, si le hemos de dar la razón, demostrarían que el sarampión causa mucho más autismo y mucha más colitis que la vacuna. Ocho casos entre millones de niños vacunados (a lo largo de varios años) frente a un caso entre unos pocos cientos de niños con sarampión.
En 2000, Wakefield publicó los resultados de la colonoscopia y biopsia de sesenta niños con trastornos del desarrollo (cincuenta de ellos autismo), incluyendo a los doce del estudio anterior, comparados con 37 sin tales transtornos. Los niños del grupo control son niños a los que se había hecho una colonoscopia por presentar síntomas digestivos, pero que resultaron no tener ni enfermedad de Crohn ni colitis ulcerosa. Es como mínimo arriesgado tomar a esos niños, con síntomas tan alarmantes que habían justificado la exploración, como representantes de la población normal. Pero, claro, no es fácil encontrar niños sanos que se dejen hacer colonoscopias y biopsias para servir de grupo control. Concluye que ha encontrado una nueva variante de enfermedad intestinal en los niños con autismo.
Michael Fitzpatrick, médico y padre de un niño autista, revisó en 2004 la historia de la teoría de Wakefield y su impacto sobre las vacunaciones; una lectura interesante para quienes lean inglés.
Otra teoría sostenía que no era la vacuna triple vírica, sino el mercurio de las vacunas, lo que causaba el autismo. Son dos teorías incompatibles: la vacuna triple vírica jamás ha llevado mercurio; eran la DTP (difteria, tétanos, tosferina), la del Haemophilus y la de la hepatitis B las que lo llevaban. Los americanos creían más en el mercurio; los ingleses en la triple vírica. Por supuesto, algunos antivacunas preferían creer en las dos teorías a la vez: de algún modo, el mercurio y la triple vírica sumaban sus efectos.
El mercurio estaba en forma de tiomersal (en inglés, thiomersal o thimerosal), un compuesto orgánico de mercurio que en el organismo se metaboliza en etilmercurio. El tiomersal se venía usando en las vacunas como conservante desde 1930, para evitar que estas se infectasen con hongos o bacterias. Durante mucho tiempo se usó ampliamente como desinfectante con el nombre comercial de Merthiolate.
La teoría del tiomersal y el autismo no surgió de ningún estudio científico, sino de algunas asociaciones de padres de niños autistas. Baker ha escrito una interesante historia del proceso. Por un lado, a partir de los años sesenta, varios desastres medioambientales mostraron la gravedad de la intoxicación por metilmercurio, un contaminante de origen industrial que se acumula en el pescado. El metilmercurio no es lo mismo que el etilmercurio, igual que el metanol no es lo mismo que el etanol, pero, a falta de datos sobre los que basar unas ingestas máximas para el etilmercurio, las agencias oficiales usaron las mismas cifras que para el metilmercurio.
En los años noventa, expertos y grupos de padres en Estados Unidos recomendaron con entusiasmo un diagnóstico precoz del autismo, considerando que, aunque no se puede curar, sí que puede mejorar con una asistencia educativa especial precoz. El problema del autismo se popularizó entre médicos y padres, y los diagnósticos se dispararon. Muchos expertos en autismo creen que el número de enfermos no aumentó; simplemente a esos niños antes no se les llamaba autistas. El caso es que muchos padres, concienciados de la necesidad de tratar adecuadamente el problema de sus hijos, se encontraron con la decepción de que no había suficientes centros especializados para tratarlos. Y el aumento en los diagósticos hizo pensar a muchos que había una «epidemia de autismo», para la que se buscaba una causa. Surgió una comunidad «alternativa» en torno al autismo, que proponía tratamientos e incluso «curas» sin fundamento y teorías causales no probadas. Algunos creyeron ver una similitud entre los síntomas del autismo y los del envenenamiento por metilmercurio, y de pronto las vacunas aparecieron entre las posibles fuentes de mercurio, justo al mismo tiempo que Wakefield relacionaba una vacuna (pero precisamente una sin mercurio) con el autismo.
En 1999, los Centers for Disease Control and Prevention y la American Academy of Pediatrics, tras analizar los datos disponibles, concluyeron que no había pruebas de que el mercurio de las vacunas (ni de otras fuentes) fuera la causa del autismo, pero por si acaso recomendaron retirar el mercurio de las vacunas lo antes posible, y vacunar contra la hepatitis B al nacer solo a los hijos de madres portadoras, retrasando la primera dosis de los demás recién nacidos hasta los dos meses. Los antivacunas, cómo no, corrieron a interpretar esa recomendación como una prueba simultánea de que la «medicina oficial» niega y confiesa el problema. Como dice Marín (pág. 79): «Si no era tóxico, ¿cómo es que ahora lo retiran?». Pues lo han retirado por precaución y para que los antivacunas dejen de protestar, vano esfuerzo. Añade Marín: «¿Qué ha sido de todos los niños que han sufrido daños neurológicos irreversibles tipo autismo, parálisis cerebrales, etc.?, ¿quién o quiénes se han hecho responsables?». El autismo y la parálisis cerebral no tienen nada que ver con las vacunas. Pero la precipitada decisión de 1999 llevó a que en Estados Unidos algunos hospitales dejasen de aplicar la vacuna de la hepatitis B incluso a los hijos de madre portadora, o que siguiesen sin aplicarla meses después de salir al mercado la nueva vacuna sin mercurio. Como señalan Clark y colaboradores, al menos una niña de tres meses murió de hepatitis en diciembre de 1999, y muchos otros niños sufrieron la hepatitis B y tienen importantes posibilidades de sufrir hepatitis crónica y otras complicaciones en el futuro. ¿Quién se hace responsable?
En 2001, un comité del Institute of Medicine de Estados Unidos, tras revisar a conciencia todo lo conocido hasta entonces, concluyó que las pruebas «favorecían el rechazo de una relación causal entre la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubeola) y el autismo», pero eran «inadecuadas para aceptar o rechazar una relación causal entre la exposición al tiomersal de las vacunas infantiles y los trastornos del desarrollo neurológico como autismo, síndrome de hiperactividad con déficit de atención y retraso en el habla y en el lenguaje».
En 2004 ya había más información disponible: el comité confirmó el rechazo del papel de la triple vírica en el autismo, basándose en catorce estudios en distintos países, y concluyó también que «la evidencia favorece el rechazo de una relación causal entre las vacunas que contienen tiomersal y el autismo», basándose en cinco estudios en Suecia, Dinamarca, Estados Unidos y Reino Unido.
El comité estaba formado por trece especialistas de distintas universidades de Estados Unidos, de distintos campos como la neurología, la epidemiología, las enfermedades infecciosas, la enfermería o la pediatría, y su informe fue revisado por otros trece expertos distintos. El informe, de más de doscientas páginas, está colgado desde 2004 en internet, para que cualquier médico, periodista, padre, persona interesada o incluso cualquier antivacunas lo pueda leer (aunque estos últimos suelen preferir lecturas más ligeras).
El comité excluyó, por su mala calidad y errores metodológicos, varios estudios que pretendían encontrar una relación entre el tiomersal o la vacuna triple vírica y el autismo. Cinco estudios de los mismos autores, Geier y Geier (son padre e hijo), que curiosamente se dedican a promover un caro y peligroso «tratamiento» hormonal para el autismo (busque «Lupron» en la Wikipedia en inglés).
Comentaremos solo un par de los estudios en los que se basó el comité, que este libro ya está quedando demasiado gordo.
Hviid y colaboradores (2003) obtuvieron los datos de todos los niños (casi medio millón) nacidos en Dinamarca entre 1990 y 1996. Cada ciudadano danés tiene un número asignado por el Registro Civil (como nuestro DNI, pero desde el nacimiento), y ese número consta también en los registros de vacunaciones y en el registro central de enfermedades psiquiátricas. Hasta marzo de 1992, la única vacuna con tiomersal usada en Dinamarca era la DTP con células enteras. Desde entonces, y hasta diciembre de 1996, se usó la vacuna DTP acelular, también con tiomersal (50 microgramos, equivalentes a 25 microgramos de etilmercurio). Desde enero de 1997 se usó la vacuna DTP acelular sin tiomersal. Ningún interés comercial, todas las vacunas son fabricadas por el nacional Statens Serum Institut. En casi tres millones de personas-año de seguimiento se detectaron 440 casos de autismo y 787 más de trastornos del espectro autista. No encontraron diferencias significativas en el riesgo de ambas enfermedades entre los que habían recibido tiomersal o no, y tampoco entre los que habían recibido una, dos o tres dosis de tiomersal.
Fombonne y Chakrabarti (2001), en Inglaterra, compararon 264 pacientes con autismo o Asperger nacidos entre 1954 y 1996. No había diferencias en la edad de aparición de los primeros síntomas (media diecinueve meses) ni en el porcentaje de regresión o de colitis. Concluyen que no hay ningún motivo para suponer que, tras el comienzo de las vacunaciones, haya aparecido un nuevo tipo de autismo asociado con regresión y colitis.
Pero no acaba aquí la historia. En 1994, el periodista británico Brian Deer, especializado en investigar la corrupción en la industria farmacéutica (puede leer sus artículos en http://briandeer.com), descubrió que el doctor Wakefield, dos años antes de publicar su artículo sobre los doce pacientes que da origen a toda esta historia, había sido contratado por un abogado que estaba preparando una demanda para obtener cuantiosas indemnizaciones de los fabricantes de vacunas, y había recibido casi medio millón de libras. Que Wakefield había patentado, nueve meses antes de la conferencia de prensa en la que pidió la suspensión de la vacuna triple vírica, una nueva vacuna del sarampión supuestamente más segura, y estaba planeando su producción masiva. Que los pacientes no acudieron a su hospital por casualidad, sino remitidos por el abogado. Que los informes de las biopsias habían sido deliberadamente falsificados, y que en realidad no se encontró nada en el intestino de aquellos niños. También se había falseado la historia de los niños, algunos de los cuales ya presentaban signos de autismo antes de la vacuna, y otros no enfermaron hasta meses después.
Diez de los trece firmantes del artículo original de Wakefield se retractaron de las conclusiones publicadas mediante una carta a Lancet (Murch y colaboradores, 2004). Wakefield fue expedientado por el General Medical Council a partir de 2007, y finalmente en 2010 le fue retirada la licencia para ejercer en Gran Bretaña, por mala praxis profesional. En febrero de 2010, la revista Lancet se retractó definitivamente del artículo de Wakefield.
Los que se preocupan por las conspiraciones de la «poderosa industria farmacéutica» harían bien en preocuparse también un poco por la «poderosa industria legal». Las demandas de responsabilidad civil generan enormes beneficios para algunos abogados, especialmente en los países anglosajones.
Imagino que los antivacunas seguirán considerando a Wakefield un mártir durante siglos. O tal vez no, tal vez al enterarse de que había patentado una vacuna le retiren la palabra. Hay que comprender que la retractación de un artículo científico es algo absolutamente excepcional. No es un intento de censurar ni acallar a los disidentes (si fuera así, les hubiera bastado con no publicarlo, y ya está). Muy raramente, el mismo autor, comprendiendo que se había equivocado, se retracta de un artículo. Pero la revista solo tomará la decisión de retractarse de uno de sus artículos cuando haya pruebas claras de fraude científico, es decir, de falsificación deliberada de los datos y no de simple error. Ni tampoco se retira la licencia a un médico solo por ser «alternativo» o por estar en contra de las vacunas; Marín ha sido presidente de la Sección de Médicos Homeópatas del Colegio de Médicos de Barcelona, nadie le ha retirado la licencia.
En estos momentos (agosto de 2010) no hay en el mercado español ninguna vacuna con tiomersal. Ninguna. Ni las del calendario oficial, ni las «voluntarias» ni la de la gripe. Seguirá habiendo más o menos tantos casos de autismo como antes. Como ha ocurrido en Dinamarca o en los otros países donde ya han retirado el mercurio de las vacunas. ¿Veremos a los antivacunas confesar su error? Lo dudo mucho.
Para quienes estén hartos de tanto artículo en inglés, en la bibliografía cito dos documentos de la OMS sobre el tiomersal que se pueden leer en español en internet.
Y para los padres y familiares de niños con autismo, una palabra de advertencia: proliferan por internet los iluminados y los embaucadores que proponen falsos tratamientos milagrosos para el autismo, aprovechándose de la desesperación de los padres. Tratamientos inútiles, a veces peligrosos y casi siempre muy caros. No se deje engañar y contraste la información en sitios de sólido prestigio:
Confederación Autismo España
www.autismo.org.es
Asociación Española de Profesionales del Autismo
www.aetapi.org
National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Autismo
http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/autismo.htm
Para quienes leen en inglés, dos libros que ayudan a reconocer los falsos tratamientos del autismo:
Paul A. Offit, Autism’s False Prophets: Bad Science, Risky Medicine, and the Search for a Cure, Columbia University Press, Nueva York, 2008.
Michael Fitzpatrick, Defeating Autism: A Damaging Delusion, Routledge, Londres, 2008.
BAKER, J. P. «Mercury, Vaccines, and Autism. One Controversy, Three Histories», American Journal of Public Health, 2008; 98: 244-253.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2376879
CLARK, S. J., CABANA, M. D., MALIK, T., YUSUF, H., GARY, L. y FREED, G. L. «Hepatitis B Vaccination Practices in Hospital Newborn Nurseries Before and After Changes in Vaccination Recommendations», Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, 2001; 155: 915-920.
http://archpedi.ama-assn.org/cgi/content/full/155/8/915
Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas. El tiomersal y las vacunas: preguntas y respuestas.
www.who.int/vaccine_safety/topics/thiomersal/questions/es/index.html
Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas. Declaración sobre el tiomersal, julio de 2006.
www.who.int/vaccine_safety/topics/thiomersal/statement_jul2006/es/index.html
FITZPATRICK, M. «MMR: risk, choice, chance», British Medical Bulletin, 2004; 69: 143-153.
http://bmb.oxfordjournals.org/cgi/reprint/69/1/143
FOMBONNE, E. y CHAKRABARTI, S. «No evidence for a new variant of measlesmumps-rubella-induced autism», Pediatrics, 2001; 108: E58.
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/108/4/e58
HVIID, A., STELLFELD, M., WOHLFAHRT, J. y MELBYE, M. «Association between thimerosal-containing vaccine and autism», Journal of the American Medical Association, 2003; 290: 1763-6.
http://jama.ama-assn.org/cgi/reprint/290/13/1763
Institute of Medicine Immunization Safety Review. Vaccines and Autism. National Academies Press, Washington, 2004.
www.iom.edu/Reports/2004/Immunization-Safety-Review-Vaccinesand-Autism.aspx
JOHNSON, C. P. y MYERS, S. M. American Academy of Pediatrics Council on Children with Disabilities. «Identification and evaluation of children with autism spectrum disorders», Pediatrics, 2007; 120: 1183-215.
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/reprint/120/5/1183
MURCH, S. H., ANTHONY, A., CASSON, D. H., MALIK, M., BERELOWITZ, M., DHILLON, A. P., THOMSON, M. A., VALENTINE, A., DAVIES, S. E. y WALKER-SMITH, J. A. «Retraction of an interpretation», Lancet, 2004; 363:750
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(04)15715-2
WAKEFIELD, A. J., MURCH, S. H., ANTHONY, A., LINNELL, J., CASSON, D. M., MALIK, M., BERELOWITZ, M., DHILLON, A. P., THOMSON, M. A., HARVEY, P., VALENTINE, A., DAVIES, S. E. y WALKER-SMITH, J. A. «Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children», Lancet, 1998; 351: 637-41.
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(97)11096-0/ abstract
WAKEFIELD, A. J., ANTHONY, A., MURCH, S. H., THOMSON, M., MONTGOMERY, S. M., DAVIES, S., O’LEARY, J. J., BERELOWITZ, M. y WALKER-SMITH, J. A. «Enterocolitis in children with developmental disorders», The American Journal of Gastroenterology, 2000; 95: 2285-95.
El aluminio, como recuerda Offit, se viene usando como coadyuvante en las vacunas desde hace más de setenta años, sin que se hayan observado problemas graves.
Según Uriarte (pág. 60): «Las necesidades diarias [de aluminio] rondan entre los 10-12 mg». Completamente falso; no existen necesidades diarias de aluminio porque el aluminio no es necesario para ninguna función orgánica. Se puede vivir perfectamente sin aluminio. Puede consultar aquí las necesidades diarias de los distintos nutrientes, según el Institute of Medicine de los Estados Unidos:
http://iom.edu/Activities/Nutrition/SummaryDRIs/DRI-Tables.aspx
En la misma página dice Uriarte que «el hidróxido de aluminio está presente en cantidades importantes, aproximadamente unos 10 mg» en varias vacunas. Es decir, según sus mismos datos, necesitaríamos tomar una vacuna al día para cubrir nuestras «necesidades» de aluminio. ¿Y la gente lee estas cosas en un libro y no le chirrían los oídos? En realidad, las vacunas que contienen aluminio tienen menos de 1 mg de ese metal (entre 0,12 y 0,18 mg, algo más si lo expresamos como hidróxido, porque entonces hay que añadir el peso del oxígeno y del hidrógeno).
Visto que Uriarte es un gran conocedor del aluminio, no debería sorprender que en su página 183, al hablar de los supuestos efectos indeseables de la vacuna del tétanos, afirme:
Las sales de aluminio, que se acumulan en el sistema nervioso, pueden alterar las estructuras neurológicas y desencadenar procesos de demenciación, encefalitis y/o degenerativos.
Así, por la cara, y sin citar fuentes. Para ver qué hay de verdad en esas afirmaciones, habría que responder a varias preguntas distintas:
— ¿De verdad el aluminio se acumula en el sistema nervioso, y de verdad puede producir demencia, encefalitis o degeneración?
— ¿Qué cantidad de aluminio hace falta para producir esos problemas?
— ¿De dónde viene el aluminio que se acumula, qué otras fuentes de aluminio hay a lo largo de nuestra vida?
— ¿Qué porcentaje de aluminio total acumulado se debe a las vacunas?
— ¿Se ha demostrado alguna relación entre las vacunas y la demencia, la encefalitis y los procesos degenerativos del cerebro?
Recurro al libro de Marín, habitualmente más claro en sus argumentaciones. Dedica algo más de tres páginas (págs. 70-73) al aluminio. Intentaré analizar separadamente cada una de sus ocho afirmaciones:
1. «Las vacunas que contenían sulfato doble de aluminio y potasio fueron las responsables de las poliomielitis asociadas a la vacunación en los años cincuenta».
Marín basa esta sorprendente afirmación en el libro de Georget, un antivacunas francés. Aparentemente, no ha encontrado ninguna otra publicación más seria en la que basarla (y yo tampoco; buscando en PubMed no he encontrado nada al respecto). Digo que es una afirmación sorprendente porque la causa de la poliomielitis vacunal no era el aluminio, sino el propio virus atenuado de la polio, y porque esas complicaciones no se limitaron a los años cincuenta, sino que se siguen produciendo allí donde se sigue usando la vacuna oral de la polio.
A no ser que se esté refiriendo a la llamada «poliomielitis provocada». Recordemos que, en la mayor parte de los casos, el virus de la polio permanece en el intestino, y que solo ocasionalmente puede penetrar en el organismo y producir enfermedad. Pues bien, las inyecciones intramusculares, probablemente por la alteración que producen en los músculos y los nervios, pueden facilitar esa infección (Gromeier). Pero eso no es debido al aluminio ni a las vacunas, puede ocurrir con cualquier inyección de cualquier substancia. Y solo ocurre cuando el individuo tenía el virus en el intestino en ese momento; en los países donde se ha eliminado la polio, tampoco hay polio provocada.
La vacuna de la polio oral no lleva aluminio, y que yo sepa no lo ha llevado jamás. La vacuna de la polio inyectada, cuando va sola (no con otras vacunas) tampoco lleva aluminio. Buscando «aluminum» y «polio vaccine» en PubMed solo encuentro un par de artículos referentes al asunto que nos ocupa, pero la historia que cuentan es muy distinta.
Ante un caso de polio, había que averiguar si era producida por el virus salvaje (virulento) o por el virus de la vacuna (atenuado). Uno de los métodos usados para distinguirlos era añadir, en el laboratorio, cloruro o sulfato de aluminio a la muestra de virus estudiada (Wallis). El aluminio estabilizaba el virus atenuado y lo hacía resistente al calor, pero aumentaba la sensibilidad al calor del virus virulento. A esta caraterística de los virus se le llamó «marcador A» o «marcador aluminio».
Vemos una aplicación en el estudio de McLean y colaboradores sobre 37 niños con meningitis aséptica (es decir, no bacteriana) diagnosticados en Toronto en 1962. La mayoría eran causadas por virus ECHO. Había entre ellos siete niños que habían sido hospitalizados con episodios febriles en los treinta días posteriores a la vacunación con polio oral (que se había administrado ese año a 780 000 personas en la zona). Tres de esos siete tenían dolor de cabeza, dos tenían debilidad generalizada y uno convulsiones. Seis de los siete se curaron entre el segundo y cuarto día, y el otro tardó casi dos semanas; todos tenían poliovirus con marcador aluminio propio de virus vacunal. Otros tres de los 37 niños tenían polio paralítica, y en los tres casos los virus «mostraban marcadores aluminio característicos de cepas virulentas». Es decir, no eran «virus con aluminio», sino virus «con marcador aluminio»: virus que, tratados con aluminio en tubo de ensayo, reaccionaban de distinta manera, lo que demostraba que unos (los que produjeron poliomielitis) eran virus salvajes y otros (los que produjeron otros efectos secundarios más leves) eran virus vacunales. Pero los niños no habían recibido aluminio, porque no había aluminio en aquella vacuna.
2. «Aunque la normativa española habla de una presencia máxima de 0,2 microgramos por mililitro de agua para que esta sea potable, algunas vacunas tienen más de 500 microgramos por dosis, y esto supone administrar aluminio […] en cantidades que superan en 2000, 3000 o 4000 veces los niveles permitidos para el agua potable».
Yo es que alucino. ¿De verdad lo dice en serio? ¿Y a mí que me importa si las vacunas tienen más o menos aluminio que el agua potable? Estoy seguro de que el arroz tiene más proteínas que el agua potable, pero eso no significa que el arroz sea tóxico. Simplemente, que el arroz no es agua.
Varios derivados del alumnio se usan a veces en el tratamiento del agua como coagulante o floculante, para precipitar las impurezas que contiene. Es decir, para que el agua sea potable, ¡le añaden aluminio! La OMS, en la tercera edición (2006) de sus guías para la calidad del agua potable, dice:
Dadas las limitaciones de los datos de estudios con animales como modelo para seres humanos y la incertidumbre que presentan los datos de estudios con seres humanos, no puede determinarse un valor de referencia basado en efectos sobre la salud; no obstante, se determinan concentraciones factibles basadas en la optimización del proceso de coagulación en las plantas de tratamiento del agua de consumo que utilizan coagulantes de aluminio: 0,1 mg/l o menos en grandes instalaciones de tratamiento de agua, y 0,2 mg/l o menos en instalaciones pequeñas.
www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_ann4.pdf
Lo que coincide, en efecto, con el límite de 200 microgramos por litro (0,2 microgramos por mililitro) que establece en España el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
www.boe.es/boe/dias/2003/02/21/pdfs/ A07228-07245.pdf
Obsérvese la argumentación de la OMS: no es que más de esa cantidad sea tóxica; es que, como no se sabe cuál es la cantidad tóxica, han usado un criterio de «factibilidad». Podemos tratar el agua con menos de 0,2 mg/l de aluminio, y por tanto no hay motivo para echar más cantidad.
El límite del cloro (cloruro) en el agua potable es de 250 mg/l. Pero la leche materna contiene 420, y el calostro, 910 mg/l. ¡El calostro tiene casi cuatro veces más cloro que el agua potable! Pues claro, ¿de verdad creía que la leche es agua?
Y, por si le interesa saberlo, el queso y el jamón tienen unas cincuenta veces más sodio que el nivel permitido para el agua potable. Por eso no bebemos jamón cuando tenemos sed. Tampoco se bebe nadie un vaso de vacunas, aunque estén fresquitas de la nevera.
¿Cuántos litros de agua bebe una persona a lo largo de su vida? ¿Cuántos litros de vacunas se inyecta? No llega ni de lejos a los 30 ml. Es lógico que el límite permitido de aluminio en las vacunas sea bastante distinto del límite en el agua potable, ¿no le parece?
Las vacunas sí que cumplen el límite máximo de aluminio para vacunas, aunque Marín se olvide de decirlo.
3. El aluminio «una vez absorbido, es atrapado por la transferrina […] sin posibilidad de ser eliminado se une a las membranas celulares, se acumula lentamente (varios días)».
No exactamente. De acuerdo con Ganrot, que ha revisado extensamente (más de setenta páginas) el metabolismo y toxicidad del aluminio, este metal no se acumula en días, sino en décadas.
La absorción del aluminio por vía oral (como bien dice Marín) es muy baja, inferior al 0,1% a 0,3%. Pero algo se absorbe. Las principales fuentes de aluminio son el agua, la comida y los antiácidos.
El agua, como hemos visto, debería llevar menos de 0,2 mg de aluminio por litro. Los animales (y por tanto la carne) suelen tener unos 0,5 mg de aluminio por kilo. Hay aluminio en la leche materna (unos 15 a 30 microgramos por litro), el triple en la leche de vaca y unas diez veces más en la leche del biberón (sin contar el que aporta el agua con la que preparan la leche).
Los vegetales tienen ente 1 y 20 mg por kilo (como media unos 3). La planta del té acumula aluminio en las hojas, y es una fuente importante. La dieta normal de una persona suele contener entre 1 y 20 mg de aluminio al día; pero los que toman antiácidos para el ardor de estómago superan fácilmente un gramo.
La ingesta de dos gramos diarios de aluminio en forma de antiácidos produce un aumento de la excreción renal de aluminio, que se multiplica por cinco o por diez. Un adulto excreta habitualmente unos treinta microgramos diarios de aluminio (esta no es la parte que no se absorbe, sino la parte que se absorbe y luego se excreta).
La intoxicación por aluminio es un hecho muy raro, puesto que la absorción es muy baja y la eliminación muy buena. En décadas recientes, una importante fuente de intoxicación por aluminio ha sido la diálisis renal: el aluminio propio del agua, y el que se usaba para eliminar de la sangre el fósforo. Esto dio lugar a la aparición de dos enfermedades, las únicas que se sabe con seguridad que son causadas por el aluminio: la encefalopatía por diálisis, y la osteomalacia por diálisis (hoy en día se controla estrictamente el nivel de aluminio en la diálisis). La concentración de 1,5 a 5 mg de aluminio por kilo de cerebro resulta mortal. Aparentemente, la evolución nos ha dotado de sistemas muy eficientes de excreción del aluminio, para no alcanzar esos niveles de forma natural en toda la vida.
Sí que se cree que, una vez fijado a ciertos tejidos, como el cerebro, el aluminio ya no se elimina. La cantidad normal de aluminio en el cerebro humano es de unos 0,5 mg por kilo, aumentando gradualmente desde los 0,2 mg en el recién nacido hasta los 0,6 o 0,7 en el anciano.
En cualquier caso, la cantidad de aluminio en las vacunas es ridículamente pequeña en comparación con la que se ingiere con los alimentos y el agua a lo largo de toda la vida.
Ah, y por si estaban preocupados, el aluminio de los cacharros de cocina o del papel de aluminio también es una cantidad pequeñísima y sin importancia.
4. Las «demencias y alteraciones cognitivas han sido extensamente descritas por expertos en relación al aluminio contenido en el agua potable».
Muy bien, casi me ha convencido para dejar de beber agua potable. Pero, si el problema es el agua potable, ¿qué tienen que ver las vacunas? ¿Me está diciendo que esos expertos a los que cita se equivocan y el aluminio del agua no es malo, solo el de las vacunas?
En realidad, lo que Marín presenta como un hecho probado no es más que una hipótesis, sobre la que se ha investigado y se sigue investigando mucho sin resultados claros. Por ejemplo, Rondeau y colaboradores, en un estudio publicado en 2009, tras seguir a casi dos mil ancianos durante quince años, se limitan a concluir muy prudentemente que «un alto consumo de aluminio en el agua de bebida podría ser un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer». Podría…
Si busca en internet, encontrará decenas de páginas que afirman a gritos que el aluminio es la causa del Alzheimer. No las cito por no darles más publicidad de la que ya tienen. Salen como setas con solo buscar unos segundos en Google. Encontré una que directamente recomendaba tirar a la basura todos los cacharros de cocina de aluminio e ir a comprar otros nuevos con un imán en el bolsillo, para comprobar que son de hierro. (Qué desconfiados. Si es de hierro o de aluminio ya lo dice la etiqueta de la olla).
Hay que aprender a buscar información en fuentes serias. En español, es muy recomendable la web de la Fundación Alzheimer España: www.fundacionalzheimeresp.org
Verá que en el apartado «causas» ni siquiera menciona el aluminio entre los «factores de riesgo». Sí que lo menciona en un apartado titulado «Informe FAE 5. Teorías sobre la enfermedad de Alzheimer», entre otros varios productos a los que algún investigador serio ha atribuido algún papel no demostrado, y desmiente categóricamente que cocinar con cacharros de aluminio o consumir antiácidos tenga nada que ver con el Alzheimer (y las vacunas ya ni las menciona, porque ningún investigador serio ha propuesto jamás que tengan nada que ver con el Alzheimer).
Y si lee inglés, podrá encontrar interesantes comentarios sobre aluminio y Alzheimer en las webs de la Alzheimer’s Society (Reino Unido):
http://alzheimers.org.uk/site/scripts/documents_info.php?categoryID=2 00137&documentID=99
y de la Alzheimer Society (Canadá):
www.alzheimer.ca/english/disease/causes-alumi.htm
No se sabe todavía con seguridad si el aluminio influye o no en el desarrollo del Alzheimer. Si tiene algún papel, parecer ser secundario, y en cualquier caso la pequeñísima cantidad de aluminio en las vacunas palidece ante la cantidad mucho mayor que la persona irá ingiriendo inevitablemente en las décadas posteriores.
5. Varios autores han descrito una nueva enfermedad, «vinculada al aluminio vacunal», la miofascitis por macrófagos, con dolores neuromusculares y articulares y fatiga crónica, que en «un tercio de los casos se acompaña de enfermedades autoinmunes como esclerosis en placas, dermatomiositis, tiroiditis de Hashimoto y artritis reumatoide».
Bueno, es cierto que lo han descrito, y es cierto que es nuevo. Pero de ahí a que sea una enfermedad… La miofascitis por macrófagos se encuentra al hacer una biopsia del músculo; en el sitio en que años o décadas atrás se había puesto la vacuna se observan macrófagos alterados que contienen aluminio en su interior.
El problema es que no se ha hecho un estudio con grupo control. Gherardi hizo biopsias musculares a pacientes con fatiga crónica, dolores musculares y todos esos problemas arriba enumerados, y encontró aluminio en los macrófagos.
Pero no se han hecho biopsias musculares a sujetos sanos. Esos macrófagos cargaditos de aluminio, ¿aparecen en todas las personas que se vacunan, en la mayoría, o solo en unas pocas? Hasta que no se hagan biopsias a unos cuantos cientos de personas, por lo demás sanas, no lo sabremos. Pero, claro, las personas sanas no suelen hacerse biopsias musculares.
Si al menos los pacientes biopsiados hubieran tenido dolor justo en el músculo donde les pincharon la vacuna, y en ningún otro sitio… Pero es que tenían dolores generalizados por todo el cuerpo. ¿Qué nos hace pensar que unos macrófagos raros en el hombro izquierdo son la causa de un dolor en el codo derecho? Cuando además es probable que todo el mundo tenga esos macrófagos en ese hombro. Ahora imagine que esos macrófagos con aluminio aparecen en todas o casi todas las personas vacunadas (personalmente es lo que creo, pero de momento no se sabe, es solo una suposición. Será difícil de demostrar, porque hace falta que la biopsia coincida con el sitio exacto donde pusieron la vacuna). Pues eso, si casi todos los vacunados (y eso quiere decir «casi todos los adultos») tienen esos macrófagos con aluminio, todo dependerá de a quién le hacemos la biopsia: «Encontradas lesiones de miofascitis macrofágica en treinta pacientes asmáticos», «… en treinta pacientes diabéticos», «… en treinta mujeres con menopausia precoz». Pero en el asma, en la diabetes o en la menopausia precoz no se hacen biopsias musculares, y por tanto no se encuentran esos macrófagos. Si me hago la biopsia yo, probablemente también tendré miofascitis macrofágica. ¿Creerá usted que es el aluminio de las vacunas el que me impulsa a escribir libros, o que es pura coincidencia?
Por cierto, si el aluminio se queda durante décadas en el músculo, entonces no va al cerebro, ¿verdad? Bueno es saberlo.
En 2003, Gherardi sigue defendiendo que ha descubierto una nueva enfermedad, causada por el aluminio. Y concluye que habría que buscar alternativas más seguras al aluminio, para seguir disfrutando de los «inestimables beneficios» de las vacunas. (Este detalle no lo da Marín: el descubridor de la miofascitis macrofágica es decididamente favorable a la vacunación).
Pero otros investigadores no tienen nada claro que la relación sea causal. También en 2003, Siegrist interpreta que se trata simplemente de una especie de «tatuaje» de aluminio en el lugar de la inyección, pero que no hay relación con ninguna enfermedad concreta. En 2008 Lach y Cupler, tras encontrar los macrófagos con aluminio en las biopsias musculares de ocho niños con distintas enfermedades, todas ellas de causa claramente hereditaria (distrofia de Duchenne, déficit de citocromo C oxidasa, enfermedades mitocondriales…), concluyen también que es un simple hallazgo casual sin relación con las enfermedades en cuestión.
Que es lo mismo que opina la OMS:
www.who.int/vaccine_safety/topics/aluminium/es/index.html
El aluminio en las vacunas se viene usando desde hace casi noventa años, lo han recibido miles de millones de personas, se han hecho decenas de estudios y, que sepamos, es seguro.
6. Decenas de científicos, reunidos el año 2000 en un Congreso sobre Aluminio y Salud, publicaron unas recomendaciones que hicieron llegar a la OMS y a los gobiernos. Marín reproduce la frase que más le ha gustado de dicho informe: «Una concentración aumentada de aluminio en las fórmulas alimenticias para niños o en las soluciones alimenticias para nutrición parenteral ha sido asociada con consecuencias neurológicas y enfermedades metabólicas de los huesos».
Ante todo, hay que explicar que «ha sido asociada» es el cuidadoso lenguaje que usan médicos y científicos cuando no tienen pruebas claras de una relación causal. El meningococo causa la meningitis y el tabaco produce cáncer, pero el aluminio solo «ha sido asociado». Es muy distinto.
En segundo lugar, el doctor Marín no consiguió encontrar en el dichoso documento ninguna frase criticando el aluminio de las vacunas, y por tanto solo nos ofrece una que critica el aluminio de los biberones y la nutrición parenteral. ¿Por qué cree usted que los científicos esos no hablan de vacunas? ¿Miedo a los fabricantes de vacunas? No parecen tener ningún miedo a los fabricantes de fórmulas infantiles. ¿No será que las vacunas no les parecieron una fuente preocupante de aluminio?
Comentario al margen: no dejan de sorprenderme los procesos mentales de los antivacunas. Parece admitir que, si lo dicen «decenas de científicos», debe de ser verdad. Insiste en que son decenas y en que son científicos, aparentemente para convencer mejor a sus lectores. Pero entonces, lo que dicen no ya decenas, sino decenas de miles de científicos que recomiendan las vacunas, ¿no es también un argumento convincente?
7. «La toxicidad del aluminio vacunal ha sido reflejada por el doctor Dario Miedico y el doctor Ezzio Battistel».
Sigue una explicación al respecto, y una referencia bibliográfica. Un artículo de «Miedico et al» (supongo que Battistel es el colaborador) publicado ¡en el boletín de la Liga por la Libertad de Vacunación!
¿Ve cómo funciona la cosa? Marín cita estudios científicos verdaderos de científicos auténticos para hablar del posible peligro del aluminio, en general, o del peligro del aluminio en el agua o en algunos alimentos, en particular. Pero sobre el peligro del aluminio en las vacunas no encuentra artículos serios que hablen más que de miofascitis, que es un posible efecto secundario leve. Aparte de la miofascitis, los supuestos peligros del alumnio en las vacunas solo aparecen en artículos publicados por los propios antivacunas.
Es como si un enemigo de la lactancia materna, después de citar decenas de estudios que muestran que el exceso de sodio en la dieta produce hipertensión, infartos de miocardio y accidentes vasculares cerebrales, concluyera: «Y la leche materna lleva sodio, y por tanto es tóxica». Y claro, la leche materna lleva sodio, y aluminio, y cientos de ingredientes que, en ciertas dosis, podrían ser tóxicos. Pero no son tóxicos a la dosis que hay en la leche. Y el aluminio no es tóxico a la dosis que hay en las vacunas.
¿Y no puede ser, pensará usted, que esos Miedico y Battistel sean dos prestigiosísimos expertos que han publicado sesudos artículos científicos y, además, un artículo en el boletín antivacunas? No suele ir así la cosa. Uno de los objetivos de la bibliografía es respaldar tus argumentos (en lenguaje vulgar: «Deslumbrar y cerrar la boca a tu adversario»), y por tanto usas la fuente más convincente posible. Si el mismo artículo (o parecido) se ha publicado en una revista seria de neurología y en el boletín de la asociación, sería la revista de neurología la que citarías.
En todo caso, hay una manera sencilla de comprobar si Miedico y Battistel son reputados científicos internacionales: buscar sus publicaciones en PubMed (www.pubmed.gov). En estos momentos, PubMed recoge más de 19 millones de citas bibliográficas de artículos de revistas científicas, no solo las más importantes sino también la mayoría de las poco importantes, no solo en inglés sino en cualquier idioma en que haya revistas científicas, no solo de la medicina «oficial» sino también de algunas revistas «serias» de homeopatía, acupuntura y otras medicinas alternativas, desde los años cincuenta y sesenta.
Si buscamos «Miedico D [Author]» (sin comillas y sin coma entre medio; es la forma correcta de buscar el apellido y la inicial del nombre) aparecen trece artículos, todos entre 1968 y 1973, que no hablan de vacunas ni de aluminio ni de toxicidad, sino de hormonas. Es probable que no sea el mismo doctor Miedico.
Y si buscamos «Battistel E [Author]» aparecen once estudios, entre 1980 y 2010, que tratan sobre distintos problemas bioquímicos que nada tienen que ver ni con vacunas ni con aluminio, y por tanto parece que también han sido escritos por otro doctor Battistel distinto.
Ya que estamos en ello, ¿se acuerda de Georget, el antivacunas francés que también hablaba sobre el aluminio? Busquemos «Georget M [Author]»: nueve estudios científicos de al menos dos investigadores distintos, ninguno de ellos sobre las vacunas.
Y es que los verdaderos científicos, los que investigan sobre las vacunas o sobre el aluminio y publican artículos serios, no suelen escribir en los boletines de las asociaciones antivacunas.
Este tipo de búsqueda solo funciona, claro, con apellidos poco frecuentes. Si buscamos, por poner un ejemplo, a «Johnson M» aparecen más de 8000 artículos científicos, probablemente escritos por miles de investigadores distintos. Se podría afinar más buscando el tema sobre el que queremos saber si ha escrito, por ejemplo, «Fulano F [Author] AND (immunization OR vaccine)», para saber si algún doctor Francisco Fulano ha escrito algo sobre vacunas o sobre vacunación. Los autores españoles son un problema, porque a veces firman sus artículos con los dos apellidos y a veces con uno solo y a veces unen los dos apellidos con un guión para que los extranjeros no confundan el primer apellido con un segundo nombre; hay que buscarlos con todas las opciones.
8. El hidróxido de aluminio de las vacunas también se ha relacionado con la aparición de cáncer en el sitio de inyección «en animales domésticos». «La frecuencia, que no para de aumentar, se sitúa entre 1 y 13 de cada 10 000 gatos vacunados».
Cierto… hasta cierto punto. Si busca vaccine-associated sarcoma en PubMed encontrará más de sesenta artículos científicos (el sarcoma es un tipo de cáncer; en este caso concreto se refiere al cáncer del músculo). El problema se detectó en 1991. Y solo dos artículos hablan de animales distintos del gato: siete casos en hurones en 2003, un caso en un caballo en 2010. No se menciona ni un solo perro (pese a que millones de perros son vacunados en todo el mundo, probablemente más que gatos). Es decir, aunque Marín pretenda asustar con un genérico «animales domésticos», lo cierto es que se trata de un problema casi exclusivo de los gatos, que reaccionan a la vacuna de forma distinta a otras especies. El aluminio de la vacuna podría estar involucrado o no. Sí, se han hallado restos de aluminio en el tumor, pero eso podría ser solamente una huella. El culpable podría ser cualquier otro componente de la vacuna.
¿A usted le preocupan los tumores de los gatos? A mí, más bien me tranquilizan (y no solo porque no soy gato). Me tranquiliza saber que un efecto secundario poco frecuente (uno de cada mil a diez mil gatos vacunados) y tardío (no es que salga un cáncer a los dos días de la vacuna, y por tanto no es fácil darse cuenta de que hay una relación) se ha detectado en gatos, y en pocos años han aparecido decenas de estudios científicos, que se han publicado sin cortapisas en revistas serias, con un nombre que no deja lugar a dudas («sarcoma asociado a la vacuna»), sin ningún temor a la reacción de la «poderosa industria de las vacunas veterinarias», sin ningún intento por ocultar la verdad. Créame si le digo que los seres humanos (en general) reciben mejor asistencia médica que los gatos (en general, aunque me temo que algunos gatos de algunos países reciben mucha mejor atención que muchas personas de otros países), y que se pone mucho más cuidado en diagnosticar las enfermedades, buscar la causa y hallar el tratamiento en los seres humanos que en los gatos, y que hay muchos más científicos y centros de investigación y mucho más presupuesto para investigar sobre problemas humanos que gatunos. Si las vacunas causasen sarcomas, no ya en una de cada diez mil personas, sino en una de cada cien mil o incluso un millón, lo sabríamos.
Hemos citado un montón de estudios científicos sobre el aluminio. Están en inglés, y pueden ser un poco difíciles de entender. Si quiere información en español y en lenguaje sencillo, consulte el documento «El aluminio en las vacunas, lo que usted debe saber», del Children’s Hospital of Philadelphia: www.chop.edu/export/download/pdfs/articles/vaccine-educationcenter/aluminum-spa.pdf
CARROLL, E. E., DUBIELZIG, R. R. y SCHULTZ, R. D. «Cats differ from mink and ferrets in their response to commercial vaccines: a histologic comparison of early vaccine reactions», Veterinary Pathology, 2002; 39: 216-27.
http://vet.sagepub.com/content/39/2/216.long
DEIM, Z., PALMAI, N. y CSERNI, G. «Feline vaccine-associated fibrosarcoma induced by aluminium compound in two cats: short communication», Acta Veterinaria Hungarica, 2008; 56: 111-6.
www.akademiai.com/content/tx4x22680648782l/fulltext.pdf
FERNÁNDEZ-LORENZO, J. R., COCHO, J. A., REY-GOLDAR, M. L., COUCE, M. y FRAGA, J. M. «Aluminum contents of human milk, cow’s milk, and infant formulas», Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 1999; 28: 270-5.
FERNÁNDEZ MARTÍN, J. L. y CANNATA, J. B. «Evolución de la concentración de aluminio en la solución final de diálisis: estudio multicéntrico en centros de diálisis españoles», Nefrología, 2000; 20: 342-7.
http://historico.revistanefrologia.com/mostrarfile.asp?ID=971
GANROT, P. O. «Metabolism and possible health effects of aluminum», Environ Health Perspect, 1986 mar; 65: 363-441.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1474689/pdf/envhper004360342.pdf
GHERARDI, R. K. «Myofasciite à macrophages et hydroxyde d‘aluminium: vers la définition d‘un syndrome des adjuvants», Revue Neurologique (París), 2003; 159: 162-4.
GROMEIER, M. y WIMMER, E. «Mechanism of injury-provoked poliomyelitis», The Journal of Virology, 1998; 72: 5056-60.
http://jvi.asm.org/cgi/reprint/72/6/5056
KANNEGIETER, N. J., SCHAAF, K. L., LOVELL, D. K., SIMON, C. D. y STONE, B. M. «Myofibroblastic fibrosarcoma with multifocal osseous metaplasia at the site of equine influenza vaccination», Australian Veterinary Journal, 2010; 88: 132-6.
LACH, B. y CUPLER, E. J. «Macrophagic myofasciitis in children is a localized reaction to vaccination», Journal of Child Neurology, 2008; 23: 614-9.
MCLEAN, D. M., BACH, R. D., QUANTZ, E. J. y MCNAUGHTON, G. A. «Enterovirus infections in Toronto during 1962», Canadian Medical Association Journal, 1963 jul 6; 89: 16-9.
MUNDAY, J. S., STEDMAN, N. L. y RICHEY, L. J. «Histology and immunohistochemistry of seven ferret vaccination-site fibrosarcomas», Veterinary Pathology, 2003; 40: 288-93.
http://vet.sagepub.com/content/40/3/288.long
OFFIT, P. A. y JEW, R. K. «Addressing parents’ concerns: do vaccines contain harmful preservatives, adjuvants, additives, or residuals?», Pediatrics, 2003; 112: 1394-7.
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/reprint/112/6/1394
RONDEAU, V., JACQMIN-GADDA, H., COMMENGES, D., HELMER, C. y DARTIGUES, J. F. «Aluminum and silica in drinking water and the risk of Alzheimer’s disease or cognitive decline: findings from 15-year follow-up of the PAQUID cohort», American Journal of Epidemiology, 2009; 169: 489-96.
http://aje.oxfordjournals.org/cgi/reprint/169/4/489
SIEGRIST, C. A. «Les adjuvants vaccinaux et la myofasciite a macrophages», Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine, 2003; 187:1511-8
WALLIS, C., MELNICK, J. L., FERRY, G. D. y WIMBERLY, I. L. «An aluminum marker for the differentiation and separation of virulent and attenuated polioviruses», The Journal of Experimental Medicine, 1962; 115: 763-75.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2137513/pdf/763.pdf
Afirma Uriarte, en su página 217, que la diabetes «se viene relacionando con la utilización de las vacunas de las paperas y de la hepatitis B» desde los años noventa. Según su costumbre, no cita fuentes, ni se molesta en hacer la más mínima estimación del riesgo (¿estamos hablando de un caso entre mil o entre un millón?).
En realidad es una sola persona, el doctor Classen, el que «ha venido relacionando» las vacunas y la diabetes, y no solo las de la hepatitis y las paperas, sino varias otras. Uriarte, en efecto, incluye un artículo de Classen en su bibliografía.
El caso es que sus estudios tienen serios problemas metodológicos, nadie más ha encontrado los mismos resultados, y además es el fundador y director de una empresa, Classen Immunotherapies Inc. (www.vaccines.net), que ha patentado y pretende vender ciertos métodos estadísticos para detectar reacciones adversas a los medicamentos y para hacer más seguras las vacunas. En particular ha patentado (!) el vacunar a los niños justo al nacer, «aunque se podrían añadir más dosis durante el primer mes», porque según sus estudios una primera dosis de vacuna justo al nacer evita la diabetes.
El mejor estudio que he podido localizar sobre el tema es el de DeStefano, un estudio de casos y controles de base poblacional. Se identificó a todos los niños diagnosticados de diabetes en cuatro mutuas de salud norteamericanas, y los 252 enfermos se compararon con 768 controles sanos, emparejados por sexo y edad (más/menos una semana). No se encontró ninguna asociación significativa entre ninguna de las vacunas y la diabetes; tampoco había diferencia entre los vacunados de hepatitis al nacer o a los dos meses. Sus resultados coinciden con otros estudios anteriores: no hay relación entre las vacunas y la diabetes.
DESTEFANO, F., MULLOOLY, J. P., OKORO, C. A., CHEN, R. T., MARCY, S. M., WARD, J. I., VADHEIM, C. M., BLACK, S. B., SHINEFIELD, H. R., DAVIS, R.L., BOHLKE, K.; Vaccine Safety Datalink Team. «Childhood vaccinations, vaccination timing, and risk of type 1 diabetes mellitus», Pediatrics, 2001; 108: E112.
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/reprint/108/6/e112
Somos conscientes de que la mera formulación de la teoría endógena puede producir hilaridad y asombro en aquellos sectores del mundo tecno-científico instalados en los postulados clásicos de la biología (Marín, pág. 300).
¡Mira, por fin una verdad en este libro! Es cierto, produce hilaridad y asombro.
La «teoría endógena» es una tontería monumental, una hija tardía de la teoría de la generación espontánea. Obsérvese que una la pongo entre comillas y la otra no. Porque la teoría de la generación espontánea es una teoría que, aunque equivocada, alguna vez fue defendida por un gran número de científicos serios. Así funciona la ciencia, se montan teorías, que son formas de comprender y explicar los fenómenos observados, y con el paso del tiempo algunas de ellas sobreviven, porque siguen permitiendo comprender y explicar las nuevas observaciones, y otras han de ser descartadas, porque aparecen nuevos fenómenos que ya no se pueden explicar con la antigua teoría. Así pues, decía, durante mucho tiempo muchos científicos serios creyeron en la teoría de la generación espontánea, hasta que los cuidadosos experimentos de Pasteur les convencieron de lo contrario. A algunos les costó mucho aceptarlo (es muy difícil renunciar a unas ideas que has tenido por ciertas desde que te las explicaron en la universidad), pero todos lo hicieron, porque los científicos son así: no se aferran a sus creencias, sino que aceptan el peso de las pruebas. A los pocos años de los experimentos de Pasteur, ningún científico serio seguía creyendo en la generación espontánea.
La «teoría endógena», en cambio, jamás ha sido propuesta o defendida por ningún científico serio. Solo por cuatro chiflados. Marín solo consigue citar a tres seguidores de esa teoría, Wilhelm Reich, Tissot y Georget (psiquiatra el primero, antivacunas los otros dos). Según ellos, bacterias y protozoos pueden derivar de las células del cuerpo humano. Los gérmenes no son la causa de la infección, sino la consecuencia, no invaden el organismo, sino que surgen de él, de las células muertas por la enfermedad. Esto, según Marín atribuye a Georget, «explicaría algunos fenómenos aún no aclarados», como:
— Que el alcoholismo «esté presente en muchos casos de tuberculosis» o que «el tétanos se desarrolle en personas ancianas con úlceras».
— Que tétanos y tuberculosis «no sean inmunizantes y que, por tanto, una misma persona las pueda volver a padecer ya que ¿cómo inmunizarse contra uno mismo?».
— «Que células de especies diferentes den lugar a cepas tetánicas diferentes».
Es otro ejemplo de lo que hemos llamado «socialización de la ignorancia»; pretenden hacernos creer que unos fenómenos «aún no han sido aclarados», simplemente porque ellos no los entienden. Pero son fenómenos aclarados desde hace tiempo:
— El alcoholismo se asocia a la tuberculosis porque produce un descenso de la inmunidad, y porque muchas veces los alcohólicos son además pobres, están malnutridos, viven hacinados…
— El tétanos se desarrolla en ancianos porque las esporas están por todas partes, invaden los tejidos necrosados de las úlceras, y el anciano ya ha perdido la inmunidad de las vacunas que le pusieron cuando niño.
— El tétanos no es inmunizante, eso es un hecho: la gente que sobrevive al tétanos no queda inmunizada. Se cree que el motivo es que la dosis letal de toxina tetánica es inferior a la dosis necesaria para producir inmunidad. Es decir, el que recibe mucha toxina, se muere, y el que tiene la suerte de recibir tan poca toxina que sobrevive, no puede quedar inmunizado. Por eso la vacuna no contiene toxina, porque una dosis tan baja de toxina que no produjese enfermedad tampoco produciría inmunidad. La vacuna contiene toxoide (anatoxina), que es la toxina modificada para que deje de ser tóxica pero que se parece lo suficiente a la toxina de verdad para que los anticuerpos contra el toxoide sean también eficaces contra la toxina.
Hasta hace poco se creía que la inmunidad natural contra el tétanos era completamente imposible. Pero algunos estudios han encontrado, en poblaciones rurales remotas, personas que nunca se habían vacunado y tenían inmunidad. Por ejemplo, Matzkin y Regev encontraron, entre doscientos judíos falasha de Etiopía, que 197 tenían anticuerpos contra el tétanos, y el 30% de ellos alcanzaban niveles protectores (pero solo el 9% de los menores de diez años tenían niveles protectores). Suponen que la repetida exposición a mínimas cantidades de gérmenes y toxinas que no son suficientes para causar la enfermedad puede, a lo largo de los años, llegar a producir una respuesta inmune.
— La tuberculosis sí que es inmunizante. La prueba de la tuberculina (PPD) demuestra precisamente la existencia de inmunidad. La mayoría de las personas que sobreviven a la infección tuberculosa quedan inmunizadas para toda la vida, y no pueden ser infectadas por nuevos bacilos procedentes del exterior. Por desgracia, conservan en el interior de su organismo bacilos vivos, que en un momento en que disminuye la inmunidad por algún motivo pueden reactivarse. Pero eso no confirma la «teoría endógena», no se trata de que los bacilos tuberculosos aparezcan de la nada o se formen a partir de las células del cuerpo humano, sino de que ya estaban allí; entraron y se quedaron.
— ¡Claro que es posible inmunizarse contra uno mismo! ¿No ha oído hablar de las enfermedades autoinmunes, de los autoanticuerpos?
— Lo de que especies diferentes dan lugar a cepas tetánicas diferentes es falso. El microbio es el mismo, pero puede afectar a distintos animales.
Más adelante, Marín intenta presentar los oncovirus que se han encontrado implantados en el ADN de especies superiores como una prueba de la «teoría endógena». Pero una vez más se equivoca; si el virus ya está allí, ya está allí. En un cadáver no se crían larvas si primero no va una mosca a poner huevos, en una fruta podrida no crecen hongos si primero no se han depositado esporas del hongo, y de una célula humana no sale un oncovirus si primero su ADN no estaba allí escondido entre el ADN humano.
Lo más asombroso es que Marín se atreve a llamar en su defensa nada menos que a Semmelweis. Justo después de reconocer que «la teoría endógena puede producir hilaridad y asombro», añade:
Ahora bien, no será ni la primera vez ni la última que esto sucede en el devenir del conocimiento humano. También sufrió mofa y escarnio el doctor Semmelweis […].
Semmelweis sufrió mofa y escarnio precisamente de los que pensaban como Marín, de los que creían en la generación espontánea y no sabían que los microbios pueden causar enfermedades. A Semmelweis solo se le reconoció como un gran pionero de la ciencia cuando la teoría microbiana de Pasteur ofreció un marco conceptual que permitía comprender sus hallazgos.
Ignác o Ignaz Semmelweis (1818-1865) fue un médico húngaro que trabajó en el Hospital General de Viena entre 1846 y 1848. Había dos departamentos de maternidad en el hospital, la Primera Clínica y la Segunda Clínica. En la Primera Clínica, la mortalidad por fiebre puerperal (una grave infección de la madre tras el parto, hoy sabemos que habitualmente causada por estreptococos, y en aquel entonces casi siempre mortal) era devastadora. Morían de media el 10% de las madres, y en algunos meses el 30%. Una de cada tres madres moría después de dar a luz. En la Segunda Clínica, en cambio, la mortalidad era inferior al 4%. Toda Viena lo sabía, las mujeres pedían de rodillas no ser ingresadas en la Primera Clínica, y muchas preferían dar a luz en la calle (¿y por qué no en casa? Existían ayudas estatales para las mujeres que daban a luz en el hospital, pues las autoridades pensaban que de esa forma las madres podían recibir instrucción sobre puericultura y podía disminuirse la mortalidad infantil. Las madres que daban a luz en la calle podían alegar que estaban de camino hacia el hospital, y por tanto seguían teniendo derecho a recibir las ayudas). Semmelweis estaba horrorizado por la mortalidad en la Primera Clínica, que era la suya. No comprendía cuál podía ser la causa, qué podían estar haciendo mal. Constantemente revisaba cualquier posible diferencia entre las dos clínicas, y no encontraba la solución. Hasta que la muerte por sepsis de un colega que se había cortado accidentalmente al hacer una autopsia le hizo comprender de repente: en la Primera Clínica se formaban los estudiantes de Medicina, que también hacían autopsias; en la Segunda Clínica se formaban las estudiantes de comadrona, que no hacían autopsias. Propuso la hipótesis de que algún «material cadavérico» (no se conocían todavía los gérmenes patógenos) producía la fiebre puerperal; ordenó a todo el personal lavarse las manos con lejía antes de atender un parto y la mortalidad disminuyó espectacularmente.
El hallazgo de Semmelweis era totalmente empírico: supone que el lavarse las manos con lejía funcionará, lo prueba, demuestra que funciona, pues ya está. Pero muchos médicos de su época no lo aceptaron precisamente porque no encajaba con las teorías dominantes. ¿Cómo puede una substancia tóxica, presuntamente presente en los cadáveres, ser suficiente como para causar la muerte? Porque, ojo, los médicos de la época no serían muy escrupulosos, pero seguro que se lavaban las manos después de una autopsia, aunque solo fuera por no ir por ahí con las manos manchadas de sangre. Las minúsculas cantidades de lo que sea que puedan quedar debajo de las uñas no pueden causar la muerte, y esto de lavarse con lejía no tiene ningún sentido. Y precisamente este argumento fue el que luego contribuyó a afirmar la teoría microbiana: un veneno o substancia tóxica no podría causar la muerte en tan pequeña cantidad (bueno, la toxina del tétanos o la del botulismo sí, pero no lo sabían), pero un ser vivo sí. Porque los gérmenes no son endógenos, no aparecen espontánemente en el cuerpo de la madre, sino exógenos, traídos por las manos del médico. Y, aunque aparentemente esas manos estén limpias, pueden contener unos pocos gérmenes que en el cuerpo de la madre se multiplican y se convierten en miles de millones. No basta con que las manos estén limpias, tienen que estar desinfectadas. (Pero Uriarte y Marín, en varios lugares de sus libros, atacan la teoría microbiana y acusan a la medicina de tener una especie de obsesión con destruir todos los microbios, ver pág. 205).
Una vez más, los científicos aprenden de la experiencia. Todos los estudiantes de Medicina escuchan en su formación la historia de Semmelweis, para que aprendan que no hay que desdeñar los hechos y aferrarse a las teorías. Por supuesto, sigue siendo duro renunciar a una teoría, una teoría aparentemente sólida, confirmada por numerosos estudios científicos, que te enseñaron en tu juventud y has defendido durante años. Cuando un estudio nuevo contradice una teoría sólidamente establecida, lo primero que piensan los científicos es que el estudio puede estar equivocado. Se lanzan a comprobarlo y, en efecto, muchas veces el estudio estaba equivocado o había sido mal interpretado. Pero cuando los nuevos estudios, desde distintos ángulos, por distintos equipos de investigadores, coinciden y respaldan los nuevos hallazgos, la antigua teoría, por sólida que pareciera, se tambalea y cae en pocos años.
Un ejemplo de hallazgo empírico, previo a cualquier teoría, son las vacunas. En realidad, el empirismo aislado, sin teoría que lo explique, es probablemente inexistente: nuestra mente tiende a buscar teorías para comprender cualquier cosa. Jenner, como Semmelweis, tenía una teoría sobre el funcionamiento de su vacuna, pero se equivocaba completamente. No sabía que existían los microbios, ni mucho menos que existían los virus. El mismo Pasteur no sabía que sus vacunas inducían la formación de anticuerpos; el concepto y el nombre «anticuerpo» no aparecieron hasta 1890, y se tardaron muchas décadas más en saber cómo son y cómo actúan. Así pues, lo primero fueron los hechos comprobados, y solo muchos años después se consiguió proponer una teoría que explica esos hechos.
Un ejemplo de teoría puramente «teórica», en cambio, es la homeopatía. Hace dos siglos a Hahnemann se le ocurrió que «lo similar se cura con lo similar», y todavía hay gente que lo cree, inasequible al desaliento, aunque desde entonces cientos de estudios hayan fracasado en sus intentos de demostrar que la homeopatía funciona, o aunque los nuevos descubrimientos, no ya de la medicina, sino de la química y la física, hagan su teoría cada vez más absurda. Ellos sí que son capaces de rechazar miles de hechos, durante siglos, para agarrarse a una teoría. Pero característicamente ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el suyo, y así dice Marín, en su página 297, y pretendiendo con ello apoyar la «teoría endógena»:
Por otro lado, es preciso recordar que, aunque años después recibió el premio Nobel (1997), Stanley Prusiner fue duramente criticado por amplios sectores del mundo científico cuando planteó la existencia de «proteínas infectantes» o priones.
Prusiner publicó su primer artículo sobre priones en 1982, y evidentemente el premio Nobel no fue sino el reconocimiento final; mucho antes ya habían aceptado sus hallazgos. Así que ya ve cómo están las cosas: la comunidad científica tardó veinte años en reconocer a Semmelweis, seis años en reconocer a Pasteur, quince en darle el Nobel a Prusiner, cinco en retirar del mercado el Vioxx y menos de un año en retirar la vacuna del rotavirus. Y mientras tanto, unos señores que después de dos siglos todavía no reconocen a Jenner, y después de siglo y medio todavía no reconocen a Pasteur, pretenden criticar nuestra cerrazón mental y darnos lecciones de amplitud de miras.
De todos modos, la «teoría endógena» podría parecer una chifladura inocente. ¿Qué me importa a mí si estos señores creen que los microbios no causan las infecciones, sino que salen de ellas? ¿Por qué he de desperdiciar diez páginas del libro en contradecirles? Como si quieren creer que la Luna es un queso o que los Reyes Magos nos traen regalos si somos buenos.
Pero no es una teoría inocente, sino que tiene graves consecuencias. Como ejemplo de «infecciones endógenas», Uriarte (pág. 37) pone «la meningitis, la poliomielitis, la tuberculosis, el sida, etc.». Y si esas enfermedades no son producidas por bacterias y virus venidos de fuera, sino que las bacterias y los virus aparecen, a partir de las células humanas, después de que el individuo ya esté enfermo, ¿qué es lo que causa la enfermedad? Según Uriarte,
la aplicación abusiva de cierta medicación antibiótica, de inmunoterapia, de radiaciones ionizantes, de antiinflamatorios, de antitérmicos, de analgésicos, así como la práctica indiscriminada de ciertas intervenciones quirúrgicas, el uso frecuente de las drogas y la vivencia de un estado de angustia e impotencia no compartidas pueden favorecer la aparición de la infección endógena [las negritas son suyas].
Puesto que hace siglos no había antibióticos, ni radiaciones, ni antitérmicos, ni drogas, y las únicas causas de la lista que existían eran la angustia y la impotencia, y a pesar de eso tenían muchas más enfermedades infecciosas que ahora, cuando sí que tenemos antibióticos, radiaciones, analgésicos e intervenciones quirúrgicas, cabe deducir que nuestros antepasados estaban muy, pero que muy muy muy angustiados.
Es decir, que puedes tener relaciones sexuales con cualquiera, sin preservativo, porque no cogerás el sida, que es endógeno. Mientras no estés angustiado ni tomes antitérmicos, no hay peligro. ¿Es eso lo que piensa enseñar a sus hijos? Y un individuo que tenga el sida puede seguir acostándose, sin preservativo, con todas las mujeres que quiera, porque no les puede pegar nada. ¿Le gustaría que su hija conociese a un individuo así?
Y no, no estoy sacando las cosas de contexto, porque Uriarte se encarga de machacar los mismos conceptos una y otra vez. En su página 36:
Hemos de distinguir entre la persona seropositiva y el portador crónico, conceptos que para muchos no están muy claros […]. Es decir, que podemos ser seropositivos del sida infeccioso y no padecer la infección ni transmitirla; igualmente podemos resultar seropositivos de hepatitis B y no padecer la infección, ni tan siquiera transmitirla.
Claramente es Uriarte una de esas personas que no tienen clara la diferencia entre «seropositivo» y «portador crónico». Una persona es seropositiva para un determinado microbio cuando tiene en su sangre anticuerpos contra ese microbio (recuerde: antígeno es la substancia, germen, polen o alimento, contra la que se produce una respuesta, mientras que anticuerpo es la inmunoglobulina que nuestro cuerpo fabrica contra ese antígeno). En la mayoría de los casos, esa persona está sana: la persona que ha pasado la rubeola, o que se ha vacunado contra la rubeola, es seropositiva para la rubeola; la persona que ha pasado el sarampión, o que se ha vacunado contra el sarampión, es seropositiva para el sarampión… En muchos casos, ser seropositivo significa también ser inmune, que no puedes ya pasar la enfermedad; pero no siempre. Los niveles de anticuerpos pueden ser insuficientes para proteger contra la enfermedad.
En unas pocas enfermedades es posible que una persona, aparentemente sana (o aparentemente enferma) se convierta en portadora crónica, conservando el germen en su organismo durante más de un año (a veces durante toda la vida) y contagiando a otras personas. Puede ocurrir, por ejemplo, en la hepatitis B, en el sida o en la fiebre tifoidea (salmonella).
La mayoría de las personas que pasan la hepatitis B no se convierten en portadores crónicos. Habitualmente es posible distinguirlos mediante un análisis de sangre: el portador crónico tiene en su sangre el antígeno de superficie del virus (HbsAg, antes llamado «antígeno Australia»), pero es seronegativo para los anticuerpos contra el antígeno de superficie y contra el antígeno central (core), anti-HBs y anti-HBc. En cambio, la persona totalmente curada es seropositiva para anti-HBs y anti-HBc, pero tiene el HbsAg negativo.
Ahora bien, el caso del sida es completamente distinto. Todos los seropositivos (que tienen en su sangre anticuerpos contra el virus HIV, VIH, virus de la inmunodeficiencia humana o «virus del sida») son al mismo tiempo portadores crónicos y pueden contagiar la enfermedad. Unos son portadores sanos y otros enfermos. Sin tratamiento, todos los portadores sanos se convierten en portadores enfermos en un periodo más o menos largo (normalmente nueve a once años), y mueren unos seis a veinte meses después de presentar los primeros síntomas de enfermedad. Con los tratamientos actuales (agosto de 2010) es todavía imposible curar el sida haciendo desaparecer por completo el virus del organismo y garantizando que el individuo esté limpio de infección y curado para siempre. Solo es posible retrasar la aparición de los síntomas o prolongar la supervivencia una vez que la enfermedad ha aparecido.
Solo hay una circunstancia en que una persona puede ser seropositiva para el sida y, sin embargo, no estar infectada y no ser contagiosa: el bebé hijo de una madre infectada. Todos ellos han recibido anticuerpos de su madre a través de la placenta, y por tanto todos son seropositivos; pero sin tratamiento solo uno de cada siete tiene el virus en su sangre y por tanto será portador durante el resto de su vida (el porcentaje es muchísimo más bajo cuando la madre recibe un tratamiento adecuado durante el embarazo). Los demás bebés irán perdiendo poco a poco los anticuerpos que recibieron de su madre, normalmente antes del año, y dejarán de ser seropositivos.
Aparte de este caso excepcional de los bebés, no existen personas seropositivas al HIV que no sean portadoras y que no puedan contagiar. El riesgo de contagio puede variar (es mayor en la persona que se ha contagiado hace poco o en la que está clínicamente enferma, porque tiene más virus en su sangre; es menor en la persona clínicamente sana que lleva mucho tiempo contagiada, porque el número de virus en la sangre es menor), pero siempre existe. Decir que una persona seropositiva para el HIV puede no ser contagiosa es un grave error y una grave irresponsabilidad que puede tener consecuencias mortales.
Aunque no tiene que ver con las vacunas, quisiera aprovechar para hacer una advertencia sobre el sida. Encontrará por internet (y por otros sitios) a mucha gente que dice que el sida no es causado por el HIV (entre ellos, ya lo hemos visto, Uriarte y Marín) o que dicen disponer de una cura para el sida (una cura definitiva y distinta del tratamiento que le ofrecerán en cualquier hospital). No haga caso. Son mentiras, y son mentiras muy peligrosas para la salud de quienes se las creen.
Entre los que dicen que el sida no es producido por el HIV hay dos o tres científicos de verdad, investigadores serios que en otro tiempo hicieron estudios bien hechos sobre otros temas, pero que se han dejado cegar por el orgullo, por el «defendella y no emendalla». Hace décadas, cuando nadie sabía cuál era la causa del sida, decenas de científicos propusieron decenas de hipótesis. Estudio tras estudio, en distintos centros de investigación de distintos países, fueron confirmando la teoría del virus y descartando todas las demás, y todos los científicos se acabaron convenciendo, excepto esos dos o tres que se aferran a su teoría original y no piensan cambiar ni aunque se hunda el mundo. Es una lástima, pero a algunas personas les ocurre. El resto de los que no creen en el HIV son simples conspiranoicos cuyo proceso mental parece ser: «Si diez mil científicos dicen A, y uno solo dice B, es evidente que el que dice B tiene que tener razón, y no necesito más pruebas».
Algunos de los que dicen que el HIV no causa el sida dicen que la causa son, precisamente, los antirretrovirales, los medicamentos que se usan en su tratamiento. Es una estupidez como la copa de un pino. Esos medicamentos se inventaron muchos años después de aparecer el sida. No hace falta ser investigador y trabajar en un lejano laboratorio; cualquier médico de atención primaria (de una cierta edad, me recuerda mi esposa) ha visto a lo largo de su carrera cuál era la evolución de los pacientes con sida hace quince o veinte años, sin tratamiento, y cuál es la evolución ahora, con tratamiento. La gran tragedia del sida es que los medicamentos son demasiado caros, y que en el tercer mundo siguen muriendo porque no los pueden pagar.
Entre los que dicen disponer de un tratamiento revolucionario para el sida «que la ciencia oficial no quiere aceptar», que yo sepa no hay nadie que haya sido científico serio en ningún momento de su vida. Algunos están simplemente chiflados, pero la mayoría son estafadores que quieren sacarle el dinero. Lo terrible es que, al tiempo que le sacan el dinero, le pueden matar, recomendándole que deje el tratamiento de verdad para tomar sus ridículas pócimas.
BEST, M. y NEUHAUSER, D. «Ignaz Semmelweis and the birth of infection control», Quality and Safety in Health Care, 2004; 13: 233-234.
http://qshc.bmj.com/content/13/3/233.full.pdf
Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas. Hepatitis viral B.
www.cdc.gov/spanish/enfermedades/hepatitis/HepatitisBpreguntasfrecuentes.htm
InfoSida. El VIH y su tratamiento: qué debe usted saber.
http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/ElVIHYSuTratamientoQueDebeSaberUsted_FS_sp.pdf
MATZKIN, H. y REGEV, S. «Naturally acquired immunity to tetanus toxin in an isolated community», Infection and Immunity, 1985; 48: 267-8.
http://iai.asm.org/cgi/reprint/48/1/267?view=long&pmid=3980089
TAN, S. Y., BROWN, J. «Ignac Philipp Semmelweis (1818-1865): handwashing saves lives», Singapore Medical Journal, 2006; 47: 6-7
www.sma.org.sg/smj/4701/4701ms1.pdf
Marín, en su página 258, habla de un «concepto de nuevo cuño que podemos denominar deuda o hipoteca vacunal». Básicamente, que por culpa de las vacunas nos vemos obligados a seguir vacunando, porque si no, habría epidemias.
Pues claro. Y si dejásemos de fabricar insulina, morirían de golpe millones de diabéticos. Y si dejásemos de practicar la agricultura, morirían de hambre más de seis mil millones de personas, porque es evidente que toda esa gente no puede subsistir de la caza y la recolección. Y si dejásemos de llevar agua a las grandes ciudades mediante costosas presas y conducciones, ¿qué beberían esos millones de personas hacinadas? El progreso, es lo que tiene. Volver a la caverna sería un desastre.
Continuamente se estudian e investigan los efectos secundarios de las vacunas, como los de cualquier otro medicamento. De hecho, con más cuidado que los de otros medicamentos: le aseguro que a todos los médicos nos preocupan los posibles efectos secundarios de nuestros tratamientos, y por supuesto nos preocupan mucho más los problemas de las vacunas, que se administran a niños previamente sanos, que los de otros medicamentos que solo se administran a personas que ya estaban gravemente enfermas. Además las vacunas se administran a muchísima gente, lo que permite descubrir incluso efectos secundarios muy raros, que apenas afectan a una persona entre un millón. Muchos medicamentos usados para tratar enfermedades raras no se han administrado todavía a un millón de personas, y por tanto todavía podrían aparecer efectos secundarios nunca vistos.
Cada tipo de efecto secundario requiere un tipo de estudio. Los que ocurren muy raramente, pero poco tiempo después de la vacunación, pueden detectarse mediante sistemas de farmacovigilancia (ver pág. 241), en que los médicos y otras personas notifican posibles efectos. La notificación solo es una pista que pone en movimiento la maquinaria investigadora; luego harán falta otros estudios de otro tipo (esta es la parte que los antivacunas no entienden) para ver si existe una relación o fue pura coincidencia. Para efectos secundarios raros que puedan suceder años después de la vacunación hacen falta estudios de otro tipo, por ejemplo de casos y controles (comparar los antecedentes de un grupo de enfermos y otro de personas sanas). A veces se pueden comparar dos países cercanos que hayan empezado a vacunar en distinta fecha o usando distintos tipos de vacuna.
Para los efectos inmediatos y frecuentes (por ejemplo, si la vacuna produce fiebre o dolor) parece que bastaría con preguntar a los padres: «¿Tuvo su hijo alguna reacción después de la vacuna?». Pero no es tan sencillo. Primero, los niños tienen molestias ligeras con mucha frecuencia; ¿cómo saber si esa tos o esa diarrea son debidas a la vacuna o no? Segundo, los padres pueden fijarse más en esa tos o en esa diarrea si saben que su hijo acaba de ser vacunado y están buscando posibles efectos.
Solo como ejemplo, explicaré con detalle uno entre muchísimos estudios que se han hecho en distintas épocas y en distintos países. Se trata de un estudio sobre los efectos inmediatos de la vacuna triple vírica, que se llevó a cabo en Finlandia cuando aquel país emprendió en 1982 el programa para la eliminación del sarampión, la rubeola y las paperas. Antes de empezar ya sabían, por estudios anteriores, que era el componente sarampión el que más reacciones provocaba, la rubeola menos y las paperas casi ninguna.
Peltola y Heinonen decidieron hacer un estudio aleatorio (al azar), controlado con placebo. Para conseguir una similitud casi perfecta, tanto en las características genéticas del niño como en las circunstancias ambientales, buscaron hermanos gemelos.
Entre 1982 y 1983 se vacunaron en Finlandia 686 pares de gemelos de entre catorce meses y seis años de edad. Se pidió a los padres su participación voluntaria, y finalmente se obtuvieron los datos completos de 581 pares de gemelos. Cada niño se pinchaba dos veces, con tres semanas de diferencia. La primera vez, uno de los gemelos recibía la vacuna y al otro le pinchaban un placebo (una ampolla de falsa vacuna, que contenía los mismos excipientes que la de verdad, cantidades ínfimas del antibiótico neomicina y de rojo de fenol, pero sin antígenos víricos), al cabo de tres semanas, al revés. Las vacunas estaban marcadas con un código, de forma que ni los padres ni los profesionales que las administraban podían saber cuál había recibido la vacuna y cuál no. Los padres rellenaban cada día durante 21 días un completo cuestionario con todos los posibles síntomas, y solo después de haberse recogido todos los cuestionarios se abrieron los códigos para saber cuáles correspondían a la vacuna y cuáles al placebo.
El efecto secundario más frecuente fue la irritabilidad; a los diez días de la vacunación había un 4,1% más de niños irritables entre los vacunados. También a los nueve o diez días había más fiebre en los niños vacunados:
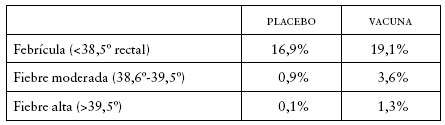
Obsérvese que casi un 17% de los niños tenían febrícula con el placebo. Y no piense ahora que eso es una reacción a los excipientes del placebo, porque no había la más mínima variación temporal que pudiera indicar una reacción específica. Tenían febrícula el 16,2% de los niños en los primeros seis días tras administrar el placebo, y el 15,6% entre los días 13 a 21. Sencillamente, los niños pequeños tienen febrícula con frecuencia. Si no se hace un estudio controlado con placebo, es fácil atribuir a la vacuna un 19% de febrícula, en realidad vemos que la diferencia es de menos del 3%. Sí que es culpable la vacuna de la fiebre moderada o alta, en tres y uno de cada cien niños respectivamente.
En cuanto a los síntomas del sarampión (exantema y conjuntivitis, que constituyen una forma atenuada de sarampión), también se producían a los nueve o diez días:
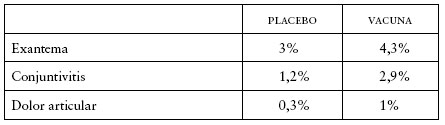
La diferencia de estos síntomas continuaba más o menos igual hasta los doce días. Evidentemente, el exantema no es rojo y vistoso como el del verdadero sarampión, pues entonces no habría ni uno en el grupo placebo. Simplemente una ligera erupción, que se puede confundir con cualquier cosa.
Por último, los niños vacunados tuvieron apenas un poco más de diarrea a los once-doce días (no estadísticamente significativo), menos náuseas y vómitos entre los siete y diez días, y menos tos y mocos entre los nueve y doce días:
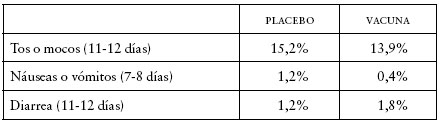
En la tabla doy los datos para el periodo en que la diferencia era más grande.
Peltola y Heinonen sugieren que esta pequeña disminución en la tos y los mocos, y más pequeña aún en las náuseas, podría deberse a un efecto temporal e inespecífico de la vacuna: durante unos días, las defensas del organismo son estimuladas de forma general, lo que disminuye el riesgo de pillar un virus.
Ninguno de los efectos adversos afectó a más del 6% de los niños (entendiendo por «afectó» la diferencia entre el grupo placebo y el vacunado).
Peltola y Heinonen publicaron los resultados de su estudio en 1986; y catorce años más tarde, en 2000, volvieron a publicar un nuevo análisis más detallado de los mismos datos. Observan que el 4% de los niños presentaron reacciones locales (enrojecimiento en el lugar de inyección), lo mismo con la vacuna que con el placebo: no era una reacción a la vacuna, sino al pinchazo. También observaron que los niños de cuatro a seis años, que estaban recibiendo la segunda dosis de vacuna, sufrían 19 veces menos reacciones adversas que los que recibían la primera dosis. Y el alto porcentaje de tos y mocos que se observan una semana después de la vacunación, tanto con la vacuna como con el placebo, tiene ahora un nombre: es el «efecto del vacunado sano». Tanto los padres como los profesionales tienen tendencia a posponer la vacunación cuando el niño presenta síntomas de infecciones banales. No sería necesario, puesto que dichas infecciones no son verdaderas contraindicaciones de la vacuna; pero se hace: «Ya lo vacunaremos cuando se le pase el resfriado». El resultado: la mayoría de los niños se vacunan en el momento en que menos mocos tienen. Y el no tener mocos, como saben bien los padres, puede ser un estado transitorio y de breve duración.
PELTOLA, H. y HEINONEN, O. P. «Frequency of true adverse reactions to measles-mumps-rubella vaccine. A double-blind placebo-controlled trial in twins», Lancet, 1986; 1: 939-42.
TURCOTTE, K., RAINA, P. y MOYER, V. A. «Above all, do no harm: assessing the risk of an adverse reaction», The Western Journal of Medicine, 2001; 174: 325-9.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1071389/pdf/wjm17400325.pdf
VIRTANEN, M., PELTOLA, H., PAUNIO, M. y HEINONEN, O. P. «Day-to-day reactogenicity and the healthy vaccinee effect of measles-mumps-rubella vaccination», Pediatrics, 2000; 106: E62.
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/reprint/106/5/e62
WHARTON, M. «Vaccine safety: current systems and recent findings», Current Opinion in Pediatrics, 2010; 88-93.
A título de comparación, vamos a ver qué efectos secundarios explican los antivacunas y las autoridades sanitarias.
Estos son los efectos secundarios de la triple vírica, según Uriarte (pág. 117). Es todo, no dice nada más, al menos en ese capítulo, que es el capítulo «de los efectos secundarios de cada una de las vacunas»:
Se trata de la combinación de las vacunas del sarampión, la rubeola y las paperas. Cabe señalar las siguientes complicaciones: encefalitis, meningitis, mielitis, neuritis, úlcera de colon, trombocitopenia, artritis, sarampión y paperas.
Y ahora la información de la ficha técnica de la vacuna, según la Agencia Española del Medicamento, fácilmente accesible en internet directamente o a través de las páginas del comité de vacunas de AEP:
https://sinaem4.agemed.es/consaem/especialidad.do?metodo=verFicha WordPdf&codigo=62314&formato=pdf&formulario=FICHAS
www.vacunasaep.org/profesionales/fichas_tecnicas_vacunas.htm
Las reacciones adversas que podrían ocurrir tras la administración de una vacuna combinada de sarampión, parotiditis y rubeola corresponden a las observadas tras la administración de la correspondiente vacuna monovalente sola o en combinación.
En ensayos clínicos controlados, se monitorizaron activamente los signos y síntomas en más de 10 000 personas durante 42 días tras la administración de la vacuna. También se les solicitó que comunicaran cualquier manifestación clínica que ocurriera durante el periodo del ensayo. Los vacunados comunicaron las siguientes reacciones adversas.
Las frecuencias se enumeran como sigue:
Muy frecuentes: ≥ 10%
Frecuentes: ≥ 1% y < 10%
Poco frecuentes: ≥ 0,1% y < 1%
Raras: ≥ 0,01% y < 0,1%
Muy raras: < 0,01%
Trastornos de la sangre y del sistema linfático:
— Poco frecuentes: linfadenopatía
Trastornos del sistema nervioso:
— Poco frecuentes: convulsiones febriles, somnolencia
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos:
— Poco frecuentes: rinitis, bronquitis, tos
Trastornos gastrointestinales:
— Poco frecuentes: inflamación de la parótida, diarrea, vómitos
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo:
— Frecuentes: rash
Trastornos del metabolismo y de la nutrición:
— Poco frecuentes: anorexia
Infecciones e infestaciones:
— Poco frecuentes: otra infección vírica, otitis media, faringitis, infección del tracto respiratorio superior
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de la administración:
— Muy frecuentes: enrojecimiento local, fiebre (rectal ≥38 °C - ≤ 39,5 °C; axilar/oral: ≥37,5 °C - <39 °C)
— Frecuentes: dolor local e inflamación, fiebre (rectal >39,5 °C; axilar/oral ≥39,0 °C)
— Raros: malestar
Trastornos psiquiátricos:
— Frecuentes: nerviosismo
Durante la vigilancia poscomercialización, se han notificado las siguientes reacciones adicionalmente, en asociación temporal con la vacunación con Priorix:
Trastornos de la sangre y del sistema linfático:
— Trombocitopenia, púrpura trombocitopénica
Trastornos del sistema nervioso:
— Mielitis transversa, síndrome de Guillain-Barré, neuritis periférica, encefalitis
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo:
— Eritema multiforme
Trastornos músculoesqueléticos y del tejido conjuntivo:
— Artralgia, artritis
Infecciones e infestaciones:
— Meningitis, síndrome de Kawasaki
Trastornos del sistema inmunológico:
— Reacciones alérgicas, incluyendo reacciones anafilácticas
En raras ocasiones se puede producir un cuadro similar a la parotiditis con un periodo de incubación más corto. En casos aislados, tras la administración de la vacuna combinada de sarampión, parotiditis y rubeola se ha comunicado inflamación de los testículos indolora y pasajera.
La administración de la vacuna por vía intravenosa de forma accidental, puede dar lugar a reacciones graves o incluso shock. Las medidas inmediatas dependen de la gravedad de la reacción.
Obsérvese que la ficha técnica no solo incluye las reacciones provocadas por la vacuna, sino también las observadas «en asociación temporal», lo que podría ser casualidad. Todas las reacciones que se han observado solo en la vigilancia poscomercialización son muy raras, puesto que no aparecieron en los estudios clínicos con más de diez mil personas. Y ahora, ¿quién le parece que está ocultando información sobre efectos adversos, el Ministerio de Sanidad o los antivacunas?
¿De verdad es todo por dinero? ¿Ganan tanto los fabricantes de vacunas como para poder montar una gigantesca mentira, comprar a miles de científicos y a cientos de gobiernos?
En España, las competencias sobre vacunación están transferidas a las autonomías y es muy difícil obtener cifras concretas.
La única cifra que he encontrado publicada se refiere a Cataluña, donde, según Rodríguez y Stoyanova, en el año 2005 la Administración pública gastó 33 millones de euros en vacunas. Unos cuantos millones más se fueron en gastos asociados: almacenamiento, transporte, organización, personal… pero de eso no se benefician los laboratorios. En Cataluña, la vacuna del neumococo no está en el calendario oficial y en 2005 tampoco estaba la del papiloma; dos vacunas bastante caras. Pero la cifra incluye las vacunas de la gripe y algunas otras consumidas por los adultos.
Pedí auxilio a mi editorial, que se movilizó para pedir cifras a todas las autonomías. La primera en contestar fue Extremadura, donde el calendario completo hasta los catorce años (tres dosis de hepatitis B, seis de difteria, seis de tétanos, cinco de tosferina, cuatro de poliomielitis, tres de meningococo, cuatro de Haemophilus, dos de sarampión, dos de rubeola, dos de parotiditis y una de varicela solo para aquellos niños que a los diez años no la hayan pasado todavía) cuesta 303,02 euros por niño en la campaña 2010-2011. A lo que se añaden, en el caso de las niñas, 280,80 euros para las tres dosis de la vacuna del papiloma (antes hemos dicho que las vacunas del papiloma cuestan 464 euros; pero una cosa es el precio en farmacia y otra la que se gasta la Administración, que compra decenas de miles y obtiene un buen descuento).
Según el Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es), en 2009 nacieron en España 237 886 niñas y 255 045 varones. Vacunarlos a todos al precio antes indicado costaría 66 798 388,80 euros para el papiloma y 149 367 951,62 euros para todas las demás vacunas de la infancia.
En la campaña de la gripe A, en 2009-2010, el gobierno español había previsto gastar 270 millones en vacunas, pero al final renegoció los contratos y solo gastó 90 millones (ver pág. 169).
Es mucho dinero, desde luego: 67 millones, 150 millones, 90 millones. Yo hay semanas que gano menos. Pero habría que compararlo con otras cifras para tener la adecuada perspectiva.
Los 414 euros por niño, que más o menos cubren las vacunas para toda una vida excepto la del papiloma (pues incluyen las de la gripe que le pondrán de mayor), compárelos con la cifra que gastará esa misma persona en ir al cine, en facturas de teléfono móvil, en chicles y chucherías, en cafés. Si se toma un café al día en una cafetería, al cabo de un año habrá superado la cifra. Si contamos lo que gastará ese niño en juguetes, o lo que le costará el primer coche que se compre, la diferencia ya es abismal.
¿Cuánto cuesta un frasquito de crema antiarrugas, una crema de afeitar, la pasta de dientes, el gel de baño? ¿Cuántos frascos de esas cosas consume usted en un año, y cuántas vacunas? No nos engañemos, el gran negocio de la industria farmacéutica no está en las vacunas; los productos cosméticos, los jarabes para la tos, los medicamentos de uso crónico (para la hipertensión, el colesterol o la artrosis) o las vitaminas y reconstituyentes dejan mucho más dinero.
Y el gasto total, 150 millones de euros, comparémoslo con otros gastos totales:
— 11 591 millones gastó el Sistema Nacional de Salud español el año 2006 en medicamentos adquiridos con receta. No incluye los 728 millones que pagaron los beneficiarios, ni los medicamentos consumidos en los hospitales (no hay receta), ni las vacunas, ni los medicamentos que compra la gente sin receta o con recetas de médicos privados.
www.msps.es/biblioPublic/publicaciones/docs/vol31_3Indicadores Receta2006.pdf
— 7694 millones es el presupuesto del Ministerio de Defensa español en 2010.
www.sgpg.pap.meh.es/Presup/PGE2010Ley/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/1/8/2/1/N_10_E_R_6_2_801_1_1.PDF
— 3600 millones gastan cada año los españoles en «medicinas alternativas», según estimaciones publicadas en su página web (septiembre de 2010) por la Femalt, Fundación Europea de Medicinas Alternativas. De ellos, la mitad corresponde a productos y la mitad a consultas. Dicen que es su «aportación a la riqueza del país».
www.femalt.com/fundacion_bases_legales.shtml
— 2703 millones nos gastamos en lotería de Navidad en 2009. Solo en la de Navidad.
www.onlae.es/navidad/informes/ventas.aspx?informe=p&menu= menu1
— 717 millones fue el valor de las ventas en 2007 de caramelos y chicles de las empresas pertenecientes a la Asociación Española de Fabricantes de Caramelos y Chicles (Caychi). De ellos, 532 millones para el mercado interno y 185 para la exportación.
www.eleconomista.es/economia/noticias/1076353/03/09/EconomiaConsumo-Cada-espanol-consume-tres-kilos-de-caramelos-y-chicles-porano-segun-Caychi.html
— 526 millones fue la cifra mundial de ventas en 2009 de Boiron, la poderosa multinacional farmacéutica homeopática. Beneficios después de impuestos, 59 millones.
www.boiron.com/en/Shareholders-and-investors-area/Financial-information/Regulated-information/Financial-reports
— 308 millones ingresó el Fútbol Club Barcelona en la temporada 2007/2008.
www.sport.es/presupuesto.pdf
— 181,5 millones facturó Port Aventura en 2007.
www.lavanguardia.es/lv24h/20080124/53429587875.html
— 150 millones factura en España (datos publicados en 2008) la compañía Beiersdorf. De ellos, 120 millones corresponden a un solo producto, la crema Nivea.
www.theslogan.com/es_content/index.php?option=com_content&task =view&id=5513&Itemid=15
Por supuesto, al fabricante de vacunas le gustaría ganar mucho dinero vendiendo vacunas, lo mismo que al panadero le gustaría ganar mucho dinero vendiendo pan. No vale la pena montar una conspiración mundial por esta porquería; se gana más vendiendo caramelos.
Las vacunas antiguas, las que están desde hace años en el calendario, son bastante baratas y dejan pocos beneficios. Porque, de aquellos 150 millones de euros en vacunas, y suponiendo que el margen de beneficio sea el mismo que declara el laboratorio Boiron, los fabricantes se debieron de llevar algo menos de 17 millones de beneficio limpio. A repartir entre muchos accionistas de varias compañías.
Si un gobernante quisiera favorecer a algún amiguete que tiene acciones en un laboratorio, habría métodos mucho más sencillos que vacunar a toda la población. Podría, simplemente, concederle una ayuda para investigación.
Hay más dinero a ganar, durante un tiempo, con las nuevas vacunas, hasta que los precios bajen. Vacunar a una chica contra el papiloma cuesta casi tanto como todas las demás vacunas juntas. Ahí sí que hay suficiente dinero como para hacer publicidad, organizar cursos y congresos, convencer a los médicos, a la opinión pública y a los gobiernos.
He dicho «convencer», no «comprar». No creo que a ningún experto le hayan pagado un millón de euros para que mienta sobre la eficacia o la seguridad de ninguna vacuna. Entre otras cosas, porque no bastaría con comprar a uno. No sirve de nada que un científico diga «esta vacuna es una maravilla» si otros mil científicos de todo el mundo contestan «mentira, esta vacuna es una birria». Habría que comprarlos a todos, al menos a la mayoría, y sencillamente no hay tanto dinero en juego. Ni siquiera la industria del tabaco, mucho más poderosa, ha conseguido comprar el silencio o la connivencia de los médicos. Pero sí hay suficiente dinero para dar más voz a los partidarios de un cierto medicamento o vacuna que a sus detractores (organizando conferencias y simposios a los que médicos y periodistas pueden asistir gratuitamente), para conceder becas de investigación (lo que hace que se investigue más sobre determinados temas), para enviar toneladas de información a las personas adecuadas… Claramente, los avances médicos que tienen detrás un buen «padrino» se difunden mucho más rápidamente.
¿Se vacunaría en España contra el papiloma si los laboratorios no hubieran hecho una labor de promoción? Tal vez no; tal vez estaríamos esperando unos años a ver qué resultado da la vacuna en otros países donde la incidencia del virus es mayor (ver pág. 162).
Me disgusta que algunas sociedades científicas se presten a colaborar en esa promoción, o que la Asociación Española de Pediatría promueva un calendario de vacunaciones distinto del de las autoridades sanitarias. Los laboratorios farmacéuticos buscan la colaboración de las sociedades científicas para aumentar su prestigio, para parecer más sólidos y fiables. Pero el prestigio no se multiplica, sino que se traslada, y en cada traslado se pierde algo. La sociedad científica pierde con la relación más prestigio del que gana el laboratorio, y sería un desastre que el desprestigio alcanzase a las mismas vacunas; que los conflictos de intereses en torno a algunas vacunas de dudosa utilidad lleven a los padres a prescindir de otras vacunas altamente eficaces y muy necesarias.
En general, los gobiernos se mueven por criterios económicos. Y los gobiernos democráticos, además, por criterios de imagen, por los votos. Para decidir si administra o no una vacuna determinada, el gobierno tiene que tener en cuenta, por un lado, cuánto cuesta la enfermedad (muertes, tratamientos, hospitalizaciones, horas de trabajo perdidas) y cuánto cuesta la vacunación (precio de las vacunas, costo de su aplicación, efectos secundarios y sus consecuencias). Hay que comprender que el gobierno y el laboratorio farmacéutico no son necesariamente aliados, sino que tienen algunos objetivos distintos: el laboratorio quiere ganar más dinero, pero el gobierno quiere pagar menos.
Si de verdad las vacunas produjesen montones de casos de autismo, encefalopatía o asma, las retirarían del mercado, y como se ha hecho con decenas de medicamentos, se diría el motivo sin ningún reparo. Así ocurrió con la vacuna del rotavirus (ver pág. 159). Incluso si está usted convencido de que el gobierno ocultaría el motivo verdadero, tendrá que admitir que la retiraría del mercado, aduciendo un motivo falso, «ya no es necesaria» o cualquier cosa similar. Porque, ¿quién va a pagar durante años el tratamiento de esos hipotéticos niños con autismo, con encefalopatía, con asma? Si siguen poniendo vacunas, y gratis, es porque con cada vacuna ahorran dinero, porque el gasto de todos los posibles efectos secundarios es muy inferior al gasto de las enfermedades que se producirían si no vacunasen.
Y también se cuentan los votos. Un gobierno debe calcular cuánta gente se enfadaría y podría dejar de votarle si hubiera una epidemia de difteria o de polio.
Al gobierno le interesa ahorrar dinero. A usted le interesa el bienestar de su hijo. Casualmente, ambos intereses coinciden. Usted quiere que su hijo esté sano porque le quiere. El gobierno quiere que esté sano para no tener que pagarle un hospital, y para que de mayor trabaje y pague impuestos.
A veces se oye decir que «los expertos en vacunas están a sueldo de los laboratorios». Por supuesto, algunos expertos en vacunas están a sueldo de los laboratorios. ¿Quién cree, si no, que fabrica las vacunas, el electricista? Pero hay más, muchos más expertos que no trabajan para los laboratorios. Decenas de catedráticos de universidad, de epidemiólogos, de directores de hospitales; cientos de especialistas en pediatría o en enfermedades infecciosas, trabajan de un modo u otro para el Estado.
Gervás y colaboradores han analizado algunos de los conflictos éticos que plantean las vacunaciones. Lea su artículo, ellos lo explican mejor que yo.
GERVÁS CAMACHO, J., SEGURA BENEDICTO, A. y GARCÍA-ONIEVA ARTAZCOZ, M. «Ética y vacunas: más allá del acto clínico», en: Bioética y pediatría. Proyectos de vida plena, REYES, M. y SÁNCHEZ, M. (eds.), Ergon-Sociedad de Pediatría Madrid Castilla-La Mancha, Madrid, 2010.
www.equipocesca.org/wp-content/uploads/2010/07/25-bioetica.pdf
RODRÍGUEZ, M. y STOYANOVA, A. Las cuentas de Salud Pública en Cataluña, Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, Barcelona, 2007.
www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/comptllibrecates.pdf