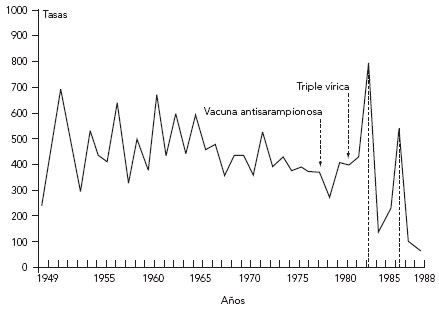
Fig. 2. Sarampión en España, 1949-1988, casos notificados por 100 000 habitantes (según Uriarte)
Las mentiras de los antivacunas
En su página 107, Uriarte da una lista de accidentes posvacunales (que, por cierto, quedaría corta ante cualquier lista de accidentes ferroviarios, pero yo pienso seguir cogiendo el tren). Como de costumbre, no cita fuentes, así que he perdido una hora buscando confirmación de un par de casos:
1988. Vacunación de la tosferina en Gran Bretaña. Incremento de la encefalitis posvacunal. Retirada de la vacuna.
De entrada, la fecha parece estar equivocada. El descenso de las vacunaciones (que no retirada de la vacuna) en Gran Bretaña por sospechas de encefalitis se produjo bastante antes, a mediados de los setenta. En 1988 ya se conocían las trágicas consecuencias de no vacunar, y la cobertura vacunal ya se había recuperado. Así lo explica en 2006 el Departamento de Salud británico:
Para 1972, cuando la cobertura vacunal estaba en torno al 80%, solo hubo 2069 notificaciones de tosferina. A causa de la preocupación de los profesionales y del público sobre la seguridad y eficacia de la vacuna, la cobertura cayó a alrededor del 30% en 1975 y se produjeron grandes epidemias en 1977-1979 y en 1981-1983. En 1978, hubo más de 68 000 notificaciones y 14 muertes. El número real de muertes por tosferina es mayor, puesto que no todos los casos son reconocidos (Miller y Fletcher, 1976). Estas dos grandes epidemias ilustran el impacto de la caída en la cobertura de una vacuna efectiva.
La recuperación de la confianza de los profesionales y del público resultó en un aumento de las vacunaciones. Desde mediados de los noventa, la cobertura se ha mantenido por encima del 90% antes de cumplir dos años, con menos de 6000 notificaciones al año. En 2002, solo se notificaron 1051 casos. La estimación más reciente de muertes en Inglaterra es de nueve al año (Crowcroft et al., 2002).
Ojo con los intríngulis del lenguaje médico: esos últimos nueve casos de muerte son estimados, es decir, no los notificados (22 en cinco años, entre 1994 y 1999), sino los que se cree que de verdad han ocurrido (46 en cinco años). En cambio, los catorce que hubo durante la epidemia son casos notificados; si mantenemos la proporción, debió de haber más de treinta.
El otro accidente nos atañe más de cerca:
1990. Vacunación de la triple vírica en Gran Bretaña y en España. Incremento de la meningitis posvacunal. Retirada del mercado.
Pues bien, según una noticia publicada por El País en 2003, los casos de paperas se triplicaron en España entre 1998 y 2000:
¿Qué ha sucedido para que esta enfermedad haya regresado a los colegios españoles? La respuesta está en una desafortunada, aunque bienintencionada, decisión del Ministerio de Sanidad, que en 1992 decidió cambiar la composición de la vacuna triple vírica.
[…] fue retirada porque en países como el Reino Unido o Suiza varios cientos de niños enfermaron de meningitis tras ser vacunados. «Eran casos benignos de meningitis causados por la Urabe Am 9 de la vacuna, pero se decidió la retirada de la cepa en España, al igual que en otros países europeos», explican desde Sanidad.
Claro, Uriarte no consideró oportuno informar a sus lectores de que eran casos de meningitis vírica benigna, que se cura sola. Prefiere decir meningitis a secas; asusta más.
La vacuna Urabe produce meningitis porque produce unas paperas más leves que las naturales. Las paperas producen meningitis vírica en quince de cada cien enfermos. La vacuna Urabe, según estimaciones bastante precisas realizadas en Brasil por Dourado y colaboradores, producen meningitis en uno de cada 14 000 vacunados.
Tras probar la cepa Urabe, que produce a veces meningitis vírica, y la Rubini, que es menos efectiva y produjo un rebrote de la enfermedad, ahora en España solo se usa la cepa Jeryl Lynn.
CROWCROFT, N. S., ANDREWS, N., ROONEY, C., BRISSON, M. y MILLER, E. «Deaths from pertussis are underestimated in England», Archive of Diseases of Childhood, 2002; 86: 336-8.
http://adc.bmj.com/content/86/5/336.long
DOURADO, I., CUNHA, S., TEIXEIRA, M. G., FARRINGTON, C. P., MELO, A., LUCENA, R. y BARRETO, M. L. «Outbreak of aseptic meningitis associated with mass vaccination with a urabe-containing measles-mumps-rubella vaccine: implications for immunization programs», American Journal of Epidemiology, 2000; 151: 524-30.
http://aje.oxfordjournals.org/content/151/5/524.long
GÜELL, O. «Un cambio en la composición de la vacuna ha originado un repunte de las paperas», El País, 4 de marzo de 2003.
www.elpais.com/articulo/salud/elpsalpor/20030304elpepisal_2/Tes
MILLER, C. L. y FLETCHER, W. B., «Severity of notified whooping cough», British Medical Journal, 1976; 1: 117-19.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1638600
UK Department of Health. Immunisation against infectious disease, 3rd ed. The Stationery Office, Londres, 2006.
www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/documents/digitalasset/dh_118924.pdf
También se intenta manipular mediante el uso creativo de gráficas.
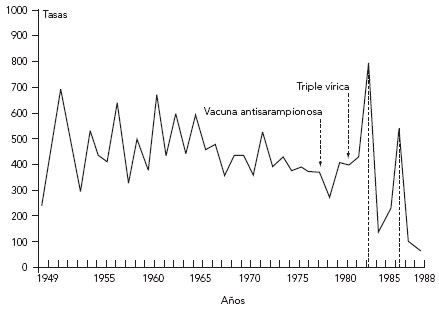
Fig. 2. Sarampión en España, 1949-1988, casos notificados por 100 000 habitantes (según Uriarte)
Esta es la gráfica que aparece en la página 195 de libro de Uriarte. La explicación que da en el texto es:
En España, la incidencia de la enfermedad ha seguido una trayectoria descendente hasta el momento de la introducción de la vacuna, a partir del cual se observó un aumento importante de los casos.
Y ya está, esa es toda la explicación. El sarampión estaba desapareciendo, al gobierno le dio por vacunar sin ningún motivo, y el sarampión aumentó. ¿Y…? ¿Siguió aumentando el sarampión o volvió a bajar? ¿Ha visto usted últimamente muchos casos de sarampión? ¿Por qué la gráfica termina en 1988, si el libro se publicó en 2002?
No es que no hubiera datos. Una obra anterior, el estudio seroepidemiológico publicado el año 2000 por el Centro Nacional de Epidemiología y probablemente colgado en internet desde entonces, proporciona una gráfica más completa, de 1949 a 1999 (Fig. 3).
Ahora entendemos por qué Uriarte recorta los dos extremos de la gráfica, que no le gustan. En su propia gráfica, eso de que el sarampión en España estaba disminuyendo solo se nota a partir de 1960, y es una disminución muy pequeña. Pero ¿no le da la impresión de que antes de 1960 más bien estaba aumentando? En la gráfica ampliada se ve bien claro: entre 1940 y 1960, el sarampión en España subió, y bastante. Y aunque luego bajó un poco, el caso es que a principios de los setenta, antes de la vacuna, en España se notificaban los mismos o más casos (unos 140 000 al año, sobre unos 35 millones de habitantes, unos 400 por 100 000 habitantes) de sarampión que a principios de los cuarenta (unos 100 000, sobre unos 27 millones de habitantes, aproximadamente 370 por 100 000). (Ojo, la gráfica de Uriarte muestra tasas por 100 000 habitantes, la otra gráfica muestra el número absoluto de enfermos; son similares, pero la pendiente es distinta, porque la población total iba aumentando). Y, por otra parte, después de 1988, el sarampión baja rápidamente y desaparece.
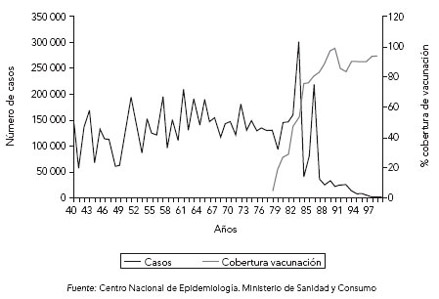
Fig. 3. Sarampión en España, 1940-1999, casos notificados y cobertura de vacunación. Centro Nacional de Epidemiología
En realidad, tanto en los años cuarenta como en los setenta, pasaban el sarampión casi todos los niños. Pero 140 000 no eran todos, en los setenta nacían cada año en España más de medio millón de niños… No importa, yo estuve allí y le puedo asegurar que pasábamos el sarampión casi todos. Se salvaba alguno… pero desde luego no se salvaban tres de cada cuatro. Lo que ocurre es que las cifras estadísticas provienen de la declaración obligatoria de enfermedades.
Hay una serie de enfermedades de declaración obligatoria, los médicos tienen que comunicar a las autoridades los casos que ven. En teoría. Puede ver la lista y los datos en www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/ t15/p063&file=inebase&L=0
Las enfermedades raras y graves se declaran bastante bien. Si se declaran tres casos de fiebre amarilla, es que hubo tres; ni dos ni cuatro. Pero los casos leves de gripe, o hace años los casos leves de sarampión, en que el paciente no ingresa en el hospital, no siempre se declaran. Las cifras oficiales están muy infravaloradas, y solo sirven para ver la tendencia, si aumentó o disminuyó de un año a otro.
Otra diferencia entre la gráfica de Uriarte y la del Centro Nacional de Epidemiología es que esta última muestra la cobertura vacunal. Uriarte lo presenta como si hubiera un antes y un después: aquí, la vacuna antisarampionosa; aquí, la triple vírica. Parece como si no hubiera hecho ningún efecto: pones la vacuna y sigue habiendo tanto sarampión como antes.
Pero es que, evidentemente, no se puede vacunar a millones de niños en una semana. Lleva un tiempo. Y si pones la vacuna a los doce meses, los de trece meses se quedan sin vacunar. Total, que el porcentaje de niños vacunados va subiendo poco a poco, a lo largo de los años.
Llama la atención que la gráfica de la enfermedad es muy escabrosa, con grandes picos y valles, hasta mediados de los sesenta; luego se vuelve bastante plana, y después de introducir la vacuna se producen dos enormes picos, más altos que los de los años cuarenta, pero también entre ellos un valle mucho más profundo que cualquiera de los valles anteriores. Claramente, después de introducir la vacuna, el sarampión no aumentó; lo que aumentaron fueron las oscilaciones, pero la media está bastante por debajo de la media de los años anteriores, y eso se ve también en la gráfica de Uriarte, solo que él se niega a verlo, y con su comentario falaz pretende que los lectores tampoco lo vean.
¿Por qué esas oscilaciones? Primero, entre los años cuarenta y sesenta, hay una situación de endemia (es decir, siempre hay enfermos en la población, la enfermedad nunca se va del todo) con epidemias sobrepuestas periódicamente. Eso se produce porque cada epidemia es tan extensa que casi todos los niños pasan el sarampión. La epidemia decrece no por acción de los médicos (que no tenían ningún arma contra la enfermedad), sino porque ya la ha pasado todo el mundo, casi no queda nadie que la pueda pasar. Siguen naciendo niños que no están inmunizados, y algunos de ellos cogen el sarampión; pero como sus hermanos mayores y vecinos ya lo han pasado, los casos quedan casi aislados y el contagio es escaso. Al cabo de unos años se han acumulado muchos niños susceptibles y de pronto uno de los brotes se extiende como un incendio en un monte seco. Entre 1940 y 1961 se pueden contar siete de esas epidemias, una cada tres años. Luego vienen tres epidemias más pequeñas pero más juntas, cada dos años. En los años setenta, las epidemias son mucho menores y casi desaparecen, pero la media de casos es superior a la de los años cuarenta.
Se ha pasado poco a poco a una situación de endemia más alta, pero casi sin epidemias. Siguen pasando el sarampión casi todos los niños, pero no se acumulan como antes para pasarlo todos juntos cada dos o tres años, sino que se reparten más o menos por igual en todos los años. Tal vez tiene que ver con el aumento de las posibilidades de contagio: cada vez la gente vive más en ciudades grandes y menos en pueblos pequeños; cada vez más gente se mueve en coche, tren o avión, hasta los niños van de excursión con la escuela. Los niños se van contagiando de forma continua, y nunca hay suficientes para montar una gran epidemia.
Las cifras declaradas del sarampión, en la época en que era muy frecuente, estaban siempre infravaloradas: cuando un médico ve docenas de casos, es fácil que se olvide de declarar una buena parte. Cuando se introdujo la vacunación debió de hablarse del tema. Seguro que los médicos recibieron información sobre el sarampión y su importancia, y se habló en la prensa y hasta en la tele. Probablemente, los médicos pusieron más cuidado en declarar los casos de sarampión que veían. Por lo tanto, las cifras de incidencia tras el inicio de la vacunación probablemente siguen estando infravaloradas, pero son más próximas a la realidad que las anteriores. Es decir, el pico que vemos en la gráfica se debe en buena parte a que sí, hubo una epidemia de sarampión, pero también a que se puso más cuidado en intentar declarar todos los casos.
¿Por qué esas epidemias tras iniciar la vacunación? Lo que ha ocurrido es que la vacuna ha empezado a romper el ciclo de transmisión del virus. Lo que en los años cuarenta conseguía la dispersión y aislamiento de la población, ahora lo consigue la vacuna: los brotes son pequeños, muchos niños no se contagian, y con los años se acumulan varios cientos de miles de niños que no están vacunados y tampoco han pasado el sarampión. ¡Zas, una epidemia! Algo más de tres años después se han vuelto a acumular otros cuantos niños sin vacunar, una epidemia más pequeñita. Y a partir de ahí, el fin. Con tasas de cobertura vacunal superiores al 95%, el sarampión prácticamente desaparece del mapa, porque incluso esos niños que no están vacunados son protegidos por sus compañeros. Solo son posibles pequeños brotes aislados.
Desde 1999 ha habido en España menos de 400 casos al año. Y ahora que el sarampión es tan raro, seguro que los médicos sí que ponen interés en declarar todos los que ven. Se llegó a los 29 casos en 2004 y a los 20 en 2005; pero en 2008 se sobrepasaron de nuevo los 300. Y es que cada vez hay más niños sin vacunar.
Instituto de Salud Carlos III, Centro Nacional de Epidemiología. Estudio seroepidemiológico: situación de las enfermedades vacunables en España, Madrid, 2000.
www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/pdf/SEROEPIDEMIOLOGICO.pdf
Ahora observe la gráfica sobre la evolución de la polio que Uriarte ofrece en la página 177 de su libro. Son datos oficiales, hay una gráfica muy similar en el estudio seroepidemiológico antes citado. Verá que hay dos líneas verticales en la gráfica, una en 1958 y otra en 1963. La primera corresponde al inicio de la vacunación con vacuna inyectable (Salk); la segunda, al inicio de la vacunación con vacuna oral (Sabin).
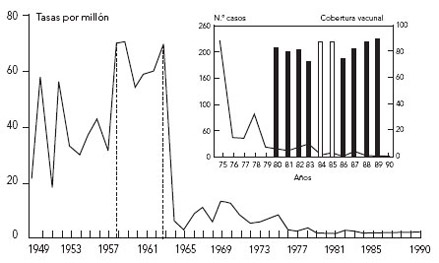
Fig. 4. Poliomielitis en España, 1949-1990, casos notificados por millón de habitantes, y cobertura vacunal (según Uriarte)
El comentario de Uriarte (pág. 179) no tiene desperdicio:
Antes de que la vacuna de Sabin fuera introducida en España, la curva evolutiva de la polio ya había comenzado a disminuir progresivamente. Además es en el año 1982 cuando se comienzan a alcanzar unos niveles de cobertura satisfactorios, por encima del 50%.
¿Usted ve qué parte de la curva «había empezado a disminuir» antes de 1963? Yo más bien veo que había aumentado, y mucho. Y en cuanto a las coberturas vacunales, dice el Instituto de Salud Carlos III:
La incidencia de poliomielitis en España desciende bruscamente a partir de 1963, tras el inicio de las campañas de vacunación con vacuna oral de la poliomielitis (VPO), que ya desde el comienzo alcanzan coberturas próximas al 80% y que progresivamente van aumentando.
Un poco distinto, ¿no?
En realidad, la explicación del gráfico es la siguiente: existía una alta incidencia de polio, que en 1957 se disparó aún más. Eso debió de ser lo que asustó lo suficiente a nuestras autoridades para que iniciaran la vacunación con vacuna Salk, que se había inventado hacía cinco años. Ya hemos explicado que la vacuna inyectada no era tan eficaz, ni tenía la capacidad de romper el ciclo de transmisión oro-fecal. Para eliminar la polio con esa vacuna hace falta conseguir, en poco tiempo, una cobertura vacunal altísima, algo que evidentemente no consiguieron (la vacuna no era gratuita, y la cobertura fue baja). Sí que se logró disminuir un poco la incidencia, y a los pocos años se produjo un nuevo pico por el mecanismo ya explicado: se acumula un número suficientemente alto de niños no vacunados para permitir un nuevo brote. Esta vez ya estaba disponible la vacuna oral (el informe Horstmann, de 1959, mostraba el éxito de la vacuna en los países comunistas, ver pág. 196), que resultó rápidamente efectiva para cortar en seco la epidemia (aunque probablemente no tan en seco como la gráfica parece indicar. Rodríguez Sánchez y Seco Calvo han señalado que el gobierno franquista maquilló las estadísticas para mostrar un éxito inmediato). Durante un par de décadas se producen tres pequeños ascensos, a medida que se vuelven a crear bolsas de niños sin vacunar, y por fin a finales de los setenta la polio casi desaparece (último caso no importado en 1988).
Instituto de Salud Carlos III, Centro Nacional de Epidemiología. Estudio seroepidemiológico: situación de las enfermedades vacunables en España, Madrid, 2000.
www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/pdf/SEROEPIDEMIOLOGICO.pdf
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J. A., SECO CALVO, J. «Las campañas de vacunación contra la poliomielitis en España en 1963», Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia. 2009; 61: 81-116.
http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/download/ 273/269
En sus páginas 86 a 88, Marín da una serie de datos que pretenden demostrar que la difteria desapareció ella solita, y que ni el suero antidiftérico ni la vacuna sirvieron para nada. Primero da unos datos sobre España de los que no cita fuente:
En 1931 se repartieron […] 2787 ampollas de 10 cc de suero. El uso de sueros desapareció a partir de 1945, al menos no hay constancia en los registros consultados.
Pero ¿qué registros son esos, sobre los que no se digna informar al lector? Evidentemente unos bastante incompletos. Es imposible que a partir de 1945 se dejase de consumir suero antidiftérico en España, cuando el mismo Marín dice que hasta mediados de los sesenta hubo más de mil casos de difteria al año. Todavía hoy el tratamiento es el suero, y es fundamental administrarlo lo antes posible en el curso de la enfermedad (por lo tanto, se administra a todos los enfermos, no solo a los más graves).
Siguen dos páginas de tremendos argumentos sobre las tasas de difteria en los años veinte y treinta, en Francia y en Alemania… ¿cómo comprobarlos? La única fuente que cita, una y otra vez, es el libro de Georget, el antivacunas. ¿Por qué no nos dice de dónde sacó Georget estos datos, si es que los sacó de algún sitio? Lo más llamativo es lo que dice sobre Noruega:
En Noruega, la incidencia de la enfermedad pasó de 17 000 a 54 en el periodo 1919-1939 y la mortalidad de 555 a 2 desde 1908 a 1939 sin apenas vacunación; sin embargo, tras el decreto de obligatoriedad de 1941, era zona ocupada por los alemanes, hubo 22 787 casos y más de 700 muertos en 1943.
¿No había casi ningún caso, empezaron a vacunar, y dos años después hubo más de 22 000 casos? Desde luego, si fuera cierto, daría que pensar.
Vamos a ver qué dice al respecto la web del Nasjonalt Folkehelseinsituttet, Instituto Nacional de Salud Pública noruego. No, no sé noruego, pero con la ayuda del traductor automático de Google se entiende bastante.
El artículo sobre la difteria dice varias cosas interesantes:
La difteria fue la primera enfermedad que pudo ser controlada mediante vacunación en los países desarrollados.
Durante el siglo XIX y la primera mitad del XX se producían epidemias aproximadamente cada 20 años.
La letalidad en Noruega era del 20 al 30%, pero tras la introducción en 1895 del tratamiento con suero antitoxina la letalidad cayó al 5-10%. La última epidemia europea afectó a Noruega durante la guerra. El brote alcanzó su punto máximo en 1943, cuando se registraron 22 700 casos de difteria, con una letalidad de aproximadamente el 3%. La OMS estima que en todo el mundo se producen aproximadamente 100 000 casos y 4000 muertes al año, pero probablemente hay una infradeclaración importante.
Entre 1990 y 1998 hubo una importante epidemia de difteria en la mayoría de los países de la antigua Unión Soviética. Se cree que esta epidemia produjo más de 150 000 infecciones con más de 5000 muertes. Las causas de este brote se encuentran en los cambios en la situación social y económica que han provocado una dramática caída en la cobertura de vacunación en los niños. La situación en Rusia, los países bálticos, Ucrania y Bielorrusia ha mejorado en los últimos años, pero todavía hay un riesgo de exposición a la bacteria de la difteria en esos países.
La vacuna contra la difteria se introdujo en Noruega en 1942, y fue ampliamente utilizada incluso antes de que se incluyera en el programa de vacunación infantil en 1952.
Hay una gráfica sobre la incidencia de la difteria desde 1882 (Fig. 5).
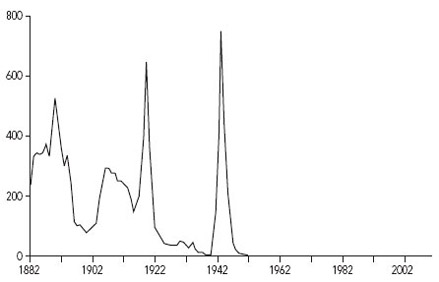
Fig. 5. Difteria en Noruega, 1882-2002, casos por 100 000 habitantes. Nasjonalt Folkehelseinsituttet
Como puede ver, hay, en efecto, cuatro epidemias, una cada veinte años o así; las últimas producen un pico alto y estrecho (los casos se acumulan en pocos años), las más antiguas tienen un pico más bajo y ancho (es decir, los casos se reparten en más años). Entre epidemia y epidemia, la incidencia era de unos cien casos por cien mil habitantes a finales del siglo XIX, y de unos cincuenta casos en los años treinta. No parece que la difteria estuviera disminuyendo espontáneamente, lo que ocurre es que la enfermedad se propaga por epidemias cíclicas; hay épocas de aumento y hay épocas de disminución. Las epidemias terminan cuando la mayor parte de los niños ha pasado la enfermedad y no quedan nuevas víctimas potenciales. En los siguientes veinte años se forma una nueva generación de niños y adultos jóvenes no inmunizados, en cualquier momento salta la chispa y se produce una nueva epidemia. La diferente forma de los picos epidémicos depende de la velocidad de propagación: en el siglo XIX había mucha población rural, muchos niños sin escolarizar, ninguna guardería, pocos medios de transporte. La epidemia afectaba a un pueblo, pero podía tardar muchos meses en llegar al pueblo de al lado. En cambio, en las epidemias más modernas, con muchos niños escolarizados, muchos adolescentes en el instituto, coches y trenes y más gente viviendo en las ciudades, la epidemia se extiende más rápidamente y afecta a una proporción tan alta de la población que luego, entre pico y pico, el número de casos es un poco menor.
La epidemia de los años cuarenta no se produjo después de la vacunación. La epidemia empieza antes de 1942, la vacuna se introduce precisamente para intentar atajarla. Y desde entonces, se acabó. Las epidemias que hubieran sido de esperar en los años sesenta, en los años ochenta y a comienzos del siglo XXI no se llegaron a producir. Ni un caso.
Otro documento del Nasjonalt Folkehelseinsituttet, sobre la vacuna y el suero antidiftérico, contiene una pequeña diferencia: dice que «la vacuna ha estado disponible en este país desde 1943». Desde luego, no en 1941 como dicen Georget y Marín. Imagino que una cosa fue promulgar un decreto y otra conseguir suficientes dosis de vacuna, sobre todo durante la guerra y en un país ocupado (¿a quién cree que vacunarían antes los alemanes, a sus propios niños o a los de los países ocupados?).
¿Se ha fijado en lo de los más de cuatro mil muertos al año en el mundo (evidentemente no en el primer mundo), y en el descenso de vacunación como causa de la epidemia en la antigua Unión Soviética? Veamos qué dicen los antivacunas al respecto:
La extensión de la vacunación contra la difteria a la población infantil del Tercer Mundo resulta incomprensible (Marín, pág. 84).
(Por supuesto, ¿quién puede comprender que se gasten tanto dinero en vacunas, si total solo iban a morir cuatro mil niños, que ni siquiera son europeos? Esos cuatro mil, por cierto, son los que se calcula que mueren en la actualidad, cuando ya se está vacunando. Antes eran muchísimos más).
Sin embargo, la regresión de la morbilidad en los países de Centroeuropa no ha sido tan espectacular: desde los inicios de esta última década del siglo XX, y coincidiendo con una fuerte inestabilidad social, se viene observando un incremento paulatino de esta enfermedad (Uriarte, pág. 184).
(Claro, como la causa de las enfermedades no son los microbios sino la angustia y la soledad, la causa de la epidemia no es la falta de vacunación, sino la inestabilidad social).
Y ahora, ¿a quién creerá usted, a los antivacunas o a los epidemiólogos del Instituto Nacional de Salud Pública de Noruega?
Nasjonalt Folkehelseinsituttet. Difteri
www.fhi.no/artikler/?id=55596
Nasjonalt Folkehelseinsituttet. Difterivaksine og difteriantitoksin
www.fhi.no/artikler/?id=68685
Normalmente, en un libro que pretende ser serio, las cosas no se dicen porque sí, sino que se sustentan en citas bibliográficas.
Las citas sirven para demostrar que no te estás inventando las cosas. Y, sobre todo, para que el lector, si está suficientemente interesado, pueda comprobar por sí mismo la información. En el libro de Marín, cada afirmación va ligada, con un numerito, a una cita concreta. Pero en el de Uriarte no; trae todas las referencias al final, por orden alfabético, sin que sea posible saber quién dijo cada cosa. Por ejemplo, en la página 195 afirma: «En 1988-1989, en la provincia de Gerona se observó una epidemia de sarampión posvacunal». Si supiéramos de dónde sale el dato, podríamos comprobar si es una fuente seria, como un artículo científico o un boletín epidemiológico, o una fuente más dudosa, como una noticia del diario u otro libro antivacunas que a su vez puede dar o no fuentes. Podríamos ir a una biblioteca y buscar el documento original, y comprobar si de verdad ahí dice que hubo una epidemia, y si el que lo dice a su vez aporta datos que justifiquen su afirmación o parece que se lo está inventando. Podríamos averiguar más datos sobre esa epidemia: si se trata de cinco casos, de cincuenta o de quinientos, si fueron graves o leves, si se llegó a conocer con más o menos certeza la causa (un lote en mal estado, por ejemplo). Pero Uriarte no da una referencia concreta para esa ni para casi ninguna otra afirmación de su libro, con lo que nos vemos obligados a perder horas en un trabajo detectivesco, o nos limitamos a encogernos de hombros y a decir «pues puede que sí o puede que no…».
La función de las referencias bibliográficas es permitir que el lector ejerza un control crítico sobre lo que afirma el autor. Pero cuando la cita bibliográfica se desvincula de su afirmación concreta, cuando al final del libro simplemente hay unos cientos de referencias, sin que podamos saber quién ha dicho cada cosa, la bibliografía pierde su noble función y se convierte en un medio por el que el autor apabulla al lector («fíjate qué listo soy, me he leído todos estos libros y toda esta gente respalda lo que yo digo») y le impide una lectura crítica.
Por ejemplo, hace un tiempo vi que alguien, en un foro de internet, argumentaba diciendo algo así como «el libro de Marín es serio y bien documentado, tiene más de quinientas citas bibliográficas». Y es cierto, tiene 580; pero si se para a mirarlas, verá que muchas están repetidas, otras son de fuentes no precisamente científicas (noticias de la prensa general, boletines de asociaciones antivacunas…) y otras son de artículos favorables a las vacunas, que por tanto dicen todo lo contrario que el libro.
En cuanto a las repeticiones: de las 580 citas en la bibliografía de Marín, 27 corresponden a Los peligros de las vacunas, de su mentor Uriarte; 82 corresponden a Vaccinations, les vérités indésirables, del antivacunas Georget; y nada menos que 163 se refieren a Vacunaciones preventivas, de Salleras, un libro y un autor (en realidad decenas de autores, expertos serios coordinados por Salleras) que están decidida y claramente a favor de las vacunaciones. Un libro de más de mil páginas que al parecer Marín se ha leído enterito, pero del que no ha aprendido nada.
Hay dos formas principales de manipular mediante el uso de la bibliografía: la selección partidista y la cita torticera.
En la selección partidista, uno sólo menciona los estudios y libros que le convienen, y se olvida de todos los demás. Con frecuencia, los estudios que nos interesa citar se ensalzan desmesuradamente («según el prestigioso inmunólogo X», «un estudio publicado por la prestigiosa revista científica Y»…), sin comentar que otros cientos de inmunólogos igualmente prestigiosos, o que otros cientos de artículos de la misma revista, dicen todo lo contrario.
En los escritos científicos más serios, como las revisiones sistemáticas de la Biblioteca Cochrane (se pueden leer gratuitamente en www.cochrane.es, traducidos al español), se toman muchas precauciones para evitar esa selección. Los autores tienen que buscar por todos los medios a su alcance todos los estudios científicos publicados en las últimas décadas sobre el tema en cuestión, y tienen que explicar exactamente qué medios usaron para esa búsqueda. Luego tienen que tener unos criterios explícitos y objetivos sobre cuáles de esos estudios sirven o no sirven. Tienen que dar la lista completa de los estudios que han encontrado, incluso los que han descartado porque están mal hechos o porque no vienen al caso (explicando los motivos concretos), y dar los resultados de todos los estudios bien hechos.
Es una tarea enorme, por supuesto, que requiere meses de trabajo de varios expertos para responder a una sola cuestión concreta. Muchas veces no se puede llegar a ese grado de detalle. Pero al menos un autor honrado tiene que hacer un esfuerzo por encontrar los principales estudios publicados sobre el tema, y comentar sus resultados, aunque esos resultados no le gusten.
Un compañero mío de clase, en nuestros ya lejanos quince años, solía zanjar las discusiones con un contundente argumento:
—«Delenda est Carthago», decía Catón el Viejo. «Delenda est Carthago», digo yo. De modo que Catón habla por mi boca. ¿Vas a poner en duda a Catón cuando te digo que el Barça es mejor que el Español?
Lo decía en broma, y hacía gracia. Pero otros intentan usar en serio el mismo truco, nombrar a una figura de autoridad que no tiene nada que ver con el tema tratado.
Entre las páginas 252 y 258 de su libro, Marín nos ofrece un apartado sobre «los efectos indirectos». Empieza explicando la teoría general de los sistemas de von Bertalanffy, un reputado filósofo de la ciencia que no dijo nada sobre vacunas. Y de su teoría deduce que
por esta razón resulta muy ingenuo y atrevido pretender actuar sobre una parte de un ser vivo (sistema inmune) sin que esto repercuta en todo él, en especial cuando las acciones son reiterativas.
Esos efectos serán, por supuesto, alergias, nuevas infecciones y otras desgracias.
¿Y si actúas sobre otra parte de un ser vivo, que no sea el sistema inmune? Por ejemplo, sobre el sistema digestivo o locomotor o cutáneo. Y de forma reiterada, además. Usted, ¿le da a su hijo de comer varias veces al día? ¿Lo lleva al parque a jugar y correr? ¿Lo baña de vez en cuando? ¿Y es tan ingenuo como para pensar que eso no va a repercutir en todo el niño?
¿Por qué a los antivacunas ni se les pasa por la cabeza pensar que pueda haber repercusiones positivas? Igual los niños vacunados sacan mejores notas o tienen menos cáncer de pulmón. No hay ninguna prueba de ello, por supuesto; pero si ellos tienen derecho a inventar consecuencias negativas, ¿por qué no puedo yo inventar consecuencias positivas?
Aparte de a von Bertalanffy, Marín cita en su apartado sobre «efectos indirectos» a otros cuatro autores: uno, que tampoco habla de las vacunas; otro, el mismo Marín (un «estudio» que dice ha hecho, que reconoce no está acabado, sobre el que no da ningún detalle, y del que ya se permite extraer conclusiones); otro, una noticia aparecida en El País en 2002 diciendo que el Ministerio de Salud portugués no incluyó la vacuna del meningococo en el calendario por temor a que eso pudiera «abrir otras estirpes de bacterias»; por último, el antivacunas Georget. Ni una sola prueba de que las alergias e infecciones que producen las vacunas existan en realidad. Von Bertalanffy solo estaba para dorar la píldora, para dar la falsa impresión de que lo que Marín va a decir a continuación tiene alguna base. Como Catón el Viejo.
Marín no podía saberlo, pero después de escribir su libro, en 2006, el gobierno portugués incluyó en su calendario la vacuna del meningococo.
Lo que Marín muestra aquí es un completo desconocimiento de cómo funciona la ciencia. Cree que las teorías son lo primero, y que de esas teorías se pueden deducir los hechos, y por tanto la teoría general de sistemas demuestra que las vacunas producen alergias e infecciones. Pero la cosa va al revés. Los hechos, en ciencia, se obtienen de la observación y de la experimentación. Una vez que has probado los hechos, puedes intentar comprenderlos, ver si alguna de las teorías existentes puede explicarlos racionalmente o si tienes que idear una teoría nueva. Cuando los hechos chocan con las teorías, son las teorías las que salen perdiendo.
Direcção-Geral da Saúde e Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Doença meningocócica em Portugal 2002 a 2006. Octubre 2007.
www.dgs.pt/paginaRegisto.aspx?back=1&id=11837
Por cita «torticera» me refiero al arte de manipular las conclusiones de los autores citados, haciendo creer al lector que Fulanito está de acuerdo contigo, cuando en realidad Fulanito dijo otra cosa. Uriarte (pág. 196) habla del «informe Horstmann» a propósito de la rubeola:
La viróloga americana D. Horstmann, prestigiosa especialista en el tema, encontró que, tras la infección natural, se producía una cuota de reinfección del 2-5%, mientras que tras la inmunización artificial esta cuota podía elevarse hasta el 50%.
La única cita de Horstmann en la bibliografía de Uriarte es un libro de 1981, Problemas en el sarampión y la rubeola, al que no he tenido acceso. Sí, supongo que dirá lo que dice que dice o algo parecido.
También Marín habla (pág. 160) de un «informe Horstmann», y cita un artículo publicado por Horstmann en 1970 que
constataba que el 80% de los vacunados se infectaban en situaciones epidémicas, mientras que solo lo hacían el 5% de las personas que habían pasado la enfermedad natural.
Y es cierto, eso dice el estudio (un estudio no muy grande, sobre 190 reclutas en un cuartel). Pero Marín olvida explicar que «reinfección» significa en este estudio un aumento de los anticuerpos en sangre en aquellos que ya habían pasado la rubeola o que estaban vacunados (los que no habían pasado la enfermedad ni estaban vacunados no se «reinfectaban», sino que simplemente se «infectaban»), que ninguno de los sujetos reinfectados enfermó clínicamente (es decir, no se habrían ni enterado si no les hubieran hecho análisis para el estudio), y que todos los sujetos no inmunizados se infectaron según el análisis, y un tercio de ellos sí que estuvo clínicamente enfermo. Es decir, la vacuna protegió contra la enfermedad, que es de lo que se trata, y el virus actuó como una vacuna de refuerzo, aumentando el nivel de anticuerpos.
Es curioso que ambos usen la expresión «informe Horstmann». No es una manera habitual de referirse a un libro o a un artículo que no se titula así. Tal vez, inconscientemente (¿o conscientemente?), pensaban (o querían que el lector pensase) en la película de 1994 El informe Pelícano. Desde esa película, la expresión «Informe Tal y Cual» resuena en la imaginación de la gente como «algo que las autoridades y los poderosos quieren ocultar a toda costa, pero que unos valientes van a desvelar al mundo». El que la vacuna de la rubeola produce una inmunidad menor y de menor duración que la infección natural no es ningún secreto, y los artículos de Horstmann no son ninguna bomba informativa. Es un simple hecho, bien reconocido por todos los científicos. Es el motivo por el que se pone una dosis de refuerzo de la triple vírica.
Porque, claro, lo que no dice la doctora Dorothy Horstmann por ningún lado es que sus hallazgos constituyan un motivo para no vacunar. Se intenta hacer creer a los lectores que una viróloga y «prestigiosa especialista» está en contra de las vacunas, cuando en realidad está, por supuesto, totalmente a favor. Y ya que es tan prestigiosa, ¿por qué no citar su informe sobre la poliomielitis, de 1985, que concluye con la frase: «El desafío es tratar de garantizar que cada niño en cada país reciba una u otra vacuna» (la oral o la inyectable)?
Por cierto, sí que existió un «informe Horstmann», pero no fue sobre la rubeola, y tampoco sobre ningún secreto censurado. En 1959, la OMS envió a Horstmann a la Unión Soviética, para comprobar si era cierto que aquel país estaba avanzando, gracias a la vacuna oral (aún en fase de investigación), hacia la eliminación de la polio. Era preciso un informe de un observador externo porque los países occidentales podían pensar que los supuestos éxitos soviéticos eran pura propaganda. El informe fue favorable: la polio estaba disminuyendo, gracias a la vacuna.
HORSTMANN, D. M., SCHLUEDERBERG, A., EMMONS, J. E., EVANS, B. K., RANDOLPH, M. F. y ANDIMAN, W. A. «Persistence of vaccine-induced immune responses to rubella: comparison with natural infection», Review of Infectious Diseases, marzo-abril 1985; 7 Suppl 1: S80-5.
HORSTMANN, D. M. «The poliomyelitis story: a scientific hegira», Yale Journal of Biology and Medicine, 1985; 58: 79-90.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2589894
HORSTMANN D. M. «Report on a visit to the U. S. S. R., Poland and Czechoslovakia to review work on live poliovirus vaccine, August-October 1959», WHO, 1960 (citado por OSHINSKY, D. M. Polio: An American story, Oxford University Press, Nueva York, 2005).
Tiene Uriarte la costumbre de dar presuntos datos sin decir de dónde los ha sacado. Buscar la fuente en su lista de referencias bibliográficas es como buscar una aguja en un pajar.
Por ejemplo, dice en su página 215: «Se han observado también muertes después de la vacunación de tos ferina debido a un efecto anafiláctico».
¿Es cierto? Buscando diphteria, tetanus and pertussis vaccine AND (anaphylaxis OR anaphylactic) en PubMed (www.pubmed.gov) aparecen 36 artículos. Solo uno, el de Pollock y Morris, aparece en la bibliografía de Uriarte.
En ese estudio se encontraron dieciséis casos de anafilaxia, pero ninguno fue mortal (la anafilaxia no es más que una reacción alérgica generalizada de tipo inmediato. Cualquier persona a la que le sale una urticaria o sufre una crisis de asma a los pocos minutos de comer una fresa o un huevo está teniendo anafilaxia). Un estudio cuya conclusión fue: «No se encontraron pruebas convincentes de que la DTP cause daños neurológicos importantes».
(Un inciso sobre la ética de las citas bibliográficas. Por supuesto, uno no está obligado a estar de acuerdo con los resultados o la interpretación de un estudio. Pero en ese caso, hay que explicarlo y argumentarlo: «El estudio xxx está mal hecho por tal y tal…» o «las conclusiones de yyy no son seguras, porque sus resultados también se podrían deber a…». Ahora bien, llenar varias páginas con citas bibliográficas, así sin comentario, en plan «fijaos cuantísima gente dice lo mismo que yo», cuando en realidad bastantes de esos autores dicen justo lo contrario… ¿a usted qué le parece?).
No cita Uriarte un informe de 1996 del Advisory Committee on Immunization Practices de Estados Unidos, que explica que «no se ha informado de muertes por anafilaxia tras la administración de la vacuna DTP desde el comienzo del programa de declaración de efectos secundarios de las vacunas en 1978, periodo durante el cual se administraron más de ochenta millones de dosis de DTP adquiridas con dinero público».
En un reciente estudio, Bohlke y colaboradores encontraron cinco casos de anafilaxia (ninguno mortal) tras la administración de más de siete millones de dosis de vacuna (de todo tipo).
Sí, es posible la anafilaxia mortal por la vacuna; Leung describió un caso en 1984 (una niña de dos meses con una cardiopatía congénita). La anafilaxia es una forma de alergia, y puede existir alergia a casi todo. Hay gente que ha muerto por comer un cacahuete o un huevo (¿por qué hay asociaciones antivacuna, pero no asociaciones anticacahuete?). El riesgo, en todo caso, es extremadamente remoto.
En 2003, un comité del Institute of Medicine de Estados Unidos, tras analizar todos los estudios sobre el tema, concluyó: «Las pruebas favorecen la relación entre las vacunas de la difteria y de la tosferina de células enteras y la muerte por anafilaxia».
La conclusión sobre la anafilaxia se sustenta en solo dos casos descritos en 1946 y otro, posible, en los años noventa. También se conocen dos casos de anafilaxia mortal por vacunación antitetánica en adultos.
Institute of Medicine Immunization Safety Review. Vaccinations and sudden unexpected death in infancy. National Academies Press, Washington, 2003.
http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=10649
POLLOCK, T. M. y MORRIS, J. «A 7-year survey of disorders attributed to vaccination in North West Thames region», Lancet, 1983; 1: 753-7.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6132093
Update: Vaccine Side Effects, Adverse Reactions, Contraindications, and Precautions. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). 6 de septiembre de 1996 / 45(RR-12); 1-35.
www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00046738.htm
Hay muchas cosas que yo no sé. Incluso en aquellos campos en los que creo saber bastante, como la lactancia materna, hay muchísimas cosas que yo no sé. Y muchísimas de esas cosas que yo no sé sí que las saben otras personas. Muchas cosas no las sé porque no he leído lo suficiente, no he estudiado lo suficiente, no he reflexionado lo suficiente… Los conocimientos de la humanidad son enormes, y mi personal ignorancia es monumental.
Pero los antivacunas tienen cierta tendencia a compartir generosamente su ignorancia. Si ellos no lo saben, no lo sabe nadie, y por tanto, en vez de escribir «no sé…» (o mejor aún, no escribirlo, sino esforzarse y averiguar la respuesta, y ya que escribes algo, escríbelo bien) prefieren poner «no se sabe», «nadie sabe», «no sabemos»…
Las vacunas (excepto la del tétanos) tienen la capacidad de proteger no solo a los individuos vacunados, sino también a la población en su conjunto. Si en un país disminuyen a la mitad los casos de sarampión, tendrás la mitad de posibilidades de contagiarte; si no hay ningún caso de sarampión, tu riesgo es cero, aunque no estés vacunado. Por eso es muy importante mantener unos niveles muy altos de cobertura vacunal (es decir, un porcentaje muy alto de población vacunada); solo así podemos proteger a aquellas personas que no se pueden vacunar porque tienen una enfermedad que lo contraindica, o a aquellas en las que la vacuna no resulta eficaz por algún motivo (pocas cosas en el mundo son eficaces en el 100% de los casos). Cuando el porcentaje de niños no vacunados aumenta, llega un momento en que los brotes epidémicos son de nuevo posibles, y entonces no están en peligro solo los que no se quisieron (bueno, que sus padres no quisieron) vacunar, sino también los que no pudieron vacunarse.
Marín, en un capítulo lleno de despropósitos, intenta hacer creer al lector que esa inmunidad de grupo es una tontería incomprensible, «literatura para justificar los programas masivos de vacunación». Confunde la eliminación de una enfermedad (conseguir que en un determinado país no se presente ningún caso durante un tiempo prolongado) con su erradicación (la extinción definitiva del germen causal). El sarampión y la polio han sido eliminados de muchos países, pero tienen que seguir vacunando si no quieren que esas enfermedades vuelvan; mientras que la viruela ha sido erradicada, ya no hace falta vacunar. Y confunde muchas otras cosas, cuando en su página 51 nos ofrece esta perla:
[…] Tasa Básica de Reproducción. Literalmente se la define como «la cifra media de infecciones producidas directamente por un caso infeccioso, durante su periodo de infecciosidad, cuando entra en una población totalmente susceptible». De entrada no sabemos bien qué se quiere decir con «periodo de infecciosidad», ¿a qué se refieren?, ¿a una mayor susceptibilidad de las personas?, ¿a una mayor actividad microbiana? Si la infecciosidad tiene un periodo y todos sabemos por la experiencia directa que algunas afecciones, como la gripe, existen épocas del año de mayor incidencia […]
No doy crédito a mis ojos. ¿No sabe lo que es el periodo de infecciosidad, y en vez de consultarlo en cualquier libro de medicina o buscarlo en internet, prefiere confesar su ignorancia y llenar un párrafo de desvaríos? El periodo de infecciosidad, también llamado periodo infeccioso, de contagio o de contagiosidad, es el tiempo durante el cual una persona infectada puede contagiar a otras personas. Por ejemplo, el sarampión es contagioso desde dos a cuatro días antes de empezar el exantema (las manchas) hasta dos a cinco días después; de cuatro a nueve días en total. No tiene nada que ver con la susceptibilidad de las personas, ni con la mayor actividad microbiana, ni con el hecho de que la gripe y otros virus respiratorios sean más comunes en invierno (eso se debe, básicamente, a que en invierno hay más posibilidades de contagio: los niños en las escuelas y los adultos en el trabajo, con menos vida al aire libre porque llueve y hace frío).
¿A cuántas personas puede contagiar de sarampión un enfermo durante esos cuatro a nueve días en que es contagioso? Dependerá de muchos factores: de la edad, de si va a la escuela, de si tiene hermanos… Por supuesto, no todos los enfermos contagian al mismo número de personas. Un niño de cuatro años con hermanos y que va al cole igual contagia a otros veinte; un bebé primogénito que no va a la guardería igual no contagia a nadie. Pero se puede estimar una media, y esa media por supuesto será distinta para distintos países, distintas zonas y distintas épocas. Las estimaciones se basan en datos de observación durante brotes epidémicos cuidadosamente estudiados, y por supuesto no serán exactamente las mismas en distintos brotes. Marín intenta convencernos de que la disparidad de cifras indica falta de seriedad, profunda ignorancia y falta de rigor científico de los «vacunalistas», y que por tanto todo es mentira. Su razonamiento es un poco como: «¿Cuántos parados hay en España? Unos dicen que hay 3,9 millones, otros que hay 4,2 millones, la conclusión es que no es nada serio, y que en España no hay ningún parado».
Los expertos en salud pública saben perfectamente que sus estimaciones son aproximadas. Pero necesitan tener alguna estimación, para responder a preguntas tan sencillas como ¿si hay un 5% de niños sin vacunar, podemos estar tranquilos o la catástrofe es inminente? ¿Y si hay un 15, un 25% de niños sin vacunar? ¿En qué momento tenemos que asustarnos, lanzar una campaña de vacunación intensiva o prepararnos para una epidemia? Evidentemente, la cobertura vacunal puede ser demasiado baja durante años sin que llegue a producirse la temida epidemia, por pura suerte.
El número de contagiados por cada enfermo depende también de la proporción de personas inmunizadas (sea de forma natural o por vacunación) entre los que le rodean. Los cálculos de los epidemiólogos parten de la base de que la población inmunizada o susceptible está repartida al azar; en la práctica, la gente puede agruparse por sus afinidades. En la página 133 hablamos de varios brotes de sarampión en pequeñas comunidades con bajas coberturas vacunales.
El número de contagiados cuando la inmunidad de la población es nula se llama número básico o tasa básica de reproducción. El número real, efectivo o neto de reproducción es menor, porque parte de la población es inmune. El número real (Rn) es el resultado de multiplicar el número básico (R0) por la proporción de susceptibles (S). Por ejemplo, si la tasa básica de reproducción es 15, pero solo un tercio de la población es susceptible, la tasa real de reproducción es un tercio de 15, solo 5.
Rn = R0 × S
Supongamos que cada enfermo contagia a otros dos. El número de enfermos aumenta de forma imparable: 2, 4, 8, 16… Tenemos una epidemia.
Si cada enfermo contagia a otros diez, la epidemia es mucho más espectacular: 10, 100, 1000, 10 000 enfermos en poco tiempo.
Si cada enfermo solo contagia a otra persona, la epidemia es la más aburrida de la historia: 1, 1, 1, 1… Si tenemos cien enfermos, y la tasa de reproducción es uno, ¿cuántos enfermos tendremos el año que viene? Pues cien también. Esta situación, en que el número de enfermos es más o menos constante en el tiempo, se llama endemia.
Si la tasa de reproducción es de 0,9, la enfermedad está en vías de desaparición: 100, 90, 81, 74… en cada «generación» hay un 10% menos que en la anterior.
En una misma epidemia, la tasa de reproducción va disminuyendo con el tiempo, porque cada vez queda menos gente susceptible. Al final, la epidemia se extingue, por falta de combustible. Incluso las pestes de la Edad Media, cuando no había ningún tratamiento eficaz, se extinguían con el tiempo. Las enfermedades muy contagiosas queman muy rápido el combustible, y producen intensas epidemias de breve duración; las enfermedades menos contagiosas pueden producir epidemias más prolongadas.
Por tanto, para evitar la aparición de brotes epidémicos, debemos conseguir que tasa real de reproducción sea inferior a 1.

El que no es susceptible (S) es inmune (H). Por tanto, y expresándolo en «tanto por uno», donde 1 es por definición el total:
S + H = 1
H = 1 – S
y, si queremos que no aparezcan epidemias, hay que conseguir que la proporción de individuos inmunes sea superior a:

Veamos un ejemplo práctico. La tasa básica de reproducción del sarampión, en los países industrializados, está entre 12 y 18. Aplicando la fórmula, H estaría entre 0,92 y 0,94. Es decir, hace falta que más del 92 o 94% de la población sea inmune para que no se produzcan epidemias.
La rubeola es menos contagiosa, con una tasa básica de infección entre 6 y 7, y por tanto basta con superar el 83 u 86% de inmunidad.
Como las vacunas no son 100% efectivas, la cobertura vacunal tiene que ser algo más alta para conseguir esa cifra de individuos inmunes.
Cuando la cobertura vacunal no es suficiente para impedir la propagación de la enfermedad, puede producirse un desplazamiento de la edad de infección. En vez de infectarse en la infancia, muchos se infectarán en la adolescencia y juventud. Lo que hace un siglo sucedió con la poliomielitis, debido a las mejoras en la higiene y el nivel de vida (ver pág. 125) puede pasar ahora, debido a la vacunación. Es un problema cuando la gravedad de la infección aumenta con la edad, especialmente en el caso de la rubeola. En Grecia, la vacunación con triple vírica comenzó en 1975, pero no como parte del calendario oficial, sino como una vacuna opcional que promovían muchos pediatras, sobre todo en el sector privado. La cobertura no superó el 50% hasta que en 1989 la vacuna se incluyó en el calendario. El resultado fue un gran número de mujeres susceptibles en edad fértil. En 1993 hubo una epidemia de rubeola, con al menos veinticinco casos de rubeola congénita, más de los que solía haber antes de la vacunación.
ARRAZOLA MARTÍNEZ, M. P. y JUANES PARDO, J. R. «Inmunidad colectiva o de grupo», en: Comité Asesor de Vacunas. Asociación Española de Pediatría. Manual de vacunas en pediatría, 4.ª edición, 2008.
www.vacunasaep.org/manual
GIANNAKOS, G., PIROUNAKI, M. y HADJICHRISTODOULOU, C. «Incidence of congenital rubella in Greece has decreased», British Medical Journal, 2000; 320: 1408.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC28289
Uriarte recoge, en su página 49, un «manifiesto médico contra las vacunas» de 1997. Dice, entre otras, varias perlas:
Pese a las investigaciones realizadas hasta el presente, el sistema inmunitario sigue siendo todavía un gran desconocido para la medicina.
Será desconocido para él. Los que han hecho esas investigaciones y han estudiado el tema saben bastante sobre el sistema inmunitario.
Resulta fácilmente constatable que la vacunoprofilaxis por sí sola es incapaz de hacer retroceder las enfermedades infecciosas en poblaciones desnutridas o que carecen de las mínimas condiciones higiénicas.
¡Mentira! Resulta fácilmente constatable que la viruela se ha erradicado en todo el planeta, y que el sarampión y la polio han sido eliminados en toda América (incluyendo zonas de Centro y Sudamérica en que todavía hay, por desgracia, desnutrición y malas condiciones higiénicas), y que todas las enfermedades vacunables han retrocedido allí donde se han llevado a cabo buenos programas de vacunación, aunque sean los países más pobres de África o Asia.
Por supuesto los niños de todo el mundo tienen derecho a todo: a una buena nutrición, a una buena higiene, a una buena asistencia médica, a una buena vivienda, a una buena educación y a un buen programa de vacunación. Pero lo uno no quita lo otro. No vamos a privarles de las vacunas porque todavía existe la desnutrición, ni vamos a negarles la comida porque todavía no están vacunados. Se hace lo posible por ir solucionando todos los problemas a la vez, por ir avanzando en todos los campos. Y lo cierto es que las vacunas funcionan y salvan vidas, incluso en aquellos lugares en que todavía hay desnutrición y malas condiciones higiénicas.
Es cierto que la falta de higiene y la malnutrición aumentan la incidencia y la gravedad de muchas infecciones. Y vemos que Uriarte lo sabe. Por eso me sorprende aún más que, en otras páginas de su libro, recomiende el ayuno como tratamiento de las enfermedades infecciosas.
Dice Marín en su página 299:
¿Cómo se explica que los recién nacidos, que proceden en principio de un medio estéril, desarrollen durante los primeros días de vida una complejísima flora bacteriana intestinal compuesta por ¡billones! de microorganismos sin que el neonato sufra ningún trastorno?, ¿de dónde proceden estas bacterias?, ¿y las que pueblan otras cavidades como la rinofaríngea y la vaginal?
Me recuerda a aquellos libros sobre «los extraterrestres nos visitan» que se pusieron tan de moda hace treinta o cuarenta años. «¿Quién construyó las pirámides?», preguntaba el autor, con la esperanza de que los lectores exclamasen: «¡Anda, pues es verdad, tuvieron que ser los extraterrestres!». Pues no, las pirámides las construyeron los egipcios.
Con sus retóricas preguntas, Marín intenta convencernos de la «teoría endógena» (ver pág. 302); pretende que exclamemos: «¡Anda, pues es verdad, todos esos microorganismos no pueden venir de ningún sitio, tienen que formarse espontáneamente dentro del mismo niño!». Pues no, no se forman espontáneamente. Vienen de algún sitio (ver pág. 55), y sabemos de dónde vienen: de la vagina de su madre (con la que el niño se frota bien frotado), del tubo digestivo de la madre (a ver si piensa que los tres centímetros de distancia entre la vagina y el ano son suficientes para mantener a los microbios alejados), de la piel de la madre que le abraza y le da el pecho, de las manos de la madre y otros familiares y de los profesionales sanitarios que le tocan y le acarician, de la boca de los que le besan y le hablan y respiran a su lado, del aire (que está llenito de microbios), de todo lo que toca con su manita (y luego se chupa el dedo)… Cualquier microbio, dadas las condiciones adecuadas (como un bebé tiernito y disponible) puede producir millones de descendientes en pocas horas. Y el neonato no sufre ningún trastorno porque son microbios no patógenos, o microbios a los que su sistema inmunitario puede mantener a raya. Cuando llega un microbio que supera sus defensas, el recién nacido sufre una infección, a veces grave.
Y aquí empalmamos con otra de las ignorancias compartidas de los antivacunas. O, más exactamente, ignorancia atribuida: pretenden hacernos creer que ellos saben ciertas cosas que los demás médicos, los de la medicina «oficial», ignoran. Por ejemplo, dice Uriarte en la página 46:
El cambio más evidente consistió en la intensificación de las medidas de higiene y en un exceso de medidas antibióticas. Poco a poco, se fue extendiendo la idea de que el huésped no tenía posibilidades de protección ante los microbios, de que estos eran negativos y que habían de ser destruidos.
Está hablando de finales del siglo XIX, décadas antes de que se descubriesen los primeros antibióticos, así que no sé a qué «medidas antibióticas» se refiere. Jamás la Medicina ha dicho que el huesped no tiene posibilidades de protección ante los microbios, al contrario, lleva más de un siglo estudiando en profundidad el sistema inmunitario (aunque ya vemos que, para los antivacunas, ese sistema todavía es un «gran desconocido»). Jamás la Medicina ha dicho que todos los microbios son negativos, al contrario, desde que empezaron a conocerse los microbios se vio que la mayoría son positivos, que tenemos una flora intestinal y cutánea normal que nos beneficia y conviene conservar. El mismo Pasteur, antes de dedicarse a las enfermedades humanas, había estudiado las levaduras para perfeccionar los procesos de producción del vino y de la cerveza (claro que el considerar si un microorganismo que fabrica alcohol es beneficioso o nocivo abriría otro debate…). Jamás la Medicina ha dicho que todos los microorganismos deban ser destruidos; solo los que nos hacen enfermar, y solo cuando nos hacen enfermar. Por ejemplo, muchos niños sanos tienen meningococos en su flora orofaríngea (ver pág. 147); a ningún médico se le ocurre tratarlos con antibióticos para eliminar esos gérmenes. (Bueno supongo que a alguien, hace muchos años, se le debió de ocurrir, lo debió de intentar, comprobó que era inútil, y desde entonces no se hace).
En su página 207, Marín analiza las probables causas del aumento de la tuberculosis en los últimos años. Dice básicamente lo mismo que cualquier experto médico, pero se molesta en intentar presentarlo como si los demás médicos nos ocultasen algo y solo él, Marín, nos desvelase la verdad. Para ello nombra primero seis causas, que atribuye a «sectores académicos» (el sida, las restricciones económicas de la sanidad, la pobreza, las migraciones, la inexperiencia de los profesionales jóvenes, la falta de interés de la industria en la investigación). Aquí viene la pausa dramática:
Aun siendo ciertas, estas consideraciones, en cierta forma, no dejan de ocultar o minimizar las causas fundamentales del incremento de esta patología.
Y por fin, la bomba informativa: que la mayor parte de los casos y de las muertes por tuberculosis se producen en el tercer mundo y en poblaciones marginadas del primero, y que, si enfermas de tuberculosis, tienes más probabilidades de morir en el tercer mundo que en los países desarrollados. Estas revelaciones, según él mismo indica, están tomadas del libro Vacunaciones preventivas, de Salleras, y se basan en datos de la OMS. Son los mismos «sectores académicos» que dicen las otras causas. ¿Por qué, entonces, no se limita a nombrarlas todas juntas, y se ahorra esas ridículas e insultantes acusaciones de «ocultar o minimizar las causas fundamentales»?
Vuelve a las andadas en su página 217: después de insistir por enésima vez en que «los efectos secundarios de las vacunas se minimizan, se niegan o no se investigan», da una lista de efectos adversos de la BCG:
Ulceraciones, abscesos y adenitis regionales supuradas; infecciones diseminadas por BCG entre las que destacan casos no mortales como otitis, abscesos retrofaríngeos, osteomielitis, infecciones renales, pulmonares, meníngeas, adenitis mesentéricas, adenitis múltiples.
¡Anda, cuántas cosas nos ocultaban los «vacunalistas»! ¿Y quién será el valiente investigador que, desafiando el muro de silencio, nos ha revelado todo esto? Pues, según el mismo Marín, su fuente es nada menos que el libro de Salleras, que cita estudios realizados en los años setenta por la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias.
Es decir, que los efectos secundarios sí que se investigan. Son los antivacunas los que niegan y minimizan esas investigaciones. Y se olvidan de decir que la mayoría de esos efectos secundarios son extremadamente raros.
En su página 194, Marín, citando a Salleras, explica que la principal vía de contagio de la hepatitis en el tercer mundo es la transmisión madre-hijo durante el parto «a causa del estrecho contacto con las secreciones del canal del parto y, quizá, por deglución y aspiración de estas secreciones».
En efecto, la transmisión madre-hijo no se produce casi nunca durante el embarazo, porque el virus de la hepatitis no puede cruzar, en circunstancias normales, la placenta. La sangre de la madre y del hijo no se mezclan, sino que están separadas en todo momento por una membrana. Pero en el momento del parto puede haber pequeñas roturas en la membrana, y madre e hijo pueden intercambiarse unas gotas de sangre, aparte de que el recién nacido se restriega con todo su cuerpo (incluyendo ojos, nariz y boca) con la vagina de la madre.
Pero Marín no es capaz de contar una cosa tan sencilla sin intentar contagiarnos su ignorancia. Comienza poniéndolo todo en duda con un «se dice», dos líneas más abajo aumenta la tensión con un «los argumentos que se aportan presentan muchos puntos oscuros», y finalmente:
[…] pero incomprensiblemente, y en contraposición a lo anterior, se añade que «el riesgo es el mismo para los niños nacidos mediante cesárea» que no han de realizar tan angosta travesía.
Pero ¿dónde está la contraposición incomprensible? Primero, antes de muchas cesáreas se ha producido un intento de parto, ha habido fuertes contracciones y pueden haberse producido pequeñas roturas en la placenta. Segundo y más importante, para hacer una cesárea hay que cortar la barriga de la madre, y luego cortar el útero, y al hacerlo sale sangre. Los cortes se hacen lo más pequeños posible, para que la cicatrización sea más fácil, y a través de ese estrecho corte en la carne sangrante de la madre se extrae al bebé, y la sangre le entra en la nariz, en la boca, en la conjutiva ocular, y el bebé tiene el mismo riesgo de infectarse que si hubiese pasado por la vagina. No parece tan difícil de entender.
Por eso, porque la transmisión se ha producido justo en el momento del parto, se puede prevenir la infección del recién nacido administrándole la vacuna de la hepatitis y la gammaglobulina antihepatitis antes de doce horas. Es posible neutralizar el virus antes de que llegue a infectar las células del hígado. Si el bebé se hubiera infectado unos meses antes, durante el embarazo, ya sería demasiado tarde para prevenir nada.
Además, como el intercambio de sangre se ha producido en el parto, es posible prevenir también los problemas de la incompatibilidad Rh. Una persona con Rh negativo, si recibe sangre con Rh positivo, desarrolla anticuerpos anti-Rh. Cuando la madre es negativa y el feto positivo, en el primer embarazo no pasa nada, porque no hay anticuerpos. Pero en el momento del parto, con la rotura de los capilares de la placenta, pueden pasar suficientes glóbulos rojos del bebé a la sangre de la madre para provocar la formación de anticuerpos. Si más tarde, en otro embarazo, el feto vuelve a ser positivo, los anticuerpos de la madre atraviesan la placenta y destruyen sus glóbulos rojos, lo que puede llegar a causar su muerte. Si los glóbulos rojos cruzasen la placenta durante el embarazo, la madre ya estaría sensibilizada en el momento del parto y la cosa no tendría remedio. Pero como el paso de los glóbulos rojos se ha producido justo en el parto, todavía estamos a tiempo de administrar a la madre gammaglobulina antiRh (normalmente llamada «anti-D») y destruir los glóbulos rojos del feto antes de que el sistema inmunitario de la madre los encuentre y se inmunice. Así se pueden evitar problemas en un embarazo posterior.
En su página 148, Marín pasa de la ignorancia médica y biológica a la matemática, y de ahí al insulto, al calificar de «baile de cifras» las que da la OMS sobre la mortalidad por sarampión en el mundo, para luego llamar a esta organización «el rostro humanitario de las grandes corporaciones químico-farmacéuticas» (insulto que comparte Uriarte en su página 222).
Pues bien, estas son las cifras que da Marín, atribuyéndolas a la OMS (no he intentado comprobar sus fuentes):
— 1979: 3 millones de muertos por sarampión.
— 198?: 2,5 millones a principios de los ochenta.
— 1989: 1,5 millones.
— 1994: 1 millón.
¿Dónde está el baile? Yo solo veo una progresiva disminución del número de víctimas, a medida que se extendieron los programas de vacunación. Según Marín:
Esas cifras no son creíbles […] a finales de los setenta, la mortalidad por sarampión en la mayoría de los países desarrollados, incluyendo la URSS y países centroeuropeos era prácticamente inexistente […]. ¿De dónde salen entonces los más de tres millones de muertes al año?, ¿del África subsahariana y otras zonas asiáticas? […] Creemos que estos datos pueden estar inflados con la doble finalidad de justificar los programas masivos de vacunación por un lado y, por otro, de garantizar el éxito estadístico de los mismos al efectuarse una aproximación epidemiológica más ajustada a la realidad.
Nunca pensé que escribir este libro se iba a convertir en una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Para terminar de copiar el párrafo anterior he tenido que levantarme varias veces de la silla, pasear arriba y abajo como una fiera enjaulada, enjugarme las lágrimas. Está negando el sarampión en el tercer mundo, está negando el sufrimiento y la muerte de millones de niños. Y luego dicen de los efectos adversos de las vacunas… tu libro, Marín, me produce taquicardia y dificultad respiratoria; tus mentiras se me clavan en el alma como agujas envenenadas.
En los años setenta, según datos de las Naciones Unidas (http://esa.un.org/unpp/), nacían en el mundo unos 120 millones de niños al año: 20 millones en África, 74 millones en Asia, solo 6 millones en Europa. De ellos, unos 10 millones morían antes de cumplir el año; más de 2 millones en África, 6,5 millones en Asia, solo 125 000 en Europa. No he podido encontrar la cifra de muertos durante toda la infancia; más o menos habría que doblar la cifra del primer año. No, no es nada exagerado atribuir al sarampión tres de esos veinte millones de muertos. Con una incidencia cercana al 100%, y una letalidad que en el tercer mundo puede ser superior al 30%, los 94 millones de niños de África y Asia podían aportar 2 800 000 muertos.
Para comparar, hacia el año 2000 nacían en el mundo unos 133 millones de niños: 32 millones en África, 77 millones en Asia, 7 millones en Europa. La mortalidad infantil (muertos durante el primer año, por mil nacidos vivos) ha disminuido como sigue:
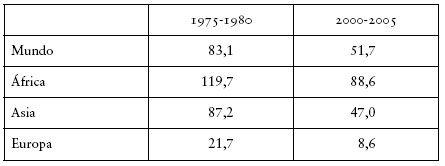
Y desde luego que ha habido mejoras económicas y sociales, pero también las vacunas han contribuido a ese descenso, por mucho que algunos se empeñen en negarlo.
Es muy fácil, sentados en nuestro sofá delante de nuestra televisión, cuando la muerte de un hijo se ha convertido en algo tan raro que nos da escalofríos, olvidar cuál es la situación en el resto del mundo, olvidar cuál era la situación en tiempo de nuestros bisabuelos. En su Tratado de enfermedades de los niños (1922), Feer da las siguientes cifras:
Mortalidad de los lactantes en Berlín (1900-1902)
— Hijos de oficiales, empleados e individuos pertenecientes a las clases liberales: 11%
— Hijos de individuos dedicados al comercio: 15%
— Hijos de obreros industriales instruidos: 16%
— Hijos de obreros faltos de instrucción: 18%
Los antivacunas, como hemos visto y veremos a lo largo del libro, se obstinan en mantener el mito de que las enfermedades infecciosas disminuyeron solo por la mejora del nivel de vida, y que los antibióticos y las vacunas no tienen nada que ver. Pero lo cierto es que había poca diferencia entre las clases altas y las bajas, y que en una de las capitales más prósperas de Europa, en una época de paz, uno de cada diez niños hijos de abogados, médicos o arquitectos no llegaba a cumplir un año. La mortalidad infantil en el Berlín de 1900 era más alta que en el África de 1980.
La ignorancia real o fingida de Marín alcanza niveles sublimes en su página 153, en una ráfaga de preguntas retóricas:
¿Cuál fue la razón del inicio de amplias campañas contra el sarampión, si hemos visto que se consideraba como una afección benigna?, ¿cuál fue la razón real de la introducción de la segunda dosis a finales de los ochenta?, ¿cuál es la razón real de la posterior adopción de la estrategia norteamericana?
Pero ¿quién ha considerado el sarampión como una afección benigna? ¿No te acabas de quejar de que le atribuían tres millones de muertos?
La segunda dosis se introdujo porque con la primera no era suficiente, porque los niveles de anticuerpos disminuían con el tiempo y ningún país del mundo consiguió eliminar el sarampión con una sola dosis, pero varios lo han logrado con dos dosis. Lo explican perfectamente Tulchinsky y colaboradores en su artículo de 1993, que Marín podría haber leído si se hubiera molestado en buscarlo en vez de hacer preguntas retóricas. En Finlandia, Paunio et al. encontraron que el riesgo de enfermar de sarampión (en 1988-1989) era cuatro veces mayor entre los vacunados con una sola dosis que entre los vacunados con dos dosis. Más tarde, Finlandia consiguió eliminar por completo el sarampión.
Y lo que llama «la estrategia norteamericana», el adelanto de la segunda dosis de vacuna triple vírica de los diez-doce años a los cuatro-seis, se hizo entre otras cosas para disminuir los efectos secundarios.
Davis y colaboradores compararon 8500 niños que recibieron la segunda dosis de sarampión, rubeola y paperas a los cuatro o seis años de edad con otros 18 000 que la recibieron a los diez o doce años. Los niños mayores tuvieron el doble de efectos secundarios que los pequeños. Comparando los 30 días anteriores a la vacunación con los 30 días posteriores, los niños de diez o doce años acudieron más (145%) al médico por cualquier motivo después de la vacunación, mientras que los pequeños acudieron menos (64%). La primera dosis de vacuna produce más efectos secundarios porque también produce más efectos primarios, porque el sujeto parte de un 0% de inmunidad. En los niños de cuatro años, el nivel de anticuerpos (producidos por la primera dosis) es todavía muy alto, y por tanto la reacción es muy pequeña; en los de diez años el nivel ya está muy bajo, y por tanto la reacción es más intensa, casi como si volviera a ser una primera dosis.
DAVIS, R. L., MARCUSE, E., BLACK, S., SHINEFIELD, H., GIVENS, B., SCHWALBE J., RAY, P., THOMPSON, R. S. y CHEN, R. «The Vaccine Safety Datalink Team. MMR2 immunization at 4 to 5 years and 10 to 12 years of age: a comparison of adverse clinical events after immunization in the Vaccine Safety Datalink project», Pediatrics, 1997; 100: 767-71.
FEER, E. Tratado de enfermedades de los niños, 6.ª ed. Manuel Marín, editor, Barcelona, 1922.
PAUNIO, M., PELTOLA, H., VALLE, M., DAVIDKIN, I., VIRTANEN, M. y HEINONEN, O. P. «Twice vaccinated recipients are better protected against epidemic measles than are single dose recipients of measles containing vaccine», Journal of Epidemiology & Community Health, 1999; 53: 173-8.
http://jech.bmj.com/content/53/3/173.long
TULCHINSKY, T. H., GINSBERG, G. M., ABED, Y., ÁNGELES, M. T., AKUKWE, C. y BONN, J. «Measles control in developing and developed countries: the case for a two-dose policy», Bulletin of the World Health Organization, 1993; 71: 93-103.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2393424/pdf/bullwho000350105.pdf
La ciencia no es democrática. Es decir, la verdad científica no se establece por votación, sino por datos y experimentos.
Algunos pretenden convencernos de lo contrario. Por ejemplo, esos anuncios de «ocho de cada diez dentistas recomiendan un chicle sin azúcar». El punto no es si lo recomiendan ocho dentistas o lo recomiendan ocho mil, sino si existen estudios científicos que demuestren a) que masticar chicle sin azúcar es mejor que masticar chicle con azúcar, y b) que masticar chicle sin azúcar es mejor que no masticar ningún chicle.
Cuando los estudios demuestran algo, la mayor parte de los científicos, que son gente razonable, se lo creen. Pero esa «mayoría de científicos» no es la causa, sino la consecuencia. No es «los broncodilatadores sirven para tratar el asma porque la mayoría de los médicos los recomiendan», sino «la mayoría de los médicos recomiendan broncodilatadores porque hay estudios que demuestran que son útiles para tratar el asma».
En ausencia de estudios científicos, lo que opinen la mayoría de los expertos tiene muy poco valor (aunque de momento, y hasta que existan estudios, daremos más valor a la opinión de los expertos que trabajan en el tema que a la opinión del primero que pase por la calle). Y si se hacen estudios científicos bien hechos que contradicen la opinión de los expertos, pues es que estaban equivocados y punto. Por mucho que griten, no tienen razón.
En medicina, cada vez se es más cuidadoso en explicar y argumentar cuál es el fundamento científico de cada tratamiento, método diagnóstico o actividad preventiva. Es lo que se llama «medicina basada en la evidencia». «Evidencia» es aquí una mala traducción del inglés evidence, cuya traducción correcta sería «pruebas». En español, «evidencia» es todo lo contrario del inglés evidence; una cosa es evidente cuando no necesitamos ninguna prueba para demostrarla. No creo que haya ningún estudio científico que demuestre que las personas tienen casi siempre cinco dedos en cada mano, pero me lo creo sin pedir más pruebas porque es evidente. Pero qué le vamos a hacer, esta «evidencia» mal traducida, que no es evidente sino que necesita pruebas, se ha extendido tanto en los textos médicos españoles que supongo que al final la Real Academia tendrá que conformarse y añadir una nueva acepción. El caso es que los documentos médicos serios, hoy en día, no solo hacen recomendaciones, sino que especifican cuál es el nivel de evidencia y el grado de recomendación. Los estudios clínicos se clasifican según su calidad, los estudios prospectivos aleatorios son más fiables que los de cohortes o de casos y controles; y las experiencias clínicas y los consensos de comités de expertos (no basados en estudios, sino solo en sus opiniones) son lo menos fiable.
Los antivacunas razonan justo al revés. No solo prefieren las opiniones a los estudios científicos, sino que prefieren las opiniones aisladas a las opiniones mayoritarias. Para ellos, el que ocho de cada diez dentistas digan algo no tiene ninguna importancia (¡seguro que es una conspiración!), lo que realmente les llama la atención es lo que dicen los otros dos. Y si la diferencia es más grande, si ya no son dos de cada diez, sino dos de cada diez mil, entonces la cosa está probada. Supongo que ese curioso modo de pensar se debe a que tanto Uriarte como Marín son homeópatas: llevan muchos años pensando que, cuanto más diluido está un fármaco, más potente es, y aplican el mismo principio a las opiniones. Cuanta menos gente crea una cosa, más cierta es.
Para los científicos (y para la gente en general), el paso del tiempo tiene de por sí un cierto valor confirmatorio. Entiéndame, el paso del tiempo no constituye una prueba científica, pero uno tiende a pensar: «Si desde hace tres años algunos científicos dicen A, vamos a esperar un poco, a ver si se confirma… pero si desde hace un siglo todos los científicos dicen A, y en todo este tiempo nadie ha encontrado prueba de lo contrario, es muy probable que tengan razón y A sea cierto». Los antivacunas, en cambio, razonan así: «Si hace un siglo un solo científico dijo B, y desde entonces ningún otro científico le ha creído ni ha aportado pruebas de sus afirmaciones, es evidente que B es una verdad como un templo».
En otras partes de este libro veremos ejemplos de esta forma de razonar, como la «teoría endógena» (ver pág. 302) o el autismo (ver pág. 277). Veamos ahora algunos más.
Grupo de Pediatría Basada en la Evidencia de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Niveles de evidencia y fuerza de las recomedaciones.
www.aepap.org/evidencias/nivel_evidencia.htm
Pierre Delbet (1861-1957) fue un cirujano francés, miembro de la Academia de Medicina (encontrará una biografía suya en la Wikipedia en francés). Durante la Primera Guerra Mundial utilizó el cloruro de magnesio como desinfectante para las heridas, según él con gran éxito (aunque parece que nadie más lo ha usado con posterioridad). En 1918 inventó una «vacuna mixta compuesta de estafilococos, estreptococos y bacilos piociánicos (pseudomonas)» que estuvo a la venta hasta 1930, en que se abandonó por su ineficacia (todavía nadie ha conseguido una vacuna contra esos gérmenes, y es lástima, porque producen muchísimas infecciones; pero ya ve, no es tan fácil hacer vacunas). En los años veinte puso a la venta la Delbiase, un medicamento a base de cloruro de magnesio, que todavía se vende en las farmacias francesas.
Pues bien, según explica Marín en su página 91, el doctor Neveu, discípulo de Delbet, descubrió en 1932 que la difteria se podía curar con cloruro de magnesio. En 1943, durante la epidemia de difteria, leyó una comunicación sobre el tema en la Academia de Medicina, que «se negó a publicar el contenido del informe» (¿tal vez porque no tenía ni pies ni cabeza? ¡Las revistas médicas rechazan la mayor parte de los manuscritos que reciben para publicar!). «¿Cuál fue —se pregunta Marín— la razón que impidió que miles de seres humanos recibieran un tratamiento sencillo que les podría haber salvado la vida?». Por lo visto, Delbet escribió a Neveu en una carta que su comunicación había sido rechazada porque «dando a conocer un nuevo tratamiento de la difteria, se impedirían las vacunaciones y el interés general es generalizar estas vacunas». Y Georget, el antivacunas, apuntilla: «Sin duda, no era deseable que en el país de Pasteur, Roux, Ramon, el descubrimiento de un humilde médico rural arruinase el prestigio de dos descubrimientos franceses: la sueroterapia y la vacunación antidiftérica».
Pues eso, como Delbet usó el cloruro de magnesio como desinfectante en la Primera Guerra Mundial, y desde entonces nadie más lo ha usado para tal fin ni ha demostrado que desinfecte nada, seguro que debe de ser un excelente desinfectante. Y como Neveu, en 1935, dijo haber curado la difteria con cloruro de magnesio, y nadie le creyó, y desde entonces nadie ha vuelto a repetir tales experimentos, y en PubMed no aparece ni un solo estudio científico sobre el uso del cloruro de magnesio para tratar la difteria, ni como antiséptico, es evidente que Neveu tenía razón y todos los demás se equivocan.
El amor de los antivacunas por los científicos incomprendidos es tan grande que todo se lo perdonan. No importa que Delbet fabricase vacunas; puesto que sus vacunas fueron ineficaces y además dijo lo del magnesio, no es uno de esos peligrosos vacunalistas, sino «uno de los nuestros». No importa que Uriarte haya recomendado, en caso de difteria, «dejar transcurrir el proceso natural de la enfermedad»; ahora Marín nos dice que el magnesio habría salvado miles de vidas. No importa que Delbet y Neveu sean «alópatas» y recomienden dosis «alopáticas» de magnesio. No importa que usen el magnesio como antiséptico, para desinfectar heridas, aunque en otros pasajes de su libro Marín critica la medicina por buscar «proyectiles mágicos» y por su obsesión por destruir los gérmenes, que según la «teoría endógena» no son la causa, sino la consecuencia de la infección (aparentemente, los antibióticos son «proyectiles mágicos» aunque haya miles de estudios que muestran su eficacia y que explican su mecanismo de actuación; en cambio, el cloruro de magnesio o los tratamientos homeopáticos, aunque su funcionamiento no esté probado y su mecanismo de acción sea incomprensible, no tienen nada de mágicos).
Si se hubiera demostrado que el cloruro de magnesio curaba la difteria, ahora sería un antibiótico como cualquier otro, lo venderían en la farmacia, los médicos lo recetarían, y los antivacunas estarían en contra. En realidad, el único motivo por el que lo defienden es «para llevar la contraria».
Pero, vamos a ver, ¿de verdad creen que los médicos franceses iban a ocultar la eficacia del cloruro de magnesio por orgullo nacional, para proteger el prestigio de la vacuna y el suero antidiftérico, grandes inventos franceses? ¡Pero si el cloruro de magnesio era también un invento francés! Con ese ridículo argumento, hubieran ocultado la vacuna, para proteger el suero, que era anterior. En Europa occidental hace décadas que no se consume suero antidiftérico, porque «por culpa» de la vacuna ya no hay enfermos que tratar (pero se usaría si hubiera algún caso, porque el suero sigue siendo el tratamiento de la difteria). Si el magnesio hubiera funcionado, no habría sido una vergüenza para Francia, sino un nuevo y mayor motivo de orgullo: «Primero inventamos el suero, luego la vacuna, y ahora por fin el cloruro de magnesio, que es lo mejor de todo».
Y si de verdad el cloruro de magnesio hubiera sido motivo de vergüenza para Francia, ¿qué les hubiera importado eso, en 1943, a los ocupantes alemanes, que como hemos visto (ver pág. 187) hicieron la vacuna obligatoria ante la terrible epidemia que asolaba Europa? ¿De verdad cree que los alemanes, españoles, ingleses, americanos, rusos o chinos hubieran tenido algún reparo en exclamar: «El suero y la vacuna de los franceses son una tontería, nosotros tenemos el cloruro de magnesio, que es mucho mejor»? Y los argelinos y los vietnamitas, que se han enfrentado a Francia en sangrientas guerras de liberación, ¿qué motivo tendrían para no usar el magnesio y proclamarlo al mundo con orgullo? ¿Cree que nadie se ha enterado, y por eso no lo usan? Por favor, que los antivacunas y otros «naturópatas» llevan mucho tiempo difundiendo la noticia. Si busca Delbet, Neveu, magnesium en Google salen tres mil páginas, la mayoría de las cuales le explicarán que el magnesio puede cambiar su vida, curar la difteria, el cáncer, la impotencia y mil cosas más. Hay un premio Nobel esperando al joven investigador que sea capaz de demostrar todo eso.
Aquí puede ver la web de un fabricante y vendedor por internet de pastillas de magnesio: www.clorumagusa.com/magnesio.html
Explica que el mismo doctor Delbet encontró que el magnesio es beneficioso en la
colitis, problemas de la vesícula biliar, enfermedad de Parkinson, calambres, acné, eczema, psoriasis, verrugas, impotencia, problemas cerebrales y circulatorios, asma y urticaria. Encontró que el pelo y las uñas se fortalecieron y los pacientes estuvieron con más energía.
Según el vendedor de magnesio, Neveu, además de curar la difteria y la polio,
encontró el efectivo uso del cloruro de magnesio en tratamientos de asma, bronquitis, neumonía, faringitis, enfisema, amigdalitis, resfriado, gripe, tos, rubeola, sarampión, forúnculos, heridas infectadas y osteomielitis.
Pero no acaba ahí la cosa:
En años más recientes el doctor Vergini y otros han confirmado esos resultados y han añadido más enfermedades a la lista: ataques agudos de asma, tétanos, herpes, conjuntivitis, neuritis óptica, enfermedades reumáticas y alergias.
No, no es un error. Aquí pueden ver un artículo firmado por el mismo doctor Raul Vergini: www.second-opinions.co.uk/magnesium-chloride.html
Pero este Vergini debe de ser un grandísimo investigador. Debe de trabajar en un gran hospital, si ha visto a suficientes pacientes con tétanos para hacer un estudio. Para afirmar lo que afirma, debe de haber realizado un montón de estudios científicos, con cientos de pacientes tratados. Y seguro que es un investigador ético, seguro que todos los pacientes que participaron en sus experimentos firmaron un consentimiento informado, y que los protocolos de la investigación fueron aceptados por el comité ético de su hospital… Pues bien, en PubMed no hay ni un solo estudio, ni uno, firmado por ningún «Vergini, R.». ¿Cómo hizo los estudios, con su bola de cristal?
Como les decía, el Delbiase del doctor Delbet sigue a la venta en Francia. Aquí pueden ver un número de agosto de 1931 de The Canadian Medical Association Journal; mire en la segunda página, verá un anuncio de Delbiase, que dice ser efectivo en «dermatosis de carácter precanceroso», como «verruga plana y condilomatosa, eccema, queratosis senil, psoriasis, etc., y en la mastitis»:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC536061/pdf/canmedaj001081131.pdf
Aquí puede ver la página del laboratorio CLS Pharma, fabricante del Delbiase en la actualidad:
www.clspharma.fr/index.php?option=com_clspharmamedic&view=cls pharmamedic&Itemid=5
¿Es un medicamento indicado para el asma, las verrugas, el eccema o la difteria? No; «Delbiase es un complemento alimentario que no puede substituir a un régimen alimentario variado», y solo está indicado «en los déficits de magnesio».
¡Qué dura ha sido la caída del Delbiase! Hace ochenta años, cuando apenas había ninguna normativa ni control sobre los medicamentos, se les permitía anunciar cualquier cosa. Ahora existe una estricta regulación, y para llamarlo «medicamento» hay que presentar estudios que demuestren la seguridad y eficacia del producto. Aparentemente, o el doctor Delbet no había hecho tales estudios, o los había hecho tan mal que no convencieron a las autoridades sanitarias francesas, y el laboratorio no ha conseguido hacer nuevos estudios que demuestren las maravillosas propiedades del magnesio, así que se ha visto obligado a comercializarlo como suplemento nutricional, lo que no requiere probar (pero tampoco permite anunciar) que cure ninguna enfermedad.
Pero el que la legislación impida hacer publicidad falsa a la industria farmacéutica no va a detener a los curanderos y charlatanes. Uriarte (págs. 124-125) sigue recomendando el cloruro de magnesio (¿qué hace un homeópata recomendando un tratamiento alopático? Lo dicho, son ganas de llevar la contraria: si los «alópatas» dicen que no funciona, seguro que sí funciona). Lo recomienda para «complicaciones posvacunales que cursen con afección de la médula espinal», y también en «amigdalitis, faringitis, proceso gripal […], reumatismo, esclerosis en placas, tumores, etc.». Un vaso bebido cada cuatro horas durante dos o tres días, y luego un vaso al día durante siete a diez días (y eso que las complicaciones leves, que son las únicas frecuentes, desaparecen solas en uno a tres días). Mejor todavía, «también se puede realizar esta cura sin padecer ninguna enfermedad». Pero, si no tienes ninguna enfermedad, ¿cómo sabrás que te has curado? Da también dosis para recién nacidos («una a cuatro cucharaditas de café») y niños pequeños. Y «si por boca no se tolerase se puede introducir por vía anal en forma de enema o lavativa», ¡ay del bebé que no se quiera tomar su «cura»!
Por favor, no le haga eso a su hijo. Las personas sanas no deben consumir medicamentos. Los bebés sanos no deben tomar nada además del pecho, ni agua (ni agua con magnesio); y es probable que rechacen cualquier cosa que se les quiera dar, con lo cual, ya sabe, «si por boca no se tolerase…». Una complicación posvacunal «con afectación de la médula espinal» es una cosa seria, hay que ir al hospital y hacer lo que diga el neurólogo, no quedarse en casa tomando agua con magnesio. Si tiene esclerosis en placas o tumores, también es recomendable ir a un hospital.
Si quiere información seria sobre el magnesio, aquí tiene la de la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos:
http://ods.od.nih.gov/factsheets/magnesium.asp#h7
Por supuesto, empieza explicando cómo conseguir todo el magnesio que necesita con una dieta sana, y no a base de pastillitas de la farmacia.
Tanto Uriarte (pág. 69) como Marín (pág. 38) hablan de los HLA (antígenos leucocitarios humanos). Uriarte ofrece una tabla sobre la relación de algunos marcadores HLA y algunas enfermedades, que dice fue publicada en 1976 y que no contiene ninguna información de utilidad a la hora de vacunar a nadie. Y luego escribe, en negrita como si fuera importantísimo:
Sin embargo, veinte años después de haberse presentado a la comunidad científica y a la población en general, ni los servicios de vacunación ni el calendario vacunal español contemplan actualmente esta aportación de la inmunología.
Marín, por su parte, tras citar al antivacunas Georget y un artículo de Craven sobre la respuesta a la vacuna contra la hepatitis B, concluye:
En definitiva, el sistema HLA determina que ante un antígeno dado, habrá siempre personas que respondan bien, otras que respondan medianamente y otras que no respondan y que un individuo vacunado no es obligatoriamente un individuo protegido por mucho que se le vacune. Entonces, con el nivel de los conocimientos que poseemos, ¿qué sentido tiene vacunar y revacunar sistemáticamente sin tener en cuenta las características inmunitarias de los sujetos?, ¿por qué no se abre una ficha vacunal donde consten las características inmunitarias de las personas?
Y así caen los antivacunas en un escalón aún más bajo de la manipulación: la defensa de un científico incomprendido inexistente. Se plantea la situación como si alguien hubiera afirmado o simplemente sugerido que hay que hacer un análisis de sangre a todos los niños para determinar sus marcadores HLA, abrir una «ficha vacunal» y en función de eso aplicar un calendario de vacunaciones para cada individuo. Y como si los servicios de vacunación españoles, entre todos los del mundo, se negasen obtusamente a hacerlo.
Pero no es así, nadie (serio) ha propuesto jamás tal cosa, ni en el estado actual (o en el previsible futuro) de nuestros conocimientos tendría ninguna utilidad, y ni siquiera ellos, los antivacunas, creen de verdad que eso sea conveniente o necesario, y solo lo dicen, una vez más, para fastidiar. Es otro caso de ocultación de motivos (ver más arriba). No es el HLA el motivo por el que están en contra de las vacunas, ni les importa nada. Si ahora el gobierno dijera que hay que sacar sangre a todos los recién nacidos para mirar sus marcadores HLA y abrir la «ficha vacunal», los antivacunas no contestarían: «Por fin nos han dado la razón, ahora sí que podemos recomendar la vacunación», sino que seguirían protestando de las vacunas en general y de esa ficha vacunal en particular, que si vaya abuso, que si es un atentado contra la privacidad, que si sacar sangre a los niños es un peligro porque produce taquicardia, anemia y pies planos…
Por supuesto, en ningún país del mundo se miran los HLA antes de vacunar a la gente. Sería carísimo, molesto y completamente inútil.
Y eso de decir que siempre habrá personas que no respondan a las vacunas y que no es lo mismo «vacunado» que «inmunizado» es otro ejemplo de manipulación: pretende hacer creer al lector que ellos, los antivacunas, han descubierto tan interesante detalle, y que las autoridades y los científicos lo ignoran o lo niegan. Pero no es así. Desde Jenner ya se sabe que unas personas responden a la vacunación y otras no; y desde que se descubrió la forma de medir los anticuerpos en la sangre se conoce el mecanismo: los que no responden no producen suficientes anticuerpos contra la vacuna. Y ahora se ha encontrado que, en algunos casos, el tener tal o cual marcador HLA se relaciona con la producción de más o menos anticuerpos. La ciencia sabe desde hace décadas qué porcentaje de la población responde a cada vacuna, y sabe también que ese porcentaje aumenta cuando se repiten varias dosis de vacuna, y ese es precisamente el sentido de «vacunar y revacunar sistemáticamente». Si supiéramos que todos los niños quedan inmunizados con la vacuna DTP de los dos meses, no la volveríamos a poner a los cuatro meses. Pero sabemos que con una sola dosis muchos niños quedan poco o nada inmunizados, y que el porcentaje aumenta con la segunda, y vuelve a aumentar con la tercera, y por eso hay que poner tres. Y sabemos que en muchos niños el grado de inmunidad disminuye un tiempo después de la vacuna, y por eso hay que poner una dosis de recuerdo al año y medio y otra a los cuatro-seis años. En cambio, con la triple vírica basta con una dosis inicial a los doce-quince meses y otra de recuerdo a los tres-cuatro años. De unas hace falta revacunar, de otras no, porque hace décadas que se han hecho los estudios necesarios para ver el porcentaje de gente que responde a cada vacuna.
En realidad, si después de la vacuna de los dos meses hiciéramos un análisis de sangre a todos los niños para ver si han producido anticuerpos, a algunos no haría falta ponerles la de los cuatro meses. El problema es que eso significa pincharles, y sacarles sangre, y a muchos no les habría servido para nada porque de todas maneras habría que volverles a pinchar, y habría muy pocos que a cambio del análisis de sangre se librasen de los pinchazos, porque para eso tendrían que estar bien inmunizados contra todos los componentes de la vacuna; al que tuviera anticuerpos contra la difteria, el tétanos y la hepatitis B, pero no contra la tosferina, igualmente habría que volverlo a pinchar. Y además todo eso sería carísimo y conllevaría una enorme burocracia y abundantes posibilidades de error. Y la industria farmacéutica ganaría mucho, muchísimo más dinero vendiendo reactivos para pruebas de laboratorio, para medir los niveles de anticuerpos o los marcadores HLA, de lo que gana vendiendo vacunas. Pero como los programas de vacunación no se han creado para dar de comer a las farmacéuticas, sino para proteger la salud de los niños, no se hacen tales pruebas, que enriquecerían la industria pero a los niños no les servirían de nada. Y los antivacunas, ¿por qué las proponen? ¿A quién quieren beneficiar con esa lluvia de millones que representarían las pruebas universales de HLA? (decididamente me estoy volviendo conspiranoico con tanto leer tonterías).
Marín no cita más que un estudio serio sobre relación entre HLA y efecto de la vacuna, el de Craven (1987). En efecto, ese estudio dice que, de veinte trabajadores de la salud que no respondieron a la vacuna de la hepatitis B, el 45% tenía HLA DR7 y el 40% tenía HLA DR3, cuando en la población general solo el 23% de los individuos tiene esos marcadores. Es decir, que si medimos los marcadores HLA nos encontraremos con un montón de gente que los tiene pero responde perfectamente a la vacuna y con unos cuantos que no los tienen pero que tampoco responden a la vacuna. Entonces, ¿para qué diablos sirve medir esos marcadores? Para nada; es un trabajo de investigación, están intentando descubrir cómo funcionan las cosas, pero en ningún momento sugieren mirar de forma rutinaria esos marcadores antes de vacunar.
Y puestos a mirar algo, lo que habría que mirar es el nivel de anticuerpos. Mirar los marcadores HLA es como mirar el color del pelo a los niños porque «los rubios suelen ser más altos». Mide su altura en centímetros y déjate de tonterías, y sabrás exactamente cuál es su altura, sin necesidad de analizar el color del pelo.
Lo que también observan Craven y colaboradores es que, al volverlos a vacunar contra la hepatitis B, ocho de los veinte sí que respondieron adecuadamente, incluyendo a dos que sí que tenían los marcadores HLA en cuestión. Concluyen que «los que responden de forma insuficiente pueden beneficiarse de la revacunación, y los factores genéticos pueden modular la respuesta inmunitaria a la vacunación».
Bien claro está, «pueden beneficiarse de la revacunación». Y Marín cita ese estudio, lo que hace suponer que al menos se lo ha mirado un poco, y todavía se permite preguntar retóricamente, en la misma página de su libro: «¿Qué sentido tiene vacunar y revacunar…?».
Blackwell y colaboradores han publicado una revisión bastante completa de lo que se conoce en la actualidad (2009) sobre relación entre HLA, infecciones e inmunidad. Ni la más mínima sugerencia de que sea conveniente analizar los marcadores de los niños antes de su vacunación. Eso sí, hablan de investigaciones en curso que tal vez permitan, en el futuro, hacer vacunas aún mejores, que produzcan inmunidad en un mayor porcentaje de individuos.
BLACKWELL, J. M., JAMIESON, S. E. y BURGNER, D. «HLA and infectious diseases», Clinical Microbiology Review, 2009; 22: 370-85.
http://cmr.asm.org/cgi/reprint/22/2/370
CRAVEN, D. E., AWDEH, Z. L., KUNCHES, L. M., YUNIS, E. J., DIENSTAG, J. L., WERNER, B. G., POLK, B. F., SYNDMAN, D. R., PLATT, R., CRUMPACKER, C. S. et al. «Nonresponsiveness to hepatitis B vaccine in health care workers. Results of revaccination and genetic typings», Annals of Internal Medicine, 1986; 105: 356-60.
Según Uriarte (página 71), los niños desnutridos no deberían ser vacunados, porque la vacunación empeora su desnutrición. Es poco probable que mis lectores tengan un hijo desnutrido, pero creo que de todos modos es importante aclarar este punto. Porque es una mentira, y una mentira peligrosa. Veamos cómo lo dice Uriarte:
Algunas voces competentes de Centroamérica se han referido al tema; es el caso del doctor Sergio Arturo, catedrático de medicina preventiva de la Facultad de Medicina de El Salvador, quien afirma: «Efectivamente, poner una vacuna, aplicar ese biológico, es imponer al cuerpo, con apremio, una tarea más a las que ya tenga que enfrentarse el sistema inmunológico del receptor de la vacuna. Es una demanda más en la que la economía entera tiene que asumir recursos proteicos, precisamente no abundantes en desnutridos, para construir anticuerpos». En fin, este investigador aboga por la limitación de las campañas masivas de vacunación en poblaciones deficientemente nutridas, porque esto agravaría la situación de desnutrición. Estas observaciones han sido ampliamente descritas y documentadas en las campañas de la polio y de la tuberculosis en países como El Salvador y la India [las negritas son suyas].
En la bibliografía de su libro aparece la siguiente cita:
Arturo S. Informe controversia sobre Inmunizaciones como técnica de medicina preventiva: el fin de la certidumbre, Cátedra de M. Preventiva de la Facultad de medicina. Universidad de El Salvador. 1991.
Lo primero es verificar las fuentes. Suena raro ese apellido «Arturo», más bien parece un segundo nombre. Pero, entonces, ¿cuáles son los apellidos? En la web de la Universidad de El Salvador, www.ues.edu.sv, no logro encontrar a ningún doctor Arturo. Más preocupante, en la biblioteca de dicha universidad, http://sbdigital.ues.edu.sv/query.asp, no consigo encontrar el documento citado por Uriarte, ni por autor, ni por título, ni usando solo palabras clave del título como «controversia» o «inmunizaciones». ¿Imprimieron un libro y no se quedaron uno en la biblioteca? Porque tal como está citado es un libro o folleto, un documento aislado, no un artículo de una revista (en ese caso, debería decirnos el nombre, año, número y página de la revista). Tampoco logro encontrar a ningún Sergio Arturo, catedrático de Medicina Preventiva, mediante Google, ni ninguna página que cite el título del informe o partes significativas de dicho título, por ejemplo «inmunizaciones como técnica de medicina preventiva». No estoy intentando encontrar el texto completo de ese informe, simplemente a alguien que lo mencione o lo cite. No encontrar en internet a una persona de una cierta relevancia, cuando podría aparecer en cualquier página de su universidad, de los periódicos locales, como participante en cualquier congreso, es sumamente raro; por ejemplo, buscando «Xavier Uriarte» en Google aparecen más de ocho mil páginas, y aunque no las puedo comprobar todas, desde luego las veinte primeras hablan del antivacunas en persona. Pero «Sergio Arturo, catedrático» no sale por ninguna parte.
Que no salga el título de un libro publicado también es rarísimo. En alguna biblioteca lo tienen que tener; alguien, además de Uriarte, lo debe de haber citado. Si busco, por ejemplo, el título de otro trabajo citado por Uriarte, La població de Girona. Segles XIV-XX, un libro de 1985, publicado por el Institut d’Estudis Gironins (y no por una gran editorial), que en principio debería de ser bastante difícil de encontrar, aparece nombrado en trescientas páginas.
Comienzo a preguntarme si no se tratará de un trabajo, no impreso, presentado por algún alumno ante la cátedra de Medicina Preventiva. Pero bueno, vamos a suponer que sí, que es un libro impreso, escrito por un catedrático de Medicina Preventiva llamado Arturo, S. y publicado por la Universidad de El Salvador. Pues estaríamos ante un nuevo ejemplo de «científico incomprendido» al que los antivacunas han puesto en un pedestal. Le llaman «voz competente», pese a que en PubMed no aparece ni un solo artículo científico publicado por él, pese a que nadie cita su informe y ninguna biblioteca se tomó la molestia de catalogarlo; y, sobre todo, pese a que todas las voces realmente competentes dicen todo lo contrario.
La desnutrición aumenta la incidencia y gravedad de las infecciones. Y las infecciones aumentan la incidencia y gravedad de la desnutrición. Los niños del tercer mundo no están desnutridos solo porque coman poco, sino también porque sufren continuas infecciones, lo que les hace perder nutrientes y disminuir la ingesta. ¿No ha visto alguna vez a su hijo perder unos cientos de gramos porque tuvo un virus, una diarrea, la varicela…? Pues imagínese si pasase seis o diez episodios de diarrea grave al año, y el sarampión, y además estuviera tuberculoso (el sarampión disminuye las defensas, y tradicionalmente, en tiempos de nuestros abuelos, facilitaba la aparición de la tuberculosis). ¿Cuánto cree que pesaría su hijo, en esas circunstancias? Por eso, los niños desnutridos no solo se pueden, sino que se deben vacunar; es prioritario vacunarlos, porque están más expuestos a las infecciones que otros niños. Vea, por ejemplo, estas recomendaciones a los padres de la Secretaría de Salud de Bogotá:
www.saludcapital.gov.co/paginas/vacunacion.aspx
o este curso de vacunaciones de la Universidad de Buenos Aires:
www.fmv-uba.org.ar/posgrado/pediatria/aiepi/vacunacion.htm
Por supuesto, no sería muy ético decirle a un niño desnutrido: «Te vacuno, y nada más. Adiós». Además, hay que darle de comer. Pero decirle «no te vacuno porque estás desnutrido, y nada más. Adiós» no me parece mejor. Supongo que estamos todos de acuerdo en que hay que darle de comer.
No he logrado encontrar en PubMed ni un solo estudio científico que afirme o sugiera que las vacunas empeoran el estado nutricional. ¿Y esas «observaciones ampliamente descritas y documentadas» en la India y El Salvador? ¿A qué llama Uriarte «ampliamente»; a cinco artículos científicos, a doce, a veinte? ¿Por qué no es capaz de citar ni uno? Yo he buscado en PubMed:
(poliomyelitis OR tuberculosis OR BCG) AND malnutrition AND (El Salvador OR India).
Esta estrategia tendría que encontrar cualquier artículo que mencione una de las tres primeras palabras, la malnutrición y uno de los dos países. Salieron 94 estudios, pero ninguno que diga que la vacunación agrava la desnutrición.
Al estrés vacunal dedica Uriarte todo un capítulo (por suerte de solo página y media de longitud, 79 y 80; ¡pero qué páginas!).
Empieza así:
El denominado estrés posvacunal es un fenómeno que los investigadores estudian ya desde los años ochenta. En aquella época, diversos autores lo bautizaron como «bloqueo vacunal»; más recientemente, en ciertos círculos de la pediatría lo describen como vagotonía posvacunal.
Las típicas generalidades vacías: ¿quiénes son «los investigadores»? Si hay «diversos autores», ¿por qué no nos da el nombre de un par de ellos? Y esos «ciertos círculos» deben de ser círculos muy restringidos, tal vez se reúnen todos en un café. Por supuesto, no he encontrado nada al respecto en PubMed. Pero es que ni siquiera en Google (donde aparecen muchas páginas y foros antivacunas) encuentro nada. «Estrés vacunal» solo sale en cuatro páginas, y «estrés posvacunal» en otras dos, y todas ellas hablan de vacas o de gallinas (que no reciben las mismas vacunas que las personas… y comprenderá que se pone más cuidado en hacer vacunas con pocos efectos secundarios cuando es para una persona que cuando es para una gallina). «Vagotonía vacunal» o «vagotonía posvacunal» no salen en ni una sola página, así que esos pediatras que utilizan el nombrecito y se reúnen en un café no se deben de reunir en un cibercafé. «Bloqueo posvacunal» solo sale en una página donde critican el libro de Uriarte.
Y, por último, «bloqueo vacunal» sí que sale, en 360 páginas. Pero no significa ni mucho menos lo que Uriarte cree. El bloqueo vacunal es la técnica que se utiliza para cortar un brote de enfermedad, vacunando urgentemente a todos los individuos susceptibles en la zona. Aquí lo explican, en una página de la Secretaría de Salud del gobierno mexicano:
Las actividades de bloqueo vacunal se inician ante la presencia de un caso probable de Enfermedad Febril Exantemática (EFE).
Las acciones se realizan en recorridos casa por casa con el fin de: buscar otros casos probables, vacunar a todos los susceptibles y levantar una encuesta rápida de cobertura. Se visitará al 100% de las viviendas en las localidades menores de 2500 habitantes; en las localidades urbanas de más de 2500 habitantes se visitarán las viviendas en un área de 49 manzanas alrededor del domicilio del caso probable.
www.salud.gob.mx/sitios_temporales/sarampion/bloqueo.htm
El único motivo por el que incluyo lo del estrés vacunal en la sección de científicos incomprendidos y no en la de mentiras simples y puras es que Uriarte atribuye la teoría a un tal «doctor Senn, eminente médico homeópata suizo». Muy eminente será, pero ni ha publicado ningún artículo que pueda encontrarse en PubMed, ni el mismo Uriarte incluye ninguna obra suya en su bibliografía. Y lo que dice, o lo que Uriarte dice que dice, o sugiere que dice (porque no está muy claro quién lo dice, y a lo mejor no todo lo ha dicho el pobre doctor Senn) es una sarta de tonterías y disparates a cuál más grande: «freno en la distribución de la energía vital», «cambios bioeléctricos y biomagnéticos», y entre los bloqueos «más frecuentemente detectados»:
¿Y eso es «frecuente»? ¿Cómo de frecuente; uno de cada cinco niños vacunados, uno de cada veinte niños… uno de cada cien mil? ¿Qué estudios sustentan semejantes afirmaciones?
El biomagnetismo es algo serio que investigan unos pocos científicos, de momento sin aplicaciones prácticas, y también es una tontería que intentan vender algunos curanderos sin escrúpulos para sacar los cuartos a enfermos desesperados. Los artículos serios sobre biomagnetismo se encuentran en PubMed; buscando (biomagnetic OR biomagnetism) salen 552 artículos. Pero buscando (biomagnetic OR biomagnetism) AND (immunization OR vaccine) no sale ninguno, absolutamente ninguno (agosto de 2010).
La vacuna DTP no se asocia con la muerte súbita (ver pág. 255), pero sí que causa episodios de apnea, bradicardia (disminución de la frecuencia cardiaca) o desaturaciones de oxígeno (bajada del nivel de oxígeno en la sangre) en prematuros. Son alteraciones leves y autolimitadas, que se producen en niños tan prematuros que cumplen los dos meses en el hospital, y son alteraciones que se detectan porque los niños todavía están tan poco estables que siguen monitorizados. ¿Y por qué se les vacuna, si todavía están en el hospital y monitorizados? Pues porque hubo algún disgusto cuando los hospitales olvidaban vacunarles. Tradicionalmente, nadie pensaba en vacunar a los niños mientras estuvieran ingresados; eso era algo que se hacía en los centros de salud. Cuando un niño pasa tres o cuatro días en el hospital, no tiene importancia que la vacuna se retrase un poco. Pero algunos recién nacidos pasan meses en el hospital, y no lo hacen por gusto, sino porque su estado de salud es delicado. Y en el hospital hay mayor riesgo de infección, porque precisamente es allí a donde irá a parar cualquier niño con tosferina, difteria o meningitis. Por eso se vacuna a los prematuros a los dos meses, como a los demás niños, porque tienen el mismo derecho que los demás.
También se han visto algunos casos de insuficiencia renal en pacientes con cáncer de vejiga, a los que se inyectó directamente la BCG en la vejiga urinaria (un tratamiento habitual y eficaz en ese tipo de cáncer, en una dosis equivalente a unas cien vacunas juntas, una vez por semana durante seis semanas).
Y de lo demás, nada de nada.
El capítulo de Uriarte progresa de la exageración a la mentira, y de la mentira al disparate. Habla de infecciones posvacunales por las vacunas de la hepatitis B, la gripe, la meningitis A y C, las paperas y la polio. A ver, en sentido estricto, «posvacunal» quiere decir «después de la vacunación». Si me vacuno y al día siguiente voy a la peluquería, me estoy haciendo un «corte de pelo posvacunal». Y si voy a la peluquería treinta años después de vacunarme, también es «posvacunal», porque evidentemente no es «prevacunal». Todo lo que haga en su vida una persona que se vacunó alguna vez es «posvacunal». Pero, claro, usar la palabreja en ese sentido no sirve absolutamente para nada. Normalmente, deberíamos reservar «posvacunal» para aquellas cosas que no solo ocurren después de, sino también a consecuencia de la vacunación. Puede haber (aunque es rarísima) infección posvacunal por la vacuna de la polio oral o de las paperas, que contienen virus vivos atenuados, pero no, de ningún modo, por las vacunas de la hepatitis B, gripe y meningococo, que son de gérmenes muertos. Ver «La meningitis en Galicia», en pág. 43. Pero eso no detiene a Uriarte, porque la vacuna puede producir infección ¡por un germen distinto!:
Tras la inmunización con meningitis A+C se ha observado la presencia de meningitis neumocócica posvacunal, y tras la aplicación de la polio se han detectado casos de mielitis echo/coxakie posvacunal.
Pero a ver, Uriarte, ¿tan difícil es entender que no todo lo que sucede después de la vacunación es por culpa de la vacuna? Si un niño toma unas bolitas homeopáticas y a los pocos días sufre una meningitis, ¿te gustaría que la llamasen «meningitis poshomeopática»?
MANZANERA ESCRIBANO, M. J., MORALES RUIZ, E., ODRIOZOLA GRIJALBA, M., GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, E., RODRÍGUEZ ANTOLÍN, A. y PRAGA TERENTE, M. «Acute renal failure due to interstitial nephritis after intravesical instillation of BCG», Clinical and Experimental Nephrology, 2007; 11: 238-40.
MODESTO, A., MARTY, L., SUC, J. M., KLEINKNECHT, D., DE FRÉMONT, J. F., MARSEPOIL, T. y VEYSSIER, P. «Renal complications of intravesical bacillus Calmette-Guérin therapy», American Journal of Nephrology, 1991; 11: 501-4.
Los antivacunas valoran de modo muy distinto los posibles efectos adversos de las vacunas o de las enfermedades.
En su página 144, Marín atribuye al sarampión una letalidad, en los países desarrollados, de «uno-dos casos por cada cien mil enfermos». La cifra llamó mi atención, y decidí comprobar la fuente que cita Marín, un informe de la Xunta de Galicia que está colgado en internet y que, en efecto, da esa cifra. No sé de cuál de sus varias decenas de referencias bibliográficas sacan esa cifra los autores del informe, muy inferior a cualquier otra que he visto publicada (¿será por eso que Marín eligió una fuente en gallego para aportar este dato?). Diversas estimaciones dan distintos datos de letalidad para el sarampión: tres muertos por mil enfermos en Estados Unidos, uno o dos muertos por diez mil enfermos en Inglaterra… en la pág. 135 comento con más detalle la posible explicación de estas discrepancias, y me decanto por una letalidad en torno a uno por mil, a partir de un brote epidémico cuidadosamente estudiado en Holanda.
Estoy convencido de que ese «uno-dos por cien mil» del informe gallego es un error. Tal vez quisieron decir «por diez mil», que serían las cifras que dan los ingleses, o por cien mil «habitantes» (no «enfermos»), lo que equivaldría aproximadamente a un muerto por cada mil enfermos en una población en la que casi todos los niños pasasen el sarampión (es decir, una población no vacunada).
Pero no es del posible error de lo que quiero hablar ahora, sino de la forma sorprendente en que Marín analiza el dato. Porque su frase completa es:
En los países desarrollados [la letalidad] es de 1-2 casos por 100 000 enfermos, lo que quiere decir que es inexistente.
¡Un muerto por cien mil es «inexistente»! Pues pocas páginas antes, el mismo Marín ha citado que la vacuna oral de la polio producía un caso de parálisis (habitualmente no mortal) por cada 700 000 dosis, y le parecía importante.
La antigua vacuna del rotavirus (distinta de la usada en la actualidad) se retiró del mercado porque produjo dos muertos entre un millón de vacunados (ver pág. 160). Y no la retiraron los antivacunas, sino los «vacunalistas». Dos muertos entre un millón no nos parecen «inexistentes», sino intolerables, y por eso también nos gustaría «retirar del mercado» el sarampión, erradicarlo definitivamente de la faz de la tierra.
Dirección Xeral de Saúde Pública. «Protocolo de vixilancia e control do sarampelo no eido da súa eliminación de Galicia». Guías de Saúde Pública, Serie I: sección vacinas: Informe 9, abril 1999.
www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/ gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/pdf10-301.pdf
Dice Marín en su página 191, tras explicar que la hepatitis B puede cronificarse y en algunos casos producir cirrosis o cáncer de hígado:
Magnificando el problema y basándose en esta concatenación de posibilidades, muy poco probables y por tanto insignificantes epidemiológicamente hablando, estamos asistiendo desde hace unos años a unas campañas de presión mediática que han acabado con la inclusión en el calendario de vacunas sistemáticas de una vacuna, cuya corta historia está jalonada de importantes efectos secundarios, entre los que destacan las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central y que ha hecho aumentar la incidencia de la esclerosis múltiple, hasta tal punto que en un país como Francia las autoridades sanitarias se vieron obligadas en 1998 a suspender las campañas masivas de vacunación de los niños en los colegios.
Interesante, ¿no? Las cirrosis y el cáncer por la hepatitis B son «insignificantes», porque son «muy poco probables». ¿Y cómo de probables serán las enfermedades desmielinizantes por la vacuna, para que tan estricto juez las considere «importantes»? ¿Tan importantes que el gobierno francés suspendió la vacunación?
Puede leer una explicación detallada de los hechos en el informe del comité de expertos que convocó el Ministerio de Salud francés y que está publicado en su página web (Bégaud y colaboradores, 2002).
La primera vacuna contra la hepatitis B se autorizó en Francia en 1981. En 1982 se recomendó la vacunación del personal sanitario. En 1984 se empezó a vacunar a grupos de riesgo (hemofílicos, recién nacidos de madres portadoras…). Desde 1991 la vacuna es obligatoria para el personal de instituciones sanitarias y para estudiantes de carreras sanitarias. En 1994 empezó en Francia la vacunación sistemática de los escolares de sexto grado (once años). En 1995 se añadió la vacunación sistemática de los bebés. En 1996 se habían vacunado más de veinte millones de franceses.
La Agencia Francesa del Medicamento recibió notificaciones de episodios desmielinizantes agudos producidos tras la vacunación (ver en pág. 241 una explicación sobre sistemas de farmacovigilancia), y decidió poner en marcha tres estudios de casos y controles. La mielina es el recubrimiento que permite funcionar a las neuronas y la enfermedad desmielinizante más conocida es la esclerosis en placas (esclerosis múltiple).
En el primer estudio compararon 121 pacientes visitados en el hospital de La Salpétrière en 1994 y 1995 por un primer episodio desmielinizante agudo, y los compararon con otras 121 personas con el mismo sexo y edad que habían consultado en el mismo hospital por otros problemas en los dos meses anteriores o posteriores. Se les preguntaba si habían recibido alguna vacuna. Encontraron que seis de los enfermos y cuatro de los controles habían recibido la vacuna de la hepatitis B en los dos meses anteriores. La diferencia no es estadísticamente significativa (e incluso si lo fuera, vemos que la inmensa mayoría de los episodios desmielinizantes no tienen relación con la vacuna).
Tal vez alguien piense: «¿Qué importa eso de estadísticamente significativo? Seis son más que cuatro, y ya está, y todo lo demás son ganas de manipular los datos y enredarlo todo para negar los efectos de la vacuna». Pero no es así. Hay que usar métodos estadísticos para saber si la diferencia es importante o puede ser debida al azar. Son los mismos métodos que se usan para valorar la eficacia de cualquier medicamento. Si fuera «sin antibiótico murieron seis y con antibiótico solo murieron cuatro», también diríamos que la diferencia no es significativa y que el antibiótico no fue eficaz.
El que una diferencia sea significativa depende entre otras cosas del tamaño de la muestra. Seis contra cuatro entre 242 pacientes no es significativo, pero tal vez si hubiera más pacientes… Por eso las autoridades francesas decidieron hacer un estudio más grande, con 236 casos y 355 controles de 17 hospitales, y tampoco hubo diferencias significativas. Simultáneamente, otro estudio británico tampoco encontraba una diferencia significativa.
Fue entonces, en 1998, cuando las autoridades francesas decidieron suspender la campaña de vacunación en las escuelas… y seguir vacunando contra la hepatitis B (esto es lo que siempre se olvidan de contar los antivacunas) a los bebés y a los adolescentes, pero no en la escuela sino en la consulta del médico. El objetivo era que los padres con dudas pudieran hablar con el médico directamente, cosa que no era posible en la escuela.
Bégaud y colaboradores citan otros tres estudios anteriores a 2002, ninguno de los cuales encontró una relación significativa entre la vacuna y la enfermedad desmielinizante:
—Un estudio de cohortes en Estados Unidos, sobre 134 000 personas de las que el 22% fueron vacunadas. El riesgo relativo de enfermedad desmielinizante era de 1,3 en los seis meses siguientes a la vacuna, y de 1 en los doce meses tras la vacunación (recordemos que un riesgo relativo de 1 es la igualdad absoluta y matemática; en este caso 1,3 no era significativo y podía deberse a la pura coincidencia).
—Un estudio de casos y controles entre enfermeras norteamericanas. Habían sido vacunadas contra la hepatitis B en los dos años anteriores nueve de las 190 que sufrieron esclerosis en placas y treinta de sus 534 controles sanos, un riesgo relativo de 0,7 (es decir, las vacunadas tenían menos esclerosis, pero la diferencia no era significativa).
—Un estudio histórico en Canadá, antes y después de la vacunación sistemática contra la hepatitis B. Entre 1988 y 1992, nueve casos entre unos 300 000 estudiantes. Entre 1992 y 1998, después de la vacuna, cinco casos entre otros tantos estudiantes; el descenso no es significativo.
Desde 1994 y hasta marzo de 2001 se habían notificado en Francia 771 episodios desmielinizantes en los meses siguientes a la vacunación. Ninguno de ellos en niños menores de dos años. Como indican los estudios, probablemente ninguno de esos episodios fue provocado por la vacuna. Para los antivacunas, que contra viento y marea siguen afirmando que la vacuna produce los episodios desmielinizantes, el hecho de que no se produzca ninguno en bebés debería ser motivo más que suficiente para vacunar a los bebés, y no a los adolescentes, que tendrían más efectos secundarios. En realidad, lo que ocurre es que la esclerosis múltiple es una enfermedad que no suele afectar a los bebés, por lo que la coincidencia no es posible.
En 2007, Mikaeloff y colaboradores publicaron los resultados de un estudio sobre la totalidad de los niños y adolescentes (hasta dieciséis años) con esclerosis múltiple registrados en Francia entre 1994 y 2003. Para cada paciente se buscaban doce controles sanos, del mismo sexo, residentes en la misma zona y con la misma edad que el enfermo (más o menos seis meses). Una empresa de encuestas telefónicas se encargaba de localizar los controles, llamando al azar a números de teléfono de la zona («¿vive aquí alguna niña de entre cinco y seis años?»). En total, se compararon 143 enfermos con 1122 niños sanos. Estaban vacunados contra la hepatitis B el 55,9% de los enfermos y el 54,3% de los sanos. No había ninguna relación significativa, ni en total, ni separando a los vacunados en los últimos seis meses, el último año, los últimos dos años… ni según el número de dosis de vacunas recibidas, ni según el fabricante de la vacuna, ni ajustando por antecedentes familiares de enfermedades desmielinizantes ni por nivel socioeconómico. Nada de nada.
Obsérvese que la metodología de este estudio es más fiable que la de los anteriores. Está hecho sobre todos los pacientes de un país, no solo sobre unos cuantos, y los controles eran individuos que estaban en su casa, no otros pacientes del hospital. Es mucho más fácil hacer el estudio comparando con otros pacientes del hospital, pero se corre el riesgo (remoto) de que esos otros pacientes hayan acudido al hospital precisamente por otras complicaciones no identificadas de la vacuna. Los primeros estudios, realizados con cierta urgencia, se han comprobado con otros más grandes, detallados y cuidadosos, y el resultado sigue siendo el mismo: la vacuna de la hepatitis B no produce enfermedades desmielinizantes.
Estos son los que Marín llama «importantes efectos secundarios». Con toda probabilidad, nada (aunque siempre en ciencia hay que ser prudentes, y no podemos descartar que nuevos estudios conviertan el «nada» en un «casi casi nada»).
¿Y las complicaciones de la hepatitis B, que Marín considera «insignificantes» y «magnificadas»? Según Bégaud y colaboradores, a principios de los años noventa había en Francia unos cien mil portadores crónicos de la hepatitis B. Según cálculos realizados en 2000, incluso pensando que pudiera haber una pequeña relación todavía no demostrada entre la vacuna y la complicación, entre 0 y 2 preadolescentes de 800 000 vacunados podrían sufrir una enfermedad desmielinizante por culpa de la vacuna. A cambio, se evitarían entre 14 y 21 hepatitis agudas fulminantes (mortales), y a largo plazo entre 28 y 50 cirrosis.
BÉGAUD, B., DARTIGUES, J. F., DEGOS, F., DENIS, F., GAUDELUS, J., OLIVIER GOUT, O., LANOÉ, J. L., LEVY-BRUHL, D., CHRISTIAN PERRONNE, C. y SETBON, M. «Mission d’expertise sur la politique de vaccination contre l’hépatite B en France», 15 de febrero de 2002.
www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/vaccins/dartigues.pdf
MIKAELOFF, Y., CARIDADE, G., ROSSIER, M., SUISSA, S. y TARDIEU, M. «Hepatitis B vaccination and the risk of childhood-onset multiple sclerosis», Archives of Pediatric Bulletin of the World Health Organization and Adolescent Medicine, 2007; 161: 1176-82.
http://archpedi.ama-assn.org/cgi/reprint/161/12/1176
La descripción que hace Uriarte (pág. 67) del funcionamiento de las vacunas parece diseñada para crear el pánico:
Esta provoca un mayor gasto de las calorías, las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas que se encuentran en la reserva de los seres vivos. Por otra parte, incrementa la utilización de los micronutrientes, especialmente, hierro, potasio, cobre, cobalto, fósforo, azufre y las vitaminas C, B, A.
¡Ay, que mi hijo se queda sin proteínas, sin fósforo y sin cobalto! Por favor, cualquier actividad (gatear, jugar, reír, hablar) gasta nutrientes. Incluso la inactividad gasta nutrientes. Por eso necesitamos comer varias veces al día, para reponer los nutrientes perdidos en las horas anteriores.
Pero no se queda aquí. Luego dice: «En los estados de malnutrición, esta reacción originada puede ser causa de la aparición de complicaciones posvacunales», olvidando decir, claro, que las enfermedades infecciosas son especialmente graves en los niños malnutridos, por lo que es especialmente importante vacunarlos.
Por si algún lector no se ha asustado bastante, aparecen las consecuencias de tanto desgaste:
Las reacciones más frecuentes que se producen son la disminución del número de hematíes, trastorno conocido como «anemia posvacunal».
¿Conocido por quién? Reconozco mi ignorancia, yo no lo conocía. Pero es que tampoco lo conoce nadie en los libros sobre vacunas, ni en PubMed, ni en internet en general. Busco (agosto de 2010) «anemia posvacunación» en Google, y no me sale ni una sola página. Con «postvaccinal anemia», tampoco. Y eso que en internet hay cientos de páginas antivacunas. Si busco, a título comparativo, «postvaccinal encephalitis» salen 7050 páginas; «encefalitis posvacunal», 374.
Ojo, no estoy diciendo que no exista la anemia posvacunal. A lo mejor sí. Existe un cuadro denominado «anemia de la inflamación», una anemia autolimitada y benigna, que aparece unos días después de una inflamación (por ejemplo, de una infección vírica) y no necesita tratamiento porque se cura sola en semanas o meses. Produce muchos falsos diagnósticos de falta de hierro cuando se hacen análisis a niños que han estado recientemente enfermos. Nunca he leído que esta anemia de la inflamación pueda suceder después de una vacuna, pero supongo que no es imposible. Ahora, de ahí a decir que es «la reacción más frecuente» y que es «conocida» con ese nombre…
Una vez creado el ambiente, como en las películas de terror, ya puede aparecer el monstruo:
[…] con posterior formación tumoral (linfocitosis o mononucleosis).
Uriarte sabe bien que para el público en general «tumor» significa «cáncer».
En realidad, en medicina tumor significa «bulto». Un ganglio inflamado, un chichón, un tobillo hinchado, son tumores. Ahora imagine el susto que se pega si lleva a su hijo al médico porque se ha dado un golpe, y en vez de «tiene un chichón», el médico le dice «tiene un tumor en la cabeza». Hasta cierto punto, se podría llamar tumor a la proliferación de linfocitos, aunque esas células no forman un bulto, sino que se distribuyen por toda la sangre. Pero usar la palabra «tumoral» en este contexto, francamente, es mala intención.
ABSHIRE, T. C. y REEVES, J. D. «Anemia of acute inflammation in children», The Journal of Pediatrics, 1983; 103: 868-71.
ABSHIRE, T. C. «The anemia of inflammation. A common cause of childhood anemia», Pediatric Clinics of North America, 1996; 43: 623-37.
Según Uriarte (pág. 74):
La aplicación del calendario vacunal español en edades tempranas, como se realiza en la actualidad, podría presentar dificultades en el correcto desarrollo de la inmunidad de la población.
¿Qué dificultades, exactamente? ¿En qué porcentaje de los niños vacunados? ¿Qué estudios lo han demostrado? Nada de nada. Suelta la mentira, y ahí se queda. Ver pág. 52.
Dice Marín en su página 231:
Sistemáticamente los efectos vacunales sobre la salud de la población han sido silenciados, negados, minimizados o tratados como meras coincidencias, en consecuencia no se investigan y, cuando se hace, la conclusión habitual acostumbra a presentar el formato «no se ha podido establecer relaciones de causalidad entre vacuna y efecto secundario».
Es falso. Y tal vez haya algo de justicia poética en el hecho de que, en esta frase concreta, Marín haya olvidado poner la palabra «secundarios» o «adversos» entre «efectos» y «vacunales». Porque los antivacunas como él sí que han silenciado, negado y minimizado sistemáticamente los efectos primarios o beneficiosos de las vacunas, intentando hacernos creer que son inútiles, y que si ciertas enfermedades han disminuido y casi desaparecido es por «mera coincidencia».
Los efectos secundarios de las vacunas no se silencian. Están en cualquier libro serio de medicina, en cientos de páginas serias de internet. Por supuesto que se investigan, y como resultado de esas investigaciones unos se confirman y otros se descartan. Se publican cientos, miles de estudios sobre los posibles efectos secundarios de las vacunas, y el hecho de que Marín no esté dispuesto a leerlos no le da derecho a negar su existencia.
Si tiene por casa algún medicamento, mire el folleto. ¿Le parece que intentan ocultar los efectos secundarios? Yo tengo ahora a mano el folleto de un antibiótico bastante normalito (ciprofloxacino); mire todo lo que dice que puede causar:
Infecciones por Candida. Colitis asociada a antibióticos (muy rara vez con desenlace fatal). Eosinofilia. Leucopenia, anemia, neutropenia, leucocitosis, trombocitopenia, trombocitemia. Anemia hemolítica. Mal funcionamiento de la médula ósea. Reacción alérgica, edema o angioedema alérgicos. Reacción anafiláctica (desde hinchazón de la cara y laringe hasta dificultad en la respiración y shock). Anorexia. Hiperactividad psicomotriz, agitación, confusión, desorientación, ansiedad, sueños anormales, depresión y alucinaciones. Reacciones psicóticas. Dolor de cabeza, mareos, trastornos del sueño y del gusto. Sensación de hormigueo, falsa sensación de dolor, disminución de la sensibilidad, temblores, convulsiones, vértigo. Migraña, trastorno de la coordinación, trastornos del olfato, aumento de la sensibilidad en general, aumento de la presión intracreaneal. Trastornos visuales. Ruido en el oído, pérdida de audición. Taquicardia. Vasodilatación, disminución de la presión arterial, desmayo. Vasculitis. Dificultad respiratoria. Náuseas, diarrea. Vómitos, dolores gastrointestinales y abdominales, trastorno de la digestión, flatulencia. Pancreatitis. Aumento transitorio de las transaminasas, aumento de la bilirrubina. Trastorno hepático transitorio, ictericia, hepatitis no infecciosa, daño de la función hepática. Erupción, picor, urticaria. Reacciones de fotosensibilidad. Vesículas. Petequias, eritema multiforme, eritema nodoso, síndrome de Stevens-Johnson, destrucción de la piel con desprendimiento. Dolores musculares, artritis, aumento del tono muscular y calambres, debilidad muscular, inflamación de los tendones, rotura del tendón de Aquiles, empeoramiento de los síntomas de la miastenia gravis. Insuficiencia renal, sangre o cristales en orina, nefritis intersticial tubular. Aumento transitorio de la fosfatasa alcalina en sangre. Nivel anormal de protrombina, aumento de amilasa.
¿De verdad le parece que la industria farmacéutica o las autoridades sanitarias tengan tendencia a ocultar los efectos secundarios? Más bien parece que haya un concurso para poner la lista más larga.
Por supuesto que en la industria farmacéutica, como en cualquier otro sitio, puede haber mentiras, estafas o abusos. Un caso reciente fue el del rofecoxib (Vioxx), un antiinflamatorio muy ampliamente publicitado como una especie de revolución, con muchos menos efectos secundarios que los antiinflamatorios tradicionales. Y sí, tal vez daba menos gastritis, pero podía producir infartos. La compañía Merck, fabricante de Vioxx, intentó falsear los estudios y ocultar los graves efectos secundarios. Puede leer la historia en el artículo «rofecoxib» de la Wikipedia en inglés. El resultado: unos cien mil infartos (según calcula la FDA, la agencia que controla los medicamentos en Estados Unidos), el medicamento retirado del mercado a los cinco años de su comercialización (cuando el año anterior Merck había vendido Vioxx por valor de 2500 millones de dólares); la compañía y la FDA criticadas por expertos y por revistas científicas; una grave pérdida de prestigio para Merck, decenas de miles de demandas, y una previsión de casi 5000 millones de dólares para el pago de indemnizaciones.
Por supuesto, para algunos esta historia demuestra que nos están engañando y envenenando continuamente. Para mí, más bien demuestra que los controles son muy estrictos, que la mayor compañía farmacéutica puede ver retirado del mercado su fármaco estrella y perder miles de millones, que el engaño se puede descubrir en solo cinco años, y que la mayoría de los médicos, científicos y autoridades sanitarias del mundo, lejos de encubrir el escándalo, están decididos a denunciarlo, condenarlo y darle amplia publicidad.
Y sin duda todos han aprendido de la lección: las compañías farmacéuticas han visto que el intento de ocultar un efecto secundario puede acabar produciendo enormes pérdidas (cuando el prospecto advierte del efecto secundario, no suele haber indemnizaciones millonarias; es el hecho de haberlo intentado ocultar lo que ha llevado a la compañía ante los tribunales); las autoridades han visto que la opinión pública puede enfadarse mucho si no muestran la máxima diligencia en controlar los medicamentos; los investigadores son más conscientes de que falsear o maquillar un estudio puede acabar con su carrera profesional; las revistas científicas saben que tienen que ser más cuidadosas en evaluar los estudios antes de publicarlos; los médicos son más desconfiados ante las afirmaciones de la industria farmacéutica… Todo ello hace un poco más difícil (aunque, por supuesto, no imposible) que un caso así se repita en el futuro.
Pero los antivacunas pretenden convencernos de que todos los gobiernos y todos los médicos del mundo nos ocultan los efectos secundarios de las vacunas, y de que mantienen en el mercado vacunas peligrosísimas durante no cinco, sino a veces cincuenta años o más, y todo por ganar dinero y por la influencia de la «poderosa industria farmacéutica». Por favor, ni la industria tiene tanto poder, ni se gana tanto dinero con las vacunas (ver pág. 320).
Antes de comercializar cualquier medicamento (y muy especialmente una vacuna), se exigen estudios sobre su eficacia y sobre su seguridad. Por supuesto, es imposible detectar todos los posibles efectos secundarios antes de la comercialización. En ese momento solo se han hecho estudios con unos pocos miles de voluntarios sanos y de pacientes enfermos. Si un medicamento produce cierto efecto secundario en uno de cada cien mil pacientes, difícilmente lo sabremos hasta que lo hayan tomado muchos cientos de miles de personas. Si un medicamento produce un cierto efecto secundario en las embarazadas, en los diabéticos o en las personas con insuficiencia renal, difícilmente lo sabremos hasta que lo hayan tomado varias embarazadas, varios diabéticos o varias personas enfermas del riñón. Desde hace décadas, en todos los países existen sistemas organizados de farmacovigilancia, normalmente dependientes de las autoridades o de las instituciones científicas, que se encargan de recoger de forma sistemática y analizar información sobre posibles efectos adversos.
Debe quedar bien claro (porque los antivacunas tienden a confundirlo) que no es lo mismo un posible efecto notificado tras la vacunación (o tras la toma de cualquier medicación) que un efecto adverso producido por la medicación. Los presuntos efectos adversos los notifican voluntariamente médicos que se han fijado en la coincidencia y que piensan «puede ser importante, voy a avisar».
Imagine que es usted el médico y ve un paciente con una parálisis facial. Piensa «vaya, una parálisis facial», y ya está. Pero si el mes pasado leyó en un artículo científico (o escuchó por la radio) que la vacuna zzz puede causar parálisis facial, es probable que pregunte a su paciente: «¿Se ha vacunado recientemente de zzz?», y de ser así, lo notifique. Hay que ser un médico muy suspicaz para ser el primero en notificar un posible efecto que nadie había siquiera imaginado (a no ser, claro, que sea casi inmediato, le pongo la inyección y empieza a convulsionar). Una vez que alguien ha dado a conocer una posible relación, las notificaciones probablemente se multiplican, porque muchos más médicos comienzan a preguntar y a sospechar. Las notificaciones aumentan, tanto si de verdad el medicamento o vacuna tiene la culpa como si no. Porque millones de personas se vacunan, y por simple casualidad alguien va a enfermar de algo en los días siguientes. Si ha oído que la vacuna zzz puede producir parálisis facial, le preguntará a su paciente si se ha vacunado de zzz, pero probablemente no le preguntará «¿ha tomado una aspirina, se ha puesto una crema antiarrugas en la cara, ha tomado un remedio homeopático, ha comido habas con chorizo, ha ido al gimnasio, se ha hecho una sesión de rayos UVA, ha empezado a usar unas gafas nuevas…?». Cada día se producen millones de coincidencias, pero nadie las notifica.
Una vez el sistema de farmacovigilancia recibe una notificación, debe analizarla para ver si realmente puede existir una relación causal o no. ¿Ha habido casos similares en otros países? ¿Han aumentado los casos de esta enfermedad desde que se comercializó este medicamento? ¿Existe un mecanismo biológico verosímil que pueda explicar este efecto? ¿Se puede hacer un estudio para confirmar o descartar este posible efecto? Por ejemplo, en el caso hipotético que nos ocupa, podríamos preguntar a los próximos cien pacientes que acudan a un hospital por parálisis facial si les han vacunado recientemente, y compararlo con otras mil personas sanas de la misma edad. Vea los ejemplos de la vacuna de la hepatitis B (ver pág. 232) o de la vacuna de la meningitis (ver pág. 146).
Los organismos de distintos países están en contacto e intercambian información; un medicamento se puede retirar del mercado en España porque se han descubierto graves problemas en Nueva Zelanda o en Hungría. Puede informarse sobre el Sistema Español de Farmacovigilancia en su web:
www.icf.uab.es/farmavigila/websefv_e.htm
y en la de la Agencia Española del Medicamento:
www.aemps.es/profHumana/farmacovigilancia/home.htm
Esta última tiene información para ciudadanos y para profesionales de la salud; pero no se asuste, no es un intento de ocultar nada: cualquiera puede acceder por internet a toda la información para profesionales. Entre otras cosas, puede ver la lista de alertas de medicamentos de los últimos años:
www.aemps.es/actividad/alertas/usoHumano/seguridad/home.htm
Verá que cada año hay varias alertas. En unos casos, simplemente se avisa de un efecto secundario nuevo o de una nueva contraindicación; en otros, un medicamento se retira del mercado de forma temporal o definitiva. En enero de 2010 le tocó el turno a la sibutramina (Reductil), un medicamento muy usado para perder peso, pero que resultó tener un riesgo excesivo de complicaciones cardiovasculares. Nadie intentó ocultar la retirada ni sus motivos; al contrario, se le dio amplia publicidad en prensa y televisión. Al laboratorio fabricante, Abbot, le dio mucha rabia, porque en 2009 había vendido en todo el mundo por valor de trescientos millones de dólares; pero se tuvo que aguantar. Como no hubo ningún tipo de ocultación, como los efectos secundarios se descubrieron, se comunicaron y se retiró el medicamento, al menos no hubo indemnización que pagar. ¿Qué le hace pensar que con las vacunas sería distinto?
DIEPPE, P. A., EBRAHIM, S., MARTIN, R. M. y JÜNI, P. «Lessons from the withdrawal of rofecoxib», British Medical Journal, 2004; 329: 867-8.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC523096/pdf/bmj32900867.pdf
HILL, K. P., ROSS, J. S., EGILMAN, D. S. y KRUMHOLZ, H. M. «The ADVANTAGE seeding trial: a review of internal documents», Annals of Internal Medicine, 2008; 149: 251-8.
www.annals.org/content/149/4/251.full.pdf+html
Sanidad retira un fármaco habitual en tratamientos contra la obesidad. Diario Vasco, 23 de enero de 2010.
www.diariovasco.com/20100123/al-dia-sociedad/sanidad-retira-farmaco-habitual-20100123.html