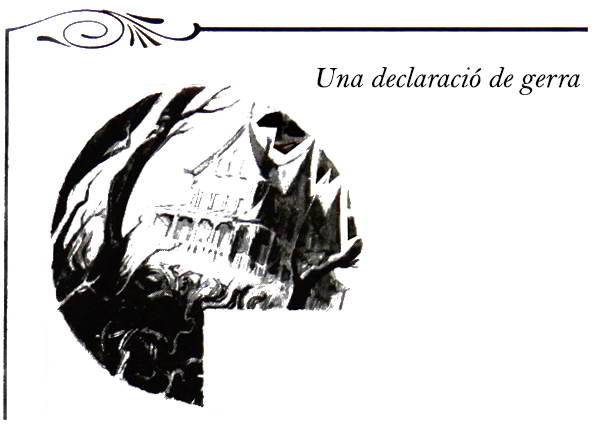


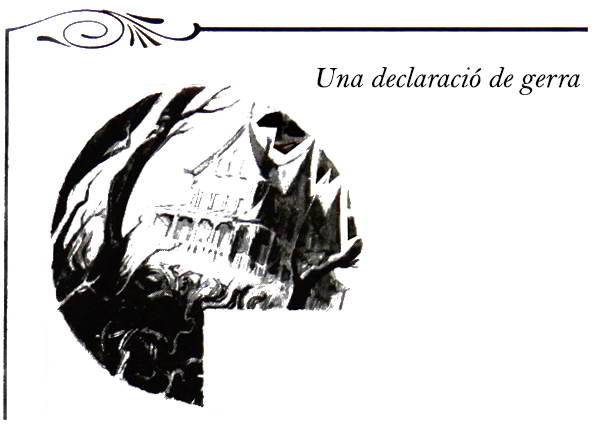


El último melodrama de Jim, El vampiro de Limehouse, llegó del teatro Lyceum con una nota de rechazo del director, un tal Bram Stoker.
—¿Cuál es su opinión, Mr. Webster? —preguntó Jim—. ¿Cree que le ha gustado o que le ha parecido un tostón? Webster Garland tomó la nota y la leyó en voz alta:
Estimado Mr. Taylor:
Le agradezco que me haya permitido leer su comedia El vampiro de Limehouse. Por desgracia, el programa de la compañía está completo para los próximos dos años, de forma que no nos planteamos producirla. Sin embargo, considero que posee indudable vigor y fuerza, pese a que, en mi opinión, el tema de los vampiros ya está superado.
Atentamente…
—No lo sé, Jim. Por lo menos se ha tomado la molestia de escribir la nota.
—Tal vez debería leerle la obra en voz alta. Seguro que se ha saltado las mejores escenas.
—¿Es la del tipo del almacén que chupa sangre y de la barcaza llena de cadáveres?
—Sí. Y la llama comedia, cuando es una tragedia sanguinaria… Comedia, dice el muy…
—Desde luego es sanguinaria —dijo Frederick—. Está empapada en sangre de principio a fin. Más que una obra, parece una morcilla.
—Puedes reírte, amigo —dijo Jim en tono sombrío—, pero esta obra me convertirá en un hombre rico. Mi nombre aparecerá en letras luminosas.
—Púrpura y dorado, en eso se basa la obra, exactamente —respondió Frederick.
Era miércoles por la mañana y había trabajo en la tienda. El encargado, el solemne Mr. Blaine, y su ayudante, Wilfred, atendían a los clientes que venían a comprar productos químicos, cámaras o trípodes. En otro mostrador, mientras tanto, la refinada Mrs. Renshaw se ocupaba de apuntar las citas para retratos y otros encargos. Además de ellos, trabajaba allí Arthur Potts, un encantador hombre de mediana edad que se ocupaba de cargar las cámaras, transportar el equipo cuando salían a fotografiar y ayudar a Frederick a fabricar aquellas piezas que no podían comprarse; y por último estaba Herbert, un chico poco avispado de la edad de Jim. Lo habían contratado como ayudante y habían descubierto que no servía: era lento, torpe y olvidadizo. Sin embargo, era más bueno que el pan, y ni Frederick ni Sally ni Webster tenían el valor de despedirlo.
De pie, al fondo de la tienda, Frederick observaba el aire de limpieza y prosperidad de un negocio que iba viento en popa —los clientes eran cada vez más numerosos, la fama del estudio, eficiente y bien equipado, no cesaba de crecer— y recordó el día en que Sally llegó allí, nerviosa, tímida y hundida hasta el cuello en un terrible problema. Frederick acababa de tener una violenta discusión con su hermana; el local estaba en un estado lamentable, la mitad de las estanterías se encontraban vacías y el negocio iba camino de la ruina. Sin embargo, consiguieron mantenerse a flote gracias a unas estereografías[5] cómicas que se vendieron asombrosamente bien, y cuando Sally pudo invertir algún dinero en el negocio, las cosas empezaron a mejorar. Ahora ya habían dejado lo de las estereografías; el mercado había cambiado, y lo que se llevaba en este momento eran las cartes-de-visite (retratos de pequeño formato). El establecimiento se les estaba quedando pequeño; pronto tendrían que ampliar las instalaciones o abrir una nueva tienda.
Frederick hizo ademán de mirar su reloj y lanzó una maldición al recordar que estaba en poder de Mackinnon. Tuvo que mirar el reloj que colgaba sobre el mostrador. Esperaba la llegada de Sally; tenía la sensación de que le ocultaba algo, y eso le preocupaba.
El encargado estaba tras el mostrador, escribiendo un pedido de papel fotográfico. Frederick se acercó a él.
—Mr. Blaine —le dijo—, Miss Lockhart no ha venido esta mañana, ¿no?
—Por desgracia no, Mr. Garland —dijo con tristeza Mr. Blaine—. Me hubiera gustado conversar con ella acerca de la conveniencia de contratar a una persona para ayudar en el papeleo. Me temo que nuestro amigo Herbert no está especialmente dotado para estas tareas, y todos los demás tienen ya suficiente trabajo. ¿Qué opinión le merece este asunto?
—Me parece buena idea. ¿Pero dónde pondríamos a otra persona? En el cuarto de los archivos no cabe ni un alfiler, salvo que se trate de una persona dispuesta a contener la respiración. También necesitaríamos otra mesa y otra máquina de escribir… Ahora están todas ocupadas.
—Sí… Tal vez, Mr. Garland, ha llegado el momento de pensar en ampliar las instalaciones.
—Qué curioso. Es justamente lo que estaba pensando. Bueno, ahora debo irme. Si aparece Miss Lockhart, háblele del asunto. Y dele recuerdos de mi parte.
Dicho esto, fue en busca de su abrigo y tomó el tren para Streatham.
Encontró a Nellie Budd dando de comer a sus gatos. Cada uno de ellos, le explicó a Frederick, era la reencarnación de un faraón egipcio. En cuanto a ella, Frederick pensó que seguía teniendo un aspecto tan terrenal como cuando la vio por primera vez: una mujer de busto abundante, ojos risueños y muy dada a dirigir miradas de franca admiración hacia sus «encantos viriles», como probablemente los denominaría.
Tomó la decisión de hablar con franqueza desde el principio.
—Mrs. Budd —le dijo cuando se hubieron acomodado en un confortable sofá del saloncito—, el otro día asistí a una sesión de espiritismo suya en Streatham y le hice una fotografía. Lo que usted haga en la oscuridad no me concierne en absoluto, y si sus amigos son tan simples como para tragárselo, allá ellos. Es una bonita fotografía, sin embargo: sobre la mesa hay una mano falsa, un alambre está conectado a la pandereta, y apenas me atrevo a pensar lo que puede estar haciendo con su pierna derecha… En pocas palabras, Mrs. Budd, le estoy haciendo chantaje.
Ella le dirigió una sonrisa maliciosa.
—¡Qué frescura! —exclamó. Tenía un ligero acento norteño, aunque lo suficientemente refinado, suavizado y teatral como para que Frederick no supiera decir si era de Lancashire o de Yorkshire—. ¡Un hombre atractivo como usted! No es necesario que me haga chantaje, encanto, basta con que me lo pida con amabilidad. ¿Qué desea exactamente?
—Oh, estupendo. De todas maneras, no pensaba hacerle chantaje. Me interesa saber lo que dijo cuando estuvo en trance, en el trance de verdad. ¿Recuerda lo que era?
La mujer se quedó en silencio. Por un momento, su mirada fue de preocupación, pero pronto volvió a mostrarse risueña.
—Dios mío —dijo—. Vaya una pregunta. Fue uno de mis ataques, ¿no? Hacía años que no sufría uno de esos ataques. Eso fue lo que me llevó en principio al negocio del espiritismo. Eso y mi marido Josiah, que en paz descanse. Era un mago, ya ve. Me enseñó trucos de magia que le sorprenderían. Así que, cuando se trata de estrechar manos en la oscuridad y de hacer vibrar panderetas, Nellie Budd no tiene rival, aunque esté feo decirlo.
—Me parece fascinante. Y también es usted muy hábil eludiendo respuestas, Mrs. Budd. Hábleme de esos ataques que sufre.
—Francamente, encanto —dijo ella—, no sé qué decirle. Sólo sé que me mareo y pierdo el mundo de vista durante un minuto o dos, y luego me recupero, pero no recuerdo una palabra de lo que he dicho. ¿Por qué?
A Frederick, la mujer le caía cada vez más simpática, y decidió sincerarse un poco.
—¿Conoce a un tal Mr. Bellmann? —preguntó.
Ella negó con la cabeza.
—Es la primera vez que oigo ese nombre.
—¿Ha oído hablar de una empresa llamada North Star?
—Me temo que no me suena, querido.
—Mire, voy a leerle lo que dijo.
Extrajo del bolsillo el papelito doblado con lo que Jim había escrito y lo leyó en voz alta y clara. Cuando acabó, levantó la mirada y preguntó:
—¿Significa algo para usted?
Nellie parecía encantada.
—¿Yo dije tantas cosas? —preguntó—. ¡Qué sarta de tonterías!
—¿De verdad ignora de dónde sale todo esto?
—Probablemente será eso…, ¿cómo se llama?…, telepatía. Supongo que leí el pensamiento de alguien. Dios mío, yo qué sé. Los ataúdes y los chispazos me suenan a chino. ¿Y por qué le interesa saberlo?
—Uno de los miembros de la Asociación Espiritista trabaja en una empresa de la City, y le preocupan algunas de las cosas que usted ha mencionado. Al parecer, se trata de información secreta, cosas de negocios. Teme que esto pueda salir a la luz y que él sea considerado responsable, ya me entiende.
—¡Vaya! Me deja de piedra. ¿Así que todo eso tiene que ver con negocios?
—Una parte —dijo Frederick—. Y la otra parte no estamos seguros de lo que puede ser. —De repente, se le ocurrió una idea—. ¿No conocerá por casualidad a un tipo llamado Mackinnon?
La pregunta la cogió por sorpresa. Abrió desmesuradamente los ojos y reclinó la espalda en el sofá.
—¿Alistair Mackinnon? —preguntó con voz débil—. ¿Ése al que llaman «El Mago del Norte»?
—El mismo. Parece que ese tal Bellmann que le he mencionado persigue a Mackinnon por alguna razón. ¿No sabe nada de él? Quiero decir de Mackinnon.
Mrs. Budd negó con la cabeza.
—Lo he visto… en las salas de espectáculos. Es muy bueno. Pero me parece que no es de fiar. No es como mi Josiah, aunque desde luego Josiah no era un mago tan bueno, ni por asomo. Del tal Bellmann no sé nada.
—O tal vez… —Frederick rememoró la velada en casa de lady Harborough—. ¿Le suena acaso un hombre llamado Wytham?
Esta vez la sorpresa fue mayúscula. La mujer contuvo el aliento y se llevó una mano al pecho. Frederick vio que su rostro palidecía bajo el maquillaje.
—¿Wytham? —preguntó—. ¿Se refiere a Johnny Wytham?
—¿Conoce a alguien con ese nombre?
—Johnny Wytham. Ahora es lord Wytham, pero cuando le conocí era Johnny Kennett. Entonces yo trabajaba en salas de espectáculos. Me pidió que me casara con él, y luego… Pero, bueno, me quedé con Josiah, que era un buen hombre. En aquel entonces, Johnny Wytham era un hombre simpático y divertido. Y muy guapo. Dios mío, qué guapo era, qué elegante.
Y ella debía de ser una muchacha encantadora, pensó Frederick. No muy guapa, tal vez, pero jovial, animosa y llena de vida.
—Mire esto —dijo, y abrió el cajón de una mesilla, de donde extrajo una fotografía con un marco de plata.
Era un ambrotipo duro y quebradizo de los que se hacían veinte años atrás, por lo menos, y mostraba a dos veinteañeras gorditas y sonrientes, algo ligeras de ropa con sus trajecitos de ballet y mostrando unas bien torneadas piernas. Eran gemelas idénticas. El título de la fotografía rezaba: «Miss Nellie y Miss Jessie Saxon».
—Yo soy la de la izquierda —dijo Nellie Budd—. Jessie sigue en los escenarios, allá en el norte. Formábamos una bonita pareja, ¿no cree?
—Ya lo creo. ¿Su hermana conocía también a lord Wytham?
—Sí, pero él era mi… Quién sabe, ¿eh? Si las cosas hubieran sido distintas, yo podría ser hoy lady Wytham.
—¿Cuándo lo vio por última vez?
—Es curioso que me lo pregunte.
Nellie Budd se levantó y se encaminó a la ventana, como si le diera apuro responder. El gato anaranjado, Ramsés, saltó al sofá y se acostó hecho un ovillo en el cálido hueco dejado por su ama. Ésta miraba por la ventana la calle desierta mientras retorcía con aire ausente una borla de la cortina.
—Cuénteme —la animó Frederick.
—Fue el pasado verano, en Escocia. En… las carreras de caballos. Únicamente nos cruzamos y nos saludamos. Él estaba con su familia y no podía hablar, y… eso fue todo.
—¿Tiene él alguna relación con Bellmann? ¿O tal vez con Mackinnon? Mencioné su nombre porque la otra noche los vi a los tres en el mismo lugar.
—No —dijo ella—. No creo. No tengo ni idea de quién es ese Bellmann…
Seguía mirando por la ventana. Frederick dejó que el silencio se alargara un poco más y se despidió.
—Bien, Mrs. Budd. Muchas gracias, de todos modos. Si se le ocurre algo más, le agradeceré que me lo diga. Aquí le dejo mi dirección…
Puso su tarjeta sobre la mesa y se levantó, dispuesto a marcharse. Nellie Budd se volvió para estrecharle la mano, y Frederick vio que estaba transformada. Su alegría y su viveza se habían esfumado, y ahora casi parecía una anciana asustada, con el rostro pintado y empolvado.
—Mire —le dijo—, he contestado a todas sus preguntas, pero usted no me ha explicado nada. ¿Quién es? ¿Y qué anda buscando?
—Soy detective privado —le respondió—. En estos momentos estoy trabajando en dos casos a la vez y parecen converger por extraños caminos. Si recuerda algo más, ¿me lo hará saber?
Ella asintió.
—Lo intentaré —dijo—. Intentaré recordar. Pero ya sabe lo que pasa, hay cosas que se te olvidan… Si me acuerdo de algo, le escribiré una nota, joven. ¿De acuerdo?
Le acompañó hasta la puerta y se despidió con una sonrisa que intentaba ser jovial sin conseguirlo.
Entretanto, Sally se encaminaba a la oficina de Axel Bellmann.
Había decidido que no perdía nada si tomaba la iniciativa, y era posible que consiguiera desconcertarle momentáneamente. Era una táctica que había aprendido de su padre, y la utilizaba cuando jugaba al ajedrez con Webster. En ocasiones funcionaba.
Llegó a Balde House a las diez en punto. Iba acompañada de Chaka. En la puerta de entrada, un corpulento portero la saludo educadamente y la dejó pasar sin hacer gesto alguno por detenerla. Su cara ostentaba una expresión de intensa estupidez, y Sally concluyó que debían de elegir a los poneros por su tamaño corporal, más que por su inteligencia.
El conserje que había en el vestíbulo se mostró más diligente en su cometido.
—Lo siento, señorita —dijo—. No puede pasar. Nadie puede visitar a Mr. Bellmann sin una cita apuntada en mi libro. Es la regla.
Meneó la cabeza y se dispuso a cerrarle el paso.
—Chaka —dijo Sally, y soltó el collar del perro.
El perrazo gruñó y avanzó hacia el conserje.
—¡Está bien! ¡Está bien! Sujete al animal. Miraré si puedo…
Sally volvió a sujetar el collar y el hombre salió pitando en busca de una figura de autoridad. Un minuto más tarde, regresó acompañado de un joven afable con bigote que sonreía y mostraba las palmas de las manos, en son de paz.
—¿Es usted Miss Lockhart? Lo lamento, pero Mr. Bellmann no está disponible en estos momentos.
—No hay problema —dijo Sally—. Puedo esperar cinco minutos.
—¡Vaya! Qué espléndido animal. ¿Es un perro lobo irlandés? —dijo el hombre sonriendo. Tenía una sonrisa amistosa y afable, totalmente falsa. Avanzó una bien cuidada mano hacia la cabeza del perro—. Lamentablemente, no se trata de cinco minutos… ¡Dios mío! ¡Ayúdeme! Que me suelte… ¡Ohh! ¡Ahhh!
Chaka había agarrado entre sus mandíbulas la mano que le tendían y la estaba sacudiendo como si fuera una rata.
—No se preocupe —dijo Sally—. Le soltará enseguida. En realidad, sólo le gusta la carne de verdad.
Al oír la voz serena de su ama, el perro soltó la presa y, muy complacido, se sentó sobre los cuartos traseros y le dirigió una mirada de contento. El joven se acercó tambaleante a una silla y se dejó caer en ella, mientras se sujetaba la mano herida.
—¡Mire! —exclamó—. ¡Me ha hecho sangrar!
—Qué extraordinario. Tal vez Mr. Bellmann haya acabado ya con lo que estaba haciendo. ¿Sería tan amable de decirle que estoy aquí y que quiero verle ahora mismo?
Temblando de pies a cabeza y con la boca contraída en un puchero, el hombre salió apresuradamente. El conserje seguía en el pasillo, asomaba la cabeza por la puerta de vez en cuando y luego se retiraba.
Transcurrieron dos minutos. Sally buscó en el bolso la tarjeta con los datos de Nellie Budd que Frederick le había dado; tal vez más tarde podría hacerle una visita. Entonces oyó pasos que se acercaban por el pasillo y se metió la tarjeta en el guante.
Se abrió la puerta y entró un hombre rollizo de mediana edad. Por su actitud, Sally dedujo que ocupaba un puesto importante en la empresa; no era una nulidad bien vestida, como el anterior.
Chaka seguía tendido tranquilamente a los pies de su ama. Esta vez había que cambiar de táctica; nada de amenazas, pensó Sally. Sonrió y le tendió la mano.
Un poco desconcertado, el hombre se la estrechó.
—Creo entender que desea usted ver a Mr. Bellmann —dijo—. Puedo concertarle una cita. Si me explicara un poco de qué se trata, tal vez yo podría…
—La única cita que estoy dispuesta a concertar es con Mr. Bellmann dentro de tres minutos. En caso contrario me dirigiré a la Pall Mall Gazette para contarles con todo detalle lo que sé sobre él y la liquidación de la fábrica sueca de cerillas. Lo digo en serio. Tres minutos.
—Yo…
El hombre tragó saliva, se estiró los puños de la camisa y desapareció. En realidad, Sally no tenía pruebas de nada; había rumores sobre irregularidades, pero nada concreto. Sin embargo, el farol parecía funcionar. Dos minutos y medio más tarde, se encontraba en presencia de Axel Bellmann, que no se dignó a levantarse de su asiento.
—¿Y bien? —dijo—. Ya se lo advertí, Miss Lockhart.
—¿Qué me advirtió exactamente? Hablemos claro, Mr. Bellmann. ¿Qué es lo que usted quiere que yo deje de hacer, y cuál es su amenaza concreta si no le hago caso?
Tomó asiento aparentando calma, aunque el corazón le latía a toda velocidad. Bellmann era grande y fornido, imponía respeto. A Sally le recordó una de esas enormes dinamos que giran con tanta rapidez que parece que no se mueven.
Bellmann la miraba fijamente.
—No intente entender asuntos que están fuera de su alcance —dijo al cabo de un rato—. En caso contrario, haré saber a todas aquellas personas que puedan ayudarla o contratar sus servicios que es usted una mujer inmoral, y que se gana la vida de manera inmoral.
—¿Qué quiere decir?
La mirada de Mr. Bellmann adquirió un brillo de hostilidad. Sally observó que en su cara se dibujaba una desagradable sonrisa. Lo vio inclinarse y extraer del cajón una carpeta de color cuero.
—Aquí tengo registrados datos sobre visitas de caballeros solos a su oficina en North Street. En el pasado mes, ha recibido por lo menos veinticuatro visitas de este tipo. La otra noche, por ejemplo, un hombre llegó a su casa muy tarde —a la una y media de la madrugada, para ser exactos— y usted le dejó entrar. Se quedó casi una hora. Cuando ayer mi secretario, Mr. Windlesham, la fue a ver a su, digamos, oficina, observó que entre sus muebles había un amplio diván. Por si esto no bastara, resulta que es usted socia de Webster Garland, un fotógrafo que tiene como especialidad —cómo lo diría— la fotografía de desnudos.
Sally se mordió el labio inferior. «Calma —se dijo—, calma».
—Está usted muy equivocado —dijo, con todo el aplomo que consiguió reunir—. En realidad, la especialidad de Mr. Garland son los retratos. En cuanto al resto de esta sarta de tonterías…, bueno, si esto es todo lo que puede encontrar para atacarme, será mejor que lo deje estar.
Bellmann enarcó las cejas.
—No sea inocente —le dijo—. Pronto descubrirá el daño que pueden causarle a una mujer este tipo de acusaciones. Una mujer sola, que gana su propio dinero… Amigos de dudosa reputación…
De nuevo le sonrió, y Sally se estremeció, porque Bellmann estaba en lo cierto. No había defensa posible contra ese tipo de habladurías. «No hagas caso —se dijo—, y sigue adelante».
—No me gusta nada perder el tiempo, Mr. Bellmann —dijo—. La próxima vez que venga a verle, será mejor que me reciba cuanto antes. Y ahora vamos a lo que interesa: su implicación en la compañía de navegación a vapor Anglo-Baltic le ha hecho perder a mi cliente los ahorros de toda una vida. Se llama Susan Walsh y era profesora, una buena mujer. Ha dedicado toda su vida a sus alumnos y a la educación de las mujeres. Nunca ha causado perjuicio a nadie, y ha hecho mucho bien. Ahora que se ha retirado, tiene derecho a vivir de sus ahorros. Yo le aconsejé que invirtiera en la Anglo-Baltic. ¿Entiende ahora por qué estoy aquí? Usted provocó el hundimiento de la compañía con alevosía y de forma deliberada. Muchas personas perdieron su dinero; todas ellas merecen una reparación, pero no son mis clientes. Si no le importa, quiero que me extienda un cheque por valor de tres mil doscientas cuarenta libras a nombre de Susan Walsh. Aquí le desgloso las cantidades.
Sally dejó caer un papel doblado sobre la mesa, pero Bellmann no hizo el menor gesto.
—Y quiero que me extienda el cheque ahora.
Chaka, que estaba tumbado en estado de alerta a sus pies, gruñó suavemente.
De repente, Bellmann se movió. Abrió bruscamente el papel, lo leyó y, de un solo movimiento, lo rompió en dos y lo arrojó a la papelera. Se había sonrojado levemente.
—Fuera de aquí —dijo.
—¿Sin el cheque? Supongo que me lo enviará a la oficina. Ya conoce mi dirección.
—No pienso enviarle nada.
—Muy bien —chasqueó los dedos y Chaka se puso en pie—. No tengo intención de intercambiar acusaciones con usted; sería una estupidez. Dispongo de suficiente información para escribir un interesante artículo en los periódicos: North Star, por ejemplo, y Nordenfels. Es más, sé lo que me queda por averiguar, y lo averiguaré. Cuando sepa lo que está tramando, lo publicaré. Conseguiré el dinero, Mr. Bellmann, no se equivoque.
—Yo no me equivoco.
—Puede que en esta ocasión haya cometido un error. Buenos días.
No hubo respuesta. Sally salió del edificio sin que nadie se le acercara. Estaba temblando, y para reponerse tuvo que pasarse media hora en un salón de té, tomarse un bollo con pasas y beberse varias tazas de té. Entonces le asaltó la incómoda duda de si, después de todo, no sería ella la que había cometido un grave error.
Apenas Sally se hubo marchado, Bellmann se levantó de su butaca tras la mesa para recoger la tarjeta que había caído del guante de su visitante. Bellmann la había visto caer, pero no había dicho nada. La recogió de la alfombra y la leyó:
Estuvo un rato tamborileando con los dedos sobre la mesa y luego mandó llamar a Mr. Windlesham.
