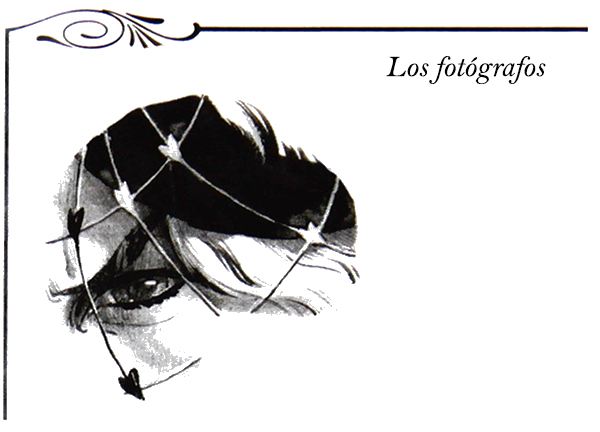


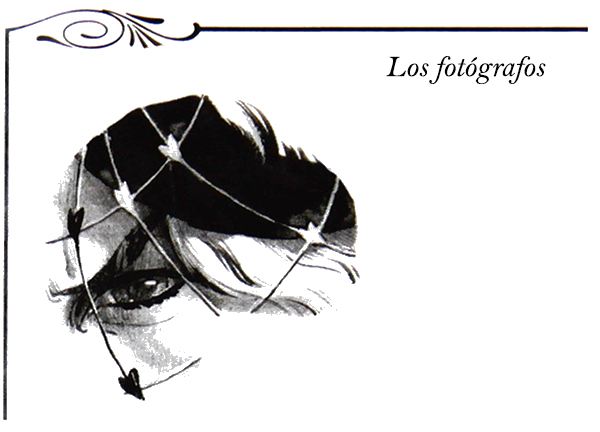


Cuando llegaron a Burton Street, una tranquila callecita de casas adosadas cerca del Museo Británico, Jim pagó el coche de alquiler y abrió la puerta de una tienda de aspecto cuidado que ocupaba la esquina. Encima de la ventana, un letrero rezaba: Garland & Lockhart, Fotógrafos. Mackinnon miraba nervioso a su alrededor. Jim le hizo entrar en la oscuridad de la tienda y le condujo hasta una cálida y bien iluminada habitación.
Era una curiosa combinación de laboratorio, cocina y destartalada, aunque acogedora, sala de estar. Había un tablero abarrotado de productos químicos junto a la pared, un fregadero en el rincón y una cocina económica de color negro, flanqueada por una vieja butaca y un sofá. El aire estaba impregnado de un olor penetrante y desagradable.
El mal olor provenía en gran parte de la corta pipa de cerámica que fumaba uno de los dos hombres que se encontraban en la habitación. Tenía unos sesenta años, era alto y fornido, con hirsuto cabello gris y una barba del mismo color. Cuando Jim entró, el hombre alzó la cabeza.
—Hola, Mr. Webster —saludó Jim—. ¿Qué tal, Fred?
El otro hombre, delgado y de aspecto burlón, era mucho más joven; tendría la edad de Mackinnon, unos veinticinco años. Su expresión denotaba a un tiempo una viva inteligencia y un agudo sentido del humor. Al igual que Mackinnon, poseía algo que llamaba la atención, tal vez era el pelo rubio y alborotado, o la nariz rota.
—Te saludamos, oh, extranjero —recitó—. Oh, perdone, no le había visto.
Esto último se lo dijo a Mackinnon, que se había quedado de pie en el umbral, como un pasmarote. Jim se volvió hacia él.
—Mr. Webster Garland y Mr. Fred Garland, artistas de la fotografía —anunció a modo de presentación—. Y éste es Mr. Mackinnon, el Mago del Norte.
Los hombres se levantaron para estrechar la mano del recién llegado. Webster dijo entusiasmado:
—Le vi actuar la pasada semana… ¡Maravilloso! En el teatro Alhambra. ¿Le apetece un whisky?
Mackinnon se acomodó en la butaca, en tanto Jim se sentaba en un taburete junto al banco. Mientras Webster servía las bebidas, Jim contó lo sucedido.
—Hemos tenido que salir por el tejado. El caso es que Mr. Mackinnon tenía que marcharse a toda prisa y se dejó la ropa de calle en el camerino, así como el dinero y todo lo demás. Seguramente yo podré recoger sus cosas mañana por la mañana, pero por lo que parece se ha metido en un buen lío. Pensé que tal vez podríamos ayudarle.
Al observar la expresión indecisa de Mackinnon, Fred aclaró la situación:
—Ésta es la Agencia de Detectives Garland, Mr. Mackinnon, y nos hemos enfrentado a todo tipo de casos. ¿Qué le ocurre?
—No estoy seguro de que… —empezó a decir Mackinnon—. Yo no sé si éste es un caso adecuado para una agencia de detectives. Se trata de algo muy… vago, muy confuso. No sé, de verdad…
—No le hará ningún daño contarlo —observó Jim—. Si no lo aceptamos, no le cobraremos, así que no tiene usted nada que perder.
Jim habló con cierta frialdad, y Webster enarcó ligeramente las cejas. A Jim empezaba a irritarle Mackinnon. Le molestaba su actitud furtiva y sigilosa, su desagradable combinación de indefensión y astucia.
—Jim tiene razón, Mr. Mackinnon —terció Fred—. Si no hay acuerdo, no hay pago. Y puede confiar plenamente en nuestra discreción. Nada de lo que nos cuente saldrá de aquí.
Mackinnon dirigió la mirada de Frederick a Webster, y de Webster a Frederick, y finalmente se decidió.
—De acuerdo —repuso—. Se lo contaré, pero todavía no sé si quiero una investigación. Tal vez sea preferible dejar que todo esto se calme. Ya veremos.
Apuró su whisky y Webster le sirvió otro.
—Usted me habló de un asesinato —le recordó Jim.
—Ya llegaremos a eso. ¿Qué saben ustedes de espiritismo, señores?
Frederick enarcó las cejas.
—¿Espiritismo? Qué curioso que me lo pregunte. Hoy un caballero me ha pedido que investigue un asunto de espiritismo. Un caso de fraude, me imagino.
—Hay muchos fraudes, es cierto —aceptó Mackinnon—, pero algunas personas poseen auténticas capacidades paranormales. Yo soy una de ellas. Y contrariamente a lo que puedan pensar, en mi profesión esto es un inconveniente. Intento no mezclar las cosas. Lo que hago en el escenario puede parecer magia, pero es pura técnica. Cualquiera podría hacerlo si practicara lo suficiente. Los poderes paranormales, en cambio… son un don. Yo practico la psicometría. ¿Conocen el término?
—Lo he oído, sí —dijo Frederick—. Consiste en tomar un objeto y adivinar toda suerte de cosas sobre él. ¿Es eso?
—Les haré una demostración —propuso Mackinnon—. ¿Tienen algo con lo que pueda probar?
Fred se estiró para alcanzar un objeto redondo de latón que había sobre el tablero de la cocina, una especie de reloj de bolsillo sin esfera. Mackinnon tomó el objeto entre las manos y se inclinó hacia delante con los ojos cerrados y el entrecejo fruncido.
—Veo… dragones. Dragones rojos, tallados. Y una mujer… Es china. Está quieta, muy solemne, y observa, simplemente observa. Hay un hombre echado en una cama o en una especie de diván. Está dormido. No, se mueve, está soñando. Grita… Alguien llega. Es un criado, un chino. Trae una… pipa. Se pone en cuclillas… Lleva una vela encendida. Está encendiendo la pipa. Hay un olor dulzón, empalagoso… opio. Bueno, ya está. —Abrió los ojos y les miró—. Tiene algo que ver con el opio, ¿no es así?
Demasiado asombrado para responder, Frederick se pasaba la mano por el cabello. Su tío se reclinó en el asiento y soltó una carcajada, y hasta Jim se sintió impresionado, tanto por la atmósfera de misterio que había creado Mackinnon con su silenciosa concentración como por lo que había explicado.
—Ha dado en el blanco —admitió Frederick. Se inclinó y tomó el objeto de las manos de Mackinnon—. ¿Sabe qué es esto?
—No tengo la menor idea —confesó Mackinnon.
Frederick hizo girar una pequeña llave que había en un lado del objeto y pulsó un botón. Del mecanismo salió una larga cinta de metal blanquecino que quedó apilada en un montoncito sobre el tablero.
—Es un quemador de magnesio —le explicó Frederick—. Enciendes un extremo y, a medida que se va quemando, un resorte lo va sacando a la misma velocidad, de manera que siempre tienes una luz constante para tomar fotografías. Y la última vez que usé este chisme fue en un fumadero de opio en Limehouse. Estuve fotografiando a los pobres diablos que fuman allí. Así que… esto es la psicometría, ¿eh? Estoy impresionado. ¿Y cómo se produce? ¿Le llega a uno una imagen, como una fotografía?
—Algo parecido —contestó Mackinnon—. Es como soñar despierto. No puedo controlarlo… Me viene a la mente en los momentos más inesperados. Y éste es el problema: he visto un asesinato y el asesino sabe que lo he visto. Pero no sé cómo se llama.
—Para empezar, no está mal —dijo Frederick—. La historia promete. Será mejor que nos la cuente. ¿Otro whisky?
Volvió a llenar el vaso de Mackinnon y se sentó a escuchar.
—Fue hace seis meses —empezó Mackinnon—. Estaba actuando en la mansión de un aristócrata. Es algo que hago de vez en cuando… más como un invitado que como un artista contratado, ya me entienden.
—¿Quiere decir que no cobra? —preguntó Jim.
Mackinnon le resultaba cada vez más insoportable: su actitud condescendiente, su tono de voz, demasiado alto y un poco áspero, su refinado acento escocés…
—Hay unos honorarios, por supuesto —repuso secamente Mackinnon.
—¿Quién era el aristócrata? —preguntó Frederick.
—Preferiría no decirlo. Es un personaje importante en la esfera política. No hay razón para mezclarlo en este asunto. Por ningún motivo.
—Como quiera —manifestó amablemente Frederick—. Por favor, continúe.
—El día de la actuación, yo estaba invitado a la cena. Es mi sistema habitual. Todo el mundo da por supuesto que soy un invitado más. Después de la cena, cuando las señoras se retiraron y los caballeros se quedaron en el comedor, yo me dirigí al saloncito de música a fin de preparar los objetos que necesito para mi actuación. Sobre la tapa del piano vi una cigarrera que alguien se había dejado olvidada, y la tomé en mis manos para colocarla en otro lugar. Al momento tuve una de las experiencias psicométricas más intensas de toda mi vida.
»Me encontraba a la orilla de un río, en un bosque. Era un bosque del norte, poblado de abetos negros; había nevado y el cielo era oscuro y gris. Dos hombres caminaban junto al río, y mantenían una fuerte discusión. Yo no podía oírlos, pero los veía con toda claridad, igual que ahora les veo a ustedes. De repente, uno de ellos extrajo una espada de una especie de bastón que llevaba, y sin previo aviso, atravesó con ella el pecho del otro, tres, cuatro, cinco, seis veces. Vi que un oscuro charco de sangre teñía la nieve.
»Cuando el hombre quedó totalmente inmóvil, el asesino buscó un poco de musgo y limpió con él la hoja de su espada. Después se inclinó, cogió el cadáver por los pies y lo arrastró hacia el agua. Volvía a empezar a nevar. Entonces oí el ruido del cuerpo al caer al agua.
Cuando acabó de hablar, Mackinnon bebió un trago de su whisky. «O esta historia es cierta —pensó Jim—, o es mucho mejor actor de lo que yo creía». Porque Mackinnon tenía escalofríos, y en sus ojos se leía una expresión de terror. Pero, bueno, en realidad era un maldito actor, un profesional del espectáculo…
Mackinnon continuó su relato:
—En unos instantes volví en mí, y me di cuenta de que todavía tenía la cigarrera entre las manos. Entonces se abrió la puerta de la habitación y entró el hombre al que acababa de ver. Era uno de los invitados, un individuo grande y robusto con el pelo liso y rubio. Al darse cuenta de que yo tenía la caja entre las manos, se acercó a recogerla; nos miramos a los ojos, y él supo lo que yo había visto… No me dijo nada, porque en ese momento entró un criado en la habitación. Se volvió al criado y le dijo: «Gracias, ya la he encontrado». Me miró por última vez y se marchó. Pero estaba claro que lo sabía.
»Aquella noche, mientras hacía mi número, dondequiera que mirara me parecía ver aquella espada atravesando furiosamente a un hombre, y la oscura sangre cayendo sobre la nieve. La mirada de aquel tipo fornido, de expresión impasible, me seguía a todas partes. Bueno, por supuesto, no le fallé a mi anfitrión. La actuación fue un éxito, me aplaudieron mucho y algunos caballeros llegaron incluso a decir que ni el gran Maskelyne me hubiera superado. Acabada la función, recogí mis bártulos y me marché de inmediato, en lugar de departir con los invitados, como acostumbro a hacer. Ya ven, empezaba a estar asustado.
»Desde aquel día vivo aterrado por la posibilidad de encontrarme con aquel hombre. Hace poco, ese hombrecillo con gafas, Windlesham, vino a verme y me dijo que su jefe quería hablar conmigo. No me dijo el nombre, pero yo supe a quién se refería. Y esta tarde el hombrecillo regresó con unos matones… Bueno, Jim, ya los viste. Me dijo que tenía que llevarme ante su jefe para arreglar unos asuntillos. Eso fue lo que me dijo. Pero yo sé que quieren matarme. Van a por mí y quieren matarme, estoy seguro. ¿Qué puedo hacer, Mr. Garland? ¿Qué puedo hacer?
Frederick se rascó la cabeza.
—¿No sabe cómo se llama este hombre?
—Aquella noche había muchos invitados. Puede que me lo presentaran, pero no lo recuerdo. Y Windlesham no me lo ha querido decir.
—¿Por qué piensa que quieren matarle?
—Esta noche me han advertido que, si no les acompañaba después del espectáculo, las consecuencias serían muy graves. Si tuviera un trabajo normal, me escondería, tal vez cambiaría de nombre. ¡Pero soy un artista! Para ganarme la vida tengo que estar visible. ¿Cómo voy a esconderme? Medio Londres me conoce.
—Entonces, eso le pone a salvo, ¿no? —dijo Webster Garland—. Quienquiera que sea, difícilmente se atreverá a hacerle daño a usted, que es el centro de atención de todas las miradas, ¿no?
—Este hombre es distinto. No he visto a nadie con una expresión más despiadada. Además, tiene amistades en las altas esferas, es un hombre rico y bien situado, mientras que yo no soy más que un pobre mago. Oh, ¿qué puedo hacer?
Reprimiendo la sugerencia que se le ocurrió, Jim se puso de pie y salió de la habitación para respirar una bocanada de aire fresco. Cada vez le resultaba más difícil ocultar la irritación que le producía ese hombre. No sabía exactamente por qué, pero el caso es que nunca había conocido a nadie que le resultara más antipático.
Se sentó en el patio trasero y estuvo arrojando piedrecitas a la ventana sin vidrio del nuevo estudio que Webster se estaba construyendo hasta que oyó que paraba un coche de alquiler en la puerta delantera. Cuando calculó que Mackinnon ya se había marchado, entró de nuevo en la casa. Webster encendía su pipa con la brasa de una ramita que había sacado del fuego y Frederick estaba ocupado enrollando la cinta de magnesio en el quemador de bolsillo.
—Un bonito misterio, Jim —comentó Frederick, alzando la vista—. ¿Por qué has desaparecido?
Jim se dejó caer en la butaca.
—Me estaba atacando los nervios —manifestó con repulsa—, y no me preguntéis por qué; no lo sé. Debía haber dejado que se las arreglara solo, en lugar de arriesgar el pellejo ayudándole a salir por el tejado. «Oh, no puedo soportar las alturas. ¡Bájame de aquí, bájame de aquí!». Y esa maldita actitud de superioridad: «Por supuesto, me tratan como a un invitado más». Un tonto muerto de miedo, eso es lo que es. No irás a tomártelo en serio, ¿no, Fred? Quiero decir que no querrás aceptarlo como cliente, ¿verdad?
—En realidad, no quería exactamente encargarnos el caso. Lo que desea es protección, más que detección, y ya le he dicho que no nos dedicamos a eso. Pero me ha dado sus señas, y le he prometido que mantendremos los ojos abiertos. No se me ocurre qué más podemos hacer ahora mismo.
—Para empezar, podemos decirle que nos deje en paz —insistió Jim—. Que se las arregle él solito.
—¿Para qué? Si dice la verdad, la historia es interesante, y si miente, resulta más interesante todavía. Deduzco que tú piensas que miente.
—¡Claro que miente! —explotó Jim—. Nunca había oído semejante sarta de embustes.
—¿Te refieres a la psicometría? —preguntó Webster, arrellanándose en el sofá—. ¿Y qué me dices de su pequeña demostración? Si a ti no te ha impresionado, reconozco que a mí sí.
—Sois unos pardillos, vaya que sí —sentenció Jim—. No quiero ni pensar lo que os pasaría si os las vierais con un fullero. Es un mago, ¿vale? Sabe más de aparatos y de mecanismos que el propio Fred. Sabía para qué servía el aparato y vio la fotografía que tienes ahí colocada, de la que estás tan orgulloso. Sumó dos y dos y os dejó con la boca abierta, como un par de besugos.
Webster dirigió la mirada a la repisa de la chimenea, donde Fred había enganchado una de las fotografías del fumadero de opio. Con una carcajada, le arrojó un almohadón a Jim, que lo agarró al vuelo y se lo colocó bajo la nuca.
—De acuerdo —admitió Fred—, puede que tengas razón. Pero la otra historia, sobre el bosque y el asesinato en la nieve…, ¿cómo te la explicas?
—Eres un bendito —repuso Jim—. No te habrás tragado ese cuento, ¿no? Me deprimes, Fred. Imaginaba que tenías algo de seso en la mollera. Pero como parece que te has caído del nido, tendré que explicártelo. El tipo tiene algo contra ese tío, el invitado a la fiesta. Puede que le esté haciendo chantaje, por ejemplo, y el tipo quiera sacárselo de encima, como es normal. Y si no os gusta esta explicación, probad esta otra: estaba liado con la mujer del otro y lo han descubierto.
—Esto es lo que me gusta de la mentalidad, o como quieras llamarlo, de Jim —comentó Fred dirigiéndose a Webster—, que prescinde de florituras y de elucubraciones y se queda con lo esencial…
Jim soltó un bufido burlón.
—¡Así que te lo habías tragado de verdad! Estás perdiendo facultades, amigo, va en serio. Sally no habría picado el anzuelo con una historia así. Pero, claro, a ella la cabeza le sirve para algo.
El rostro de Frederick se ensombreció.
—No me hables de esa ingrata vociferante.
—¿Ingrata vociferante? Muy bueno, sí señor. ¿Cómo la llamaste la última vez? Una máquina fría y calculadora, de mente estrecha y obcecada. Y ella te llamó cabeza hueca y soñador casquivano, y entonces tú le contestaste que…
—¡Basta, maldita sea! No quiero saber nada más de ella. Háblame de…
—Apuesto a que vas a verla antes de que acabe la semana.
—Hecho. Apuesto media guinea a que no.
Cerraron el trato con un apretón de manos.
—Pero ¿tú le crees, Fred? —le preguntó su tío.
—No es necesario que le crea para que el caso me intrigue. Como acabo de comentar, aunque Jim ya no se acuerde, si el hombre miente, el asunto resulta todavía más interesante, no menos. En cualquier caso, en este momento me interesa el espiritismo. Cuando se dan este tipo de coincidencias, siempre lo interpreto como una señal de que ocurre algo.
—Pobre Fred —rezongó Jim—. Es triste presenciar el deterioro de una mente brillante…
—¿Y qué pasa con el espiritismo? —preguntó Webster—. ¿Hay algo que investigar?
—Mucho —respondió Fred sirviéndose más whisky—. Hay fraude, hay credulidad, hay miedo —y no tanto miedo a la muerte como a que no exista un más allá—, hay soledad, hay esperanza y hay vanidad, y es posible que, en medio de todo esto, haya algo real.
—Déjate de discursos —le espetó Jim—. Son tonterías.
—Bueno, por si te interesa, mañana hay una reunión en la Asociación Espiritista del Distrito de Streatham…
—¡Pandilla de cretinos!
—… una reunión, decía, que puede ser de interés para una mente amplia y abierta de miras como la tuya. Sobre todo cuando se está cociendo algo. ¿Por qué no me acompañas y echamos un vistazo?
